
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Narrativa juvenil
- Sprache: Spanisch
Con una notable carga emocional y una ambientación inolvidable, sumado a un elenco fabuloso de personajes, esta estupenda novela explora con maestría el proceso del duelo y demuestra cómo una experiencia dolorosa puede desembocar en un verano de redención. UNA SERIE DE DESTELLOS AL OTRO LADO DEL RÍO. UNA ENIGMÁTICA TORRE DE PIEDRA. UN MISTERIO FASCINANTE. "Puede que, si arreglamos la Torre y pronunciamos ese hechizo, todo se arregle. Todo. Y que vuelva a ser como antes". Cuando la hermana pequeña de Zack fallece en un trágico accidente, su familia se muda a Vista Point, un pequeño pueblo del noroeste de Estados Unidos, para intentar superar el duelo. Zack, que tiene once años, se culpa por la muerte de su hermana, y le cuesta encontrar consuelo en ese nuevo entorno. Hasta que conoce a Ann. Ella le enseñará lo que este lugar tiene de especial. Y es que Vista Point alberga todo tipo de rincones misteriosos. Hay varias pozas ocultas e incluso una cueva secreta en el bosque. Y su gran Torre, que proyecta sombras inescrutables y cuya cúpula esconde un críptico mensaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En una ocasión redacté esta frase en un diario, pero no consigo recordar dónde la leí: «Sé más de lo que puedo expresar con palabras, y lo poco que puedo expresar no lo habría hecho de no haber sabido más cosas». Esa frase siempre me hace pensar en un querido amigo al que perdí.
¡El maravilloso mundo de las palabras!, Dylan Grymes
UNO: La niña del bosque
DOS: La torre prohibida
TRES: Una nueva amiga
CUATRO: Conversaciones durante la cena
CINCO: Luces al otro lado del río
SEIS: Otra visita a la torre
SIETE: La cueva en la colina
OCHO: Nadando en la cascada
NUEVE: Una visita indeseada
DIEZ: Un círculo de árboles
ONCE: La revelación de un secreto
DOCE: El campamento en el bosque
TRECE: Una cena con los Bigelow
CATORCE: Dudas y revelaciones
QUINCE: Otro encuentro
DIECISÉIS: Un vistazo al interior
DIECISIETE: Las luces, otra vez
DIECIOCHO: La casa al otro lado del río
DIECINUEVE: Una historia sorprendente
VEINTE: Un almuerzo y una carta
VEINTIUNO: Posibilidades y soluciones
VEINTIDÓS: El secreto del medallón
VEINTITRÉS: Preparativos para una celebración
VEINTICUATRO: El convite de Vista Point
VEINTICINCO: El secreto y el hechizo
VEINTISÉIS: Las vistas desde la torre
Agradecimientos
Créditos
—Uno—
LA NIÑADEL BOSQUE
Zack Einstein estaba leyendo su novela favorita, Halcones y bandidas, cuando miró por la ventana abierta de su habitación y vio a una niña que caminaba hacia la Torre abandonada. Se levantó de la cama a toda prisa y el libro cayó al suelo con un golpetazo que resonó por toda la casa.
—¿Estás bien? —preguntó su padre desde la cocina.
—Solo se me ha caído el libro, papá —respondió Zack, sin apartar la mirada de la niña que se dirigía hacia el edificio de piedra, a lo lejos.
Al parecer, había emergido de la densa maraña de cicutas que se extendía al oeste de la Torre, lo cual era muy extraño, puesto que el acceso al edificio estaba restringido y se encontraba al otro lado de la finca que ahora era propiedad de la familia Einstein. Pero lo que más perplejo dejó a Zack fue que esa niña con coleta se parecía —al menos, desde lejos— a su hermana Susan, que había desaparecido para siempre.
Zack aguzó la mirada. La niña tenía el pelo rojo, llevaba puestos unos vaqueros de color azul claro y una camiseta blanca que se deslizaba con holgura sobre sus enjutos hombros. Era la viva imagen de su hermana pequeña.
«¿Por qué se dirigirá hacia la Torre?», pensó.
Y entonces, aunque había intentado reprimirla, llegó la pregunta que se había formulado incontables veces durante los últimos diez meses: «¿Por qué no cuidé mejor de Susan?».
Durante media hora, consiguió enfrascarse en aquel libro que le encantaba, pero ahora los pensamientos sobre su hermana volvieron a caer sobre él como un chaparrón.
—Espero que el libro esté bien —exclamó su padre. Al ver que Zack no respondía, añadió—: Era una broma, hijo.
—Vale, papá —repuso Zack, mientras la niña rodeaba el edificio por detrás y desaparecía. Él siguió mirando, esperando.
La Torre, situada a noventa metros hacia el norte, era más alta que la ventana del tercer piso desde la que Zack la observaba; se erguía en toda su majestuosa soledad cerca del borde de un acantilado. Al otro lado de la Torre, una pendiente muy pronunciada descendía hacia el río. Era un edificio impresionante, con nueve lados, bordeado por unas columnas robustas y elegantes. Sin embargo, desde que su hermana Ruth —que tenía trece años, dos más que Zack— dijo que parecía una tarta gigantesca con un glaseado gris, ya no fue capaz de sacarse esa imagen de la cabeza. El edificio no tenía ningún nombre oficial, al menos que ellos supieran. Miriam, que a su vez era dos años mayor que Ruth, sugirió que lo llamaran «el gran dedal» cuando sus padres los trajeron a conocer Vista Point, tres meses antes de trasladarse allí. «Nos mudaremos en verano», les explicó su madre. Cuando Ethan, que con sus dieciséis años era el hermano mayor, lo apodó «la Torre», decidieron adoptar ese nombre.
Pasado un buen rato, al ver que la chica no reaparecía, Zack supuso que se habría detenido frente a las puertas principales de la Torre para contemplar la impresionante panorámica del otro lado: el Gran Río, que medía cuatrocientos metros de ancho, con la cadena montañosa al noreste, un bosque frondoso a ambos lados y a lo largo del río, y un cielo despejado en lo alto. Desde ese lugar, el paisaje cobraba un tono turquesa o esmeralda, y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Seguramente esa chica lo estaría admirando todo, tal y como Zack y sus hermanos hacían a diario desde que se mudaron a Vista Point cinco días antes. Su nueva casa estaba apenas a una hora de distancia de Roseburg, el único sitio que podían considerar su hogar, pero parecía como si se encontrara ubicada en otro país. Vista Point era un punto diminuto en el mapa, una pequeña comunidad de casas desperdigadas por vastas extensiones de terreno. En cambio, Roseburg era la ciudad más grande del estado.
«Un nuevo comienzo nos vendrá bien a todos». Sus padres habían repetido esa frase tantas veces durante las últimas semanas que Zack empezó a preguntarse si lo creerían de verdad, o si su intención era convencerlos de ello a él y a sus hermanos.
Durante el invierno anterior, sus padres encontraron una vieja casa a reformar, puesta a la venta por un matrimonio mayor que ya no podía mantener el edificio ni la propiedad, y ahora el futuro tomaba un nuevo camino: los Einstein planeaban convertir la planta baja de su nueva casa en un hotel rural. Una especie de hotelito ubicado en una casa normal y corriente, según tenía entendido Zack. Pero no alcanzaba a comprender el motivo por el que su padre dejó su trabajo como arquitecto en el despacho de Valencia & Hartnett para servir huevos revueltos a los huéspedes y cambiarles las sábanas, y por el que su madre se subió también al carro, abandonando su curso de magisterio en la escuela de estudios superiores de Roseburg. No podía entender su entusiasmo por la mudanza, ni por qué les había dado por instalarse en mitad de la nada.
—Creo que mamá y papá no se sentirán tan tristes por lo de Susan si nos mudamos —le dijo Miriam en una ocasión, pero Zack tampoco encontró sentido a esas palabras.
El chico siguió mirando por la ventana, pero la niña no reapareció. Se preguntó si tal vez habría descendido por la pendiente para luego volver a internarse en el bosque, que era la forma más segura de alejarse o aproximarse a la Torre si no querías ser visto desde la casa. Miró el reloj: eran las 15:17. Su madre y sus hermanos se habían ido al pueblecito cercano de Thornton Falls a pasar la tarde y no regresarían hasta una hora después. Insistieron para que Zack los acompañara —su padre también lo animó a salir—, pero, tal y como era su costumbre desde aquella aciaga noche del mes de agosto anterior, Zack prefirió quedarse en su cuarto a leer. No le apetecía verse rodeado de gente, de multitudes.
—El primer día del verano es un buen momento para explorar, Z —le dijo Ethan (al que solo le faltaban tres insignias al mérito para subir de rango dentro del cuerpo de exploradores) durante el almuerzo para animarle a sumarse a esa excursión vespertina—. Deberías acompañarnos. Hay una tienda de mapas a la que podríamos echar un vistazo.
—Yo me llevaré la pelota de baloncesto, Zack —dijo Miriam, la deportista de la familia, cuando su hermano indicó por señas que iba a quedarse en casa—. Podríamos jugar a la bombilla. Y si quieres te puedo enseñar mi nuevo movimiento para driblar.
—O podríamos componer poemas bajo el cenador de la plaza mayor —dijo Ruth, que le lanzó una mirada irónica a su hermana, pues sabía que lo último que querría hacer Miriam era escribir. Por toda respuesta, Miriam abrió mucho los ojos con un gesto burlón.
Zack comprendía, e incluso agradecía, que sus hermanos se esforzaran tanto por tratar de incluirlo. Y para hacerle reír. Pero no estaba de humor para celebraciones. Jamás lo estaría.
En ese momento, solo podía pensar en que tenía otra hora por delante para estar a solas, y que la niña que se parecía a Susan estaba en alguna parte, cerca de la Torre. Aguardó un minuto, después otro más, sin parar de observar. Pensó que a lo mejor esa niña se había perdido, o que había intentado entrar, o que incluso se habría hecho daño. Le inquietó que se hubiera acercado a la Torre y siguiera sin aparecer. Consultó el reloj una vez más, volvió a mirar hacia la Torre, después se calzó, salió de su habitación y bajó las escaleras a toda prisa.
—Voy a salir un rato, papá —anunció, mientras corría hacia la puerta principal.
—No tardes mucho —repuso su padre.
Pero Zack ya había salido por la puerta y puesto rumbo hacia la Torre, pensando, mientras apretaba el paso: «Puede que esa chica necesite ayuda».
—Dos —
LA TORRE PROHIBIDA
Los cuatro hermanos Einstein tenían absolutamente prohibido acceder a la Torre. Tenían permiso para admirarla desde el exterior —las pulcras filas de ladrillos de arenisca gris que componían sus muros, la armonía de sus nueve lados, el suave arqueado de sus ventanas, ahora atrancadas con tablones en su mayoría—, e incluso para sentarse en las escaleras de piedra, delante de sus inmensas puertas metálicas; pero, tal y como les dejaron claro sus padres, la Torre no formaba parte de su propiedad, así que no debían aventurarse en su interior. Aunque tampoco era posible tal cosa: las puertas estaban cerradas a cal y canto —si bien ninguno de ellos se había atrevido a comprobarlo—, y había varios letreros de «No pasar» distribuidos por el edificio. Desde luego, el lugar parecía abandonado: las ventanas estaban atrancadas y la mampostería de sus muros se veía descascarillada, incluso se desmigajaba en algunos puntos, y buena parte de su superficie estaba cubierta de moho. Sin embargo, los hermanos Einstein coincidieron en que no parecía tan ruinosa como sus padres les hicieron creer antes de que la vieran con sus propios ojos.
—Esta tuvo que ser la mejor área de descanso del mundo —dijo Ruth, cuando los cuatro fueron a visitar la Torre el día de su llegada—. Tan pintoresca, tan evocadora. Es la clase de lugar que me inspira para escribir. —Miró a su alrededor con gesto soñador y añadió—: «Cuando Bridgette Carlisle se asomó al río desde la torre de Vista Point, comprendió que siempre amaría a Thomas Cooper».
—Nadie leería esa historia —replicó Ethan, que meneó la cabeza y se giró para señalar río arriba, con el brazo firme y estirado—. Interesante. Desde aquí, el monte Knox se encuentra situado en un ángulo casi exacto de cuarenta y cinco grados.
Ethan sacó su brújula del bolsillo y comenzó a examinarla. Miriam saltó como si fuera a lanzar un tiro en suspensión.
—Cuarenta y cinco grados es cuando el balón sale de mis manos —dijo.
Ruth suspiró con fuerza.
—¡Y aquí va el triple ganador! —exclamó Miriam, mientras miraba hacia una canasta imaginaria. Después se detuvo y contempló el río que se extendía más abajo y el tramo de autopista que discurría junto a él.
—Ojalá no hubieran construido la autopista ahí abajo —añadió—. Según papá, si no lo hubieran hecho, la antigua carretera que sube hasta aquí seguiría siendo el único camino, así que la gente seguiría pasando por esta zona y deteniéndose aquí. Así la Torre no habría quedado tan deteriorada.
De vuelta en el presente, Zack no estaba pensando en aquella visita que hicieron unos días antes. Aflojó el paso a medida que se acercaba al edificio de piedra, atento a cualquier indicio de movimiento. Era muy consciente de que su padre podría estar observándolo desde la ventana de la cocina, al otro lado del extenso prado que separaba su casa de la Torre. Giró hacia el oeste, en dirección al bosque que bordeaba el prado, y se acercó al acantilado; después descendió un corto trecho por la pendiente, rodeando deliberadamente la Torre, mientras observaba las escaleras de la entrada. No vio a nadie. Se detuvo y se dio la vuelta. La pendiente le bloqueaba la vista de la casa; así se aseguraba de que su padre no pudiera verlo allí, mientras se disponía a examinar el edificio. Todo estaba en silencio bajo el cálido sol que coronaba el cielo, y Zack no solo se sintió muy solo, sino también aislado, como si su nueva casa se encontrase a kilómetros de distancia.
Volvió a embargarle el recuerdo de lo ocurrido a finales de agosto del año anterior.
Los siete miembros de la familia Einstein acudieron a la feria estatal del oeste, al sur de Roseburg, cerca de un pueblo llamado Hugard. Zack y Susan, la hermana a la que le sacaba dos años, se quedaron con su madre, mientras los demás se dispersaban para disfrutar de las atracciones y las casetas. Ethan y su padre permanecieron juntos, y las dos hermanas mayores se marcharon por su cuenta. A las ocho, entre la luz agonizante del ocaso y los ecos de la banda de country que estaba tocando en el anfiteatro situado en el centro de la feria, Zack y Susan compartieron un algodón de azúcar, mientras su madre los acompañaba hasta la verja para salir a la calle. Los tres se detuvieron y esperaron al otro lado de la valla metálica, entre una maraña de ruidos, luces, coches y personas que iban de un lado a otro. Frente a ellos, colgada de dos imponentes postes, había una pancarta enorme que decía: «¡BIENVENIDOS A LA FERIA ESTATAL DEL OESTE 2001!».
—¿Dónde se habrán metido? —dijo la madre de Zack al cabo de un rato, mientras intentaba localizar a los demás—. Deberían estar aquí.
Susan extrajo un hilillo del algodón de azúcar que estaba aglutinado en el rígido palito de cartón que sujetaba Zack, y los dos se rieron mientras chascaban los labios, tan contentos. Ese azúcar sonrosado le dejó la boca y los carrillos pegajosos a Zack. Mientras, su madre miraba en derredor con cara de preocupación.
—Esperad aquí —les dijo, al tiempo que le lanzaba una mirada muy seria a Zack. Señaló hacia la verja situada a su derecha—. A lo mejor piensan que hemos quedado dentro. —Y tras dirigirle otra mirada a Zack, añadió—: No os alejéis de esta valla, ¿vale? Volveré enseguida.
Susan estaba concentrada en el algodón de azúcar, pero entonces dejó de arrancar a pellizcos esos hilillos azucarados, miró a Zack con picardía y dijo:
—Veo veo a un hombre con unas chanclas moradas.
Después alzó la barbilla hacia el cielo, que era su forma habitual de despistar a su hermano cada vez que jugaban a ese juego.
—¡Está ahí! —exclamó Zack casi de inmediato, señalando hacia un señor que acababa de pasar junto a ellos y que, en efecto, llevaba unas chanclas moradas. A los dos les encantaba ese juego, sobre todo porque siempre conseguían sacar de quicio a sus hermanos.
—Veo veo a una mujer con dos manzanas de caramelo y un perrito caliente —dijo Zack.
—¡Ya la veo! —exclamó Susan—. Ostras, ¿recuerdas el año pasado, cuando te comiste dos perritos antes de subirnos a la montaña rusa?
Zack se sujetó la barriga con un gesto dramático.
—¡No me lo recuerdes!
Cuando Susan alargó un brazo para extraer otro bocado del palo que sujetaba Zack, un gatito gris apareció por detrás de un cartel de contrachapado que se encontraba a su lado.
—¡Mira eso! —exclamó Susan, señalando hacia el diminuto gato.
La niña se agachó para cogerlo ante la mirada de su hermano, pero entonces movió la mano con brusquedad y el animalillo se fue corriendo.
—¡Oh, no! —exclamó Susan, mientras el gatito se escabullía entre la maraña de gente que transitaba por la acera. Y antes de que su hermano pudiera detenerla, echó a correr tras él.
—¡Eh! —gritó Zack, pero Susan había desaparecido, siguiendo a ese gato diminuto.
La última imagen que le quedó fue la de su hermana, con sus pantalones cortos azules y su jersey favorito de color blanco, persiguiendo a un gatito con mucho ahínco. A partir de ahí, solo recordaba que el cielo se oscureció de una forma extraña, el chirrido de unas ruedas, el eco de un golpetazo desagradable y lo que sonó como un millar de personas gritando a su alrededor.
A continuación, se desató el caos, y Zack no recordaba cómo lo encontró su madre —y después su padre y sus hermanos—, ni cómo entendió que a Susan le había pasado algo, mientras los demás parecían estar llorando o conmocionados o presas de alguna otra emoción que Zack no podía entender. De hecho, por más que intentara recordar los detalles de lo que ocurrió después de que Susan se fuera corriendo, su mente no lograba encontrarle sentido. No recordaba nada, ni siquiera cómo regresó a su casa ni qué ocurrió esa noche. Pasó varios días sumido en una tristeza extraña, y después hubo un funeral, y después semanas en las que no hizo más que quedarse sentado en su cuarto o tumbado en su cama. Seguía sin poder recordar qué sucedió o qué hizo él durante ese tiempo, aunque acabó regresando al colegio y los días continuaron su marcha. Zack solo sabía que Susan no iba a volver y estaba convencido de que el motivo de aquello era que le permitió perseguir al gatito. Hubo algo que no supo hacer o una parte de él que provocó que los acontecimientos se desarrollaran de ese modo.
—Nunca debí dejaros solos —solía decir la madre de Zack cuando lo abrazaba entre lágrimas—. Nunca.
Pero él siempre pensaba que su madre solo intentaba hacerle sentir mejor al cargar ella con su culpa. Lo tenía claro. No había cuidado de su hermana con la atención necesaria. Los demás podían decir misa, pero él sabía cuál era la verdad.
Zack contempló el Gran Río desde lo alto. Un puente, el único que había en treinta kilómetros a la redonda, cruzaba el agua hacia el este, aunque se encontraba tan lejos y tan por debajo de Zack que los coches que lo cruzaban se movían sin hacer ruido, como si fueran juguetes en un circuito lejano. Desde esa altura, el agua parecía fluir tan despacio que el río semejaba una franja azul, larga e inmóvil, que se extendía hacia ambos lados del horizonte. Un manto boscoso cubría las colinas en la orilla opuesta, tan lejanas que los árboles se fusionaban hasta formar una única cobertura verdosa. Zack volvió a observar la Torre. «La chica habrá vuelto al bosque», pensó.
El edificio gris resultaba imponente bajo la luz del sol, tan grácil como robusto, y Zack reflexionó sobre lo perfecta que debió de ser esa Torre antes de que atrancaran los ventanales y de que las tejas de su cúspide se desgastaran o se desprendieran. Costaba creer, ahora que había visitado la Torre varias veces, que se hubiera permitido que acabara en tan mal estado. Achicó los ojos e intentó imaginarse el edificio tal y como fue en el pasado.
Algo se movió en el interior.
En una ventana —apenas visible entre los tablones de madera que la tapaban— del piso superior de la Torre apareció brevemente una silueta, una sombra que pasó tan deprisa que Zack pensó que pudo tratarse de un efecto óptico. Esperó y observó, pero no apareció nada más. Avanzó varios pasos hacia la Torre, escrutando las ventanas más altas en todo momento. Y conforme se acercó a las escaleras, vio algo que le costó creer: las puertas del edificio de piedra estaban entreabiertas.
Zack subió sin hacer ruido los escasos escalones. En el espacio creado allí donde las puertas habían quedado abiertas, observó una diminuta porción del interior de la Torre, sumido en la penumbra, con apenas un atisbo de luz procedente de las pocas ventanas situadas en lo alto. Apoyó la mano en una de las puertas y ladeó la cabeza para escuchar. No oyó ningún ruido. Se acercó un poco más a la abertura y percibió un ligero destello sobre un suelo de mármol. Miró hacia el río una vez más, después empujó lentamente la puerta y entró en la Torre.
—Tres —
UNA NUEVA AMIGA
Zack tardó un rato en acostumbrarse a la escasa luz del interior, pero en cuanto lo hizo se quedó deslumbrado por lo que vio. Aparte del suelo blanco de mármol —tan puro y delicado que Zack se sintió como si flotara en el aire—, las paredes eran lisas y tenían una leve tonalidad rosa. Había dado por hecho que serían de arenisca gris, como el reverso de los ladrillos del exterior; pero esos muros estaban impolutos y no tenían juntas, como si acabaran de pintarlos la semana anterior. Los nervios de piedra del interior de las columnas se alzaban por doquier, alrededor de Zack, y aunque las aberturas de las ventanas del primer piso estaban cubiertas por planchas de contrachapado, había unas cuantas ventanas intactas a la altura del segundo piso —compuestas por paneles de cristal verde y amarillo— que dejaban entrar una luz delicada que concedía un fulgor espectral a todo el interior. Era como encontrarse en las entrañas del bosque a última hora del día, rodeado de cedros imponentes, cuando sopla una brisa plácida, cuando la luz cobra un suave cariz esmeralda y en todas partes reina la quietud y el silencio. Sin embargo, lo más llamativo era que el interior de la Torre no estaba, ni de lejos, tan sucio ni ruinoso como Zack habría pensado, sobre todo al ver en qué estado se encontraba el exterior. Es más, el interior lucía un aspecto casi perfecto, como si el edificio llevara clausurado un día y apenas hubiera sufrido los efectos del paso del tiempo.
Zack alzó la mirada hacia el techo abovedado y chapado en oro. En el punto central —el más alto y alejado del lugar donde se encontraba— había algo redondo y plateado que recordaba un poco a un detector de humos muy aplanado, aunque aquello parecía tan fuera de lugar que seguro que debía tratarse de otra cosa. Lo observó con más detenimiento y lo embargó una intriga inexplicable. Ese objeto, fuera lo que fuese, centelleó bajo la tenue luz, mientras Zack movía la cabeza para intentar verlo mejor. Era, al parecer, una especie de medallón de gran tamaño, incrustado en el centro exacto del techo, aunque no había luz suficiente como para distinguir algún detalle. Zack sintió curiosidad, una muy intensa, por descubrir qué era.
Bajó la mirada desde lo alto de la cúpula para examinar el entorno. Entre los dos pisos del interior de la Torre, dispuestas en círculo alrededor de la pasarela que separaba ambas secciones, había unas pequeñas esculturas con placas conmemorativas. Eran bustos de lo que parecían ser personas que vivieron hace mucho tiempo: nativos americanos con penachos, pioneros, colonos, soldados con gorras acabadas en punta. Cuando Zack se dio la vuelta para examinarlos, se fijó en una estrecha escalera de mármol pegada a la pared de su izquierda, y siguió su trazado con la mirada hasta llegar al segundo piso. Allí, asomada a la barandilla, la niña pelirroja de la coleta lo estaba mirando.
—Hola —dijo ella en voz baja, saludándolo con una mano ligeramente levantada en un gesto titubeante. Las sombras eran tan densas en el lugar donde se encontraba que resultaba difícil verla.
—Hola —respondió Zack, que también levantó una mano.
Hubo algo tan natural y espontáneo en la voz de esa niña y en la forma en que lo saludó, que Zack no se sintió sobresaltado ni sorprendido. Mientras miraba hacia arriba, pensó que la niña iba a decir algo, pero se limitó a aferrarse a la barandilla sin dejar de observarlo.
—¿Cómo has entrado aquí? —preguntó Zack. Su voz resonó por la estancia.
La niña señaló hacia la puerta que Zack había dejado abierta a su paso.
—Entré sin más —respondió, con un ligero encogimiento de hombros.
—¿No estaba cerrada?
Mientras formulaba esa pregunta, Zack repasó mentalmente el puñado de veces que había visitado la Torre con sus hermanos, y comprendió que nunca habían intentado abrir las puertas. Puede que no estuvieran cerradas en ningún momento.
—No. —La chica negó con la cabeza—. Entré y ya está. He visto el edificio por fuera muchas veces, pero esta es la primera vez que entro.
—Nosotros acabamos de mudarnos —añadió Zack—. Es decir, mi familia y yo.
—¿Vivís en esa casa grande de ahí? —preguntó la niña.
—Sí. Me llamo Zack. Antes vivíamos en Roseburg.
—Yo soy Ann.
Zack volvió a mirar hacia las puertas.
—¿Estás sola?
Anne asintió, y entonces, apoyándose en la barandilla para asomar la barbilla por encima, añadió:
—Deberías subir aquí a echar un vistazo.
Zack se acercó rápidamente a las escaleras y las subió a toda prisa, después llegó hasta Ann y se maravilló, una vez más, de lo mucho que se parecía a Susan: el cabello pelirrojo, la coleta, los ojos grandes y castaños. Incluso eran más o menos de la misma estatura.
—Desde fuera me pareció ver a alguien aquí dentro —dijo Zack—. Y eras tú.
Ann sonrió con los labios fruncidos y asintió con entusiasmo.
—A mí me pareció ver a alguien fuera. ¡Y eras tú! —Se encogió ligeramente de hombros y pareció tan contenta como si Zack hubiera traído caramelos para compartirlos con ella—. Al principio pensé que eras un chico al que conozco del colegio, porque tienes el pelo tupido y moreno como él. Y estás igual de delgado.
Zack no pudo evitar devolverle la sonrisa a Ann.
—¿Cuántos años tienes? —preguntó.
—Nueve.
—Yo once —dijo él.
—Uno y uno. ¡Qué bien!
Zack se rio.
—Mi cumpleaños fue en octubre. ¿Y el tuyo?
—El 5 de mayo —respondió Ann.
—La batalla de Puebla.
—¿Cómo dices?
—Es una celebración.
—Es mi cumpleaños.
Zack se rio una vez más, pero solo porque Ann hablaba con total franqueza, sin rodeos.
—¿Vives cerca de aquí? —preguntó Zack.
Ann asintió.
—Me encanta Vista Point. Cascadas, senderos y lugares donde nadar. Me gusta salir al campo a explorar. Es una de mis aficiones favoritas. —Se asomó por el borde de la barandilla—. Me gusta cómo es este edificio por dentro. Siempre había querido entrar.
—Yo no sabía que se pudiera entrar —dijo Zack—. Pensé que estaría en ruinas, pero es un lugar muy bonito.
—Y tanto. —Ann comenzó a examinar el techo, boquiabierta—. Y tranquilo, además.
—¿Dónde vives? —preguntó él.
—Al otro lado del bosque.
—¿Tus padres te dejan salir sola?
—Conozco todos los senderos de la zona —repuso Ann, aunque en el fondo, pensó Zack, eso no respondía a su pregunta—. Y todos los sitios buenos para nadar. Vivo en Vista Point desde que nací.
Los dos se quedaron un rato callados, un silencio profundo se asentó en el interior de la Torre. Zack contempló el medallón del techo; parecía tener unas palabras grabadas.
—¿Tienes hermanos? —preguntó Ann—. Yo no.
—Un hermano y tres hermanas —respondió Zack. Hizo una pausa—. Pero la hermana pequeña ya no está con nosotros.
Y entonces, como sintió que había revelado algo —en parte, al menos— que no quería tener que explicar, añadió:
—Los demás están con mi madre, se han ido de compras a Thornton Falls.
Ann se quedó mirándolo, como si esperase a que añadiera algo más.
—¿Qué significa que ya no está con vosotros? —preguntó.
—Sufrió un accidente grave el verano pasado. —Zack se quedó mirando al techo.
—Vaya, lo siento —dijo Ann, y la Torre se quedó en silencio una vez más.
Ann estiró el cuello sobre la barandilla y deslizó la mirada lentamente sobre las paredes y el suelo de mármol, inspeccionando a fondo el entorno.
—¿Estás bien? —preguntó Zack, girándose hacia ella.
Ann lo miró y le dirigió una levísima sonrisa para tranquilizarlo. Tenía los dientes un pelín torcidos, lo cual le hacía parecer un poco más pequeña de lo que era, pensó Zack.
—¿Cuál es tu comida favorita? —dijo Ann—. A mí me encantan las gachas con pepitas de chocolate. ¡Están riquísimas!
Zack se rio con ganas. No se esperaba en absoluto esa pregunta.
—¿Mi comida favorita? —repuso—. Supongo que el pastel alemán de chocolate. Mi madre siempre lo prepara por mi cumpleaños, y mi padre dice que da suerte comer esa clase de pastel, pero creo que se lo ha inventado.
—Mi madre me contó que este lugar da buena suerte —dijo Ann.
—¿Buena suerte? ¿Este edificio?
—Sí, da suerte a toda la gente de la zona. —Ann ondeó un brazo para referirse, al parecer, no solo a la Torre, sino también al exterior—. A todo lo que hay.
—Está chulo vivir cerca de aquí —dijo Zack, aunque no terminó de entender lo que intentaba explicar Ann—. Está justo al otro lado de nuestra propiedad.
—Entonces, ¡podrás venir aquí cuando quieras!
Zack sintió una punzada de culpabilidad.
—Mis padres no quieren que entre aquí. Y tampoco que lo hagan mis hermanos. Si se enterasen, se enfadarían mucho.
—Bueno, quizá podrías hablar con ellos. Para que te dieran permiso. ¿Cómo has dicho que te llamabas?
—Zack.
—Zack —repitió ella, como si estuviera comprobando la sonoridad de su nombre—. Al principio me pareció que dijiste «Jack».
—No, Zack.
—No es fácil encontrar una rima para tu nombre. A mí me gusta escribir poesías. En casa y en el colegio. —Con un rápido movimiento de la mano, señaló hacia el medallón—. Por cierto, antes de que llegaras, estaba mirando algo que hay ahí arriba. ¿Has visto eso?
—Lo vi al entrar, sí.
—¡Eso me pareció! —exclamó Ann.
Lo agarró de la mano y empezó a caminar por la pasarela del segundo piso hasta que, apenas unos pasos más allá, llegaron a un lugar donde la luz que entraba por una ventana se proyectaba justo encima del medallón.
—Desde aquí se ve mejor —añadió Ann—. ¿Puedes leer lo que pone? Yo no tengo muy buena vista.
Zack oteó el medallón, una esfera plana —de unos veinte o veintidós centímetros de diámetro—, metálica, quizá de plata o níquel. Grabadas en su interior y formando círculos concéntricos, tres frases de palabras irreconocibles encerraban otra frase: «Uno de Nueve».
Tenía este aspecto:
—No tiene ningún sentido. Parecen letras puestas al azar —apuntó Zack.
Ann seguía absorta, mirando al techo.
—No lo sé —repuso—. Pero es…
Se quedó callada, aunque Zack creyó entender lo que quería decir. No era solo que las palabras y el medallón tuvieran un aspecto tan singular.
Mientras leía esas líneas, Zack experimentó una paz inexplicable, aunque solo fuera momentánea, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo.
—Es interesante —dijo Zack, una palabra que solía emplear su padre para describir cosas que no era capaz de explicar.
—Eso es —asintió Ann—. Es interesante.
Alguien lo llamó desde lejos:
—¡Zack!
—¡Es mi padre! —exclamó. Se dio cuenta de que llevaba fuera de casa al menos veinte minutos.
—¡Zack! —volvió a resonar la voz de su padre.
Los dos niños bajaron corriendo por las escaleras y se dirigieron a las puertas sin decir una palabra.
Cuando volvieron a salir bajo la luz del sol, Zack cerró las puertas y exclamó:
—¡Ya voy, papá! —Luego se giró hacia Ann—. Casi siempre estoy en casa, así que puedes venir cuando quieras. Pero no puedo dejar que mi padre nos vea salir de aquí.
Señaló hacia abajo para indicarle que tendrían que descender un trecho y después dar un rodeo hacia lo alto del acantilado, a cierta distancia de la Torre.
—No quiero que te metas en líos —dijo Ann, que abrió mucho los ojos cuando cayó en la cuenta de un detalle—. ¡Y yo tampoco quiero tener problemas!
—No diré nada —le aseguró Zack—. Ni siquiera les diré que te he conocido, ¿vale?
—¡Zack! —lo llamó su padre—. ¿Dónde estás?
Ann asintió.
—Vale. Pero otro día nos vemos aquí.
—Trato hecho —dijo Zack, tendiéndole una mano.
—¡Estupendo! —Ann sonrió de oreja a oreja y alargó rápidamente la mano para estrechársela.
—¡Ya voy! —gritó Zack.
Ann y él descendieron un trecho por la colina y después giraron a la derecha. Tras unos cuantos metros, Zack enfiló colina arriba y Ann siguió avanzando hacia los árboles, sin mirar atrás.
—¡Zack! —gritó su padre, esta vez con más insistencia—. ¿Dónde te has metido?
Zack apretó el paso colina arriba y alzó una mano para saludar. Su padre estaba delante de la casa, a lo lejos.
—¡Estoy aquí! —exclamó—. Estoy bien. ¡Ya voy!
Miró pendiente abajo y vio cómo Ann desaparecía en el bosque. En ese momento, le recordó tanto a Susan mientras corría para alejarse de él, que se le cortó el aliento. Pero se sintió igual de sorprendido cuando recordó que se había reído dos o tres veces con ella. Había pasado una eternidad desde que se sintió tan ligero, tan a gusto.
Se quedó mirando la espesa fila de cedros y cicutas que se extendían ante él.
«Espero volver a verla mañana», pensó.
—Cuatro —
CONVERSACIONESDURANTE LA CENA
Los Einstein nunca habían sido la clase de familia que celebra el sabbat los viernes por la noche. Pero durante el mes de octubre anterior, más o menos cuando Zack volvió al colegio tras perderse el primer mes de curso, sus padres empezaron a señalar el comienzo de la cena de los viernes encendiendo dos velas y entonando un par de oraciones, y después todos decían algunas palabras sobre Susan. Zack, por motivos que no tenía del todo claros, nunca aportó ningún pensamiento sobre su hermana durante esas veladas.
Aquella noche, la primera cena de viernes en su nuevo hogar, iba a ser muy especial. Zack era consciente de ello y estaba deseando que tuviera lugar.



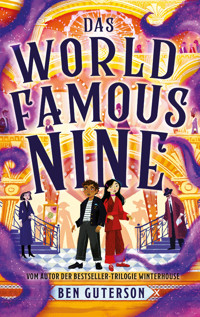
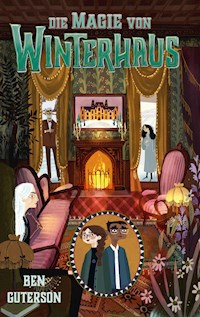













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










