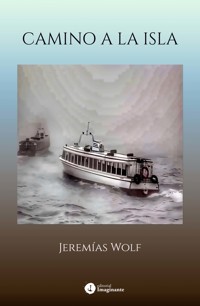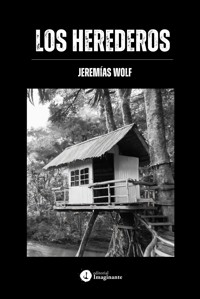
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Imaginante editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Federico Prinz es el típico miembro de una familia convencional de clase media argentina, o al menos así lo cree él. Sus padres son abogados y tiene una hermana, menor que él. Atravesando su divorcio, Federico se reencuentra con su padre, que lo lleva a descubrir el lado oculto de una familia a la que creía conocer, a la vez que lo reconecta con su espacio de calma, el Delta de Tigre: su olvidado refugio en el que las decisiones tendrán el giro que le permita poner proa a su vida. El dinero no falta ni es un impedimento, pero en este aparente oasis reverberan oscuros secretos que ponen en peligro las bases de la familia. Una novela en la que nadie es quien dice ser y nadie es quien cree ser.Donde las emociones escalan a límites impensables. El protagonista deberá abrir puertas que permanecieron cerradas toda su vida y tratará de iluminarse con los escasos recursos que las extrañas circunstancias despliegan en su andar. Federico se encuentra en los umbrales de su propia historia, mientras el lector es arrastrado por un relato que lo llevará por un flujo inesperado de hechos que marcarán al protagonista para siempre. "Padre e hijo estaban en una secreta comunión con ese espacio, con ese arroyo, con esa casa."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los herederos
Jeremías Wolf
Federico Prinz es el típico miembro de una familia convencional de clase media argentina, o al menos así lo cree él. Sus padres son abogados y tiene una hermana, menor que él. Atravesando su divorcio, Federico se reencuentra con su padre, que lo lleva a descubrir el lado oculto de una familia a la que creía conocer, a la vez que lo reconecta con su espacio de calma, el Delta de Tigre: su olvidado refugio en el que las decisiones tendrán el giro que le permita poner proa a su vida. El dinero no falta ni es un impedimento, pero en este aparente oasis reverberan oscuros secretos que ponen en peligro las bases de la familia.
Una novela en la que nadie es quien dice ser y nadie es quien cree ser. Donde las emociones escalan a límites impensables. El protagonista deberá abrir puertas que permanecieron cerradas toda su vida y tratará de iluminarse con los escasos recursos que las extrañas circunstancias despliegan en su andar.
Federico se encuentra en los umbrales de su propia historia, mientras el lector es arrastrado por un relato que lo llevará por un flujo inesperado de hechos que marcarán al protagonista para siempre.
"Padre e hijo estaban en una secreta comunión con ese espacio, con ese arroyo, con esa casa."
Jeremías Wolf
Los herederos / Jeremías Wolf. - 1a ed. - Villa Sáenz Peña : Imaginante, 2024
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-6578-13-6
1. Narrativa Argentina. I. Título
CDD A863
Edición: Oscar Fortuna.
Correcciones: Dana Babic.
Diseño de tapa: Raquel Chanampa
Conversión a formato digital: Estudio eBook
© 2024, Jeremías Wolf
© De esta edición:
2024 - Editorial Imaginante.
www.editorialimaginante.com.ar
https://www.instagram.com/imaginanteditorial/
www.facebook.com/editorialimaginante
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito del titular del copyright.
PARTE UNO
CAPÍTULO 01
La taza de café humeaba sobre la mesa ratona, desplegando su arsenal de aromas en la habitación. Las luces del día marchaban en retirada para dejar paso a la indecisa noche otoñal.
Pocas compañías suelen ser mejores que un buen café negro, una ventana y el horizonte perdiéndose en el Río de la Plata.
Afuera, las primeras noches frescas se van anunciando. Son escasos los sonidos de la calle que se animan a ese piso veintiséis. El silencio parece extenderse como un manto en las alturas. Solo las luces, que se van encendiendo como una cascada de ases, traen la certeza de estar en medio de la ciudad de Buenos Aires, con toda su locura del tercer milenio.
Desde la mesa ratona junto al sofá, un velador generaba reflejos que comenzaron a dibujar, sobre el vidrio, los contornos de Federico. Con el correr de los minutos las líneas se fueron agudizando hasta que sus ojos pudieron ir al encuentro de su propia mirada.
El amor se marchó del departamento algo más de cuatro años atrás. Él no podía dejar de sentir cómo las paredes se dejaron ganar por la quietud y la ausencia. Apostó todo al amor sin pensar que, más que a una emoción, debió entregar sus sentimientos a una persona real, con su propia historia a cuestas. No fue consciente que un encuentro no siempre significa una victoria.
El departamento era confortable. Los dos dormitorios tenían ventanas que miraban el río; el living comedor era espacioso para tres personas, por lo que, para él, sólo constituía un espacio interminable. El cuarto de su hija permanecía cerrado e intacto, en la medida que el régimen de visitas, acordado en el juzgado, determinaba que la pequeña se instalara a pasar los días establecidos.
Las sábanas de su cama aún le recordaban a su mujer. O mejor tal vez, a la que él pretendió convertir en su mujer, pero cuyo destino estaba trazado por otros rumbos. Habían elegido juntos el barrio, a una distancia intermedia entre las dos familias, y con medios de transporte que achicaran los trayectos. Ella había decidido volver a lo suyo. Él estaba dispuesto a no regresar, a mirar adelante buscando escribir su propia ruta sin la tutela familiar.
Bebió un sorbo de café respirando su aroma intenso, sintiendo en la mano la tibieza de la taza. Miró su dedo anular. La pequeña sombra de la alianza, con la que creyó cerrado su futuro emocional, aún existía. Epilogo de lo que primero fuera desamor y luego nostalgia.
El mundo de los sentimientos fue arena movediza para él. Aferrarse para no hundirse; moverse con cautela. Intentar, en cada chance, mirar más lejos buscando algo que lo sujete, que le permita mantenerse a flote. Así se recordaba a sí mismo, siempre. Desde la niñez.
Pensar en la infancia era reconocerse, desdoblado en dos: por un lado, la vida cotidiana con su carga de vértigo y responsabilidades; por el otro la isla, el Delta, ese suburbio con calles de agua, donde todo tenía que ver con lo natural, no sólo por el entorno, sino también por la naturaleza humana.
Los sentimientos se le ponían a flor de piel por ese contacto íntimo con un lugar que le hacía sentir su cobijo, como si hubiera sido una guarida en la que estar a salvo. El río con su cadencia envolvente, los verdes con el don de la serenidad implícito en cada recorrida por el paisaje circundante y, en aquella etapa inicial, esa relación cercana con un mundo ideal de juegos alejados de la virtualidad citadina.
La vida era en dos planos, podía definir ahora Federico, una fracción de lunes a viernes y la otra los fines de semana, siempre isleños por presencia o añoranza.
Aquellos años desfilaban en su memoria, un carrusel de imágenes, donde cada fragmento estaba destinado a encajar en el siguiente. Las luces y sombras de su existencia giraban como en un caleidoscopio.
Así, su primer viaje en la lancha de su padre se mantenía intacto con todo detalle: su madre intentando en vano sostenerlo quieto, su padre en el timón de la embarcación, y él forcejeando con los dos, para que su pequeño brazo pudiera llegar a ponerse en contacto con el agua, que en cada corte de ola parecía jugar un “agárrame si puedes”.
La memoria despierta, presente. Carreras sin descanso sobre el pasto de la casa, el viento dándole en la cara, las ramas de los árboles como una intrincada escalera que le permitía escudriñar lo interminable. El barro, los perros isleños —amos y señores de la comarca poniendo limite a los invasores, y regresando triunfadores en busca de la recompensa—, y los mosquitos como una plaga con horario de llegada y de partida.
Su mamá, diseminando aromas desde la cocina, hacía que los sonidos de la panza se multiplicaran. El parque era invadido por las fragancias y, desde el horno, flotaban los vapores de los pasteles de manzana que ella cocinaba, mezclándose con los jazmines en flor. Su papá, en cambio, desparramaba sonidos de manera incansable: la máquina de cortar el césped, la motosierra y el martillo marcando el ritmo de los juegos, invitando a danzar con músicas inimaginables. Luego, al caer la noche, con su quietud, el sueño llegaba, cambiando el conteo de falsas ovejas por la búsqueda de la estrella más brillante, cuyo destello ingresaba impune por la ventana.
Todo era un perfecto desfile de armonía hasta el momento del regreso. Entonces la ciudad se enarbolaba sobre ellos como un fantasma, y el humor cambiaba: su padre comenzaba los preparativos juntando tareas inconclusas, haciendo listas de materiales que no debía olvidar en la próxima semana; mientras su mamá ordenaba los enseres y desperdicios, acomodaba los cuartos y sus tejidos, con la misma dedicación de la llegada. Federico los miraba desde lejos y se zambullía en el día siguiente.
La semana en la ciudad era distinta. Estaba plagada de insatisfacciones y diálogos diluidos. A su padre lo veía poco. Sentía su beso en la frente en la mañana, sus labios posándose, tibios, en una despedida que lo encontraba semi dormido. Rara vez lo veía al regreso de la jornada, por lo general él ya dormía y, en esa instancia en que no se puede establecer con claridad si lo que se oye es real o es un sueño, a veces, sólo a veces, le oía la voz, que llegaba confusa desde la habitación de al lado.
Con su madre era diferente. Ella lo despertaba en las mañanas, preparaba el desayuno, y lo llevaba a la escuela. No era siempre, porque entre las madres estaban organizadas y formaban un grupo, todas con su propio auto. Cuando era ella quien conducía la camioneta familiar, haciendo el recorrido por las casas hasta la escuela, ida y vuelta, todo era diferente. Para Fede eran hermosas esas oportunidades, ya que él podía elegir la música de la radio y, por lo general, su madre cantaba junto a ellos en el camino. Su buen humor era contagioso, conseguía que cumplir obligaciones fuese menos pesado. Las demás semanas era solo ser uno más allí, y prefería ir en silencio. En las tardes ella lo ayudaba con las tareas. Terminaban el día compartiendo merienda y videojuegos. Bueno, al menos así fue hasta que llegó su hermana.
Al llegar la pequeña Beatriz al hogar la atención que su madre le brindaba desapareció. Para él, la niña sabía, con ardides de bebé, ganarse los cuidados extraordinarios que ella le prodigaba. Sus celos pronto comenzaron a manifestarse y los retos junto con ellos. Comenzó a crecer dentro de él una mezcla de rencor y envidia que jamás consiguió dominar y le valió no pocos castigos. Solo volver a la isla le reconfortaba, haciéndole olvidar el desprecio que sentía. Beatriz creció defendiéndose y, a la vez, aprendiendo a manipular a su madre, para convertirse en su preferida indiscutible.
Juguetes rotos o extraviados, renovaciones permanentes de vestuario, un servicio constante de traslado donde fuera, en el horario que sea, funciones de teatro o cine, paseos, y hasta la elección de las comidas tenía que pasar por el capricho imprevisible de su hermana. A él solo le quedaba encerrarse en su cuarto, con su consola de videojuegos, a esperar que llegara el fin de semana y la isla. Allí Beatriz no las tenía todas para ella, el lugar no le gustaba, en cada insecto veía monstruos que intentaban devorarla —ante la alegría de Fede—, una cama incómoda, los asados de Raúl —decía que no le gustaba comer animales—, perros que la perseguían con su olor nauseabundo, y un miedo inocultable al agua.
Sin dudas, todo esto había sumado argumentos en el amor de Fede por la isla.
Recuerdos... la historia dibujada, en el fondo de la taza, con la borra del café.
De pronto, el teléfono celular sonó para traerlo de regreso. En los últimos tiempos había tenido varias veces esas regresiones al pasado, como si desandando caminos pudiera encontrar las respuestas a este presente que le estaba tocando protagonizar. Dudó en atender o no la llamada, no eran horarios habituales para él, pensó que solo podían ser noticias desagradables. La posibilidad de que fuera algo relacionado con su hija le hizo reconsiderar la actitud, y tomó el aparato:
—Hola... ¿quién habla?
—¿Hablo con el Sr. Federico Prinz? —preguntaron desde el otro lado de la línea.
—¿Quién habla? —reiteró perdiendo la paciencia.
—Mi nombre es Adela, lo llamo desde el Sanatorio Anchorena. Su padre ha llegado aquí hace unas horas para sus controles de rutina, pero ha tenido una descompensación. Nos pidió que no llamáramos a nadie pero, como usted comprenderá, no podemos asumir toda la responsabilidad en estas cuestiones. ¿Podría usted acercarse por aquí? ¿Le doy la dirección?
—No hace falta. Sé dónde es, he nacido allí mismo. Llegaré en alrededor de media hora —cortó la llamada intentando parecer sereno. Permaneció con el teléfono en la mano. La noche parecía volverse más oscura.
En unos minutos estuvo listo para salir a la calle. No era lejos y menos a esa hora, cuando el tránsito en la ciudad parece entrar en una suerte de remanso. Bajó hasta la cochera del edificio y subió al automóvil. Luego de toser un poco, el motor del Chevrolet se puso en marcha; a pesar de tener más de diez años de antigüedad seguía leal. Había heredado de su padre, entre otras cosas, la pasión por los motores, aunque no por el orden. Se prometió hacerle un mantenimiento uno de estos fines de semana, y salió a la calle.
La noche traía aires húmedos. La brisa que entraba por la ventanilla fue sacándolo de la modorra. La imagen de su padre internado lo había conmovido. Aceleró por la calle Larrea y pronto estuvo estacionando a cincuenta metros del sanatorio.
Su padre estaba en una habitación del piso cuarto, con vista a la Av. Pueyrredón. El ascensor descompuesto lo obligó a subir por las escaleras, resoplando en cada descanso. Había dejado los deportes hacia largo tiempo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Los reflejos multicolores de la pantalla del televisor se escapaban por la rendija formando un arco iris vertiginoso y cambiante. Entró intentando no hacer ruido. Sin embargo, un par de periodistas discutían aspectos de una información económica en una TV de led de enormes dimensiones, metiendo barullo al cuarto. Raúl observaba atento, mientras jugueteaba con la manguera del suero que tenía conectado. Al ver a Federico rezongó:
—Menos mal que les pedí que no llamaran a nadie —dijo, aunque cierto tono de alegría se le notara en la voz. Llevaban alrededor de cuatro años sin hablarse, desde que Fede se divorció. Por aquel entonces tampoco había demasiado diálogo, pero mantenían un contacto casi de cortesía. Luego, a raíz del divorcio, Raúl consideró que Fede no estaba siendo justo consigo mismo en la negociación, discutieron y nunca volvieron a hablar hasta entonces.
—¿No te parece que alguien debe llenar cuanto menos los papeles? Ya que no hay forma de que te cuides —respondió Fede sin entrar en el juego de su padre.
—Tonterías, no tengo nada, solo quieren incrementar su facturación conmigo —sentenció Raúl.
—Me dice todo lo contrario la enfermera, pero no me explica por qué, y ni siquiera me permite ver el parte médico. Solo repite que estás delicado y que debo preguntar a tu médico. ¿Me lo podrías explicar vos? —preguntó Fede sin remilgos, directo y concreto, como sabía que le gustaba a su padre.
Raúl se quedó observándolo, en silencio, y volvió la mirada a la TV.
—Este país se va al carajo —afirmó, ignorando la pregunta.
—Como desde que me acuerdo papá —le respondió Fede, evitando entrar en polémica, esperando alguna aclaración de su padre.
—Mira Fede, hace mucho que no nos vemos. Te pongo al tanto: Estoy envejeciendo, y cuando eso pasa el cuerpo comienza a fallar. Mañana estaré de nuevo en el ruedo. Tranquilo, que si los Tribunales no me liquidaron una descompensación no lo va a hacer. La enfermera exagera, como todas estas minas.
—Está bien, no quiero polemizar, solo quiero quedarme tranquilo —resopló Fede.
—Si llego a mañana no vas a tener de qué preocuparte —bromeó Raúl.
—Voy a quedarme a pasar la noche con vos, no sea cosa que te mueras sin decir adiós —respondió Federico, broma por broma.
—Mejor me duermo. Estos aparatos y cables de mierda me tienen harto. Mañana hablaremos —respondió Raúl, tan seguro de sí mismo como siempre.
—Descansá, viejo —se resignó Fede, con tono afectuoso, sentándose a su lado.
La noche fue larga, las enfermeras desfilaban, de manera regular, controlando todo. Fede intentaba, en su cabeza, reconciliarse con aquel hombre que significaba tanto. Más que nadie...
CAPÍTULO 02
Las enfermeras debieron luchar para convencerlo que debía salir hasta la puerta de la clínica en silla de ruedas. Federico no pudo contener la risa mientras iba a buscar el auto, pero en esa risa también anidaba la sensación de bienestar que le produjo la recuperación de su padre. Estaba aún delicado, pero había mejorado notablemente.
Los días habían pasado lento, pero, por fortuna, evolucionó bien. Tal vez ahora estaba comenzando la peor parte: conseguir que su padre se cuide, haga vida sana y, sobre todo, que evite cualquier tipo de situación que haga estallar sus nervios. El estudio de abogados no parecía la mejor opción para satisfacer esa necesidad.
Raúl tenía sus orígenes en una familia de clase media, castigada sin piedad por el desempleo. Su padre era un comerciante, de escasa prosperidad, de la zona de Temperley, y su madre la hija de un gerente de una multinacional agraria, que había elegido al hombre económicamente incorrecto. Así había crecido, rodeado de carencias frecuentes, a las que su padre solía resumir diciéndole: “de mí no vas a heredar nada, solo lo que metas en tu cabeza estudiando”. A Raúl mucho no le gustaba la idea, pero tampoco podía hacer nada contra ella.
Su destino, como adulto, no era claro, no encontraba un rumbo. Pero, una tarde, las nubes se corrieron de sus incertidumbres, a través de un acontecimiento familiar que lo marcó para siempre. Fue en una mañana de verano, cuando un policía y dos oficiales de justicia golpearon a la puerta de la casa que alquilaban. Su padre ya había salido a trabajar. Los hombres le exhibieron a su madre un escrito judicial mediante el cual, un juez determinó que serían sometidos a un embargo, sobre cuanto bien embargable hubiera en la casa —que no eran muchos, por cierto—.
La camioneta estaba estacionada justo frente a la puerta y, ante la mirada curiosa de los vecinos, los empleados dieron órdenes a los peones que los acompañaban para que comenzaran a cargar lo poco de valor que encontraron: una heladera, un televisor —blanco y negro por supuesto, ya que no eran aun los tiempos de la TV color— un equipo de música, una estufa y algunas otras cosas insignificantes.
Raúl fue testigo de todo el desbarajuste, apoyado en un árbol de la vereda, sobreponiéndose a la vergüenza. Una certeza se estampó en su adolescente cabeza: ¡no volvería a pasar por algo así!
Días después sabía que quería ser abogado. Esa convicción lo convirtió en un estudiante concienzudo y concentrado. Le pidió a su padre asistir al mejor colegio que conociera y, con algo de escepticismo, éste le sugirió el Nacional de Buenos Aires, una suerte de emblema cultural y social que, a través de generaciones, había dado como fruto un popurrí de próceres de las leyes —del bien y del mal—. Raúl le respondió que iría a ese colegio, y así lo hizo, atravesando victorioso el filtro del examen de ingreso primero y egresando después, con promedios destacados que le valieron una bienvenida respetuosa en la Facultad de Derecho. En la universidad, Raúl redobló la apuesta y el esfuerzo, pronto sus calificaciones superaron las expectativas. Su flamante título de abogado llegó como la llave que necesitaba para abrir las puertas del nunca más a las privaciones y angustias con las que había crecido.
Lo que vino después fue previsible. Raúl pasó de los primeros éxitos en causas de poca relevancia, a darse cuenta que no era en el mundo del Derecho Civil donde encontraría su espacio, así que puso el norte al Derecho Penal, tomando las causas que otros desestimaban. Terco como pocos y estudioso en igual medida, pronto comenzó a encontrar las grietas por donde ganar juicios. La fama fue una escalera siempre ascendente, en un mundo que, muchas veces, dejaba en el camino lo moral con la sola idea del triunfo. Raúl consiguió hacerse popular, y con ello ganar el dinero suficiente para asegurarse que aquel momento, que lo había marcado en la adolescencia, nunca tuviera oportunidad de repetirse.
En ese camino resignó algo más valioso que cualquier cosa material: emociones y algunos valores, que ni siquiera la sociedad se animaba a reclamarle. Se reservó, para sí, solo dos espacios en los que eligió mantener aquellos preceptos que, sumidos en las necesidades, su padre le había transmitido: una familia y un lugar.
Para lo primero eligió a la madre de Fede, Cecilia Ventura, una compañera de la universidad, de orígenes no tan simples como los de él. El mundo material también la había afectado y, por esa misma razón, comprendía en profundidad las razones que eran fuerza motriz de Raúl. Ella creía en la ética, en la honestidad de las personas, en el valor de la palabra y en la fuerza de la verdad, pero también en los lujos, el dinero, las modas y la vida banal que mostraba la TV. Raúl se enamoró de esa entereza, de esa capacidad de creer en los demás que él había perdido. Depositó en Cecilia su lado bueno, como si la vida de las personas pudiera asimilar esos dobleces.
Al Delta, como lugar, lo descubrió por pura casualidad. Se dejó hechizar por la magia de ese espacio, donde la naturaleza es ama y señora de todo lo que se vive. Fue al regreso de unas vacaciones, cuando la feria judicial recién terminaba y febrero se presentaba asfixiante. Federico era, por entonces, muy pequeño y ocupaba el centro de la escena.
En febrero todo es más agobiante. El calor se sumó a las vacaciones recién terminadas y a responsabilidades postergadas, sumándose a las nuevas. Raúl propuso, un sábado de entonces, una salida al aire libre. Le habían llegado noticias de que la isla era un lugar para desconectarse de la ciudad. Se sintió cautivado, y desde ese día no dejó de ir nunca. Se le notaba el deseo de escapar a medida que los días de la semana corrían. Su humor mejoraba, de manera ascendente, entre el lunes y el viernes. La perspectiva de volver a percibir el suave olor de las aguas del río iba impregnando de oxígeno sus emociones.
El viaje hasta el departamento de la Av. del Libertador y Coronel Díaz transcurrió en silencio. De vez en cuando Raúl exhalaba y emitía algún gruñido. Seguía despotricando contra las enfermeras y la silla de ruedas. El encargado del edificio se acercó a ver quién era el que llegaba en ese auto medio destartalado. Cuando lo reconoció le abrió la puerta.
—¿Cómo anda, don Raúl? —le preguntó mientras le extendía la mano para ayudarlo a descender.
—Mal si me seguís diciendo don —respondió Raúl dejando la mano del portero flotando en el aire, saliendo del auto con aire juvenil.
El hombre le echó una mirada furtiva a Fede y le guiñó el ojo, cómplice de una fechoría verbal inimputable. Fede lo ignoró, no era momento para que su padre descubriera una complicidad tácita con el encargado del edificio. Le entregó las llaves del auto y le pidió si lo podía estacionar en la cochera. El hombre tomó las llaves, haciéndose cargo de la tarea, con cierto desprecio al ver el estado del viejo automóvil.
Los espejos del elevador multiplicaron la imagen de padre e hijo hasta fundirlos en el infinito, en definitiva, eso eran: dos caras de una misma moneda, unidas en lo más profundo de sí mismos. Almas recursivas. Recreación espiritual del efecto Droste, aquel explicado por la expresión, en francés, mise en abîme (puesta en el abismo, puesta en infinito).
Raúl ingresó al departamento en primer lugar, de inmediato corrió las cortinas del ventanal. La imagen, en el fondo del horizonte, le devolvió la silueta fina y lineal del río. Fede se paró a su lado y quedaron en silencio. Era algo que se repetía a lo largo de sus vidas, juntos o separados, en un día de pesca, en el muelle de la isla, o en sus balcones. Esas aguas color león los poseían.
En simultáneo, los recuerdos de padre e hijo, volvieron atrás en el tiempo, doble relato de los tiempos compartidos. La misma realidad dibujada por manos diferentes.
Habían comenzado a incursionar en la pesca durante la adolescencia de Federico. Quién indujo al otro es algo difícil de determinar. Lo que sí es cierto es que terminaron recorriendo casas de artículos de pesca, intentando evacuar un torrente de preguntas, entre técnicas y míticas, como si las respuestas correctas alcanzaran para eludir la inexperiencia. El dinero les dio la chance de atenuar su ignorancia en la materia con la calidad de los equipos que podían adquirir. El instinto de pescador solo lo pudieron agudizar con las horas, los fríos, las lluvias y muchas decepciones.
Navegaron juntos buscando los mejores lugares, perdiéndose y teniendo que recalar donde fuera para solicitar algún indicio que los llevara de regreso a la casa.
Aquel silencio de pescadores los reunía, otra vez, de pie frente al ventanal. Era claro que algo subyacía entre ellos. Una suerte de equilibrio, dos espadas suspendidas en el aire. Sin haberlo querido se habían ido copiando al crecer como padre e hijo. Se habían dado, en simultáneo, lecciones de vida y, por difícil que fuera, no podían disimular que, como dos arroyos que se unen, estaban fundidos en el mismo acero. En cada lucha por diferenciarse se asemejaban más. Uno le transmitía al otro su dureza mientras, en canje, recibía la tibieza de los espíritus jóvenes y esperanzados. ¿La resultante? Un espacio donde solo cabían ellos dos, muchas veces ni eso.
—¿Te acordás cuando íbamos juntos a la isla? —preguntó Raúl.
—Vos nunca dejaste de ir. ¿No? —respondió Fede.
—No, es mi cable a tierra y siempre creí que a vos te pasaba lo mismo —dijo Raúl.
—No somos iguales, papá —fastidiado al sentir esa similitud.
—Ja, ja. Yo también creía eso, pero luego me di cuenta de que la sangre es más fuerte. ¿Te quedás a comer conmigo?
—Tal vez tengas razón... aunque vos siempre querés tener razón. Algún día deberíamos hablar nosotros dos, ¿no? Pero sin peleas, sin que me tires el abogado por la cabeza. ¿Te parece? —reprochó Federico.
—Está bien... deberías venir a la isla así charlamos. Allá somos nosotros, sin uniformes. Vos dejaste de ir, y sé que amabas la casa —pidió Raúl.
—Lo voy a pensar papá. Pero mejor me voy, sin mí vas a comer sano. Se despidió Federico, dejándole algunas recomendaciones extra sobre el cuidado de su salud. Y, casi escapando del departamento, volvió a la calle.
La Av. Coronel Díaz está atascada de tránsito en los mediodías porteños. Una marea de personas y vehículos corrompe la ciudad con sus ruidos constantes. La intermitencia de los semáforos no alcanza a drenar el caudal de automóviles y, a paso de hombre, Federico iba regresando.
Regresando a su pasado, a la isla, a su madre...
Cecilia, su madre, había tenido una adolescencia feliz. Su vida fue, desde su nacimiento, simple. Demasiado de nada, pero nada faltaba. Hija única de un matrimonio venido desde el campo a probar fortuna a la Capital, para terminar edificando una casita sencilla en la calle Laprida, de Lomas de Zamora, a escasos metros del Camino Negro. La gerencia de una empresa agraria fue la placa en la puerta de la oficina de su padre, que le aportaba un sueldo que daba a la familia buen vivir. A la vez, mantenían vivas todas las ambiciones con que habían dejado atrás su ciudad natal. Ella no era de sonreír demasiado, pero, cuando lo hacía, el sol se reflejaba en sus dientes y encandilaba.
Seguir la carrera de abogacía fue conceder a sus padres el tributo de tener un hijo doctor en algo, lo que fuera. La cosa legal le calzaba justo en su ideario, honesto e inocente para los tiempos que le tocaron vivir. Quería cambiar el mundo, impedir que la sociedad cayera en los abismos. Era idealista. Tenía, además, una belleza exótica. Sus ojos negros y profundos pretendían bucear en lo que miraba. Sus rasgos, delineados por antepasados que se remontaban a los aborígenes de la provincia de Misiones, quedaban esfumados en la oscuridad de su mirada intensa. Era, en su época universitaria, la que enarbolaba las banderas de cuanto reclamo consideraba justo. Eso le fue ganando respeto y algún que otro enemigo.
Raúl comenzó a apreciarla desde lejos. Intentó dibujar en su imaginación cada trazo de su personalidad, cada idea. Con esa alforja llena de admiraciones silenciosas se fue dejando enamorar por la que él consideraba “la última guerrera de los inocentes”. Pronto comenzó a apreciar sus utopías, aunque se dieran de patadas con el sentido que él le había dado a su carrera. Pero ella también se enamoró al conocerlo. Tal vez fue encantamiento por su personalidad o simplemente su ansia redentora animándole el instinto de protección. Formaron una unidad heterogénea en la que la pasión tuvo un papel de suma relevancia. La cama solía ser el último campo de batalla en el que dirimían sus diferentes puntos de vista. Y funcionó, al menos durante el tiempo en que uno crece dispuesto a ceder y conceder.
Cecilia quería tener una familia típica. Con las pastas de los domingos, como parte de la previa del clásico del fútbol. Con un marido que la acompañe a las reuniones de padres del colegio. Con recorrer negocios, de la mano, eligiendo cortinas, colores y muebles nuevos. Nada para lo que Raúl estuviera preparado, nada de lo que él hubiera proyectado. Sin embargo, supieron vivir en la búsqueda del equilibrio. En ese ir y venir por el camino de los desencuentros, la casa de la isla fue la intersección perfecta de sus mundos. Nada fue más apropiado que la compra de aquella casa isleña, que había sido abandonada por sus propietarios, y que Raúl supo negociar para obtener un precio justo.
Los semáforos de la Av. Pueyrredón confabulaban con la memoria de Federico para remover su historia. Un limpiavidrios se paró junto a su ventanilla, restregó el parabrisas con fervor desmesurado, como si estuviera puliendo el mejor de los diamantes. Con su mano libre, y acercando su cara hasta casi estrellarla contra el vidrio, hizo gestos a Fede cerrando un hueco en su mano, en clara alusión a que debía llenarlo con dinero, pero él estaba tan lejos de allí que aquellos despliegues y reclamos no llegaron jamás a su conciencia. El joven de la calle profirió insultos y dio un manotazo que apenas alcanzó a rescatar de su estado a Fede, en el momento que la luz del semáforo pasaba a verde. Un desfile de fantasmas danzó en su cabeza hasta llegar a su casa. Había pedido el día en el banco, por la salud de su padre, y aún le restaba atravesar la tarde para llegar al sueño nocturno que, suponía, alejaría de él esos demonios.
Al entrar a su departamento fue directamente a la heladera. Tenía hambre y sed. Estaba vacío, lucía como tierra arrasada, apenas una botella de agua fresca y una milanesa solitaria en un plato que le quedaba chico. Se preparó un sándwich y, con la botella, se sentó en el sofá del living. Encendió el televisor y comenzó a transitar frenéticamente por todos los canales buscando algo que lo entretenga. Había perdido el hábito de ver programas. El aparato se había convertido en una pantalla de cine personal, en la que solo veía películas que compraba en los puestos callejeros y que, por lo general, eran copias baratas de baja calidad.
Mientras devoraba el sándwich consiguió concentrarse en un canal de documentales. Una selva amazónica era recorrida, en canoa, por un investigador que anunciaba su encuentro con un espécimen felino próximo a extinguirse. Bebió agua a borbotones y se reclinó. Lentamente el sonido y las imágenes de la pantalla se fueron alejando de su estado de conciencia, hasta quedar profundamente dormido.
Desde lo alto del roble no alcanzaba a oír con claridad. Había llegado hasta allí armando una pequeña escalera y trepando de rama en rama. Le gustaba trepar, era una forma de intentar alcanzar el cielo, donde todo parecía más diáfano y cristalino. Además, podía ver todo desde una perspectiva diferente, tomando dimensión de cuanto lo rodeaba: la casa del Pelado —distante dos terrenos—; la de la vieja malhumorada —una mujer de algo más de 55 años, pero que a sus ojos era definitivamente una anciana; nunca saludaba a nadie y deambulaba por el parque atacando sin piedad a los jazmines y los rosales—; y lo de César, el carpintero, con su numerosa familia en la que se confundían hijos, sobrinos y nietos. Todo era más claro desde la altura, menos las voces que le llegaban de adentro de su casa, de la casa. Eran gritos de su madre, nunca la había oído así.
De pronto la vio salir, llevaba su bolso en la mano. Su padre intentaba tomarla del brazo. Ella de un tirón se liberó y comenzó a bajar la escalera.
—¡Me tenés harta! Me voy... —gritaba Cecilia.
—¡Esperá, Ceci! Charlemos... dejá que te explique... —respondía Raúl, suplicante.
—¿Qué explicación me vas a dar que no me hayas dado? Ya sé cómo ves las cosas, y me voy. No te soporto más. No quiero vivir con un hombre así... chau —Cecilia no paraba de gritar.
Comenzó a caminar hacia el muelle. Había una enorme bruma cubriendo las aguas. Una lancha de pasajeros, de color negro, surgió entre la espesura. Fede gritaba llamando a su madre, pero su voz no sonaba en ninguna parte. El llanto de Beatriz se escuchaba mezclado con el silbido del viento entre los árboles. Cecilia subió a la lancha negra, tomando la mano del esqueleto de un marinero que, con un golpe en la planchada, dio aviso a otro esqueleto que estaba al timón, la lancha tomó velocidad salpicando con agua la cara de Federico...
De pronto se despertó. La botella de agua se había derramado en su pantalón. Se miró sin comprender. La mojadura lo había empapado con agua fría y le daba el aspecto de haberse orinado. Por un momento se sintió feliz de esa soledad que le evitaba una vergüenza.
Sentía su cuerpo tenso. La pesadilla había repartido en su cuerpo espinas, dejándolo lleno de contracturas.
Dejó la botella y los restos del sándwich sobre la mesa ratona, apagó la TV y se fue al baño. Sentía que debía darse una ducha e intentar que el jabón le limpiara los fragmentos de dolor que anidaban en su alma.
Mientras el agua le iba entibiando los recuerdos, terminaron de salir de su memoria las viejas esquirlas que habían quedado clavadas en él desde la adolescencia. Pocas veces había vuelto a saber de su madre, y siempre “con causa justa” —como solía decir Raúl—.
Cuando aquella tarde volvieron al continente en la casa no quedaban rastros de Cecilia. Se había llevado sus cosas y hasta daba la sensación que nunca hubiera estado allí.
Beatriz, luego, eligió vivir con ella, segura que en su madre encontraría el eco permanente para sus caprichos; Raúl no se opuso, la pequeña y él no lograban establecer una relación de ida y vuelta.
Con el tiempo Federico supo que ambas vivían en una casita de Hurlingham. Su hermana le resultaba una perfecta insatisfecha que nunca encontró más compañía masculina que la ocasional. Y por su madre no sentía más que resentimiento, no deseaba verla y dejó que fueran las circunstancias fortuitas las que determinaran cualquier encuentro.
Su padre nunca la había vuelto a mencionar hasta aquella misma tarde en su sueño.
Se frotó con más fuerza el cuerpo, mientras el agua caliente lo reconfortaba, en parte...
CAPÍTULO 03
El destino de Julio Soler parecía sellado desde su nacimiento. Condenado por robo a mano armada, con lesiones por herida de bala. La vida en la cárcel no fue un lugar donde rehabilitarse sino, más bien, donde su desilusión ante la vida se fue endureciendo.
No estaba arrepentido ni mucho menos, ya había pasado por esa etapa. Ahora comprendía, y en ese comprender había conseguido colocarse en el lugar al que la sociedad parecía tenerlo condenado, por no haber tenido una oportunidad para ser distinto.
Llevaba ya tres años y dos apelaciones en el penal de Ezeiza.
Veía difícil poder salir antes de los ocho años que los jueces le habían tirado por la cabeza por aquel ilícito. “¡Fue un intento de robo, y no se consumó!” —se decía a sí mismo. “De última, el cuhetazo que le di en las patas al trolo ese, fue sólo para que chille por algo en serio” —terminaba sus justificaciones. “Hay trolos y trolos —razonaba— y este marica gritaba como chancho. Acá los he conocido, más putos y todo, ¡y no andan berreando!”.
La monotonía de la prisión era un taladro en su cabeza. No tenía mucho afuera, al menos nada que valiera. La pocilga donde vivía, con una habitación y un baño, en la villa de Retiro, no daba para andar con exquisiteces, sólo lo necesario: la cama, la mesa, una heladera vieja y la garrafa con la hornalla, y por supuesto la camita de la Jime, su pequeña hija. Por solo mencionarla o pensarla, sus ojos, duros de la calle, se enternecían. De la Irene —su mujer— mucho no se fiaba, prefería no escarbar. Muchas cosas se pierden tras las rejas, la confianza es una de ellas, aunque también la extrañaba. Después de todo la mina le había bancado todas sin chistar.
Él había llegado de su Formosa natal cuando tenía dieciséis años. Un tío, hermano de su padre, le iba a conseguir trabajo en la construcción. Así llegó a la villa, con un bolsito de mano y mucha fe. Su pariente le fue enseñando el oficio y se convirtió en una suerte de guía que le hizo aprender, además, los códigos villeros, sin los cuales se lo habrían “comido” en menos de una semana. De algún modo igual lo hicieron.
Acompañaba a su tío, de peón. Preparaba la mezcla, alcanzaba ladrillos, paleaba arena. Todos trabajos fuertes que le fueron dando forma a su esmirriado cuerpo. A sus dieciocho años ya tenía un buen par de brazos y algunos tajos de navaja, que hablaban de cómo habían querido domarlo los vecinos.
Trabajaba de lunes a sábado, en tanto los domingos eran para él. Esos días los dedicaba a ir a la cancha, para ver jugar a San Lorenzo de Almagro, o tomaba mate con tortas fritas si no había partido, mientras miraba todas las películas que podía. Le gustaba la televisión. Era como dejar de ser él mismo para ser el de la pantalla. A veces soldado, a veces viajero, otras veces cazador o ilustre caballero. Nunca podría ser un personaje por más de dos horas, o lo que duraran las películas.
Conoció a la Irene cuando recién había llegado a la villa. Ella tenía apenas doce años en el momento en que se cruzaron por primera vez, en uno de los pasillos. La piba lo miró de arriba abajo y le sonrió. Era coqueta la Irene, sigue siendo. El tío le había pedido que no se metiera con ella o con su familia. Pero ya se sabe cómo es eso, los muchachos nunca hacen caso. Así que pronto Julio estaba de visita en lo de la Irene. La familia de la chica lo esquivaba, pero conoció a Betún, su hermano, que tenía diecinueve y andaba siempre en líos.
La casa de ella era grande, tenía dos piezas y la cocina. En una dormían los padres, en la otra todos los hijos, que eran como cinco. Siempre había barullo en esa casa, la música sonaba bien fuerte, cumbia por supuesto. Los gritos eran necesarios para hacerse oír. Pero la Irene se reía de todo eso, y él aprendió a reírse con ella.
Julio sentía que sus hormonas se enloquecían cuando tenía a la Irene cerca, pero a la vez se sentía inseguro. Ella era muy chica y él no tenía ninguna experiencia, más allá de sus fantasías. El tiempo comenzó a correr. El deseo por la niña aumentaba a medida que ella fue creciendo, dejando atrás su cuerpo delgado y alto, para comenzar a florecer en curvas y sensualidades, que a nadie pasaban desapercibidas. Irene comenzó a percibir que las miradas sobre ella habían cambiado, pero se resistía a dejar su forma de vivir. En Julio encontró un compañero de juegos que no se detenía a mirarle los pechos —de hecho, él lo hacía, pero con tal disimulo que ella nunca lo notó—.
Poco tiempo antes de cumplir sus quince años, una tarde, a principios de marzo, Irene le pidió a Julio que le explicara algo de su tarea escolar. Julio no sabía leer, pero su orgullo le impidió negarse. Ambos fueron a la casa de su tío. Era sábado, no había nadie, ya que sus parientes iban a una feria a intentar hacer un dinero extra vendiendo aves exóticas, que el padre de Julio les mandaba desde el monte formoseño.
En la pequeña casa reinaba el silencio. Julio sentía que su pecho estallaba ante la proximidad de Irene, en ese espacio de intimidad que el sábado les proponía. Desplegaron las hojas de la carpeta de ella sobre la mesa y tomaron dos sillas, sentándose uno junto al otro. Ella comenzó a hacerle preguntas acerca de problemas matemáticos, él comenzó a evadir las respuestas. Irene era joven, es cierto, pero no por ello tonta. Pronto se dio cuenta de lo que ocurría. Tal vez, dejando por primera vez brotar sus instintos maternales, mezclados con otros mucho más terrenales, le tomó la cabeza en un abrazo que lo cobijó junto a su pecho. Julio perdió la respiración y se quedó estático, temeroso que cualquier movimiento quebrara el encanto del momento. Se dejó contener. Ella se dejó volar hasta ese niño-hombre que era, desde siempre, parte de su vida.
Pronto los lápices, la carpeta y los pequeños cuadernillos quedaron en la soledad de una mesa que sería testigo mudo de lo que ocurría a escasos metros, en el cuarto de Julio. Se amaron en silencio, por primera vez, dejando en las sábanas de Julio el rojo recordatorio del inicio mutuo. Se fundieron como solo los inocentes de espíritu saben hacerlo, dejando el cuerpo y el alma en las manos del otro. Un sello se había estampado en sus vidas, y era sólo el comienzo.
El tiempo que siguió los encontró buscando espacios donde entregarse, donde aprenderse, donde ser exploradores de sus rincones y sus emociones. No pasó desapercibido a nadie que algo había ocurrido. Tal vez la tía de Julio haya comentado la señal inequívoca que quedara aquella tarde en las sábanas, o tal vez lo que sentían se había vuelto inocultable.
Dos meses más tarde el paraíso comenzó a resquebrajarse. Irene notó que tenía un atraso y no tuvo más opción que confirmar con su madre lo que sospechaba: estaba embarazada. El padre se enteró de la noticia esa misma noche y, desafiando el peligro del barrio, fue hasta la casa de Julio con la noticia. No había en él furia o rencor, hasta se podría decir que estaba preparado para que algo así ocurriera. Solo deseaba que fuera con la persona correcta.
El color mate de la piel de Julio se volvió pálido, las piernas le temblaron. Se sintió perdido, pero al mismo tiempo, en el fondo, sintió crecer una alegría: en última instancia, estaba creando su propia familia, una de él, por él. No era un mal proyecto, si lo pensaba desde la infancia que había atravesado.
En los siguientes quince días la pieza de Julio sufrió algunos reacondicionamientos, el más importante fue la cama grande, para dos. Se sentía feliz. Irene se mudó otro sábado, hacia fines de junio.
Los días pasaban con rapidez, acompañando el ritmo de crecimiento de la panza de Irene. En la misma medida crecían los gastos de la pareja. Julio se multiplicaba en los trabajos, sin bajar los brazos. No por ello descuidaba la atención de Irene. El incipiente hombre se desvelaba por su niña-mujer y el amor era el agua de riego de ambos. Los adultos que los acompañaban también fueron acercándose y entablando una amistad solidaria, más allá de los recelos barriales.
Como en una exhalación se encontraron, de pronto, haciendo espacio en el cuarto para una cuna que rescataron de por allí, del barrio. Con un poco de lija, unos clavos, pintura y un pequeño colchón —nuevo, porque Irene así lo quiso— la cama quedo impecable y a la espera. De color blanco, porque no sabían si sería niño o niña.
La pequeña Jimena no vino con un pan bajo el brazo. El parto fue natural, y no tuvo mayores consecuencias físicas para Irene. Su cuerpo recuperó pronto las formas y el equilibrio, sumándole belleza a sus rasgos, que se embebieron con aires maternales. Sin embargo, el trabajo comenzó a faltar y con ello a escasear el dinero. Julio se había vuelto devoto admirador de su hija que insinuaba, ya desde la cuna, superar la belleza de su madre. Las horas de trabajo se le hacían eternas pensando en tener a la pequeña en sus brazos, y la niña le respondía con sonrisas y pestañeos que sólo él podía ver.
El tiempo es veloz cuando el ritmo de la vida lo establece la felicidad. Una mañana despertaron y Jimena estaba por cumplir su primer año. Julio creyó que era un acontecimiento que merecía un gran festejo. Debía compartir la felicidad que sentía con todo el barrio y comenzó los preparativos. Irene le pedía que no, que con los más cercanos era suficiente. Pero él estaba tan feliz de tener una familia que no podía oírla —ni quería—. Echó mano a los pocos ahorros que disponían y pidió prestado algún dinero a sus amigos. Pronto el barrio comenzó a contar los días para la anunciada fiesta.
Los vecinos armaron una mesa larga en un pasillo villero. La parrilla la instalaron en el hueco de la entrada de una de las casas, que quedó tapiada por las achuras y los costillares. El humo recorría el barrio como un virus que se expandía convocando a todos. Betún cuidaba el fuego, su tío las bebidas, los vecinos llegaban con ensaladas y pan, y la música sonaba a todo volumen. Hasta los policías, que custodiaban la entrada de la villa, se acercaron y, a escondidas, devoraron un sándwich de chorizo y media copa de vino.
La noche los invitó a la prudencia y se fueron marchando para dejarle paso a la otra cara de los sueños. Las sombras multiplican su rostro hostil. En el barrio reina el silencio de la muerte que, de cuando en cuando, es interrumpido por algún grito, una carrera y el sonido de un disparo que busca una vida para cobrar.
La semana que siguió fue invadida por la resaca de la fiesta. Los trabajos no aparecían y el dinero se había esfumado. Irene se mantenía erguida y firme cuidando a la niña. Parecía que nada podía conmoverla ni sacarla de su fortaleza. Julio fue cayendo en la desesperación. Se sentía responsable. No podía asumir el rol que, por mandato, le habían transmitido desde pequeño, el de proveedor; tampoco le había hecho caso a Irene, cuando le sugería no gastar en esa fiesta. Culpa y remordimientos son malos consejeros para los hombres.
Betún estaba sentado —como de costumbre— en una esquina, con una botella de cerveza entre las piernas, cuando Julio pasó de regreso de otro presupuesto rechazado. Lo invitó con un trago para despejarse. Él se sentó junto a su cuñado, bebió. El alcohol le soltó el pico de las penurias. Betún intentaba consolarlo alargándole la botella. Pronto, los dos, habían bebido en exceso.
—Che cuña... ¿no te querés hacer unos mangos rapidito? —preguntó Betún.
—Y si... pero ¿cómo? Si no hay ni cinco de laburo —le respondió Julio curioso.
—En la mía siempre hay, cuña, sólo hay que poner un poco de huevos —dijo el otro.
—¿En el choreo? ¿La falopa? O ¿qué? —inquirió.
—Salimos a la noche. Yo te doy un fierro. Y le hacemos la guita a un par de giles —le informó el otro. Es fácil —agregó.
—No sé... a la Irene no le cabe la tuya —afirmó, queriendo parecer seguro.
—No seas cagón hermano, ¡si estás al horno! —insistió.
—Dejámela pensar —terminó, levantándose y caminando hasta su casa.
Ver a la pequeña Jimena en la cuna, extendiéndole los brazos, y el beso cálido de Irene, hicieron capitular sus miedos y fracasos. Decidió que podría probar, aunque sea una vez, lo que su cuñado proponía. Prefirió no decirle nada de aquello a su mujer, pero la ruleta ya había comenzado a girar.
En los días que siguieron comenzó a salir de noche, con el pretexto de estar refaccionando unas oficinas del centro. Irene no preguntó detalles y eso le alivianó la culpa del silencio. “Betún” le enseñó el oficio y, pronto, comenzó a entrar dinero en la casa. Las cuentas se saldaron, y hasta sobraba algo para los antojos. Le fue tomando el gusto a la cosa, aunque, en algún lugar, vivían los remordimientos.