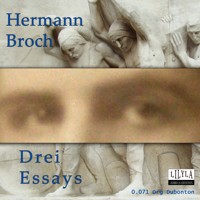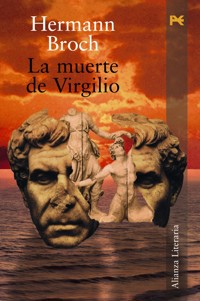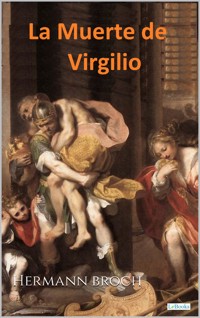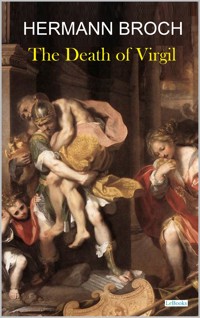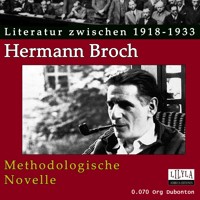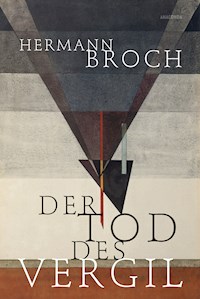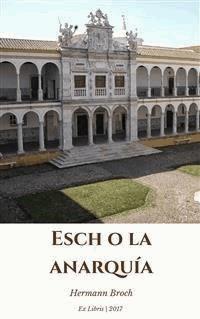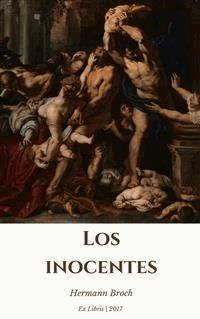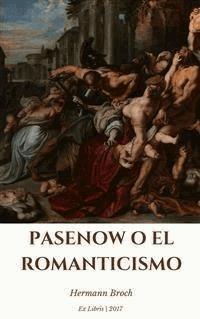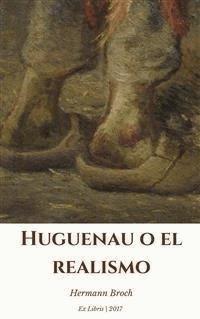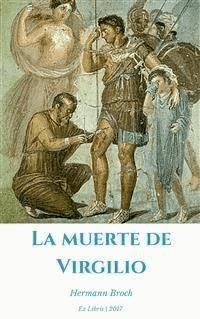1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los Inocentes es una novela corta publicada en 1950 que explora la vida de una mujer vienesa de clase media a través de su relación con un joven más joven que ella. La protagonista, una viuda madura, busca en esta nueva unión una posibilidad de renovación y vitalidad, pero la relación pronto se ve marcada por la incomprensión, el vacío y el contraste de expectativas entre ambos. Lo que comienza como un intento de escapar de la soledad se convierte en un retrato de la imposibilidad de encontrar sentido en vínculos frágiles y en un entorno social cambiante. El relato se desarrolla en un ambiente íntimo y psicológico, donde lo cotidiano adquiere un tono existencial. Broch muestra cómo la protagonista oscila entre la esperanza de recuperar la pasión y la frustración al enfrentarse a un vínculo que carece de profundidad. La historia se centra más en la percepción interna y en los sentimientos de los personajes que en la acción externa, construyendo un retrato de alienación y desajuste emocional. La obra también refleja la decadencia de los valores tradicionales de la burguesía vienesa de principios del siglo XX. A través de esta relación desigual, Broch indaga en la fragilidad de las ilusiones, la imposibilidad de comunicación plena y la sensación de vacío que acompaña a quienes buscan sentido en un mundo que ya no ofrece certezas. Así, Los Inocentes se convierte en una meditación sobre el amor, la soledad y la búsqueda fallida de autenticidad. Hermann Broch (1886–1951) fue un novelista y ensayista austríaco considerado uno de los grandes innovadores de la literatura del siglo XX. Su obra más célebre, La muerte de Virgilio, junto con la trilogía Los sonámbulos, lo consagró como un autor de profunda densidad filosófica y estilística. En Los Inocentes, Broch muestra su capacidad para retratar la psicología íntima y la crisis de valores de su época, manteniendo su lugar como uno de los escritores europeos más influyentes del modernismo literario
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hermann Broch
LOS INOCENTES
Título original:
“Die Schuldlosen Hermann Broch”
Sumario
PRESENTACIÓN
LOS INOCENTES
RELATOS PREVIOS
RELATOS
RELATOS ULTERIORES
PRESENTACIÓN
Hermann Broch
1886–1951
Hermann Brochfue un novelista, ensayista y pensador austríaco, considerado una de las voces más originales y profundas de la literatura del siglo XX. Su obra se caracteriza por la fusión de narrativa, filosofía y análisis cultural, explorando las crisis espirituales y morales de la modernidad.
Infancia y educación
Broch nació en Viena en el seno de una familia judía dedicada a la industria textil. Durante su juventud se formó en ingeniería textil y trabajó en la empresa familiar durante varios años. Sin embargo, en la década de 1920 abandonó el negocio para dedicarse plenamente a los estudios de matemáticas, filosofía y psicología en la Universidad de Viena, lo que marcaría profundamente su futura obra literaria.
Carrera y contribuciones
La producción literaria de Broch combina elementos narrativos con reflexiones filosóficas y culturales. Su primera gran obra fue la trilogía Los sonámbulos (1930–1932), compuesta por las novelas Pasenow o el romanticismo, Esch o la anarquía y Huguenau o el realismo. A través de estas, retrató el proceso de desintegración de los valores en Europa desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.
En 1938, tras la anexión de Austria por el régimen nazi, Broch fue arrestado debido a su origen judío, aunque logró emigrar a Estados Unidos con la ayuda de amigos influyentes, entre ellos James Joyce y Thomas Mann. En el exilio, escribió su obra más reconocida, La muerte de Virgilio (1945), una novela filosófica y poética que explora los últimos días del poeta latino y reflexiona sobre el papel del arte, la muerte y el sentido de la existencia.
Impacto y legado
La obra de Broch se distingue por su densidad intelectual y su intento de dar respuesta a las crisis espirituales y culturales de la modernidad. Su influencia se extiende tanto a la literatura como al pensamiento filosófico y cultural del siglo XX. Escritores y críticos lo han reconocido como una figura clave del modernismo europeo, cuya prosa desafía los límites convencionales de la narrativa.
Hermann Broch falleció en 1951 en New Haven, Estados Unidos. Aunque en vida no alcanzó una fama masiva, hoy se le considera uno de los grandes renovadores de la novela moderna. Su capacidad para unir reflexión filosófica, análisis cultural y narrativa lo convierte en un autor de referencia para comprender las tensiones espirituales y existenciales de su tiempo.
Sobre la obra
Los Inocentes es una novela corta publicada en 1950 que explora la vida de una mujer vienesa de clase media a través de su relación con un joven más joven que ella. La protagonista, una viuda madura, busca en esta nueva unión una posibilidad de renovación y vitalidad, pero la relación pronto se ve marcada por la incomprensión, el vacío y el contraste de expectativas entre ambos. Lo que comienza como un intento de escapar de la soledad se convierte en un retrato de la imposibilidad de encontrar sentido en vínculos frágiles y en un entorno social cambiante.
El relato se desarrolla en un ambiente íntimo y psicológico, donde lo cotidiano adquiere un tono existencial. Broch muestra cómo la protagonista oscila entre la esperanza de recuperar la pasión y la frustración al enfrentarse a un vínculo que carece de profundidad. La historia se centra más en la percepción interna y en los sentimientos de los personajes que en la acción externa, construyendo un retrato de alienación y desajuste emocional.
La obra también refleja la decadencia de los valores tradicionales de la burguesía vienesa de principios del siglo XX. A través de esta relación desigual, Broch indaga en la fragilidad de las ilusiones, la imposibilidad de comunicación plena y la sensación de vacío que acompaña a quienes buscan sentido en un mundo que ya no ofrece certezas. Así, Los Inocentes se convierte en una meditación sobre el amor, la soledad y la búsqueda fallida de autenticidad.
Hermann Broch (1886–1951) fue un novelista y ensayista austríaco considerado uno de los grandes innovadores de la literatura del siglo XX. Su obra más célebre, La muerte de Virgilio, junto con la trilogía Los sonámbulos, lo consagró como un autor de profunda densidad filosófica y estilística. En Los Inocentes, Broch muestra su capacidad para retratar la psicología íntima y la crisis de valores de su época, manteniendo su lugar como uno de los escritores europeos más influyentes del modernismo literario.
LOS INOCENTES
Parábola de la voz
Los discípulos del rabino Leví bar Chemjo, que hace muchos años vivía en el Este y fue muy famoso, fueron un día a ver a su maestro y le preguntaron:
— Rabí, ¿por qué el Señor, cuyo Nombre sea siempre alabado, alzó la voz al empezar la creación? Si Él hubiera hablado y traído a la vida con su voz la luz, las aguas, las estrellas, la tierra y a todos los seres que en ella se encuentran, habrían tenido que existir ya antes para escucharle y obedecerle. Pero no existía nada. Nada podía oírle ya que Él fue quien sacó todas las cosas a la luz al alzar su voz. Y ésta es nuestra pregunta.
El rabino Leví bar Chemjo arqueó las cejas y, contrariado, contestó:
— El lenguaje del Señor, glorioso como Su Nombre, es un lenguaje silencioso y Su silencio es Su lenguaje. Su ver es ceguera y Su ceguera es ver. Su hacer es no-hacer y Su no-hacer es hacer. Regresad a vuestros hogares y reflexionad sobre esto.
Se fueron turbados al comprobar que le habían disgustado, y regresaron unos días después muy indecisos:
— Perdónanos, rabí — comenzó tímidamente aquel que habían designado para que hablara — , tú nos dijiste que para el Señor, cuyo Nombre sea alabado, hacer y no-hacer eran una misma cosa. ¿Cómo es eso si Él mismo diferenció Su hacer de Su no-hacer al descansar el séptimo día? Y, ¿cómo pudo Él fatigarse y necesitar descanso, si con un simple aliento lo pudo crear todo? ¿Acaso la creación le supuso un esfuerzo tal que con Su propia voz se quiso llamar a Sí mismo?
Los demás asintieron con un gesto a estas palabras. Y como el rabino notara cuán ansiosos le observaban todos temiendo irritarle de nuevo, se tapó la boca con la mano para disimular una sonrisa:
— Permitidme que os conteste a mi vez con una pregunta. ¿Por qué Él, que se nos anunció con Su santo Nombre, tuvo a bien rodearse de ángeles? ¿Acaso para que le protegieran cuando Él no necesitaba de ninguna protección? ¿Por qué se rodeó de ángeles si se bastaba a Sí mismo? Ahora regresad a vuestras casas y reflexionad sobre esto.
Volvieron a sus hogares, extrañados por la pregunta que a guisa de respuesta les había formulado. Y, tras haber empleado media noche en sopesar los pros y los contras, regresaron por la mañana a casa de su maestro y le dijeron con alegría:
— Creemos haber comprendido tu pregunta y nos sentimos capaces de contestarla.
— Hablad, pues — respondió el rabino Leví bar Chemjo.
Entonces se sentaron frente a él y, tomando la palabra el orador, explicó lo que ellos habían deducido:
— Puesto que, según tu explicación, ¡oh, rabí!, el silencio y la palabra, así como todo lo que se contrapone, tiene un mismo significado para el Señor, cuyo Nombre sea alabado, de forma que en Su silencio está Su palabra, así Él decidió que un discurso que nadie oyera carecería de sentido, como tampoco lo tendría un acto efectuado en el vacío, y tuvo a bien requerir a los ángeles a Su alrededor para que le escucharan y complementaran Sus santos atributos. Por tanto dirigió a ellos Su voz al ordenar la creación y los ángeles, que siguieron la poderosa obra, se sintieron tan cansados, que necesitaron descansar. Entonces descansó Él con ellos el séptimo día.
Se asustaron en gran manera al ver que en este punto el rabino bar Chemjo se echaba a reír; y sus ojos se hicieron más pequeños sobre su barba a causa de la risa.
— Así pues, ¿consideráis al Señor, cuyo Nombre sea alabado, como una especie de bufón ante Sus ángeles? ¿Cómo un prestidigitador de feria que hace juegos de manos con una varita mágica? Casi me inclino a creer que Él ha creado locos como vosotros, para poderse burlar de ellos igual que lo hago yo ahora; pues en verdad que Su seriedad es risa y Su risa es seriedad.
Se sintieron avergonzados, pero también contentos, al ver la hilaridad del rabino y le suplicaron:
— Ayúdanos un poco, rabí, a seguir adelante.
— Eso quiero — contestó el maestro — y voy a ayudaros sirviéndome de nuevo de una pregunta. ¿Por qué el Señor, el Santo de los Santos, empleó siete días en la creación cuando pudo llevarla a cabo en un instante?
Regresaron a sus hogares para celebrar consejo y cuando, al día siguiente, se presentaron ante el rabino, sabían ya que se encontraban cerca de la solución. El que siempre hablaba en nombre de todos dijo así:
— Tú nos has señalado el camino, rabí, pues nos hemos percatado de que el mundo creado por el Señor, cuyo Nombre sea alabado, se basa en el tiempo, y por tanto también la creación, puesto que ya pertenecía a lo creado, necesitaba un principio y un fin. Sin embargo, el tiempo tenía que existir ya para que hubiera un principio, y los ángeles tenían que estar ahí en el lapso que precedió a la creación para sostener el tiempo con sus alas y obligarlo a avanzar. Sin los ángeles, no hubiera existido ni siquiera la intemporalidad de Dios, en la cual, por Su santa decisión, se cobija el tiempo.
El rabino Leví bar Chemjo pareció satisfecho, y dijo:
— Ahora estáis en el camino acertado. Sin embargo, vuestra primera pregunta se refería a la voz del Señor que, en Su santidad, alzó al empezar la creación. ¿Qué podéis decirme sobre esto?
Los discípulos respondieron:
— Con supremo esfuerzo hemos llegado al punto que te acabamos de exponer. Pero no hemos llegado aún a esta última pregunta, primera que te planteamos. Con todo, puesto que de nuevo te has inclinado benévolo hacia nosotros, confiamos en que tú nos darás la respuesta.
— Lo voy a hacer — contestó el rabino — , y mi respuesta será breve.
Y habló de esta manera:
— En todas las cosas que Él, cuyo Nombre sea alabado, ha creado, o todavía ha de crear, existe una parte de Sus santos atributos, ¿cómo podría ser de otro modo? Pero ¿qué cosa es a la vez silencio y voz? Evidentemente, de todo cuanto yo conozco, es el tiempo el que reúne esta dualidad. Y aunque nos abarca y atraviesa, es para nosotros silencio y mudez. Sin embargo, al hacernos viejos, si tendemos el oído al pasado, oiremos un suave murmullo. Es el tiempo que acabamos de vivir. Y cuanto más escuchemos el pasado, más capaces seremos de oír la voz de los tiempos, el silencio del tiempo, que Él en Su santidad ha creado por Su propia voluntad y también a causa del tiempo mismo, a fin de que la creación se cumpliera en nosotros. Y cuanto más tiempo transcurra más poderosa será para nosotros la voz de los tiempos. Creceremos con esta voz, y al fin de los tiempos entenderemos su principio y oiremos el llamamiento de la creación, pues entonces percibiremos el silencio del Señor en la santificación de Su Nombre.
Los discípulos quedaron, confusos, en silencio. Pero como el rabino no volvió a hablar, sino que permaneció sentado con los ojos cerrados, se marcharon calladamente.
RELATOS PREVIOS
Voces 1913
Mil novecientos trece. ¿Por qué tienes que hacer poesía? Para descubrir otra vez mi juventud.
* * *
Un padre y un hijo siguen juntos su camino desde hace muchos años: Estoy muy cansado dice el hijo de pronto, ¿a dónde nos lleva todo esto? Desde el comienzo todo es cada vez más sombrío, nos amenazan tempestades y a nuestro alrededor anuncian su peligro fantasmas, multitudes y demonios. El padre contesta: El progreso avanza hacia el más hermoso de los caminos, y ¡quién se atreve a turbarlo! Tú lo entorpeces con tus dudas y con tu mirada cobarde, ¡cierra ya los ojos y avanza con fe ciega!
El hijo responde: El frío me invade, ¿acaso no has sentido nunca una pena profunda?
¡Oh, date cuenta!, cabalgamos en sombras.
¡Oh, date cuenta!, nuestro progreso no es más que una huella, el suelo se hunde bajo nuestros pies y nos arrastra, damos vueltas sobre un torbellino como plumas sin peso. Nuestros pasos son engaño y les falta un espacio.
El padre contesta: ¿Acaso el avanzar del hombre no le lleva siempre a espacios infinitos?
El progreso conduce a un mundo sin fronteras, tú en cambio lo confundes con fantasmas.
Maldito progreso, dice el hijo, maldito regalo, él mismo nos cierra el espacio, sin dejar que nadie avance, y el hombre sin espacio es un ser ingrávido.
Éste es el nuevo rostro del mundo: El alma no necesita progreso, pero sí en cambio precisa gravidez. El padre sigue avanzando e inclina la cabeza: "Un polvo reaccionario cubre a mi hijo".
* * *
¡Oh, primavera otoñal!
Nunca hubo primavera más hermosa que aquella primavera de otoño.
Floreció la tranquilidad más amorosa, aquella que existe antes de la tempestad. El pasado surgió de nuevo y también la disciplina.
Hasta el dios Marte sonreía.
* * *
De todos los sufrimientos que los hombres se infligen entre sí, no es la guerra el peor mal, es sólo el más absurdo y padre de todas las cosas.
Y el mundo de los hombres
ha heredado de la guerra la insensatez, que está incrustada inextirpable en su carne. Dolor, ¡oh, dolor!
La insensatez no es más que falta de imaginación, ridiculiza lo abstracto, habla absurdamente de cosas santas, del suelo y del honor de la patria, de mujeres y niños a los que hay que defender.
Pero si se halla ante lo concreto, entonces enmudece y es incapaz de imaginar los rostros, los cuerpos y los miembros desgarrados de los hombres, así como el hambre que en mujeres y niños ella misma ha despertado. Así es la insensatez, merecedora de la piedad de Dios, la insensatez de los filósofos y de los poetas, que hablan, sin saber, de espíritus sangrantes, de bocas babeantes, y de la santidad de la guerra.
Pero deben evitar las banderas ondeantes de las barricadas, pues allí acecha la verborrea abstracta, la falta de responsabilidad sangrienta y sanguinaria. Dolor, ¡oh, dolor!
* * *
En el espacio al que no podía darse este nombre, porque era la sede de todos los ángeles y de todos los santos, allí habitó una vez el alma.
Y no necesitaba suelo ni firmamento ni progreso, pues sus pasos eran el infinito, sostenido desde lo alto, sumergidos en la maraña de lo eternamente perfecto. Pero cuando el infinito llamó al espíritu, tuvo éste que volver al espacio de lo real y conquistarlo y admitir altura, anchura y profundidad como formas ineludibles del ser.
Así fue cómo el saber se transformó en progreso, bañado en sangre, en torturas y en obligaciones. Y su nuevo comienzo, confuso, herético, embrujado, desgarrado en sus creencias por la barbarie, torturado sin compasión por los infiernos y sin embargo ampliamente humano estaba abierto al conocimiento y a la investigación y en las imágenes del mundo descubrió un nuevo infinito. Es el mismo juego de otros tiempos: el infinito, casi poseído por el espíritu, escapa hacia espacios extraños hasta el borde del conocimiento, allí donde la palabra enmudece y los sueños se hielan, donde el sonido se apaga y la misma imagen se esfuma. La medida no es allí medida ni vale ningún juramento es la maleza de los sin destino, una proliferación monstruosa que confunde la lejanía con lo cercano, un burbujeo de caldera embrujada que confunde el calor con el frío.
Y surge un nuevo espacio, sin espacio ni medida, el espacio del nuevo tiempo, que se abre otra vez a las torturas — ¡oh, cuánto sufre el corazón! — , que se abre otra vez a las guerras — ¡oh, pecados y más pecados! — , a fin de que el alma del hombre resucite.
***
Ésta es la gran época de la juventud burguesa que sólo piensa en el dinero, en el amor y cosas semejantes, mientras pretende renunciar a todo lo demás
uniendo su mundo a otros mundos mediante simples problemas de celos. Dios es un requisito que se usa en poesía, y la política, en otros tiempos virtud de príncipes, no es más que vileza para aquel que hojea el periódico, pues la considera un pecado del pueblo, y esto le libra de obligaciones.
Así se creó mil novecientos trece, con un ruido exento de alma y con gestos de ópera, y sin embargo lucía el suave y hermoso arco iris de siempre, aliento del rito del amor y eco de grandes fiestas de antaño, cuellos almidonados, corpiños, encajes, ¡oh encanto de las faldas acampanadas!, ¡última y dulce despedida del barroco!
* * *
Hasta lo que sobrevive en el tiempo y carece de color adquiere, al despedirse, el suave tinte de la melancolía, ¡oh, tristeza del pasado!, ¡oh, Europa, oh, milenios de Occidente!
La vida estructurada de Roma y la sabia libertad de Inglaterra se ven desde ahora amenazadas y puestas en contradicción, y surge de nuevo el pasado, el apacible orden de los símbolos de la tierra, en los cuales — ¡oh, iglesia poderosa! — se refleja y se expande el infinito, imagen del universo en reposo de triple acorde dentro de sus lentas soluciones y armonías.
Y ésta fue precisamente la dignidad de Europa, impulso controlado, presentimiento del todo, que mira hacia arriba siguiendo las líneas progresivas de una música — ¡oh, cristiandad de Sebastián Bach! — y que como el ojo de este mundo se impregna de cuanto en el otro existe, de forma que se cumplan tanto los lazos de allá arriba como los de aquí abajo.
Y el acontecer que sigue el orden tradicional, y la libertad, se extienden de símbolo en símbolo hasta el sol más escondido del universo occidental, Y se evidencia de pronto que nada cambia, que las imágenes carecen de conexión, inmutables en su rapidez, que apenas hay símbolos, y que el finito y el infinito a la vez amenazan la atrayente disonancia.
El triple acorde, tradición en la que ya no se puede vivir, se vuelve ridículo e insoportable; el Elíseo y el Tártaro se precipitan uno en otro y ya no se pueden distinguir.
Adiós, Europa. La bella tradición ha terminado.
* * *
Din-don, gloria.
Nos vamos a la guerra sin saber por qué, pero quizá resulte divertido yacer en la tumba junto a los cuerpos de los hombres. La amada queda callada en casa y llora amargamente, pero el soldado se burla heroico de las lágrimas de mujer, cuando ante el enemigo estalla el cañón con din-don gloria.
Aleluya, aleluya.
Nos vamos a la guerra.
I. Navegando con suave brisa
Bajo los toldos a rayas marrones y blancas, desplegados incluso ahora durante el invierno, se alinean sillas y mesas de mimbre. El suave viento nocturno se filtra por entre las hileras de casas y las verdes copas de los árboles de las avenidas. Uno tiende a creer que este viento viene del mar, pero no es sino el efecto del húmedo asfalto. Acaba de pasar el coche del riego. Un par de manzanas más lejos se encuentra el bulevar de donde llegan los claxons de los coches.
El joven quizá iba ya un tanto bebido. Bajaba la calle sin sombrero ni chaleco con las manos en el cinturón, a fin de que la americana, abierta, dejara correr el viento hasta su espalda como un baño tibio y fresco. Cuando apenas se han sobrepasado los veinte años, se nota casi siempre todo lo que vive en el propio cuerpo.
Frente al café, el suelo está cubierto con unas esteras de color marrón, que huelen un poco mal. Con pasos algo inseguros, sonriendo y disculpándose, pasando levemente la mano por el hombro a unos y a otros, se dirigió a la puerta abierta de cristal por entre las sillas de mimbre.
En el interior del local se estaba aún más fresco. El joven se sentó en el banco de cuero adosado a lo largo de la pared, bajo la galería de espejos. Se colocó adrede frente a la puerta, pues, por así decirlo, quería recibir de primera mano las ligeras ráfagas de viento en los pulmones. Resultó desagradable y molesto que, precisamente ahora, dejara de sonar el gramófono que dos minutos antes aún siseaba en sus vueltas. Ahora impregnaba el local ese ruido silencioso típico de los cafés. El joven fijó la vista en el suelo de mármol, a cuadros azules y blancos, que le recordaban el juego de tres en raya. Los cuadros azules formaban en el centro una cruz oblicua, una cruz de San Andrés, y para el juego de tres en raya no hace falta, no, en absoluto. Pero es absurdo pensar estas cosas. Las mesas eran de mármol, ligeramente jaspeado, y en la que tenía enfrente había un vaso de cerveza negra. Las burbujas de la espuma subían y se desparramaban.
En la mesa contigua había alguien, también en el banco de cuero. Hablaban. Pero el joven sentía demasiada pereza para molestarse en volver la cabeza. Las voces eran dos. Una, masculina, de muchacho, y la otra, femenina, maternal y profunda. "Debe de ser una muchacha morena y llenita", pensó, pero volvió la cabeza intencionadamente hacia otro lado. Cuando uno ha perdido recientemente a su madre no busca otros rasgos maternales. Y se esforzó en imaginar el cementerio de Ámsterdam, la tumba de su padre, aquello en lo que nunca había querido pensar, pero en lo que ahora había de meditar forzosamente, ya que a ella también la habían metido allí.
— ¿Cuánto dinero necesitas? — dijo junto a él la voz masculina. La respuesta fue una risa oscura y algo gutural. "¿Sería realmente morena la mujer?" De pronto se le ocurrió algo: "Morena de edad madura." — Dime de una vez cuánto necesitas.
La voz era ahora como la de un muchachito irritado. "Todos queremos dar dinero a nuestras madres, lógico. Y ésta de aquí lo necesita." La suya no lo había necesitado, lo tenía todo. Y hubiera sido hermoso ocuparse de ella, ya que sus ingresos — allá en África del Sur — eran cada vez mayores. Ahora no tenía sentido. Todo resultaba muy claro y muy absurdo.
Otra vez la risa oscura. El joven piensa: "Ahora ella le ha cogido la mano." E inmediatamente oye:
— ¿De dónde has sacado tú tanto dinero…? Y aunque fuera tuyo, ya sabes que de ti no lo aceptaría.
"Así hablan siempre las madres, sólo aceptan dinero del padre…" ¿Por qué no regresó a casa después de la muerte de su padre? Hubiera sido lo normal. ¿Qué otras cosas tenía que hacer en África? Y sin embargo se quedó, sin pensar que su madre podía morir. Y eso hizo. Cierto que no le telegrafiaron a tiempo, pero de hecho él lo hubiera tenido que intuir. Llegó a Ámsterdam seis semanas después de su muerte. ¿Y qué hacía ahora en París?
El joven fija la vista sobre la cruz de San Andrés. Todo el suelo está cubierto de minúsculos montoncitos de serrín que forman pequeñas dunas alrededor de las patas de las mesas de hierro fundido.
Al cabo de un rato se le ocurrió: "Probablemente cien francos la ayudarían. Si supiera cómo hacerlo, le daría gustoso esos cien, no, doscientos, trescientos francos. Ahora dispongo de la herencia holandesa, que no pienso usar. Mi padre siempre temió que la despilfarrase alguna vez. ¿Se decepcionaría si me viera ahora? No, no tocaré su dinero. Pero lo he invertido bien, con prudencia, y además me produce un rédito. Esto también le hubiera sorprendido. ¡Y pensar que él reflexionó una y otra vez sobre las ventajas y desventajas de sus nuevas inversiones de fondos!"
A todo esto, había perdido el hilo de la conversación que se desarrollaba a su lado. Al prestar de nuevo atención, oye la voz del muchacho:
— Pero es que yo te quiero.
— Precisamente por eso no debes hablar de dinero.
"Ambos envían al aire sus voces, sus bocas dejan salir el aliento junto con la voz, y dos palmos más allá, no más lejos que la mesa que tienen delante, se funden sus voces, se casan. Es la misma esencia de un dúo amoroso."
Y en efecto, se oye otra vez:
— Es que te quiero, te quiero tanto…
Un suave murmullo es la respuesta:
— ¡Oh, pequeño mío!
"Ahora se besan. Es mejor que no haya un espejo enfrente, porque les hubiera visto."
— Otra vez — dice la profunda voz de mujer.
"Por eso le daría yo cuatrocientos francos", piensa el joven mientras se asegura de que su cartera está aún en su lugar. Una cartera demasiado llena. "¿Por qué demonios llevaré siempre tanto dinero encima? ¿A quién pretendo impresionar? Con cuatrocientos francos se la podría hacer feliz."
La voz de muchacho parece haber interpretado su pensamiento robándole la palabra de la boca:
— ¿Lo necesitas todo de una vez…? A pequeñas sumas no me costaría casi ningún esfuerzo.
"El muchacho tendrá aproximadamente mi edad, quizá un poco más joven. ¿Por qué no gana dinero? Se le tendría que enseñar lo fácil que resulta ganarlo. Me gustaría proponerle que se viniera conmigo a Kimberley. Y se la podría llevar consigo."
— Preferiría morirme antes que aceptar dinero tuyo.
"¡Eh!, eso no es cierto, a mí no me podría hablar así. Ya sé, ya sé que preferiría ahorrarle molestias y en cambio alimentarle, darle materialmente de comer, pero ella quiere y debe vivir y para vivir hace falta dinero, asqueroso dinero. Pero ¿con quién quiere ella vivir? ¿Con quién? Si yo le diera quinientos, seiscientos francos, viviría conmigo y lo mantendría a él a escondidas. Si aceptara su dinero, quizá también viviría con él, pero entonces ya no sería su hijo y eso es lo que ella quiere evitar. Tanto una cosa como la otra son malas. Sería mucho mejor para él que ella muriera. Pero no hará eso, y suicidarse menos. En realidad habría que protegerle de esa mujer." Y ya no pudo seguir pensando. Si uno ha bebido un poco, no puede llevar un pensamiento hasta el fin.
Parece que la cerveza no sirve de nada. El último vaso se lo ha bebido de un trago y no le ha sentado muy bien. Se le ha formado como un cinturón helado alrededor del estómago y no logra recuperar el bienestar de hace un momento, ni aun aspirando profundamente. Lo que iría bien sería tener al lado una mujer maternal.
Se ríe y dice para sí: "Si yo me suicidara y ella heredara mi dinero, todo ese precioso dinero de la mierda, entonces podría alimentar al muchacho, y si mi suicidio la empujara además a imitarme, entonces el pequeño se vería libre de ella. Tanto lo uno como lo otro sería una buena cosa, si yo me pensara suicidar, porque no me quiero suicidar ni sé por qué se me ha ocurrido ahora."
Detrás del mostrador se movía una persona mayor, vestida con un traje color rosa no muy limpio. Cuando hablaba con el camarero, se veía su perfil, y entre la mandíbula superior y la inferior se le dibujaba un triángulo que se abría y se cerraba. Un gato de angora, blanco como la nieve, saltó silenciosamente sobre el mostrador, se limpió un poco los bigotes y se quedó allí sentado sin moverse, contemplando el local con sus ojos redondos y azules y su hociquillo rosa.
"Estoy contento de no ver a la mujer que está junto a mí", pensó y, de pronto, sin casi darse cuenta, dijo a media voz: — Suicidarse es fácil.
Lo había dicho y eso le asustó: fue como la respuesta a una llamada que había recibido sin oírla, pero a sabiendas de que le habían llamado por su nombre de infancia, ordenándole dejar el juego y regresar a casa. "Si yo no hubiera tenido nombre, ella no me hubiera podido llamar, pero al tenerlo he de obedecerla. Me enseñó a obedecer siempre a las madres, y hay que hacerlo, seguir a la madre hasta la tumba como si estuviera prohibido sobrevivirla. Y por terrible que fuera tenerse que suicidar, no era posible cambiarlo. Lo que es justo es justo, y hay que hablar de ello con franqueza… Sólo la muerte nos evita nuevas obligaciones."
Esta última frase hizo que, en cierto modo, se proyectara una parte de su Yo en el aire, de forma clara y penetrante, como ratificando todo lo dicho anteriormente. Y era de esperar que ahora su voz, impresa en el aire, se mezclara con las otras dos voces, e incluso calculó en qué punto del espacio podía tener lugar: a unos seis o siete pies de distancia. "Ahora se formará un trío", pensó, y escuchó atentamente a fin de ver cómo reaccionaban los otros dos. Pero no parecían haberse dado cuenta, ya que la mujer, medio en serio medio en broma, dijo:
— ¡Y si ahora llegase él!
— Nos mataría — contestó la voz de muchacho — , o por lo menos me mataría a mí si viniera… cosa por demás poco probable.
"Estos dos no dicen más que disparates. Están hablando de alguien que por lo visto es una especie de vengador, juez y fiscal, una especie de verdugo que los degollará a los dos. Debo tranquilizarles: No vendrá. Hace tres años sufrió un infarto en el tren de Ámsterdam a Rotterdam."
— Dame un cigarrillo — dijo la mujer, y su voz sonó evidentemente más tranquila.
"Vaya, parece que ella lo ha entendido", piensa, moviendo la cabeza en señal de asentimiento. "Y ahora me tomaré un whisky para ahogar el susto." Lo pide al camarero.
Luego se sintió realmente mejor, casi bien. "Y eso puede continuar."
— ¡Camarero, otro!
"Sí, señor, vamos a seguir así. ¡Qué idioteces decían éstos! Como si los muertos salieran de sus tumbas para matar. El Comendador, el Convidado de Piedra…, por favor, amigos míos, eso sólo sucede en el teatro, y no en todas las obras, únicamente en Don Juan Tenorio." De repente se le ocurrió: "Ahora viene, y va a poner las cartas
sobre el tapete."
Pero era simplemente el camarero con el whisky, Le resultó tan gracioso que repitió riendo: "Sí que viene, ha llegado ya."
La mujer se lo ha tomado en serio:
— Es mejor que nos vayamos.
"Sí, contesta el joven, quizá iba en serio, quizá era realmente el Convidado de Piedra y no el camarero, quizá venía a buscar y no a traer."
— No te intimides así — suplica la voz de muchacho — antes nos lo encontraremos en la calle… No es fácil que se deje caer por este café…
"Cuidado con esa petulancia, muchachito… Si pudo llegar hasta el hospital y llevarse a mi madre, ¿por qué no puede llegar hasta aquí? Los médicos dijeron que la operación de estómago, que se vieron obligados a practicar, no la hubiera resistido ni el mejor de los organismos, pero nada demuestra que no fuera él quien la obligó a suicidarse."
La mujer dijo:
— Pero en la calle por lo menos se puede huir.
"La huida no existe, querida mía. Si usted huye, él le disparará por la espalda. Sólo hay una protección: el anonimato. A aquel que no tiene nombre nadie le puede llamar, nadie. A Dios gracias yo he olvidado mi nombre." Sacó un puro de un estuche y lo encendió con placer.
— Nos iremos lejos, pequeña mía, muy lejos… y ni nada ni nadie nos podrá alcanzar nunca — dijo la voz de muchacho.
"O sea, que te has enterado de que nos vamos al sur de África a ganar dinero. Por mí está bien… Sólo que este puro ya no sabe a nada y ya no me parece tan bien… ¡Maldita sea!, tendría que tomar leche caliente."
La mujer de la mesa contigua adoptó enseguida la idea:
— Camarero, tráigame un vaso de leche caliente.
"Ya estamos en marcha. La trama de las voces es perfecta, inmediatamente se producirá la de los destinos. Ahora es cuando debería irme. ¿Por qué razón he de correr la misma suerte que esos dos? Me gustaría meterle a ella un billete de mil francos en el bolsillo y luego desaparecer. No me afecta lo que les pueda ocurrir. Estoy solo, y así es como estoy mejor protegido ante él. Si me quedara con ellos nada me salvaría."
— ¡Oh, querida, querida! — musitaba el muchacho.
"¿Es que no tienen nombre con que llamarse? ¿Es que saben ya el peligro que encierran los nombres? Sería lógico. Pero en cambio he de criticarla. Sí, querida, usted no tiene nada de maternal. Las auténticas madres encuentran nombres para sus hijos y los pronuncian siempre, aunque eso signifique un gran peligro."
— Estamos en un lugar público — se disculpó la mujer.
Y uno imaginaba que había dicho esto señalando al camarero.
El camarero tenía una calva reluciente. Cuando no tenía trabajo se apoyaba en el mostrador, y la cajera le hablaba con énfasis, abriendo y cerrando las mandíbulas. Era una suerte no entender lo que decían sus voces, porque también sus voces se hubieran implicado en el nudo de las obligaciones que tenían los destinos de las demás voces, formando una trama común y total, pero en la que estarían solas, abandonadas: "Ahora este nudo se me sube a la garganta, tengo otra vez sed, una sed de todos los diablos."
Sirvieron a la mujer la leche que había pedido. La cajera echó el resto en un platito y dijo con voz cariñosa:
— Arouette, ven, aquí tienes tu leche.
Y Arouette se dirigió por encima del mostrador, lenta y dignamente, hacia el platito de leche.
Probablemente también la mujer bebía la leche a pequeños y golosos sorbos, pues la voz de muchacho dijo en tono de admiración:
— ¡Oh, cómo te quiero! Tú y yo nos comprenderemos siempre.
"Comprender es atarse. Y ésta es mi situación. Si las cosas no tuvieran nombre, la comprensión no existiría. Pero tampoco existiría el mal. Estoy borracho como una cuba; y ya no tengo nombre; y mi madre ha muerto."
¿Había respondido la mujer? En efecto:
— Nos amaremos, nos amaremos hasta la muerte.
"El vendrá, sí, y disparará, no se inquiete por eso, distinguida señora", pero se tranquiliza al descubrir el reflejo de la lámpara central sobre la calva del camarero. "Una calva es una calva, una luz es una luz, y un revólver es un revólver. Y entre los nombres se tienden los tensos hilos de las cosas que ocurren, de forma que un mundo sin nombres sería un mundo de silencio. Pero mi sed es sed ¡y qué sed!"
Entretanto, había entrado en el café un hombre algo grueso, con bigote negro y unas manchas rojas en el rostro que parecían indicar cierta propensión a la apoplejía. Sin mirar a su alrededor, se dirigió al bar, se apoyó en el mostrador, sacó un periódico del bolsillo y empezó a leer. Un cliente habitual que no necesitaba decir qué quería, la cajera le sirvió un vermut del modo más natural.
El joven pensó: "Ellos no le ven." Y dijo en voz alta:
— Ya está aquí.
Al ver que nada se movía, ni tampoco el hombre se daba vuelta, dijo más alto:
— Camarero, otro doble.
Entre la sed y la cerveza, dos nombres, se tienden los tensos hilos del acto de beber.
Fuera, el viento era cada vez más fuerte. Los picos del toldo se agitaban. Y los que leían el periódico, sentados en las mesas de mimbre, se veían obligados a alisar con frecuencia el papel que el viento doblaba y que crujía de modo especial. Pero ése del mostrador era mucho más interesante que los lectores de fuera, y el joven, que lo observaba, tuvo de pronto la impresión de que sostenía el periódico al revés. Impresión falsa y ofensiva, ya que el hombre, evidentemente, hablaba acerca de lo que estaba leyendo con la señorita del mostrador pues golpeaba una y otra vez determinado punto del periódico con los nudillos de su mano velluda.
¿Qué habría leído que tanto le excitaba? Casi parecía que le iba a dar otro ataque de apoplejía. "No cabía duda: el hombre había encontrado su propio proceso impreso en el periódico, un proceso a muerte. Eso era muy sorprendente, tanto más cuanto que suponía no sólo una anticipación del futuro, sino una inversión en el orden de jerarquías. ¿Cómo puede uno atreverse a levantar un proceso en contra de un juez, de un fiscal? ¿No se tiene acaso perfecto derecho a matar a la mujer, al muchacho, eterno derecho a matarlos a todos?" Y se quedó con la vista fija en el lugar en que se habían entrelazado las voces de todos, y donde se seguirían siempre entrelazando.
— Estamos aquí — dice por fin el joven, ya impaciente.
— Si yo lograra reunir el dinero… — dijo la mujer — , es un hombre que se puede comprar.
— Yo pagaré — dice el joven — , yo… — y pone sobre la mesa un billete de cien francos, como para ver si es suficiente.
El cliente del mostrador no presta la más mínima atención al gesto ni al dinero. Las deudas hay que pagarlas con la vida.
— No te preocupes, no quiero que te preocupes — dice suplicante la voz de muchacho — , yo…
"¿Qué significa “Yo”? Tú, cállate. Cuando uno no tiene dinero, debe callar. Me das asco. Yo quiero pagar y pagaré. Yo soy yo. Aun sin nombre soy yo."
— ¡Eh!
El hombre joven había gritado. Había gritado para que el inmóvil cliente se volviera y pronunciara el ansiado y largamente esperado grito de reconocimiento, y se juntaran grito con grito, destino con destino, en un punto común.
Pero no ocurrió nada. Ni siquiera vino el camarero. Estaba ocupado en la terraza y la brisa movía su blanco delantal de acá para allá. El hombre del mostrador permaneció impasible, insensible como una piedra, y continuó hablando con la cajera, a quien había entregado una página del periódico. Ésta era su venganza para con los sin nombre: un desprecio glacial. La mujer dijo:
— No me preocupo, al contrario. Mi corazón está lleno de esperanza. Pero me pesan las manos y los pies. Si él viniera me quedaría como paralizada… Ya es hora de ir a casa.
"¿Esperanza? Sí, esperanza. Aquel que no tiene nombre vive dentro de lo que no ocurre, y ya nada le puede suceder. Yo no tengo nombre ni lo quiero volver a tener, ya me paseé bastante con el que me impusieron. Ahora todos los nombres me dan asco. Sin embargo, ¿no es eso una protesta vacía e inútil, incluso una protesta contra la madre que usó ese nombre?" Casi llorando concluye: "Todo es inútil."
— Sí, vámonos a casa — dice la voz de muchacho.
"¿A casa te quieres ir? ¿Sin un Yo? ¿Sin nombre? No puedes hacerlo. Nunca ha sucedido nada igual." Nota que le invade de nuevo la debilidad y que su rostro — aunque quizá también el del muchachito de la mesa contigua — palidece. Se lleva la mano a la frente, cubierta de sudor frío: "Yo tengo todos los nombres, todos, desde la A hasta la Z, y por tanto ninguno."
— ¡Oh, pequeño mío, mi dulce pequeño! — dice la mujer en voz baja, triste, enamorada.
El joven asiente con la cabeza. "Ahora ella se está despidiendo. Yo también me despediré. Una despedida sin nombre. Colgaré en mí las cadenas de todos los nombres. Empezaré por la A, a fin de ser juzgado el primero y que comprueben mi corazón y mis riñones, que juzguen mi vida y mi muerte, aunque él tenga ya el veredicto en el bolsillo de la chaqueta." El hombre del mostrador ha sacado en efecto un revólver y muestra su funcionamiento al camarero. "O sea, que lo del periódico era una preparación, una auténtica preparación. ¿Por qué una vez siquiera no podrían ocurrir las cosas completamente a la inversa?"
El camarero sopesa el arma y frota el cañón con la servilleta hasta dejarlo brillante como un espejo.
"No, lo que es demasiado es demasiado. Al camarero no le importa nada todo eso. Después tendría que limpiar la sangre del suelo y esparcir serrín por encima." Y para llamarlo de nuevo a su deber: — ¡Otro doble! — , al tiempo que agita el billete de cien francos como una última y desesperada señal al tirador.
Naturalmente éste no hace ningún caso, sino que continúa asegurando uno y otro tornillo del arma poniéndola a punto de disparar, él, juez, fiscal y verdugo a la vez.
El gato Arouette se ha terminado la leche y se dispone a dormir enroscándose bajo su pelaje blanco, tras haberse lamido el bigote, el cuello y la cola.
Mientras, la cajera ha comenzado a colocar una hilera de vasos sobre el mostrador, toda una cadena de vasos, cada uno de los cuales produce un sonido suave y sonoro. El revólver hace un ruido metálico: "Se afinan los instrumentos, y cuando todas las voces suenen conjuntas, habrá llegado el momento de la muerte. Entonces seré atravesado por la bala que él está poniendo ahora en el cargador, seré arrojado al suelo de mármol, sobre la cruz de San Andrés, como si tuviera que ser atado a ese nombre. ¿No me llamé yo alguna vez Andreas? Es posible, ahora ya no lo sé. De todos modos Andreas empieza por A…" Se le escapó este ruego:
— De ahora en adelante llamadme A.
El viento, que se infiltraba cada vez más hasta el interior del local, traía un suave perfume de acacias.
— ¡Qué hermosa noche hace hoy, bajo los árboles, bajo las rutilantes estrellas! — dijo la voz de mujer con una opaca suavidad.
"Bajo las rutilantes estrellas de la muerte", replicó el joven sin saber exactamente si había sido él quien lo había dicho.
La voz de muchacho dijo:
— En una noche así quisiera morir sobre tu pecho.
— Sí — contestó el joven.
— Sí — dijo la voz de mujer en tono muy profundo — , ven.
El hombre del mostrador se movió por fin, aunque con gran lentitud. Primero cogió la hoja de periódico de las manos de la cajera, y golpeó de nuevo con fuerza el lugar donde figuraba su proceso. Luego volvió lentamente el rostro hacia los presentes, mirando a lo lejos sin ver, pero con la sentencia en los labios:
— La ejecución puede empezar.
A pesar de su blandura, la voz del juez no admitía réplica. Llegaba hasta el punto de unión de la trama, hasta el punto que el joven no había dejado de mirar con fijeza y con supremo esfuerzo, y allí se quedó.
La réplica de A. — así quiere ser llamado de ahora en adelante — es: "La cadena ya se ha cerrado; nacimiento y tumba, presididos ambos por la madre."
Al cliente del mostrador no le afecta eso. Levanta el arma con un gesto amplio, la muestra ante los ojos paralizados a su alrededor y, escondiéndola tras su espalda, se aproxima — ¿no se esperaba esto? — a la mesa vecina con decisión firme, inexorable, inamovible. Y, puesto que había llegado el momento de la catástrofe y el tiempo transcurrido alcanzaba el ahora, el punto actual, el presente de la muerte, en el que el tiempo salta del futuro al pasado, puesto que (¡oh!) ahora todo se convertía en pasado, A. se permitió por primera y última vez descubrir el sueño que le había de devorar en el instante próximo: sin apartar los ojos del que se acercaba, siguiendo paso a paso la dirección que había tomado, posó por fin la mirada en la mesa contigua.
Estaba vacía. La pareja había desaparecido. Y en este instante empezó a tocar el gramófono Père de la victoire.
El camarero, con la servilleta colgando del brazo, había seguido al que se acercaba. A. le tendió el billete de cien francos:
— ¿Han pagado los que estaban sentados ahí?
El camarero le miró sin comprender.
— Es que yo quería pagar por ellos.
— Está todo pagado, señor — contestó el camarero indiferente, mientras con su servilleta iba limpiando la mesa, a fin de que el gordo cliente de aspecto apoplético y bigote negro, que estaba a punto de sentarse en el banco de cuero, hallara el tapete limpio.
En el sonrosado rostro del cliente se dibujó una sonrisa:
— No sea usted tan honrado, amigo mío.
"¿A quién se ha referido? ¿Al camarero o a mí? Estoy realmente borracho a morir."
La cajera empezó a limpiar los vasos puestos en hilera, cogiéndolos sucesivamente uno tras otro. Se oía un tintineo chirriante, y en cada uno de los vasos se reflejaba la luz del café. Arouette, que se había despertado nuevamente, jugaba con los reflejos con la pata. Y, fuera, el viento había amainado.
II. Construido metódicamente
Todas las obras de arte deben contener ejemplos, y mostrar en su singularidad la unidad y universalidad de cuanto sucede: esto ha de cumplirse sobre todo en la música y, a su semejanza, se tendría que poder crear también una obra narrativa mediante una construcción lógica y en contrapunto.
Admitiendo que las ideas de generalidad media fructifican en todas direcciones situemos un héroe de la clase media en una ciudad provinciana, o sea, en una de aquellas ciudades residenciales de la antigua Alemania. Época: 1913. Y encarnémosle en la persona de un profesor interino de Instituto. Se puede suponer que enseñaba matemáticas y física, debido a una ligera predisposición hacia estas ciencias, y que había aprobado sus estudios por haberse entregado a ellos con hermosa pasión, las orejas encendidas y un sentimiento de felicidad en el corazón. Por supuesto, sin meditar en los principios ni en la alta misión de las ciencias elegidas, sino con el convencimiento de haber alcanzado en ellas un notable nivel dentro de su especialidad, no sólo burocrático sino intelectual, pues había superado los exámenes para convertirse en profesor.
En efecto, un carácter surgido de la mediocridad no se plantea cuestiones acerca de si las cosas o conocimientos son ficticios, esto le parece extravagante. Sólo entiende de problemas aritméticos, problemas de repartos y combinaciones proporcionales, no de problemas de la existencia. Y tanto le da tratar de fórmulas algebraicas como de formas de vida, lo único que le importa es que "el resultado sea exacto". Las matemáticas constituyen una serie de "problemas" que él o sus alumnos han de resolver, y a la misma altura están las cuestiones del horario del Instituto y sus preocupaciones económicas, e incluso la misma alegría de vivir, herencia en parte de sus antepasados y en parte de sus colegas.
Un hombre de este tipo, completamente determinado por las cosas de un mundo exterior plácido, en el que encajan y armonizan un mobiliario de burgués medio al lado de la teoría de Maxwell, trabaja en un laboratorio, en una escuela, da clases particulares, va en tranvía, bebe cerveza algunas noches, y se encamina después a un burdel, visita a veces a un especialista y come en la mesa materna durante las vacaciones. Su cabeza se adorna de cabellos rubios rojizos, y en sus manos las uñas tienen ribetes negros. Sabe muy poco del hastío, y el linóleo le parece un cubresuelos perfecto.
Un mínimo tal de personalidad, un no-Yo semejante, ¿puede convertirse en instrumento de interés humano? ¿No se podría desarrollar de la misma manera la historia de una cosa muerta, por ejemplo, un ventilador? ¿Qué hecho trascendente puede ocurrir en una vida así, después de su mayor acontecimiento que son los exámenes? ¿Qué pensamientos pueden surgir todavía en el cerebro del héroe — su nombre poco importa, que se llame pues Zacarías — , ahora que incluso la pequeña predisposición mental hacia las matemáticas empieza a entumecerse? ¿Qué piensa ahora? ¿Qué pensaba antes? ¿Sobrepasó alguna vez el terreno de los exámenes de matemáticas hasta llegar al humano?
Es cierto que en la época de los exámenes, cuando aprobó, su mente se concentró en ciertas esperanzas de futuro. Se veía por ejemplo en un hogar propio, e imaginaba, un tanto borroso, un comedor donde destacaba, en la oscuridad del atardecer, la silueta de un aparador tallado y el fugaz reflejo verde del suelo de linóleo. En estas imágenes se presentía que en un "futurum exactum" a un hogar de ese tipo le correspondía un ama de casa con la que él estaría casado, pero todo esto eran imágenes nebulosas.
En el fondo, era incapaz de imaginar la presencia de una mujer. Aunque la imagen de la futura ama de casa levantaba en su cerebro ciertas nubes eróticas y algo en él le gritaba trémulamente que la ropa interior femenina, con sus manchas y agujeros, le llegaría a ser tan familiar como la suya propia, y si bien a veces un corsé o un portaligas — temas de ilustración muy a tono con el entonces naciente expresionismo — le sugirieran esa mujer, le resultaba en cambio inimaginable que una muchacha o una mujer concretas, con las que se hablaba de cosas corrientes en sintaxis normal, tuvieran una esfera sexual. Las mujeres que se ocupaban de tales cuestiones estaban completamente al margen, no en plano inferior a las otras, sino en un mundo absolutamente distinto, un mundo que no tenía nada en común con aquél en que uno vivía, hablaba y comía: eran sencillamente otra cosa, unos seres vivos de constitución radicalmente diferente a la propia y que empleaban un lenguaje mudo para él, o al menos desconocido e irracional. Pues si uno iba a parar entre esas mujeres, todo se desarrollaba con una precisión determinada y consciente, y nunca se les ocurriría hablar de bayetas — como su madre — o de ecuaciones diofánticas — como sus compañeras de estudios — . En efecto, le parecía inexplicable que se pudiera pasar de estos temas puramente objetivos a los temas eróticos, mucho más subjetivos; esto suponía para él un hiato cuyos pros y contras (origen de todo el moralismo sexual) aparecían por doquier donde había imperado una inseguridad erótica y, por tanto, habían podido ser tomados como base del libertinaje artístico de la época, mucho más que como raíz de un hetairismo específico, muy abundante en la literatura de su tiempo.
El mundo de Zacarías, por lo general muy sólido, presentaba una grieta al llegar a este punto; esto hubiera podido convertir, en determinadas circunstancias, el normal automatismo de su actuación en una especie de obligación de tomar decisiones mucho más humanas.
Pero no ocurrió nada de ello. Poco después del examen, recibió un cargo de profesor interino, recomendado por su eficacia pedagógica. Desde aquel momento, comenzó a descuartizar el cerrado, manejable, limpio y bien atado paquete de su saber en pequeños paquetitos, que traspasaba a sus alumnos, para luego podérselo exigir en los exámenes. Si el alumno no sabía responder, tomaba cuerpo en Zacarías la idea, un tanto confusa, de que el alumno le escatimaba algo que le debía por préstamo, y se sentía traicionado. De este modo, todas las aulas en que daba clases se convirtieron para él en un lugar donde depositaba en custodia una parte de su Yo, igual que dejaba los trajes en el armario de su pequeña habitación de alquiler, pues estos trajes tampoco formaban parte del mismo Yo. Cuando se encontraba con el cálculo de probabilidades en el curso tercero, o cuando hallaba los zapatos bajo el tocador de su casa, se sentía indefectiblemente entregado y atado al mundo exterior.
Este género de vida había durado algunos años, pero se interrumpió al aparecer la conmoción erótica de que hablábamos antes, pues sería una construcción antinatural y forzada no asociar a Zacarías un complemento muy cercano a él, a saber: la hija de su patrona, llamada Philippine.
Poder vivir durante años junto a una muchacha sin sentir el menor deseo correspondía a la idea que se había formado Zacarías sobre las mujeres y, aunque esta postura negativa no encontrara eco en los anhelos de la muchacha, seguro que no hubiera sido él la clase de hombre capaz de interpretar los suspiros de una muchachita burguesa. Así pues, se puede admitir sin más que la imaginación de Philippine, se centrara o no en Zacarías, iba dirigida a objetos externos, y se le puede atribuir un carácter romántico sin peligro a equivocarse.
En las pequeñas ciudades, por ejemplo, es costumbre ir todos los días a la estación para ver pasar los trenes expresos, y Philippine seguía gustosa esa tradición. ¡Qué fácil le hubiera sido a un joven de los que se asoman a las ventanillas del tren decir a esta chiquilla, no exenta de belleza, "ven conmigo"! Philippine transformaría primero esa imagen un tanto absurda y sonriente en otra, que la obligase a regresar a casa con pasos lentos. Pero después daría lugar a un nuevo sueño: durante la noche ha de correr, ¡y cómo le pesan las piernas!, tras los trenes que se alejan y que, en el momento de poderlos alcanzar, se hunden en la nada, no dejando tras sí más que un horrible despertar. Pero también durante el día, al levantar los ojos de la costura y seguir con la mirada el vuelo inacabado y atrayente de las moscas alrededor de la lámpara, surge de nuevo la escena de la estación, más penetrante y más rica que en el sueño, más fascinante aún que la extinguida realidad. Y Philippine ve con claridad, como por arte de magia, de qué modo hubiera podido subir al tren en marcha, ve el peligro, mejor dicho, siente en su cuerpo la herida que en su atrevido salto forzosamente se habría causado, se siente arropada en el suave asiento de primera clase, con su mano en la de él, transportada en la negra noche. Todo esto es lo que ve Philippine, mientras atenúa la imagen del revisor, que ha recibido una propina considerable por viajar ella sin billete a un mundo servil e inferior; sólo queda por decidir si en el último momento será alcanzable el freno de alarma de su honor, cosas ambas angustiosas.
Viviendo pues en tal atmósfera, era lógico que no reparara apenas en Zacarías, y no a causa de los calcetines de punto grises que éste usaba y que ella zurcía — si hubiera tenido que detallar al amado del tren le hubiera atribuido idénticos calcetines — , sino debido al billete de cuarta clase que Zacarías sacaba en sus excursiones domingueras, con la mochila a la espalda y sombrero tirolés con plumas. Ella apenas se daba cuenta de su presencia, y ni siquiera una alusión a su excelente manera de cuidar de una pensión hubiera hecho que su sangre circulara un poco más rápida.
Realmente sólo una casualidad de tiempo o de espacio podía hacer que estos dos seres se encontraran. En efecto, fue en la burda oscuridad y por una circunstancia totalmente casual que sus manos se encontraron, y el impetuoso deseo que suele surgir al ardiente contacto entre una mano de hombre y otra de mujer les sorprendió a ellos mismos. Philippine decía la pura verdad cuando, incesantemente colgada de su cuello, repetía: "No sabía que te amaba tanto", y es que en efecto no lo había imaginado.
Zacarías se sentía un tanto inquieto ante el nuevo curso de las cosas. Ahora tenía siempre la boca llena de besos, y no podía apartar de su imaginación los huecos de las puertas donde tenían lugar los abrazos, ni la escalera del desván donde se veían apresuradamente. Experimentaba pausas soñolientas dando sus clases, y durante los exámenes escuchaba a los alumnos distraídamente, mientras escribía en el secante "Philippine" o "Te amo", cosa que no hacía usando los caracteres corrientes, a fin de no traicionar el secreto de su corazón, sino en letras clave completamente arbitrarias. Esto le proporcionaba un segundo placer, al tener que reconstruir luego las palabras mágicas.
La Philippine a quien él dedicaba todos sus pensamientos era la que le proporcionaba esa preparación a lo sexual en contactos fugaces: amante detrás de las puertas y, en cambio, una compañera de conversación en público, con quien se hablaba de la comida o de cosas caseras. La muchacha se convirtió para él en un ser de doble personalidad, y mientras escribía ansioso el nombre de una Philippine en el secante, la otra Philippine le resultaba indiferente como un mueble. ¿Puede cualquier mujer dejar de notar un comportamiento de este tipo? No: le sería imposible, ni aun sintiendo ella lo mismo. Tampoco Philippine podía dejar de notarlo. Y así ocurrió. Un día resumió su intuición femenina en las palabras justas y escogidas: "Tú sólo amas
mi cuerpo." En realidad, no hubiera podido decir qué otra cosa había en ella merecedora de amor, y probablemente se hubiera sorprendido al recibir otra clase de amor, pero esto lo ignoraban tanto él como ella, y constatar el hecho en sí fue para ambos motivo de humillación.
Zacarías lo tomó muy a pecho. Hasta entonces su juego amoroso no había empezado hasta por la tarde, cuando la madre estaba fuera y él regresaba de la escuela, evitando sus encuentros a primeras horas de la mañana (la estética amorosa se lo aconsejaba, por no haberse lavado aún del todo). A partir de ahora, se esforzó en probar la universalidad de su amor, prodigándolo a diversas horas del día. Al sorber de prisa el café, antes de partir para la escuela, no olvidaba nunca deslizar en el oído de ella unas frases íntimas y apasionadas, y sus encuentros en la escalera del desván, que no eran más que un rápido contacto de sus bocas, se convirtieron poco a poco en un abrazo apretado y sensato con las manos entrelazadas. Y cuando se quedaban solos en la casa por las noches — las frecuentes ausencias de la madre se podían interpretar como una confianza en sus buenas cualidades para regentar y habitar una pensión — , ya no empleaban este tiempo en locos abrazos, sino que Philippine lo obligaba a no apartarse de sus correcciones (cosa que hacía sobre la mesa del comedor bajo una lámpara de petróleo). Ella se movía de puntillas arreglando cosas del bonito aparador tallado en madera, y sólo muy de vez en cuando se acercaba a él y depositaba un beso silencioso en su rubia cabellera llena de caspa, inclinada bajo la lámpara; o se sentaba a su lado apoyando la mano, con serenidad y confianza, en su hombro o en la pierna.
Con todo, este terreno espiritual, en el que se desarrollaba ahora su amor, no era suficiente para desterrar la desazón que, inevitablemente, va unida a todo problema insoluble. Y era algo más que desazón, pues Zacarías estaba casi a punto de desesperarse al tener que seguir siempre en dirección ascendente en sus sentimientos. Aquel "te quiero" del primer beso resultó sorprendente, pero al menos fácil de transformar en palabras, en cambio ahora se sentía incapaz de llenar estas palabras con un pathos pujante cuyo arsenal, por otra parte, no era fácil de manejar. Seguía pintando este te quiero o el nombre de Philippine en el secante, pero lo hacía sin una auténtica participación, y ya no podía entretenerse en reconstruir las palabras divididas, sino que prestaba creciente atención a los alumnos, los cuales sabían menos que nunca.
La constante tensión de sus sentimientos había apagado en él la idea del ser: el ser que antes se cobijaba en los pequeños conocimientos matemáticos que intercambiaba con los alumnos, en los trajes que se ponía según determinadas reglas, en la obligada jerarquía que observaba con sus superiores o sus colegas. Todos estos intereses, sin duda más que legítimos, ya no hallaban eco en su Yo, cosa muy desagradable. El problema de Philippine, al que él se había entregado por completo como lo hacía con los otros problemas, sobrepasaba incluso la imposible solución. Era un problema sin fin, pues se trataba de alcanzar un infinito más que de amar un cuerpo. Aunque se recurriera a todas las fuerzas del alma, atada a la tierra, y aunque el alma prescindiera de todo lo que el mundo real significa para ella, es decir, de sus experiencias metafísicas, para conseguir este fin, incluso el alma dudaría de lo inalcanzable; tendría que desvalorizarse y negar el maravilloso fenómeno de su consciente existencia.
Todo lo infinito es único. Y como el amor de Zacarías se proyectaba hasta el infinito, quería ser también único. Pero se oponía a ello la exigencia de la evolución de este amor. No se trataba sólo de que hubiera sido enviado por azar al Instituto de la pequeña ciudad, ni de que asimismo por casualidad hubiera ido a parar a la pensión de la madre de Philippine: era el azar, sin lugar a elección, del comienzo repentino y perfeccionado de su amor, lo que él consideraba ahora como una monstruosidad; y la pasión surgida sorprendentemente del contacto de sus manos se le antojaba igual a la vivida en los brazos de aquellas mujeres que calificaba de prostitutas. Él hubiera podido, en definitiva, apartarse de esta falta de unidad si no se hubiera tratado más que de su propia persona. Pero, por consecuencia lógica, debía atribuírsela también a Philippine, y este pensamiento se le hacía cada vez más doloroso. Porque el hombre, en su búsqueda hacia el infinito, puede quizá ascender en su propia y vivida universalidad, pero sería pedirle demasiado que arrastrara a su compañera a esta misma grandeza. En esto, las fuerzas de Zacarías, volcadas hacia el infinito, le negaban su ayuda. Él no podía sentir el amor de Philippine como algo único e infinito. Veía sin cesar las llamas de la pasión, ciega y absurda, brotar de las manos de Philippine y, aunque estaba seguro de su fidelidad, sufría mucho más por su posible infidelidad que por un hecho concreto, caso de haberse presentado.