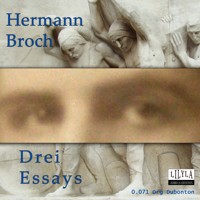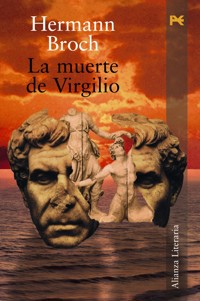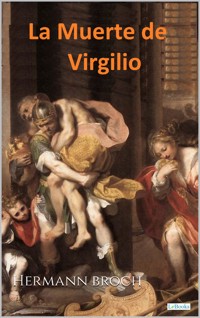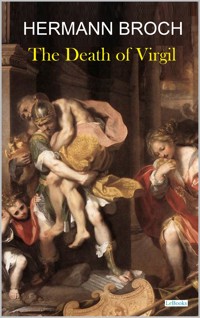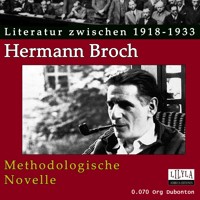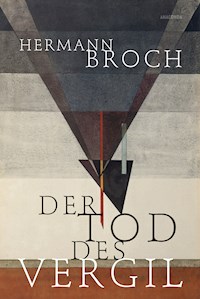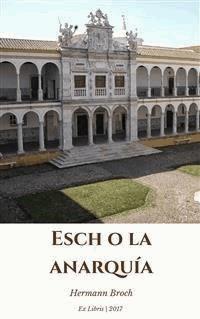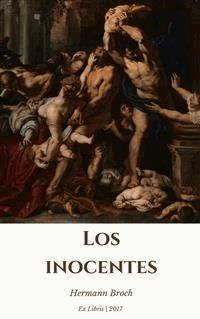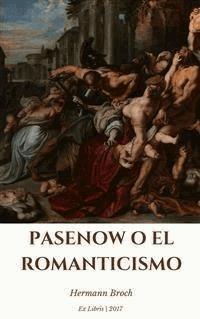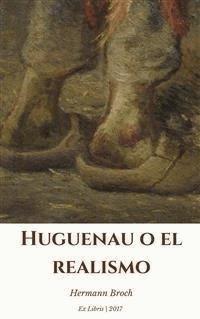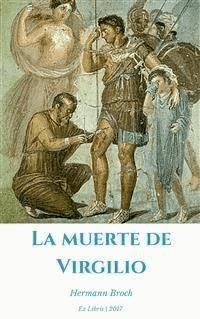1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Los sonámbulos, Libro III: Huguenau o el realismo (1932) cierra la trilogía de Hermann Broch, situándose en 1918, durante el colapso del Imperio Alemán al final de la Primera Guerra Mundial. El protagonista es Wilhelm Huguenau, un oportunista y hombre de negocios sin escrúpulos, cuya única guía es el interés propio. A diferencia de Pasenow y Esch, que aún luchan con tensiones morales y contradicciones, Huguenau encarna la total pérdida de valores y el predominio del pragmatismo absoluto. Su figura se presenta como la culminación del proceso de desintegración espiritual iniciado en los dos libros anteriores. Huguenau carece de todo idealismo: es frío, calculador y está dispuesto a manipular y traicionar a cualquiera para lograr beneficios materiales. Su "realismo" no es el de una visión equilibrada del mundo, sino el de una adaptación brutal y deshumanizada, que refleja el triunfo de la indiferencia moral en un tiempo de crisis. La narración combina episodios de la vida de Huguenau con ensayos intercalados que analizan el derrumbe de los sistemas de valores europeos y la incapacidad de la sociedad para mantener una ética común. Así, Broch no sólo construye un retrato individual, sino que ofrece una radiografía cultural de un continente que, tras perder su fundamento espiritual, se hunde en la violencia y el vacío. Hermann Broch (1886–1951) fue un novelista y ensayista austriaco que, con Los sonámbulos, elaboró una de las reflexiones más incisivas sobre la crisis de la modernidad. La trilogía — Pasenow o el romanticismo, Esch o la anarquía y Huguenau o el realismo — muestra cómo, a lo largo de tres décadas, Europa pasó de los restos del idealismo a la anarquía interior y finalmente al pragmatismo sin alma. Su obra influyó en generaciones posteriores de escritores y pensadores por su capacidad de unir narrativa, filosofía y análisis cultural.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hermann Broch
LOS SONÁMBULOS
LIBRO 3: HUGUENAU O EL REALISMO
Sumario
PRESENTACIÓN
HUGUENAU O EL REALISMO
PRESENTACIÓN
Hermann Broch
(1886–1951)
Hermann Brochfue un novelista, ensayista y pensador austríaco, considerado una de las voces más originales y profundas de la literatura del siglo XX. Su obra se caracteriza por la fusión de narrativa, filosofía y análisis cultural, explorando las crisis espirituales y morales de la modernidad.
Infancia y educación
Broch nació en Viena en el seno de una familia judía dedicada a la industria textil. Durante su juventud se formó en ingeniería textil y trabajó en la empresa familiar durante varios años. Sin embargo, en la década de 1920 abandonó el negocio para dedicarse plenamente a los estudios de matemáticas, filosofía y psicología en la Universidad de Viena, lo que marcaría profundamente su futura obra literaria.
Carrera y contribuciones
La producción literaria de Broch combina elementos narrativos con reflexiones filosóficas y culturales. Su primera gran obra fue la trilogía Los sonámbulos (1930–1932), compuesta por las novelas Pasenow o el romanticismo, Esch o la anarquía y Huguenau o el realismo. A través de estas, retrató el proceso de desintegración de los valores en Europa desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.
En 1938, tras la anexión de Austria por el régimen nazi, Broch fue arrestado debido a su origen judío, aunque logró emigrar a Estados Unidos con la ayuda de amigos influyentes, entre ellos James Joyce y Thomas Mann. En el exilio, escribió su obra más reconocida, La muerte de Virgilio (1945), una novela filosófica y poética que explora los últimos días del poeta latino y reflexiona sobre el papel del arte, la muerte y el sentido de la existencia.
Impacto y legado
La obra de Broch se distingue por su densidad intelectual y su intento de dar respuesta a las crisis espirituales y culturales de la modernidad. Su influencia se extiende tanto a la literatura como al pensamiento filosófico y cultural del siglo XX. Escritores y críticos lo han reconocido como una figura clave del modernismo europeo, cuya prosa desafía los límites convencionales de la narrativa.
Hermann Broch falleció en 1951 en New Haven, Estados Unidos. Aunque en vida no alcanzó una fama masiva, hoy se le considera uno de los grandes renovadores de la novela moderna. Su capacidad para unir reflexión filosófica, análisis cultural y narrativa lo convierte en un autor de referencia para comprender las tensiones espirituales y existenciales de su tiempo.
Sobre la obra
Los sonámbulos, Libro III: Huguenau o el realismo (1932) cierra la trilogía de Hermann Broch, situándose en 1918, durante el colapso del Imperio Alemán al final de la Primera Guerra Mundial. El protagonista es Wilhelm Huguenau, un oportunista y hombre de negocios sin escrúpulos, cuya única guía es el interés propio. A diferencia de Pasenow y Esch, que aún luchan con tensiones morales y contradicciones, Huguenau encarna la total pérdida de valores y el predominio del pragmatismo absoluto.
Su figura se presenta como la culminación del proceso de desintegración espiritual iniciado en los dos libros anteriores. Huguenau carece de todo idealismo: es frío, calculador y está dispuesto a manipular y traicionar a cualquiera para lograr beneficios materiales. Su “realismo” no es el de una visión equilibrada del mundo, sino el de una adaptación brutal y deshumanizada, que refleja el triunfo de la indiferencia moral en un tiempo de crisis.
La narración combina episodios de la vida de Huguenau con ensayos intercalados que analizan el derrumbe de los sistemas de valores europeos y la incapacidad de la sociedad para mantener una ética común. Así, Broch no sólo construye un retrato individual, sino que ofrece una radiografía cultural de un continente que, tras perder su fundamento espiritual, se hunde en la violencia y el vacío.
Hermann Broch (1886–1951) fue un novelista y ensayista austriaco que, con Los sonámbulos, elaboró una de las reflexiones más incisivas sobre la crisis de la modernidad. La trilogía — Pasenow o el romanticismo, Esch o la anarquía y Huguenau o el realismo — muestra cómo, a lo largo de tres décadas, Europa pasó de los restos del idealismo a la anarquía interior y finalmente al pragmatismo sin alma. Su obra influyó en generaciones posteriores de escritores y pensadores por su capacidad de unir narrativa, filosofía y análisis cultural.
LOS SONÁMBULOS
LIBRO 3: HUGUENAU O EL REALISMO
I
Huguenau, cuyos antepasados probablemente se llamaban Hagenau antes de que las tropas de Condé ocuparan el país alsaciano en 1692, tenía, en todos los sentidos, el aspecto de un burgués alemán. Era bajo y rechoncho, llevaba gafas desde su juventud, o más exactamente, desde que estudió comercio en Schlettstadt. Cuando estalló la guerra, época en la que rondaba los treinta años, todo rasgo juvenil había desaparecido de su rostro y de su carácter. Sus negocios se centraban en la región de Baden y Wurtemberg; regentaba una filial de la empresa textil de su padre (André Huguenau, Colmar, Alsacia), pero también trabajaba por su cuenta y como representante de fábricas alsacianas a cuyas producciones daba salida en dichos sectores. Entre los de su ramo, tenía fama de ser un comerciante emprendedor, prudente y sólido.
La verdad es que, gracias a su ética comercial, sentía mayor inclinación por los negocios ilícitos que por el oficio de las armas. No obstante, en 1917, a pesar de que no se tuvieran en cuenta sus problemas de miopía, aceptó sin rechistar lo que se conoce como "llamamiento a filas". Durante el período de instrucción en Fulda todavía realizó algún negocio con tabaco, pero no tardó en cansarse. Y no solo porque el servicio militar le agotaba tanto que le inhabilitaba para otras cosas, sino porque resultaba sencillamente más agradable no tener nada en qué pensar. Por otra parte, le recordaba sus tiempos de estudiante: el alumno Huguenau (Wilhelm) todavía recordaba la fiesta de despedida del instituto de Schlettstadt y las palabras con las que el director había despedido a aquellos jóvenes entusiastas del comercio para enfrentarse a la vida, vida en la que hasta entonces se había defendido muy bien y que, por el momento, tenía que volver a abandonar para comenzar un nuevo período de aprendizaje. De nuevo se encontraba sumido en una larga serie de obligaciones olvidadas a lo largo de tantos años. Se le trataba como a un escolar, recibía reprimendas y, frente a los aseos y su atmósfera colectiva, adoptaba idéntica actitud que en los años escolares. También la comida centraba de nuevo el interés y las normas de respeto y el celo ambicioso en que se hallaba involucrado imprimían a todo un evidente sello de infantilismo. Además, se encontraba instalado en un edificio que había sido escuela y, antes de dormirse, podía ver ante sus ojos la doble hilera de bombillas con pantallas verdes y blancas, y una pizarra que había quedado olvidada en el aula. Durante este período, las épocas de juventud y de guerra se fueron mezclando de forma confusa hasta convertirse en una unidad indisoluble. Incluso cuando el batallón se dirigió por fin al frente entonando canciones infantiles y rodeado de llamativas banderitas, y cuando se acuartelaron de manera primitiva en Colonia y Lieja, el soldado de infantería Huguenau no logró apartar de su mente la impresión de estar participando en una excursión escolar.
Una tarde, su compañía fue conducida a la posición de combate. Se trataba de una línea de construcciones atrincheradas a las que había que acercarse a través de largas galerías protegidas. En los refugios reinaba una suciedad sin parangón: el suelo estaba cubierto de salivazos, secos o recientes, entreverados de tabaco; en las paredes se veían innumerables chorretones de orina y era imposible averiguar si el olor era a cadáver o a excrementos. Huguenau estaba demasiado cansado para percatarse de lo que veía y olía. No obstante, mientras corrían al trote en fila de uno a través de las trincheras, lo más probable es que todos ellos se sintieran desposeídos de la protección que ofrecían la camaradería y la solidaridad. Aunque se hubieran vuelto insensibles a la falta total de higiene y no echaran de menos el elemento civilizado con el que el ser humano intenta defenderse del olor a muerte y putrefacción, y aunque la superación del asco sea siempre el primer peldaño para ascender al heroísmo — de donde se desprende una extraña relación con el amor — , y aunque para muchos el pánico se hubiera convertido, durante los largos años de guerra, en su atmósfera normal y hubieran instalado sus petates entre bromas y juramentos, ninguno ignoraba que había sido empujado, como hombre solitario con una vida y una muerte solitarias, hasta aquel absurdo. Un absurdo que no podían comprender, sino a lo sumo calificar de guerra de mierda.
Por aquel entonces, los distintos estados mayores habían comunicado que en el sector de Flandes reinaba una calma absoluta. La compañía a la que relevaron también les aseguró que no pasaba nada. Sin embargo, cuando anocheció, comenzó un fuego cruzado de artillería lo suficientemente inquietante como para acabar con el sueño de los recién llegados. Huguenau, sentado en un catre y con dolor de vientre, tardó un buen rato en darse cuenta de que todas sus articulaciones crujían y temblaban. A los demás no les iban mejor las cosas. Había quien sollozaba. En cambio, los veteranos, lógicamente, se reían: ya se acostumbrarían; aquello solo era una broma que todas las noches se gastaban entre sí las baterías y no significaba nada. Sin preocuparse más por aquellas gallinas, rompieron a roncar en pocos minutos.
A Huguenau le entraron ganas de protestar: todo aquello iba contra las convenciones. Se sentía atrapado y estaba tan mal que, necesitando tomar el aire, en cuanto sus rodillas dejaron de temblar, se deslizó sobre sus piernas entumecidas hasta la entrada del refugio, se acurrucó sobre una caja y clavó su mirada vacía en el cielo, que parecía cuajado de fuegos artificiales. La imagen de un hombre volando entre nubes anaranjadas con la mano levantada se le aparecía una y otra vez. Entonces se acordó de Colmar y de una ocasión en la que todos los de su clase fueron a visitar el museo. Allí les aburrieron con numerosas explicaciones, pero ante un cuadro situado en el centro, como en un altar, él había sentido miedo. Era una Crucifixión y a él no le gustaban las crucifixiones. Un par de años atrás, tuvo que matar un domingo en Núremberg, entre dos visitas a clientes, y decidió visitar la cámara de las torturas. ¡Qué interesante había sido! También había muchísimos cuadros. En uno se veía a un hombre, atado a una especie de camastro, que, según la explicación, esperaba sufrir el suplicio de la rueda por haber matado a puñaladas a un pastor en Sajonia. Sobre el funcionamiento de la rueda se podía informarse contemplando los restantes objetos de la exposición. El hombre parecía buena persona, y era difícil de imaginar que hubiera acribillado a cuchilladas a un pastor y que por ello estuviera condenado al suplicio de la rueda, como también era difícil de imaginar que uno tuviera que permanecer a la expectativa, rodeado del hedor de los cadáveres y sentado en un catre. Seguro que aquel hombre también tenía dolor de vientre y que, al estar encadenado, se ensuciaría encima. Huguenau escupió y dijo: c¡Merde!", en francés.
Huguenau, con la cabeza apoyada en un poste y el cuello del capote subido, seguía sentado a la entrada del refugio como un centinela; ya no tenía frío ni dormía ni vigilaba. La cámara de torturas y el refugio se sumergían cada vez más profundamente en los colores algo sucios, aunque refulgentes, de aquel altar de Grünewald, mientras allá afuera las ramas de los árboles elevaban sus brazos al cielo bajo la luz rutilante y anaranjada del fuego de los cañones y de los cohetes luminosos. En la resplandeciente cúpula que se abría, un hombre con la mano levantada oscilaba.
Cuando empezó a clarear, Huguenau se dio cuenta de que en los bordes de la trinchera había retazos de hierba y algunas margaritas tempranas. Se arrastró hacia fuera y se alejó. Sabía que podía ser abatido sin consideración alguna por las baterías inglesas y que podía atraer sobre sí los insultos más desagradables de los centinelas alemanes. Pero el mundo yacía bajo una especie de campana neumática — Huguenau no pudo evitar la imagen de una quesera — ; el mundo se mostraba gris, agusanado y completamente muerto, sumido en un silencio inviolable.
Il
Acariciado por el aire diáfano que anunciaba la primavera, el desertor avanzaba desarmado a través de los campos de Bélgica. La prisa no le serviría de nada, más útil le resultaría la cautelosa precaución; las armas no le protegerían. En cierto modo, avanza como un hombre desnudo entre la violencia. Su rostro despreocupado le protege más que las armas, la huida precipitada o la documentación falsa.
Los campesinos belgas son gente suspicaz. Cuatro años de guerra no han ennoblecido su modo de ser. Han sufrido las consecuencias en su grano, sus patatas, sus caballos y sus vacas. Y cuando el que pretende refugiarse entre ellos es un desertor, lo miran con aún mayor desconfianza: podría tratarse del hombre que aporreó la puerta de su granja con la culata del fusil. Y aunque hable un francés aceptable y asegure que es alsaciano, en nueve de cada diez casos no le servirá de mucho. ¡Desdichado del que cruza los campos como fugitivo en busca de ayuda! En cambio, el que, como Huguenau, siempre tiene a flor de labios la palabra justa y amable, el que entra en la hacienda con expresión sonriente y cordial, obtendrá con facilidad permiso para acostarse en el heno y es posible que por la noche se siente con la familia en la penumbra de la sala y cuente las atrocidades cometidas por los prusianos o lo que estos hicieron en Alsacia. Le escucharán y le aplaudirán, y también recibirá una parte de los escasos y escondidos víveres. Si tiene suerte, cuando esté acostado en el heno, recibirá la visita de alguna criada.
Claro que, en cualquier caso, siempre resultará más ventajoso conseguir asilo en una casa parroquial y Huguenau no tardó en descubrir que la confesión era un buen medio para lograrlo. Se confesaba en francés y, con habilidad, mezclaba el pecado de haber roto su juramento de soldado con la narración de su lamentable destino. No siempre resultaba fácil: una vez se topó con un párroco enjuto y de aspecto tan ascético y apasionado que, a la tarde siguiente de haberse confesado con él, dudaba si visitarlo o no. Al ver a aquel hombre de aspecto severo afanándose en su huerto con los trabajos propios de la cercana primavera, estuvo a punto de dar media vuelta y marcharse. Pero el sacerdote se le acercó y le ordenó con brusquedad: "Sígame". Lo condujo al interior de la casa parroquial y Huguenau quedó instalado en la buhardilla, donde permaneció una semana recibiendo una comida escasa.
Vestido con un blusón azul para pasar inadvertido, trabajaba en el jardín. Le despertaban para ir a misa y le permitían comer en la mesa de la cocina, junto al taciturno párroco. No se habló de su deserción y, en conjunto, aquellos fueron unos días de prueba que no complacieron del todo a Huguenau. Ya había pensado incluso en abandonar aquel refugio, pese a su relativa seguridad, y proseguir su peligroso peregrinaje, cuando encontró en su cuarto, a los ocho días de haber llegado, un traje de paisano. El párroco le dijo que podía ponérselo, que era libre de irse o de quedarse, pero que no podía seguir alimentándolo porque el pan escaseaba mucho. Huguenau decidió continuar caminando y, cuando se disponía a expresarle su agradecimiento al clérigo, este le interrumpió: "Detesten a los prusianos y a los enemigos de la santa religión. Que Dios le bendiga". Alzó los dedos para bendecirlo, trazó la señal de la cruz y, en su rostro anguloso de campesino, los ojos miraron con odio hacia una lejanía en la que probablemente se hallaban los prusianos y los protestantes.
Al salir de la casa parroquial, Huguenau comprendió que debía estructurar un plan de fuga metódico. Si hasta entonces se había acercado con frecuencia a emplazamientos militares importantes, donde podía pasar inadvertido entre los soldados, ahora ya no era posible. En el fondo, el traje de paisano le cohibía; era como una exhortación a regresar a la paz y a la vida cotidiana, y le parecía una idiotez haber obedecido la orden del párroco. Había sido una torpe intromisión en su vida privada, vida privada por la que ya había pagado un alto precio. Aunque no se consideraba precisamente parte del ejército imperial, como desertor se sentía unido a él de forma peculiar, negativa, y desde luego se sentía integrado en la guerra, guerra cuya existencia aprobaba. Nunca soportó oír en cantinas y tabernas cómo la gente criticaba la guerra y los periódicos o afirmaba que estos estaban comprados por Krupp para prolongarla. Porque Wilhelm Huguenau no solo era un desertor, sino también un comerciante que admiraba a todos los fabricantes capaces de producir artículos con los que los demás podían comerciar. Así pues, si Krupp y los barones del carbón compraban los periódicos, estaban en su derecho — sabían lo que hacían — , como él tenía derecho a llevar uniforme mientras le apeteciera. Por tanto, nada le hacía querer regresar al país que había dejado atrás y al que, evidentemente, el párroco había querido enviarle; nada le hacía querer volver a una patria que significaba vida absurda y cotidiana y carencia de vacaciones.
Por todo ello, decidió quedarse en la zona de los ranchos. Se dirigió hacia el sur, evitando las ciudades, y fue atravesando pueblos hasta llegar a las Ardenas, en Hennegau. Por aquel entonces, la guerra había perdido mucho de su pundonorosa corrección y ya no se perseguía con tanta severidad a los desertores (había tantos que era preferible ignorarlos). Pero, con todo, todavía no ha quedado claro cómo logró Huguenau salir de Bélgica sin tropiezos; quizá haya que atribuirlo a la seguridad de sonámbulo con la que se alejó de una zona tan peligrosa: caminaba siempre hacia delante, en el aire diáfano de la temprana primavera; marchaba como sumergido bajo un fanal de despreocupación, aislado del mundo y, al mismo tiempo, dentro de él, sin plantearse problema alguno. Pasó de las Ardenas a territorio alemán, a las oscuras montañas de Eifel, donde todavía era pleno invierno y donde andar resultaba muy difícil. Los habitantes no le prestaron la menor atención: eran poco amables, retraídos y odiaban cualquier boca que pudiera arrebatarles el menor bocado. Huguenau tuvo que recurrir al tren y gastar el dinero que hasta entonces había guardado. Las dificultades de la vida se le presentaban de un modo nuevo y diferente. Algo tenía que suceder para consolidar y prolongar aquel período de vacaciones.
IIl
La pequeña ciudad, rodeada de viñedos, se extendía por uno de los valles del Mosela. En lo alto se alzaban los bosques. Los viñedos ya habían sido podados y las guías estaban colocadas en líneas rectas, interrumpidas aquí y allá por piedras rojizas. Huguenau observó con desaprobación que algunos propietarios no habían arrancado las malas hierbas de sus parcelas y que esas zonas descuidadas semejaban islas amarillentas y rectangulares entre las demás tierras de color rosa grisáceo.
Pasados los últimos días de invierno, la primavera apareció de pronto en las tierras altas de Eifel. Como un signo de orden imperecedero y de apacible donaire, el sol sonreía al corazón, llenándolo de alegre bienestar y alada seguridad; el miedo o la angustia que pudieran haberse infiltrado en lo más profundo del corazón podían ahora ser barridos. Huguenau miró con satisfacción el hospital estatal del distrito, situado a la entrada de la población. Su larga fachada yacía bajo la tibia sombra de la mañana. Le pareció muy apropiado que todas las ventanas estuvieran abiertas, como en un sanatorio del sur, y se imaginó ventilando las salas de los enfermos con el suave aire primaveral, lo cual le proporcionó una agradable sensación. También le pareció muy adecuado que el tejado del hospital luciera una enorme cruz roja, y al pasar por delante, miró con benevolencia a los combatientes que, unos al sol y otros a la sombra, iban enfundados en batas grises en pos de su curación.
Al otro lado del río se hallaba el cuartel. Se reconocía por lo vulgar de su construcción, propia del erario público. Había también otro edificio que parecía un convento: el presidio, según supo más adelante Huguenau. Pero la calle descendía cómoda y suavemente hacia la ciudad. Al cruzar la puerta medieval con su pequeño maletín de fibra en la mano — como antaño lo hiciera con la maleta-muestrario — , a Huguenau no le resultó desagradable que todo ello le recordara su llegada a las poblaciones de Wurtemberg — ¡la de tiempo que había pasado desde entonces! — , cuando iba a visitar a algún cliente.
Al ver las calles medievales, no pudo dejar de acordarse de aquel día de vacaciones forzadas en Núremberg. En el electorado de Tréveris, la guerra del Palatinado no había causado tantos estragos como al oeste del Rin: las casas de los siglos XV y XVI permanecían intactas, así como el ayuntamiento gótico de la plaza del Mercado, con sus añadidos renacentistas y su torre. Enfrente se encontraba la picota donde, en la Edad Media, se ataba a los reos para exponerlos al escarnio público. Huguenau, que en sus viajes de negocios había visitado varias de estas hermosas y antiguas ciudades sin percatarse de su existencia, experimentó una sensación desconocida, cuya procedencia no podía determinar ni deducir, pero que inundó su espíritu de una extraña sensación de hogar. Si le hubieran dicho que se trataba del sentimiento estético que brota del seno mismo de la libertad, se habría reído con incredulidad, como alguien que jamás ha vislumbrado la belleza del mundo. Y habría tenido razón, porque nadie puede saber si es en el seno de la libertad donde el alma se entrega a la belleza o si es la propia belleza la que le otorga un destello de libertad. Aun así, no se habría equivocado, ya que, incluso para él, debe existir un saber humano más profundo, un anhelo humano de libertad en el que resplandezca toda la luz del mundo y del que emane, cada domingo, la santificación de lo viviente. Además, puesto que así es y no puede ser de otro modo, es muy probable que, en el instante en que Huguenau se arrastraba fuera de la trinchera y se liberaba por primera vez de los compromisos humanos, sucediera que un reflejo del destello superior que es la libertad cayera sobre él, le fuera dado también a él en parte, y que en esos instantes ingresara por primera vez en el domingo.
Sin preocuparse por este tipo de meditaciones, Huguenau alquiló una habitación en la posada de la plaza del Mercado. Como si pudiera disfrutar nuevamente de sus vacaciones, se dio la gran noche. A pesar de la guerra, le sirvieron vino de Mosela sin cupón de racionamiento y seguía siendo un líquido maravilloso. Huguenau se permitió el lujo de beber tres jarras, lo que le llevó un tiempo considerable. Había burgueses sentados en algunas mesas y, como Huguenau no era uno de ellos, de vez en cuando alguno le lanzaba una mirada inquisidora. Todos tenían sus ocupaciones y negocios, y él no tenía nada. Con todo, estaba contento y satisfecho. Se maravillaba de sí mismo: ¡sin negocios y, sin embargo, satisfecho!, tan satisfecho que se entretenía imaginando las dificultades que surgirían si un hombre como él, sin documentación ni clientela, pretendiera montar un negocio y conseguir crédito en una ciudad desconocida. Resultaba divertido imaginárselas. Posiblemente, el vino era el culpable de esos pensamientos. En cualquier caso, cuando Huguenau, con la cabeza algo turbia, fue en busca de su cama, no se sentía como un viajante de comercio abrumado por las preocupaciones, sino como un turista alegre y ligero.
IV
Cuando sacaron de la trinchera, donde estaba medio enterrado, al reservista Ludwig Gödicke, de profesión albañil, su boca, abierta para gritar, estaba llena de tierra. Su rostro estaba negro y azul, y su corazón parecía haber dejado de latir. Si los dos soldados de sanidad a cuyas manos fue a parar no hubieran apostado sobre si estaba vivo o muerto, lo habrían enterrado de nuevo al instante. El hecho de poder ver el sol y el mundo lleno de sol se lo tenía que agradecer a los diez cigarrillos que habían constituido el valor de la apuesta.
Pese a sus muchos esfuerzos y sudores, con la respiración artificial no lograron gran cosa, pero se lo llevaron, lo vigilaron bien y también lo riñeron de vez en cuando porque se empeñaba en no revelar el acertijo de su vida, que en este caso era el acertijo de su muerte. No cejaron en su empeño hasta que lo pusieron en manos de los médicos. Y así fue como el objeto de su apuesta quedó tendido allí, en el hospital de campaña, durante cuatro días; yacía inmóvil y con la piel de color negro. Si durante ese tiempo había en él atisbos de una última y diminuta sensación de vida, si aquella vida tan pequeña era retenida entre dolores y sufrimientos por aquel cuerpo en ruinas o si se trataba de un suave latido bienhechor al borde de un profundo abismo, es algo que no sabemos y el reservista Gödicke no hubiera podido proporcionar información al respecto.
La vida volvió a su cuerpo a retazos, como medio cigarrillos, y tanto esa lentitud como la consiguiente precaución eran convenientes y lógicas, ya que aquel cuerpo magullado exigía la máxima inmovilidad. Durante largos días, Gödicke bien pudo creer que todavía era el niño de pañales que había sido cuarenta años atrás, víctima de una violencia incomprensible y sin sentir más que esa violencia. De haber podido, habría berreado pidiendo el pecho materno lleno de leche y, efectivamente, llegó un momento en que comenzó a lloriquear. Empezó durante el traslado y parecía el llanto incesante y doloroso de un recién nacido; nadie quería dormir a su lado y una noche un compañero de cama incluso le tiró algo. Por entonces, se pensó que moriría de hambre, ya que los médicos no lograban que ingiriera ningún alimento. Era inexplicable que siguiera con vida y la opinión del médico jefe de Estado Mayor, Kuhlenbeck, según la cual su cuerpo vivía gracias a la sangre acumulada debajo de su magullada epidermis, apenas merecía el calificativo de opinión, y mucho menos el de teoría. La parte más afectada era el bajo vientre. Le aplicaban compresas frías, pero era imposible saber si le servían de alivio. Tal vez sus sufrimientos se estaban haciendo menos intensos, pues el llanto disminuía gradualmente. Pero, al cabo de unos días, estalló de nuevo, con mayor intensidad que antes. Ahora parecía que Ludwig Gödicke — o, al menos, se podía suponer — fuera recuperando su alma, retazo a retazo, y que cada uno de esos fragmentos le llegara arrastrado por una ola de sufrimientos. Es muy posible que el dolor de un alma despedazada en átomos y convertida en polvo, a la que se obliga a recuperar su unidad, sea mucho más intenso que cualquier otro tipo de dolor; mucho más insoportable que el dolor de un cerebro traspasado una y otra vez por ondas convulsivas y mucho peor que todas las torturas corporales inherentes a dicho proceso.
Así pues, el reservista Gödicke yacía en su cama sobre cojines neumáticos hinchados y, mientras se le introducía alimento en el extenuado organismo mediante sondas, pues era imposible hacerlo de otro modo, su alma se reconstruía, hecho incomprensible para el médico jefe de Estado Mayor, Kuhlenbeck; para el médico jefe adjunto, Flurschütz; y para la enfermera Clara. Su alma se reagrupaba dolorosamente en torno a su yo.
V
Huguenau se despertó a buena hora. Es un hombre diligente. La habitación era correcta, no como la buhardilla de la casa parroquial, y la cama excelente. Huguenau se rascó los muslos. Luego intentó orientarse.
Hospedería, plaza del Mercado y, enfrente, el ayuntamiento.
En realidad, eran muchas las cosas que podían impulsarle a reanudar la trama de su vida en el punto y hora en que fue tan bárbaramente interrumpida, muchas las cosas que le inducían a cumplir con las obligaciones propias de un hombre de negocios y a ganar dinero actuando de intermediario en el comercio de mantequilla y textiles. Que rechazara con disgusto cualquier idea sobre barriles de mantequilla, sacos de café o piezas de tejido le extrañó incluso a él; era lógico que le extrañara a un hombre para quien, desde su infancia, solo existía un tema de conversación o de reflexión: el dinero y los negocios. Y, para su sorpresa, volvió a acordarse de las vacaciones escolares. Huguenau prefiere pensar en la ciudad donde se halla.
Los viñedos se extienden detrás de la ciudad. En muchos de ellos abundan las malas hierbas. O el marido ha muerto en la guerra o está en la cárcel. Las mujeres no pueden cultivarlos ellas solas. Tal vez se ha ido con otro. Además, el Estado controla los precios del vino. Si no se sabe vender de contrabando, no vale la pena cultivar los viñedos, ¡y en cambio los hay de primerísima calidad! Sin duda, a uno se le ocurren muchas ideas.
En realidad, alguna de las viudas de guerra debería vender su viña a bajo precio.
Huguenau se preguntaba qué compradores podrían interesarse por los caldos del Mosela. Habría que encontrarlos. Podría ganarse una sustanciosa comisión. Los vinicultores eran los más indicados. Friedrichs, en Colonia, y Matter & Co., en Fráncfort. Él había comerciado con ellos en otro tiempo.
Se arregló frente al espejo. Se peinó hacia atrás. Le había crecido mucho el pelo desde que el barbero de la compañía le afeitara la cabeza. ¿Cuándo había sido? Parecía que hubiera sucedido en otra vida, en otro tiempo; de hecho, ahora debía de tenerlo todavía más largo. El pelo y las uñas siguen creciendo en los cadáveres. Cogió un mechón y tiró de él hacia abajo, por delante de la frente; le llegaba casi a la punta de la nariz. No, así no se puede uno mover entre la gente. En vísperas de fiesta hay que cortarse el pelo. En realidad no era fiesta, pero algo parecido sí.
La mañana era clara. Un poco fresca.
En la barbería había dos sillones amarillos con asientos de cuero negro. El viejo barbero, de caminar vacilante, le puso a Huguenau un blusón no muy limpio y le introdujo un papel en la parte superior, junto al cuello. Huguenau movió un poco la barbilla hacia ambos lados: el papel le picaba.
De un clavo colgaba un periódico y Huguenau se lo hizo traer. Era el periódico local: El Mensajero del Electorado de Tréveris (con el suplemento Agricultura y viticultura en la región del Mosela). Precisamente lo que necesitaba.
Permaneció sentado tranquilamente, examinando el periódico. Después se miró en el espejo: podría pasar por cualquiera de las personalidades del lugar. El pelo le quedaba ahora muy a su gusto: corto y recio, muy alemán. En la coronilla, un mechón más largo le permitía marcar la raya. Llegó el momento del afeitado. El maestro barbero le cubrió el rostro con una ligera y fría capa de espuma. El jabón era una porquería.
"Este jabón no vale nada", dijo Huguenau.
El maestro barbero no contestó, sino que se limitó a afilar la navaja contra el afilador. Huguenau se sintió ofendido, pero al cabo de un rato dijo, como disculpándose:
— Mercancía de guerra.
El maestro barbero comenzó a afeitarlo. Con pasadas cortas que raspaban mucho. Afeitaba muy mal. No obstante, resultaba agradable dejarse afeitar. Afeitarse uno mismo forma parte de la guerra, pero es más barato. De todos modos, es muy agradable que, de vez en cuando y como excepción, te sirvan. Es festivo. En la pared había una chica con un escote muy pronunciado y, debajo, se leía "loción HOUBIGANT". Huguenau había apoyado la cabeza hacia atrás y sostenía el periódico con las manos flácidas. Aquel tipo le frotaba ahora la barbilla y el cuello; parecía que no iba a terminar nunca. En cualquier caso, Huguenau no tenía nada que objetar: teníamos tiempo de sobra. Y, para prolongar todavía más la operación, pidió loción Houbigant. Le pusieron agua de colonia.
Recién afeitado, refrescado y con la pituitaria impregnada del olor a agua de colonia, se encaminó de vuelta a la hospedería. Al quitarse el sombrero, lo olió por dentro. Olía a pomada, lo cual también resultaba reconfortante.
El comedor estaba vacío. Huguenau tomó café y la camarera le trajo también una tarjeta de racionamiento de pan. No había mantequilla, solo una mermelada negruzca que parecía jarabe. Tampoco el café era auténtico. Mientras concluía a sorbos aquel brebaje tibio, Huguenau calculó cuánto ganaban los fabricantes con semejante sucedáneo del café. Realizó los cálculos sin sentir envidia alguna y sus conclusiones le parecieron justas. Sin duda, adquirir viñedos a buen precio en la región del Mosela no era un mal negocio, sino una magnífica inversión de capital. Después de desayunar, se puso a redactar un anuncio para comprar viñedos a un precio razonable. Después, se encaminó con el anuncio a El Mensajero del Electorado de Tréveris.
Vl
El hospital del distrito estaba totalmente militarizado. El médico jefe adjunto, el doctor Friedrichs Flurschütz, recorría las habitaciones de los enfermos. Llevaba puesta la gorra del uniforme, pero también la bata blanca de médico. El teniente Jaretzki afirmaba que eso le daba un aspecto ridículo.
Jaretzki se había instalado en la habitación 111 de oficiales. Fue pura casualidad, ya que las habitaciones dobles estaban destinadas al Estado Mayor, pero se quedó allí. Cuando entró Flurschütz, Jaretzki estaba sentado en el borde de la cama con un cigarrillo en los labios y el brazo, con el vendaje deshecho, apoyado en la mesilla de noche.
— Bueno, ¿cómo va eso, Jaretzki?
Jaretzki le enseñó el brazo.
— El médico jefe acaba de salir...
Flurschütz examinó el brazo, palpándolo con cuidado en varios puntos:
— Mal asunto... ¿Sigue progresando?
— Sí, un par de centímetros más... El viejo quiere amputar.
El brazo, lacio y enrojecido, con la palma de la mano reblandecida e hinchada y los dedos como salchichas violáceas, presentaba alrededor de la muñeca una corona de pústulas amarillentas.
Jaretzki contempló su brazo y dijo:
— ¡Cómo está el pobre!
— No lo tome por la tremenda: es el izquierdo.
— Sí, claro, y como ustedes solo saben cortar...
Flurschütz se encogió de hombros:
— ¿Qué quiere que le diga? Este ha sido el siglo de la cirugía, coronado por una guerra mundial con cañones... Ahora nos dedicamos a las glándulas y, en la próxima guerra, podremos tratar los malditos gases vesicantes a la perfección, pero, por el momento, no podemos hacer otra cosa que cortar.
Jaretzki dijo:
— ¿La próxima guerra? — No creerá usted que esta guerra acabará algún día...
— No hay que verlo todo tan negro, Jaretzki: los rusos ya han abandonado.
Jaretzki rió con amargura:
— Que Dios le conserve esa fe pueril y nos dé buenos cigarrillos...
Con la mano derecha — la sana — cogió un paquete de cigarrillos del compartimento abierto situado bajo el cajón de la mesilla de noche y se lo tendió a Flurschütz.
Flurschütz señaló el cenicero, lleno de colillas:
— No debería fumar tanto...
La enfermera Mathilde entró:
— Bueno, ¿qué? ¿Lo volvemos a vendar? ¿Qué opina usted, doctor?
La enfermera Mathilde parecía siempre recién lavada. Tenía pecas junto a la raíz del pelo. Flurschütz dijo:
— ¡Mierda de gases!
Permaneció un momento más, observando cómo la enfermera vendaba el brazo, y después continuó su camino. En ambos extremos de los anchos pasillos, las ventanas estaban abiertas de par en par, pero no era suficiente para eliminar el olor a hospital.
VIl
La casa estaba en la calle Fischer, una de las callejuelas sinuosas que descienden hacia el río. Era una construcción con entramado de madera visto en la que, evidentemente, se habían elaborado artesanías de todo tipo. Junto a la puerta, un gran letrero de metal con letras de un dorado pálido anunciaba: "EL MENSAJERO DEL ELECTORADO DE TRÉVERIS". Redacción e impresión (en el patio).
A través de un estrecho zaguán, semejante a un pasillo — cuya oscuridad le hizo tropezar en la trampa de la escalera que bajaba a la bodega — , y pasando ante el arranque de la escalera que conducía a las viviendas, llegó a un patio en forma de herradura que le sorprendió por su amplitud. Junto al patio se hallaba el jardín, donde florecían algunos cerezos, y la vista se perdía hasta alcanzar las bellas laderas de las montañas.
El conjunto reflejaba el carácter rural de su antiguo propietario. Con toda seguridad, las dos alas del edificio habían albergado graneros y corrales. El ala izquierda constaba de un solo piso y tenía una estrecha escalera exterior adosada al muro, semejante a la de un gallinero; probablemente allí estuvieron antaño los cuartos de los criados. El edificio de los establos, situado a la derecha, tenía una empinada techumbre destinada a proteger el heno y una de las puertas del establo se había transformado en una humilde ventana de hierro tras la cual se podía ver una máquina impresora en funcionamiento.
El hombre que estaba junto a la máquina informó a Huguenau de que el señor Esch se hallaba enfrente, en el primer piso.
Así pues, Huguenau subió por la escalera de gallinero y se topó de frente con una puerta en la que ponía "redacción", que daba al despacho donde el señor Esch, propietario y editor de El Mensajero del Electorado de Tréveris, ejercía sus funciones. Era un hombre delgado, con el rostro barbilampiño, en el que una boca de actor, enmarcada por dos largas y profundas arrugas que surcaban las mejillas, dibujaba una leve y sarcástica sonrisa que dejaba entrever unos dientes grandes y amarillos. Su rostro tenía algo de actor, pero también de cura y de caballo.
Examinó el anuncio con expresión de juez inquisidor, como si se tratara de un manuscrito. Huguenau se llevó la mano a la cartera, de la que sacó un billete de cinco marcos, dando a entender que esa era la cantidad que estaba dispuesto a pagar por el anuncio. Sin embargo, el otro, sin prestar la menor atención a su maniobra, le preguntó sin más preámbulos:
— ¿De modo que usted pretende explotar a la gente de aquí? ¿Acaso ya se habla por ahí de la miseria de nuestros viñadores?
Era una agresión tan inesperada que Huguenau tuvo la impresión de que estaba destinada a encarecer el anuncio. Y sacó otro marco, pero obtuvo un resultado totalmente distinto al que esperaba:
— No, gracias. El anuncio no se insertará en el periódico. Parece que usted ignora qué es la prensa comprada. Mire, yo no me vendo ni por seis marcos, ni por diez, ¡ni por cien!
Huguenau estaba cada vez más convencido de que se enfrentaba a un astuto negociante. Y, precisamente por ello, no había que ceder; tal vez aquel tipo solo buscaba una participación en el asunto, lo cual no parecía resultar desventajoso.
— Mmm... He oído decir que esto de los anuncios también se consigue a cambio de un porcentaje de participación... ¿Qué le parece un cincuenta por ciento de comisión? Claro está que, en ese caso, usted deberá publicar el anuncio al menos tres veces... Naturalmente, es usted libre de publicarlo las veces que quiera; la caridad no tiene límites.
Y, al tiempo que se arriesgaba a sonreír con aire de complicidad, Huguenau se sentó de golpe junto a la tosca mesa de cocina que hacía las veces de escritorio del señor Esch.
Esch no le escuchaba, sino que recorría la habitación de un lado a otro con cara de pocos amigos y zancadas nada airosas, que cuadraban con su delgadez. El suelo, recién fregado, gemía bajo el peso de sus pasos y Huguenau observó que estaba agujereado y que había ceniza entre las tablas del entarimado. También se dio cuenta de que los pesados zapatones negros del señor Esch no se ataban con cordones normales, sino con hebillas parecidas a las de las sillas de montar, y que por los bordes asomaban unos calcetines grises de punto de media. Esch monologaba:
— Ahora los buitres pretenden caer sobre estas pobres gentes... Pero si alguien intenta llamar la atención de la opinión pública sobre tanta miseria, se topa con la censura.
Huguenau cruzó las piernas y se dedicó a mirar los objetos que había sobre la mesa: una taza de café vacía con restos ya secos de haber bebido en ella, una reproducción en bronce de la Estatua de la Libertad de Nueva York (¡ajá, un pisapapeles!) y una lámpara de petróleo cuya blanca mecha, en su recipiente de cristal, recordaba, confusa y vagamente, a un feto o una tenia conservados en alcohol.
— ¡Ajá! — dijo Esch desde un rincón.
— El censor debería ver con sus propios ojos el sufrimiento y la miseria... Esta gente acude a mí... Esto sería una traición...
Sobre una estantería vacilante había muchos papeles y montones de periódicos atados. Esch había vuelto a sus zancadas. En mitad de la pared, pintada de amarillo, y colgando de un clavo situado al azar, se veía un pequeño cuadro amarillento y enmarcado en negro: Badenweiler y la colina del castillo. Tal vez era una vieja postal. Huguenau reflexionó: cuadros y figuritas de bronce como aquellos quedarían muy bien en su oficina. Pero, cuando quiso recordar cómo era su oficina y qué hacía en ella, no lo consiguió; le resultaba todo tan lejano y poco familiar que desistió de su empeño y centró de nuevo su mirada en el excitado señor Esch, cuya chaqueta de pana y sus pantalones de paño de color claro no pegaban nada con sus toscos zapatos, igual que la estatuilla de bronce con la mesa de cocina. Probablemente, Esch se dio cuenta del significado de su mirada, porque gritó:
— Pero, ¡por todos los diablos!, ¿qué hace usted ahí sentado todavía?
Naturalmente, Huguenau podría haberse ido, pero ¿adónde? No era fácil trazar un nuevo plan. Huguenau se sentía como si una fuerza extraña lo hubiera colocado sobre unos raíles de los que no podía salirse sin más ni más, ni mucho menos sin recibir un castigo. Así pues, permaneció sentado y, para conservar su aplomo, se limitó a limpiar tranquilamente sus gafas, como solía hacer siempre que se enfrentaba a difíciles operaciones comerciales. Tampoco esta vez le falló el truco, ya que Esch, muy irritado, se plantó ante él y estalló una vez más:
— ¿De dónde viene usted, en realidad? ¿Quién le ha enviado aquí? — Desde luego, usted no es de aquí. ¿No pretende hacerme creer que tiene la intención de convertirse en viticultor precisamente aquí, verdad? ¡Lo que usted quiere es espiar! ¡Debería estar en la cárcel!
Esch se había quedado de pie frente a él. Se oyó rechinar el cinturón de cuero que asomaba por entre la chaqueta de pana. Una de las perneras del pantalón era más clara que la otra. No sirve de nada limpiarlos con cualquier producto químico — pensó Huguenau — ; tendría que teñirse los pantalones de negro. Debería decírselo. En realidad, ¿qué quiere de mí? Si de verdad desea echarme, no tiene por qué provocar primero una discusión... O sea, que quiere que me quede. En todo aquello había algo que no cuadraba. Huguenau notaba en su interior algo que le impulsaba a entablar una posible camaradería con aquel hombre y, al mismo tiempo, olfateaba ventajas. Con aire conciliador, intentó ganar terreno:
— Señor Esch, le he propuesto un negocio legal. Si lo rechaza, es asunto suyo. Pero si lo que pretende es simplemente increparme, seguir con esta conversación no tiene ningún sentido.
Dobló las gafas y se alzó ligeramente de su asiento, insinuando así que podía marcharse; solo faltaba decirlo.
Esch no parecía tener ganas de interrumpir la conversación, así que alzó una mano con aire benévolo y Huguenau cambió su simbólica postura de marcha por la de sentado.
— Efectivamente, que yo me dedique a cultivar viñedos aquí es problemático; en eso podría tener razón, aunque tampoco hay que descartarlo por completo: uno desea tranquilidad. Pero nadie quiere explotar a los demás", se acaloró. "Un tratante es tan digno de respeto como cualquier otro ser humano; solo pretende hacer un negocio que satisfaga por igual a las dos partes y disfrutar así. Además, quiero rogarle que tenga cuidado con expresiones como "espía", pues en tiempos de guerra pueden resultar peligrosas.
Esch se sintió avergonzado:
— Yo... yo no quería ofenderle... A veces, el asco le sube a uno hasta la garganta y, a la fuerza, ha de salir por alguna parte... Un constructor vienés, un estafador a todas luces, compró unos solares a precios irrisorios... Echó a la gente de sus casas y haciendas... Y el boticario le ha imitado... ¿Para qué necesita el señor Paulsen esos viñedos?
¿Me lo puede decir?
Huguenau repitió ofendido:
— Espiar...
Esch comenzó a ir de un lado a otro:
— Emigrar, eso es lo que habría que hacer. A América. — Si yo fuera más joven, lo echaría todo por la ventana y empezaría de nuevo — dijo, y se detuvo frente a Huguenau — . ¿Por qué no está usted en el frente? — Usted es joven... ¿Cómo se las ha arreglado para poder deambular por aquí?
De pronto, había recobrado su tono agresivo. Pero Huguenau no quería hablar de eso, así que desvió la conversación. Era incomprensible que un hombre de buena posición, que ocupaba el cargo más alto de un periódico, que vivía rodeado de un hermoso paisaje, que era respetado por sus conciudadanos y que, sobre todo, ya tenía cierta edad, estuviera pensando en emigrar.
Esch hizo una mueca de sarcasmo:
— Respetado por mis conciudadanos... Me persiguen como perros...
Huguenau contempló la colina del castillo de Badenweiler y luego dijo:
— Increíble...
— No me extrañaría que usted se pusiera de su parte...
Huguenau trató de cambiar de tema:
— ¿Otra vez con vagos reproches, señor Esch? Si tiene algo contra mí, ¿podría expresarse con mayor precisión, por favor?
Pero los impulsivos y agresivos pensamientos del señor Esch no se doblegaban con tanta facilidad.
— Expresarse con mayor precisión... Otra vez la absurda charlatanería... Como si fuera posible darle a cada cosa su nombre... — Se acercó a Huguenau y le gritó en pleno rostro — : Jovencito, hasta que no sepa que todos los nombres son falsos, no sabrá nada de nada... Ni siquiera las ropas que cubren su cuerpo son verdaderas.
Huguenau se sintió muy incómodo y dijo que no lo comprendía.
— Naturalmente que no comprende... Pero que un boticario arramble con unos cuantos terrenos por un precio irrisorio, eso sí lo comprende... Y probablemente también comprende que se persiga a un hombre que llama a las cosas por su nombre y que se le cuelgue el sambenito de comunista... y que le echen encima un censor, ¿no...? Seguro que todo eso le parece muy bien. Y es muy posible que considere que vivimos en un estado justo, ¿no es cierto?
— En todo caso, se trata de situaciones enojosas — dijo Huguenau.
— ¡Enojosas! Emigrar, eso es lo que tendría que hacer... Estoy harto de ir dando palos de ciego contra todo...
Huguenau preguntó qué pensaba hacer el señor Esch con el periódico.
Esch trazó con la mano un gesto ambiguo; ya se lo había dicho a su mujer en más de una ocasión: lo mejor sería venderlo todo — la casa no, la casa la conservaría — y montar una librería. Ya lo había pensado.
— ¿O sea que el periódico ha sido atacado, señor Esch? Me refiero a si ya no tiene tanta difusión como antes...
— No, no es eso. El Mensajero tenía una clientela fija entre los taberneros y los peluqueros, sobre todo en los pueblos de los alrededores. Los ataques procedían de círculos muy concretos de la población. Pero estaba harto de luchar contra ellos.
— ¿Ya tiene alguna idea sobre el precio, señor Esch?
— Sí, claro... Veinte mil marcos, incluida la imprenta, sería un precio de amigo. Por otra parte, quería ofrecer a la empresa del periódico unos locales libres de gastos durante cinco años, lo cual sería muy ventajoso para el comprador. Esa era su idea y le parecía justa; no quería explotar a nadie, simplemente estaba harto. También se lo había dicho a su mujer.
— Bueno — dijo Huguenau — , no pregunto por simple curiosidad, ya le he dicho que soy viajante y tal vez podría hacer algo por usted... Mire, querido señor Esch — y, al decir esto, dio unos golpecitos paternalistas sobre la huesuda espalda del propietario del periódico — , verá usted cómo juntos hacemos un buen negocio; nunca hay que echar con cajas destempladas a nadie sin haberle oído antes. Pero, eso sí, quítese de la cabeza lo de los veinte mil. En los tiempos que corren, nadie paga fantasías.
Con aire jovial y muy seguro de sí mismo, Huguenau descendió la escalera de gallinero.
Frente a la puerta de la imprenta había una niña sentada. Huguenau se quedó mirándola y también miró la puerta de acceso a la imprenta. En ella había un letrero que decía "Prohibida la entrada a toda persona ajena a la empresa".
"Veinte mil marcos, pensó, y la pequeña de regalo".
Él era ajeno a la empresa, pero no podían prohibirle la entrada: si uno ha de tramitar una venta, antes ha de conocer la mercancía. En realidad, Esch debería haberle enseñado la imprenta. Huguenau se planteó si debía llamar a Esch para que bajara, pero finalmente desistió: de todos modos volvería al cabo de uno o dos días, e incluso tal vez con una proposición de venta concreta (Huguenau estaba absolutamente seguro de ello), y además era la hora de comer. Así que se encaminó a la hospedería.
VIIl
Hanna Wendling estaba despierta. No abrió los ojos porque aún tenía la esperanza de recuperar el sueño que se le escapaba. Pero el sueño se alejaba cada vez más, hasta que finalmente solo quedó la sensación en la que había estado inmerso. Cuando aquella sensación comenzó a desaparecer — instantes antes de desvanecerse del todo — , Hanna se rindió ante la evidencia y parpadeó ligeramente, mirando hacia la ventana. A través de las rendijas se filtraba una claridad lechosa; debía de ser muy pronto o estaba lloviendo. La claridad entraba a ráfagas difuminadas y era como una prolongación del sueño, tal vez porque no venía acompañada del más mínimo ruido. Hanna dedujo que tenía que ser muy pronto. Las persianas se movían ligeramente, oscilando entre las abiertas alas de las ventanas, probablemente debido a la brisa matinal. Aspirando profundamente su frescor, aguzó el oído, como si así pudiera adivinar la hora. Después, todavía con los ojos cerrados, extendió el brazo hacia la izquierda y palpó la cama contigua: no estaba deshecha; el colchón, el edredón y la colcha se hallaban en perfecto orden, todo convenientemente dispuesto bajo el cubrecama de terciopelo. Antes de retirar la mano para proteger de nuevo el hombro desnudo bajo la tibieza del cobertor, volvió a pasarla por encima del blando y algo frío cubrecama, como para cerciorarse de que estaba sola. El fino camisón se le había subido hasta las caderas, formando un pliegue incómodo. Eso demostraba que había vuelto a tener un sueño agitado. Entretanto, y en cierto modo como una compensación, la mano derecha descansaba sobre su suave y cálido cuerpo y, con las yemas de los dedos, acariciaba de manera casi imperceptible la piel y la pelusa de los senos. No pudo evitar acordarse de alguno de los cuadros típicos del rococó; después, le vino a la mente La maja desnuda, de Goya. Permaneció así un poco más. Luego se bajó el camisón — era curioso que un camisón tan fino como un suspiro diera de inmediato sensación de calor — y pensó si volverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Finalmente, se decidió por la derecha, como si la cama contigua, con su montón de ropa, pudiera robarle el aire. Atendió todavía un poco al silencio de la calle y se refugió en un nuevo sueño; huyó hacia un sueño nuevo antes de llegar a percibir nada del exterior.
Cuando, una hora más tarde, volvió a despertarse, se sintió incapaz de engañarse y fingir que la mañana estaba muy avanzada. Para quien solo está atado con hilos livianos y casi inexistentes a eso que se llama vida, levantarse por las mañanas siempre es una tarea muy difícil. Incluso supone una pequeña violencia. Y a Hanna Wendling, que sentía acercarse las inevitables dificultades del día, le empezó a doler la cabeza. Le empezó por la parte posterior del cráneo. Se entrelazó las manos bajo la nuca y, al meter los dedos entre su cabello y acariciárselo con suavidad, olvidó por un momento el dolor de cabeza. Después, presionó la parte que más le dolía, como una punzada que partía de detrás de las orejas y se extendía hasta la base del cráneo. Ya conocía aquel dolor. Cuando estaba entre la gente, el dolor era a veces tan agudo que todo le daba vueltas. Tomando una decisión repentina, apartó el edredón hacia un lado, se puso las zapatillas, levantó las persianas — aunque no del todo — y, con ayuda del espejo de mano, intentó localizar a través del gran espejo del tocador el centro de la nuca que le dolía. ¿Qué era lo que le dolía? No se veía nada especial. Movió la cabeza de un lado a otro; las vértebras se desplazaban bajo la piel (en realidad, tenía una nuca preciosa). También los hombros eran bonitos. Le habría gustado desayunar en la cama, pero estaban en guerra y ya era bastante bochornoso haberse quedado tanto tiempo en la cama. De hecho, debería haber acompañado al chico al colegio. Se lo pedía todos los días. Y lo había hecho un par de veces, pero luego había vuelto a dejar esa tarea a la criada. Naturalmente, hacía ya tiempo que el muchacho debería tener una institutriz francesa o inglesa. Las inglesas son mejores pedagogas. En cuanto termine la guerra, habrá que enviar al chico a Inglaterra. Cuando ella tenía su edad, hablaba mejor inglés que alemán. Buscó un frasquito de vinagre y se frotó la nuca y las sienes; se miró detenidamente los ojos en el espejo: eran pardos con reflejos dorados y en el izquierdo destacaba una vena roja. Era culpa de su intranquilo sueño. Se echó el quimono sobre los hombros y llamó a la criada.
Hanna Wendling era la esposa del abogado Heinrich Wendling. Era de Fráncfort. Heinrich llevaba dos años en Rumanía, Besarabia o cualquier otro lugar de la zona.
IX
Huguenau tomó asiento en el comedor. En una de las mesas contiguas había un oficial del ejército de cabello blanco. La camarera le estaba sirviendo precisamente un plato de sopa y el anciano se comportó de una manera de verdad curiosa: juntando las manos y con rostro impasible y colorado, se inclinó sobre la mesa con expresión piadosa y no partió el pan hasta haber concluido lo que, a todas luces, era una plegaria.
Los ojos de Huguenau, nada acostumbrados a ver un modo de actuar así, permanecieron inmóviles. Llamó con una seña a la camarera y, con toda desenvoltura, le preguntó quién era aquel oficial tan curioso.
La camarera, inclinándose, le dijo al oído que se trataba del comandante de la plaza, un noble propietario de una hacienda situada en la parte occidental de Prusia que había sido reincorporado al servicio activo mientras durase la guerra. Su mujer y sus hijos se habían quedado en la hacienda y él se comunicaba con ellos a diario por carta. La comandancia estaba en el ayuntamiento, pero el comandante vivía en el hotel desde que empezó la guerra.
Huguenau quedó satisfecho, pero de pronto sintió un frío que le paralizó el estómago y, al mismo tiempo, comprendió que allí, sentado, estaba un hombre cuya persona encarnaba el poder militar; un hombre que, con solo levantar el brazo enarbolando la cuchara, podría destruirlo; un hombre con el que, en definitiva, compartía pared. Se le pasó el apetito. ¿No sería mejor anular la comida encargada y huir?
Entretanto, la sirvienta le había traído ya la sopa y, mientras tomaba mecánicamente las primeras cucharadas, desapareció el frío que lo paralizaba, dejando paso a una sensación de debilidad y abandono casi rejuvenecedora y feliz. Además, no podía huir, tenía que aclarar el asunto de El Mensajero del Electorado de Tréveris.
De hecho, casi estaba de buen humor. Porque, ¿no es cierto que el ser humano cree que sus decisiones y determinaciones se producen en un amplio campo, cuando la realidad es que no son más que un movimiento pendular entre la huida y la añoranza, y que toda añoranza y toda huida desembocan en la muerte? Y así, atrapado en esa oscilación del alma y del espíritu entre un polo y su contrario, Huguenau, el Wilhelm Huguenau que hacía un momento se disponía a huir, se sintió extrañamente atraído por el hombre viejo de un poco más allá.
Comió mecánicamente — ni siquiera se dio cuenta de que aquel día tocaba pescado — , bebió mecánicamente y, en aquella realidad extrema, lúcida por así decirlo, de la que participaba desde hacía unas semanas, las cosas se disgregaron y retrocedieron hasta los confines del mundo, hasta el lugar donde todo lo disgregado vuelve a unirse y la lejanía se abolye de nuevo: la huida se convierte en añoranza y la añoranza, en huida; El Mensajero del Electorado de Tréveris forma una extraña e indisoluble unidad con aquel comandante de pelo blanco. No se puede expresar con mayor precisión ni de forma más racional, ya que los actos de Huguenau también se producen bajo la supresión de toda distancia, de forma irracional, como por efecto de un cortocircuito, sin tiempo para reflexionar. Por tanto, cuando Huguenau se levanta al mismo tiempo que el mayor, tras una silenciosa plegaria, empuja la silla hacia atrás y enciende un cigarrillo, no está esperando realmente; es una especie de simultaneidad entre causa y efecto. Sin sentirse cohibido en absoluto, se acerca al mayor en dos zancadas y lo aborda sin miramientos, pese a que, al hacerlo, todavía no ha encontrado ningún pretexto que justifique semejante agresión.
Apenas se presentó como es debido y tomó asiento sin haber sido invitado a hacerlo, comenzó a hablar con toda facilidad: le comunicó con todo respeto que formaba parte del servicio de prensa y que, por ello, se hallaba comisionado allí; que en el lugar existía un periódico llamado El Mensajero del Electorado de Tréveris, que, debido a su postura, daba mucho que pensar, y que estaba allí para estudiar la situación sobre el terreno provisto de los correspondientes plenos poderes. En efecto, y... — ¿Qué diré ahora? — pensaba Huguenau — , en efecto, y dado que las cuestiones de censura eran, en cierto modo, competencia de la comandancia de la ciudad, consideraba su deber tomarse la libertad de comunicarle todo aquello al señor mayor y, al mismo tiempo, presentarle sus respetos.
Mientras duró el discurso, el mayor se echó un poco hacia atrás y adoptó una postura muy conforme con las ordenanzas militares; luego, intentó objetar que, para ese asunto, le parecía que lo más conveniente era seguir los trámites oficiales acostumbrados. Sin embargo, Huguenau, que no podía permitirse que se interrumpiera su discurso, apenas prestó atención a las palabras del mayor y desestimó su objeción alegando que, con todos los respetos, no se había dirigido al señor mayor en calidad de oficial, sino de manera oficiosa, ya que los mencionados plenos poderes no eran estatales, sino que le habían sido otorgados por las grandes industrias patrióticas. No era necesario dar nombres, ya que era de sobra sabido quiénes le habían comisionado para comprar, a buen precio si se terciaba, periódicos sospechosos, pues era necesario evitar a toda costa que determinadas y equívocas ideas se divulgaran entre el pueblo. Y Huguenau repitió "ideas equívocas" como si esa repetición le devolviera al punto de partida y le proporcionara seguridad, como si esas palabras fueran un mullido lecho sobre el que pudiera descansar a la perfección.
Lo más probable es que el mayor no comprendiera adónde quería llegar, pero asintió con la cabeza y Huguenau reemprendió su discurso: sí, se trataba de periódicos comprometidos y, en su opinión y en la de cualquiera, El Mensajero del Electorado de Tréveris era un periódico comprometido cuya compra él no recomendaba en absoluto.
Miró al mayor con aire de triunfo, tamborileando al mismo tiempo con los dedos sobre la mesa, como si esperara que el comandante de la plaza le alabase por su exposición.
— Es altamente patriótico, es evidente — admitió por fin el mayor — , le agradezco que me lo haya comunicado.
Huguenau debería haberse conformado con eso y marcharse, pero quería lograr mejores resultados, así que dio las gracias al mayor, sobre todo por su benevolencia, y, apoyándose precisamente en ella, le rogó que le concediera un último favor.
— Mis representados consideran muy importante que... — Es fácil de comprender: en la compra de un periódico de este tipo, que puede considerarse en mayor o menor grado una publicación local, se debe tener en cuenta la posibilidad de que haya personas del lugar interesadas en el asunto. Es algo muy comprensible por los controles, etc., etc. ¿Comprende, señor mayor?
El mayor no comprendía nada, pero dijo que sí.
— Muy bien, entonces — continuó Huguenau — , su ruego se refería a que el señor mayor, persona que en esta ocasión podía ser considerada como la más competente, tuviera la bondad de citar a algunos caballeros de confianza, residentes en el lugar y con posesiones en él, que pudieran — con las máximas garantías de discreción, naturalmente — estar interesados en el proyecto.
El mayor opinó que aquel asunto incumbía a la administración civil y no a la comandancia militar, pero aconsejó a Huguenau que acudiera allí mismo el viernes por la noche, ya que solían reunirse algunos concejales y otros ciudadanos respetables.
— ¡Magnífico! — dijo Huguenau, quien no cedía con facilidad — , pero el señor mayor también ha de estar presente; es importante que el señor mayor patrocine la gestión, solo así puedo garantizar su éxito, en especial teniendo en cuenta que se trata de capitales relativamente pequeños y que, para muchos caballeros, resultará altamente interesante ponerse en contacto con las grandes industrias de este modo.
— Magnífico, magnífico en verdad — dijo el mayor, quien se acercó un poco más y, tras limpiarse los cristales de las gafas, encendió un cigarro — . Si me permite, señor Huguenau, me gustaría hacerle una pregunta.
Y, acercando un poco más su silla, cogió un cigarro del estuche, limpió los cristales de sus gafas y comenzó a fumar.
El mayor dijo que, desde luego, todo aquello presagiaba buenos auspicios, pero que lamentaba no entender nada de negocios.