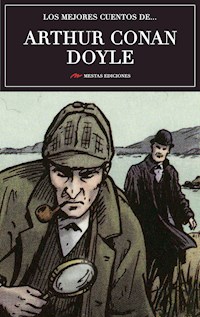
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores cuentos de Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle logra a través de sus extraordinarias creaciones mantener la atención del asombrado lector en todo momento, y no sólo con las famosas aventuras de su héroe, el excéntrico gentleman poseedor de la inteligencia más sofisticada y brillante de toda la literatura, el incisivo y perspicaz detective Sherlock Holmes, sino también con relatos cortos de terror y misterio, algunos sobre los temas sobrenaturales que tanto le apasionaban, en los que nos demuestra también su excelsa maestría para contarnos historias en las que se entremezclan la intriga, el miedo y lo insólito y sorprendente, con un estilo narrativo directo, rico y conciso, que hicieron del autor escocés uno de los mejores y más insignes especialistas de la narrativa corta de todos los tiempos.
Seleccionamos aquí sus cuentos más destacados. En
El gato del Brasil,
El anillo de Thoth ,
La catacumba nueva ,
El caso de lady Sannox , y en dos de las obras maestras en las que participan Holmes y Watson:
Un escándalo en Bohemia y
El carbunclo azul , el lector podrá disfrutar de la maestría literaria que le ha encumbrado hasta el Olimpo literario.
Sumérjase en estos cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
El gran éxito que Doyle tuvo con sus primeras obras le permitió retirarse del ejercicio de la profesión médica para dedicar todo su tiempo en exclusiva a la literatura y al espiritismo, las dos aficiones que más valoraba. Su interés por los fenómenos psíquicos y paranormales y la creación de interesantes obras literarias serían el motor del resto de su existencia.
Arthur Conan Doyle logra a través de sus magistrales creaciones mantener la atención del asombrado lector en todo momento, y no sólo con las famosas aventuras de su héroe, el excéntrico gentleman poseedor de la inteligencia más sofisticada y brillante de toda la literatura, el incisivo y perspicaz detective Sherlock Holmes, sino también con relatos cortos de terror y misterio, algunos sobre los temas sobrenaturales que tanto le apasionaban, en los que nos demuestra también su excelsa maestría para contarnos historias en las que se entremezclan la intriga, el miedo y lo insólito y sorprendente, con un estilo narrativo directo, rico y conciso, que hicieron del autor escocés uno de los mejores y más insignes especialistas de la narrativa corta de todos los tiempos.
Seleccionamos aquí sus cuentos más destacados. En El gato del Brasil, El anillo de Thoth, La catacumba nueva, El caso de lady Sannox, y en dos de las obras maestras en las que participan Holmes y Watson: Un escándalo en Bohemia y El carbunclo azul, el lector podrá disfrutar de la maestría literaria que le ha encumbrado hasta el Olimpo literario.
Doyle no sólo creó un prototipo de detective que se convirtió en el símbolo inequívoco de todo un género literario que posteriormente sería tan imitado, sino que fue mucho más allá. Lo que para este amante de la música y el violín parece mera intuición, siempre es el brillante resultado de un largo y exhaustivo proceso deductivo, basado en una extraordinaria capacidad de observación, que deja deslumbrado hasta al observador más avispado. Es capaz de ver con claridad lo que permanece oculto a los demás. Un don que le permite descubrir los enigmas que a cualquier otro observador se le escaparían.
El nombre de Conan, que significa El Jefe en lengua céltica, se le añadió al de Arthur en homenaje a su tío abuelo. En 1902 se le nombra caballero en el palacio de Buckingham, convirtiéndose así en Sir Arthur Conan Doyle.
El editor
EL GATO DE BRASIL
(The brazilian cat)
Arthur Conan Doyle
EL GATO DE BRASIL
Supone una auténtica desgracia para cualquier joven tener unas caras aficiones, unas grandes expectativas de riqueza, unos parientes pertenecientes a la aristocracia pero que carecen de dinero contante y sonante, y estar falto de profesión alguna con que poder ganarlo. El asunto es que mi padre, un hombre bondadoso, optimista y vanidoso, confiaba tanto en la riqueza y en la generosidad de su solterón hermano mayor, lord Southerton, que dio por descontado el que yo, su único hijo, nunca me vería obligado a ganarme la vida. Se imaginó que, hasta en el hipotético caso de no existir para mí ninguna vacante en las importantes posesiones de Southerton, podría encontrar, al menos, un cargo en el servicio diplomático, que sigue siendo un espacio cerrado para nuestras privilegiadas posiciones. Falleció muy pronto para poder comprobar lo erróneo de sus cálculos. Ni mi tío ni el Estado se dieron por enterados de mi existencia, ni siquiera mostraron el menor interés para poder solucionar mi porvenir. Todo lo que me servía de recordatorio de ser el heredero de la casa de los Otswell y de una de las mayores fortunas del país, eran un par de faisanes de vez en cuando o una canasta llena de liebres. Mientras todo esto pasaba, yo me encontraba soltero y vagabundo, residiendo en un apartamento de Grosvenor-Mansions, sin otra ocupación que el tiro al pichón y jugar al polo en Hurlingham. Mes tras mes pude comprobar que cada vez me era más difícil lograr que los prestamistas me renovasen los pagarés y obtener algún dinero a cuenta de aquellas propiedades que debería heredar. Percibía cada día con más claridad la inminente ruina que me esperaba.
Lo que más contribuía a avivar la sensación de mi pobreza era el hecho de que, aparte de la gran fortuna de lord Southerton, el resto de mis parientes gozaban de una posición desahogada. El más próximo era Everard King, el sobrino de mi padre y un primo carnal mío, que había llevado en Brasil una vida plagada de aventuras para regresar después a Inglaterra a disfrutar tranquilamente de su hacienda. Nunca supimos de qué forma había conseguido su fortuna; pero era más que evidente que poseía mucho dinero, pues adquirió la finca de Greylands, muy cerca de Clipton-on-the-Marsh, en Suffolk.
Durante su primer año de residencia en Inglaterra no me prestó mayor atención que mi avaricioso tío; pero una bonita mañana de primavera, con gran satisfacción y alegría, recibí una misiva en la que me invitaba a ir a su finca aquel mismo día para disfrutar de una breve estancia en Greylands Court. En aquellos momentos yo esperaba hacer una visita bastante prolongada al Tribunal de quiebras —Bankruptcy Court— y aquella interrupción me vino como caída del cielo. Tal vez consiguiera poder salir adelante si me ganaba la estima de aquel pariente desconocido. No podía dejarme tirado, si es que valoraba algo el honor de la familia. Di la orden a mi ayuda de cámara para que preparara mi maleta, y esa misma tarde salí hacia Clipton-on-the-Marsh.
Después de cambiar el tren por otro corto, en el empalme de Ipswich, llegué a una pequeña y solitaria estación que estaba entre una llanura de praderas atravesadas por un río de lenta corriente, que serpenteaba entre orillas altas y fangosas, lo cual me permitió ver que había llegado hasta allí la subida de la marea. No me esperaba coche alguno —más tarde me enteré de que mi telegrama había sufrido un retraso— y por ello tuve que alquilar uno en el mesón del pueblo. Al cochero, un hombre excelente, se le llenaba la boca de elogios hacia mi primo, y por él me enteré de que el nombre de míster Everard King era de aquellos que destacaban con grandes letras en esa parte del país. Patrocinaba fiestas para los niños de la escuela, permitía el libre acceso a su parque de cualquier visitante, participaba en muchas obras benéficas y, en resumen, su obra filantrópica era tan destacada que mi cochero solo se la podía explicar mediante la hipótesis de que mi pariente abrigaba cierta ambición de ir al parlamento.
La repentina aparición de una preciosa ave posándose en un poste del telégrafo, cerca de la carretera, apartó por un momento mi atención del enaltecimiento que estaba haciendo el cochero. En un primer vistazo me pareció que se trataba de un arrendajo, pero era algo mayor que ese pájaro y de un plumaje mucho más alegre. El cochero me explicó enseguida aquella presencia del ave afirmando que pertenecía al hombre a cuya finca estábamos a punto de llegar. Una de las aficiones de mi pariente consistía, por lo visto, en aclimatar animales exóticos, y se había traído del Brasil una gran cantidad de aves y de otros animales que trataba de criar en Inglaterra.
Una vez cruzada la puerta exterior del parque de Greylands, se nos revelaron cuantiosas pruebas de esa afición suya. Ciervos pequeños y con motas, un raro jabalí que es conocido con el nombre de pecarí, según parece, una oropéndola con un espléndido plumaje, ejemplares de armadillos y un extraño animal que caminaba con fatiga y que semejaba un tejón excesivamente grueso, figuraban entre las especies que pude distinguir mientras el coche avanzaba por la curva avenida.
El señor Everand King, mi desconocido primo, estaba esperándome en persona en las escaleras de su casa, pues nos vio en la lejanía y supuso que yo era el que llegaba. Era un hombre con aspecto muy sencillo y bondadoso, corto de estatura y corpulento, de unos cuarenta y cinco años, tal vez, con la cara oronda y simpática, ennegrecida por el sol tropical y cubierta de miles de arrugas. Vestía un traje blanco, al auténtico estilo de los cultivadores del Trópico. Entre sus labios tenía un cigarrillo, y en la cabeza un gran sombrero panameño echado hacia atrás. Su figura era la que solemos asociar con la visión de la terraza de un bungalow, y estaba desplazada curiosamente delante de aquel palacete inglés, de un gran tamaño y construido con piedra de sillería, con dos alas firmes y columnas estilo Palladio frente a la puerta principal.
—¡Mujer, mujer, aquí está nuestro huésped! —gritó mirando por encima del hombro—. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Greylands! Es un placer conocerte, primo Marshall, y considero un gran detalle el que hayas venido a honrar con tu presencia esta pequeña y adormecida mansión en el campo.
Sus modales no podían ser más cordiales. Desde el primer momento me sentí a mis anchas. Pero toda aquella cordialidad no podía compensar la frialdad e incluso la grosería de su mujer, es decir, de aquella mujer alta y hosca que acudió a su llamada. Según pude entender, era de origen brasileño, pero hablaba el inglés perfectamente, y yo me avine a disculpar sus maneras imputándolas a su ignorancia sobre nuestras costumbres. Aun así, ni entonces ni después intentó ocultar lo poco que le gustaba mi visita a Greylands Court. Por regla general, sus palabras inspiraban cortesía, pero tenía unos ojos negros extremadamente expresivos, y en ellos pude leer claramente, desde el primer instante, que deseaba con vehemencia que yo regresara a Londres.
Pero mis deudas eran demasiado acuciantes y las esperanzas que yo sustentaba en mi acaudalado pariente demasiado importantes como para dejar que fracasasen por la culpa del mal genio de su esposa. Por tanto, me despreocupé de su frialdad devolviéndole a mi primo la asombrosa cordialidad con que me había acogido. No se había ahorrado ninguna molestia para procurarme cualquier clase de comodidad. Mi habitación era fabulosa. Me suplicó que le indicase cualquier cosa que me pudiera apetecer para poder estar allí totalmente a mi gusto. Estuve a punto de contestarle que un cheque en blanco sería una eficaz ayuda para que yo me considerara feliz, pero aún me pareció algo prematuro, según el estado en que se encontraban entonces nuestras relaciones.
Fue una cena excelente. Cuando en la sobremesa nos sentamos a fumar unos puros habanos y a tomar el café que, según me informó, se lo enviaban, seleccionado para él, de su propia plantación, me pareció que todas aquellas alabanzas del cochero estaban más que justificadas, y que nunca había tenido la suerte de tratar con un hombre tan cordial y hospitalario.
A pesar de la simpatía de su temperamento era un hombre con una firme voluntad y dotado de un genio impetuoso muy particular. Pude comprobarlo a la mañana siguiente. La extraña animadversión que la mujer de mi primo había forjado hacia mi persona era tan patente que su comportamiento durante el desayuno casi me resultó ofensivo. Pero, una vez que su marido se retiró de la habitación, ya no quedó duda alguna acerca de lo que pretendía, pues me dijo:
—El tren de regreso que más le conviene es el que pasa a la una menos diez.
—Pues yo no tenía la intención de marcharme hoy —le contesté con total franqueza, quizá con algo de arrogancia, porque estaba decidido a no dejarme echar de allí por aquella mujer.
—¡Oh, si usted es quien debe decidirlo…! —me dijo, y dejó entrecortada la frase, mirándome de manera insolente.
—Estoy convencido de que míster Everard King me lo advertirá si traspaso su hospitalidad.
—¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? —preguntó una voz, mientras mi primo entraba en la habitación.
Había oído mis últimas palabras, y le bastó dirigir una única mirada a mi rostro y al de su mujer.
Su cara, gordita y simpática, se revistió enseguida con una expresión de total ferocidad, y dijo:
—¿Quieres hacerme el favor de salir, Marshall?
Debo decir ahora que mi nombre y apellido son Marshall King.
Mi primo cerró la puerta en cuanto salí, y de inmediato oí que hablaba a su esposa en voz baja, pero con una violencia concentrada. Aquella insolente ofensa a toda hospitalidad sin duda lo había molestado en lo más hondo. A mí no me gusta escuchar furtivamente, y decidí alejarme paseando hasta el prado. De repente a mis espaldas escuché unos pasos precipitados y vi cómo se acercaba la señora con la cara pálida de la emoción y los ojos azorados de tanto llorar.
—Mi marido me ha pedido que le presente mis disculpas, señor Marshall King —dijo, mientras permanecía delante de mí con los ojos mirando al suelo.
—Por favor, señora, no pronuncie ni una palabra más.
Sus negros ojos me miraron de repente con pasión:
—¡Estúpido! —me dijo con una voz aguda y perturbada vehemencia. Luego se giró sobre sus tacones y se marchó rauda hacia la casa.
Aquella ofensa era tan grave, tan insoportable, que me quedé entumecido, mirándola con gran asombro. Seguía en el mismo lugar cuando, por fin, vino a verme mi anfitrión. Volvía a ser el mismo hombre simpático y regordete de siempre.
—Creo que mi señora se ha disculpado de sus tontos comentarios —me dijo.
—¡Sí, sí; claro que lo ha hecho, claro que sí!
Me puso la mano en el brazo y caminamos de un lado a otro por el prado.
—No debes tomártelo muy en serio —me comentó—. Me dolería terriblemente que acortases tu visita aunque solo fuera una hora. No hay razón para que guardemos entre parientes secreto alguno; mi buena y querida esposa es profundamente celosa. Le molesta mucho que cualquiera, sea hombre o mujer, se interponga entre nosotros un solo instante. Su ideal sería estar en una isla desierta y tener un eterno diálogo entre los dos. Eso te podrá dar la clave de su conducta, que, lo reconozco, no debe estar muy lejos de una manía. Dime que no volverás a pensar en lo sucedido.
—No, no; claro que no.
—Pues entonces, enciende este cigarro y acompáñame a contemplar mi humilde colección de animales.
La inspección nos llevó toda la tarde, pues allí se encontraban todas las aves, animales y hasta reptiles que él había traído importados. Unos vivían en plena libertad, otros encerrados en jaulas y, unos pocos, encerrados dentro del edificio. Me contó entusiasmado sus éxitos y sus fracasos, los nacimientos y las muertes registrados; gritaba como si se tratase de un escolar entusiasmado cuando, durante aquel paseo, alzaba sus alas del suelo algún majestuoso pájaro de colores o cuando algún extraño animal se deslizaba hacia su madriguera. Al final, me llevó por un pasillo que empezaba en una de las alas de la casa. En lo más recóndito había una pesada puerta con un cierre corredizo, como si fuera una mirilla; junto a aquella puerta salía de la pared una especie de manillar de hierro que estaba unido a una rueda y un tambor. Una reja con fuertes barrotes se extendía de una punta a otra del pasillo.
—¡Te voy a enseñar la estrella de mi colección! —me dijo—. Solo existe en Europa otro ejemplar semejante desde la muerte del cachorro que tenían en Róterdam. Se trata de un gato del Brasil.
—¿En qué se diferencian de los demás gatos?
—Lo vas a ver enseguida —me contestó sonriendo—. ¿Tienes la amabilidad de correr la mirilla y mirar el interior?
Así lo hice, y pude ver una habitación amplia y vacía, enlosada y con unas ventanas con barrotes en la pared del fondo. En el centro de aquella habitación, tumbado en medio de una luz dorada proveniente del sol, se encontraba acostado un poderoso animal, del mismo tamaño que un tigre, pero negro y radiante como el ébano. Era tan solo, pura y simplemente, un enorme gato negro muy bien cuidado; estaba recogido sobre sí mismo, calentándose, como cualquier gato, con aquel estallido amarillo de luz. Era tan flexible, musculado, seductor y diabólicamente suave que yo no era capaz de apartar mis ojos de la ventanita.
—¿Verdad que es un animal magnífico? —me dijo mi anfitrión con gran entusiasmo.
—¡Es una maravilla! Jamás vi un animal más espléndido.
—Algunos le atribuyen el nombre de puma negro, pero no tiene nada de puma realmente. Este animal mide unos once pies, desde el hocico hasta la cola. Hace unos cuatro años tan solo era una simple bolita de pelo negro y delicado, con dos ojos amarillos que te miraban fijamente. Me lo vendieron en la salvaje región de la cabecera del río Negro como un cachorro recién nacido. Mataron a su madre a base de lanzas cuando ella ya había matado a una docena de sus atacantes.
—Según eso son unos animales muy feroces.
—No los hay tan traicioneros y sanguinarios en toda la superficie de este mundo. Háblales de un gato del Brasil a los indios de las tierras altas y verás cómo salen corriendo. El hombre es la caza preferida de estos animales. Este gato mío no le ha tomado el gusto aún al sabor de la sangre caliente, pero si alguna vez llega a hacerlo se convertirá en un terrible animal. Hoy en día no tolera a nadie dentro de su jaula si no soy yo. Ni siquiera su cuidador, Baldwin, se atreve a acercarse. Pero yo soy para él la madre y el padre en un solo ser.
Mientras me hablaba abrió de repente la puerta y, con gran asombro por mi parte, se metió dentro, cerrándola justo después a sus espaldas. Al oír su voz, el grandioso y flexible animal se levantó, bostezó y se frotó con cariño su cabeza negra y redonda contra el costado, mientras mi primo le daba unos golpecitos y le acariciaba.
—¡Vamos, Tommy, métete en tu jaula! —le dijo.
El colosal gato se dirigió hacia un lado de la habitación y se enroscó justo debajo de unas rejas. Everard King salió, y, cogiendo el manillar de hierro del que antes he hablado, empezó a darle vueltas. Mientras lo accionaba, la reja de barrotes del pasillo empezó a meterse por una rendija que había en el muro y fue cerrando la parte delantera del espacio enrejado, convirtiéndolo en una auténtica jaula. Cuando ya estuvo en su sitio, mi primo abrió la puerta otra vez y me invitó a entrar a la habitación, en la que se percibía un fuerte olor penetrante y de descomposición tan característico de los grandes animales carnívoros.
—Así es como lo tratamos —me dijo Everard King—. Por el día le dejamos un espacio abundante para que ande de aquí para allá por la habitación, pero al llegar la noche lo encerramos en su jaula. Para concederle más libertad basta con hacer girar el manillar desde el pasillo, y para encerrarlo debemos actuar como acabas de ver.
»¡No, no; nunca se te ocurra hacer eso! —me dijo.
Yo acababa de meter la mano entre los barrotes para tocar el lomo brillante que subía y bajaba con la respiración. Mi primo tiró de mi mano hacia atrás con una expresión de seriedad en su cara.
—Te aseguro que eso que acabas de hacer es muy peligroso. No supongas que cualquier otra persona puede tomarse las libertades que yo me tomo con este animal. Es muy exigente con sus amistades. ¿Verdad, Tommy? ¡Ha oído que ya llega el chico que le trae la comida! ¿No es cierto, chiquillo?
Se oyeron unos pasos desde el corredor enlosado, y el animal saltó sobre sus patas y se puso a caminar de un lado a otro de su estrecha jaula, con los ojos ardientes y la lengua roja estremeciéndose y agitándose por encima de la blanca línea de sus afilados dientes. Entró un cuidador que traía en un cuenco un trozo de carne cruda y se lo arrojó entre los barrotes. El animal se lanzó rápidamente y lo atrapó, retirándose luego a una esquina; allí, sujetándolo entre las garras, empezó a destrozarlo a mordiscos, levantando de vez en cuando su hocico ensangrentado para mirarnos. El espectáculo era fascinante, aunque también implicaba malignas sugerencias.
—¿Verdad que no te extraña que le tenga cariño a ese animal? —me dijo mi primo mientras salíamos de aquella habitación—. En especial, si pensamos que fui yo quien lo crio. No ha sido ninguna broma traerlo desde el centro de Sudamérica; pero aquí está, sano y salvo, y, como ya te he comentado, es el más perfecto ejemplar que hay en Europa. La dirección del zoológico daría cualquier cosa por poseerlo; pero, honradamente, yo no puedo separarme de él. Bueno, creo que te he entretenido bastante con mis locuras, de manera que lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo de Tommy e irnos a que nos sirvan el almuerzo.
Tan concentrado estaba mi primo de Sudamérica con su parque y sus notables ocupantes que no creí, al principio, que se interesara por nada más. Pero pronto comprendí que también tenía otros intereses, bastante urgentes, al comprobar el extenso número de telegramas que le llegaban. Le llegaban a cualquier hora y siempre los abría con una expresión de total ansiedad y anhelo en su rostro. A veces supuse que se trataba de algún negocio relacionado con las carreras de caballos, o de operaciones de Bolsa; pero tenía la total seguridad que se traía entre manos negocios muy apremiantes y alejados de las actividades naturales de las llanuras de Suffolk. En ninguno de los seis días que duró mi visita recibió menos de cuatro telegramas, y en ocasiones llegaron hasta siete y ocho en el mismo día.
Había aprovechado tan bien aquellos seis días que, transcurrido ese plazo, disfrutaba ya de unas relaciones de máxima cordialidad con mi primo. Cada noche habíamos prolongado hasta muy tarde la velada en el salón de billar. Él me contaba las más sorprendentes historias sobre sus aventuras en América; unas reseñas tan arriesgadas e insensatas, que me costaba mucho trabajo relacionarlos con aquel pequeño hombrecito, curtido y regordete que tenía ante mí…
Yo, a cambio, me arriesgué a contarle algunos de mis propios recuerdos sobre mi vida londinense, que le interesaron hasta tal punto que prometió venir a Grosvenor Mansions y vivir una temporada conmigo. Sentía un gran interés por conocer el aspecto más disoluto de la vida de una gran ciudad y, tal vez no esté bien que yo lo diga, pero no podía haber elegido un guía más competente. Hasta llegado el último día de mi visita, no me arriesgué a abordar el tema que de verdad me preocupaba. Le hablé con total franqueza de mis dificultades económicas y de mi inminente ruina, y le pedí algún consejo, aunque esperaba de él algo más sólido. Me escuchó con atención, dando grandes caladas a su cigarro, y por fin me dijo:
—Pero tenía entendido que tú eras el heredero de lord Southerton, nuestro pariente.
—Tengo toda clase de razones para creer que así es, pero jamás ha querido darme nada.
—Sí, he oído hablar de su tacañería. Mi pobre Marshall, tu situación ha sido extremadamente complicada. A propósito, ¿no has tenido últimamente noticias sobre la salud de lord Southerton?
—Se está muriendo desde que yo era un niño.
—Así es. Jamás ha existido una bisagra tan chirriante como ese hombre. Seguramente tu herencia tarde aún mucho tiempo en llegar hasta tus manos. ¡Válgame Dios! ¡En qué situación tan lamentable te encuentras!
—He llegado a tener cierta esperanza de que tú, conociendo como conoces la realidad, tal vez accedieras a adelantarme…
—Ni una sola palabra más, muchacho —exclamó con la máxima cordialidad—. Esta misma noche hablaremos del asunto y te prometo hacer todo lo que esté en mi mano.
No lamenté que mi visita estuviese a punto de acabar, pues es algo muy desagradable vivir con la convicción de que hay una persona en la casa que desea intensamente que uno se marche. La sombría cara y los ojos desagradables de la mujer de mi primo me demostraban un odio más intenso a cada minuto. Ya no se conducía a mí con una grosería altiva, porque no se lo permitía el miedo que tenía a su marido; pero llevó su malsana envidia hasta el punto de ni advertir mi presencia, de no hablarme nunca y de hacer mi estadía en Greylands todo lo desagradable que fue capaz. Tan insultantes fueron sus modos durante el último día que, sin alguna duda, me habría marchado de inmediato de allí si no fuera por la entrevista que tenía que celebrar con mi primo aquella misma noche y que esperaba me sacara de mi decadente situación.
La entrevista se celebró muy tarde porque mi primo, que durante el día recibió aún más telegramas que de costumbre, se encerró después de cenar en su despacho, y solamente salió cuando ya todos se hubieron ido a dormir. Le oí realizar la ronda que cada noche acostumbraba a hacer, cerrando todas las puertas y, por último, vino a reunirse conmigo en la sala de billar. Su corpulenta figura estaba envuelta en un batín, y los pies metidos dentro de unas zapatillas turcas rojas sin talones. Tomó asiento en un sillón y se preparó un grog en el que el whisky superaba al agua, y me dijo:
—¡Menuda nochecita hace!
En efecto, el viento bramaba y gemía en torno a la casa, y las ventanas con persianas vibraban y golpeaban como si fueran a ceder hacia el interior. Por contraposición, el amarillo resplandor de las lámparas y el aroma de los cigarros parecían más brillante el primero y más intenso el segundo. Mi anfitrión me dijo:
—Bien, amigo; disponemos de la casa y de toda la noche solo para nosotros. Explícame cómo están tus finanzas y veré lo que puedo hacer para ponerles arreglo. Me gustaría conocer todos los detalles.





























