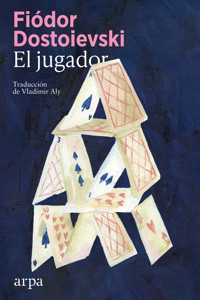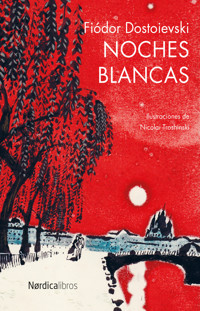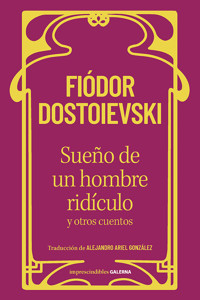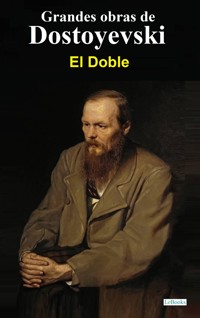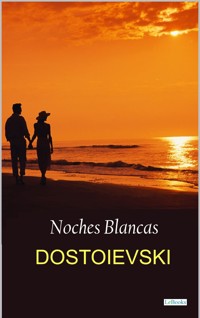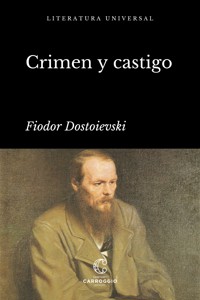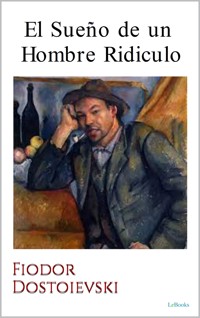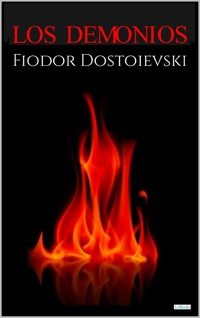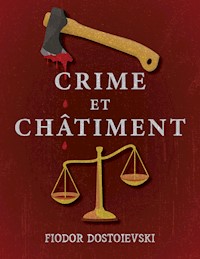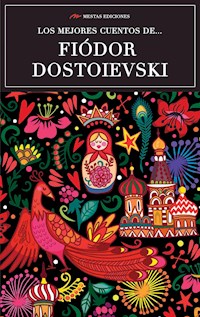
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los mejores cuentos de…
- Sprache: Spanisch
Descubra los mejores relatos de Fiódor Dostoievski.
A Dostoievski se le puede considerar el mejor representante de la literatura existencialista. Su nombre se asocia instintivamente con su Rusia natal. Sus escritos denotan una fuerte implicación emocional, con una profunda descripción del alma humana y una representación aguda y sincera de la sociedad de su época, y muy en especial del hombre, por cuyo futuro sentía una gran preocupación.
Escribió una gran cantidad de relatos cortos, no por su brevedad menos geniales que sus famosas novelas, entre los que podemos destacar, por su exquisitez y la temática que tratan, los seleccionados en esta excelente recopilación: Un árbol de Navidad y una boda, El pequeño héroe, El sueño de un hombre ridículo, El ladrón honesto, Bobok, El niño con la manita, El campesino Maréi y Dos suicidios. En todos los relatos podemos apreciar la fina ironía y el humor que imprimió a sus creaciones.
Sumérjase en esta recopilación y déjese llevar por las historias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
INTRODUCCIÓN
Fiódor Dostoievski está considerado uno de los más importantes precursores del existencialismo y con toda seguridad es el mejor representante de la literatura existencialista. La adoración que le profesan en su país está más allá de cualquier duda y su nombre se asocia instintivamente con su Rusia natal. Su mayor aportación a la narrativa es la de ubicar al narrador dentro de la obra y sus escritos denotan una fuerte implicación emocional, con una profunda descripción del alma humana y una representación aguda y sincera de la sociedad de su época, y muy en especial del hombre, por cuyo futuro sentía una gran preocupación. Sus obras, marcadas por una personalidad artística muy compleja, marcaron definitivamente la cultura contemporánea.
Escribió una gran cantidad de relatos cortos, no por su brevedad menos geniales que sus famosas novelas, entre los que podemos destacar, por su exquisitez y la temática que tratan, los seleccionados en esta excelente recopilación: Un árbol de Navidad y una boda (1848), El pequeño héroe (1849), El sueño de un hombre ridículo (1877), El ladrón honesto (1848), Bobok (1873), El niño con la manita (1876), El campesino Maréi (1876) y Dos suicidios (1876) en los que podemos apreciar la fina ironía y el humor que imprimió a sus creaciones.
Fiódor Mijáilovich Dostoievski nace el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, de madre rusa y padre bielorruso, de Minsk. Sus ancestros paternos eran nobles polonizados de origen rutenio. Fue el segundo de siete hijos y se vio influido profundamente por su autoritario padre, un médico del hospital para pobres Mariinski, de Moscú, avaro, depresivo y alcohólico a la vez. A los once años sus padres compraron unas tierras en Tula, trasladándose allí toda la familia para llevar una vida de terratenientes.
Su madre muere en 1837 de tuberculosis y a él le envían a una Escuela Militar de Ingenieros de San Petersburgo, donde ya desde joven comienza su interés por la literatura. Lee a Shakespeare, Victor Hugo, Pascal, Hoffmann…, y decide hacerse escritor, abandonando el oficio para el que había estudiado.
Cuando tiene dieciocho años fallece también su padre, parece ser, obligado a beber vodka hasta ahogarse por aquellos a los que había maltratado. En 1846 escribe su primera obra, Pobres gentes, y luego publica El doble, que trataban la situación de los pobres y desheredados de su época. Su éxito le anima a escribir Noches blancas, La dueña y El señor Proknarchin.
Es arrestado en 1849 por apoyar a Fourier, relacionarse con los ambientes socialistas y estudiar obras prohibidas por el zar. Todo su grupo de amigos fue descubierto y metido en prisión. Se les desterró a Siberia y fueron condenados a muerte. La pena de muerte le fue conmutada minutos antes de que se produjese la ejecución por fusilamiento, y fue condenado a cambio a cuatro años de cárcel y trabajos forzados en Omsk, Siberia, tras los cuales se le obligaba a reincorporarse al ejército como soldado raso. La epilepsia que sufre el autor se intensifica. Sirve en Kazajistán durante cinco años y se enamora de María Dmítrievna Isáyeva, que padecía también de tuberculosis y era la esposa de un amigo, con quien se casa en 1857, después de la muerte de su marido. En ese mismo año se beneficia de una amnistía del zar Alejandro II, y obtiene por fin el permiso para seguir publicando sus obras. Edita una serie de artículos denunciando las condiciones infrahumanas que tuvo que soportar esos años y funda junto a su hermano una revista mensual, Tiempo (Vremya), donde aparecen por entregas sus nuevas obras: Memorias de la Casa Muerta y Humillados y ofendidos.
Se convierte en un cristiano convencido, en un pacifista y en un crítico feroz del nihilismo y del movimiento socialista, pues creía con firmeza que sus dirigentes no conocían bien al pueblo ruso y no eran capaces de trasladarles un sistema de ideas de origen europeo.
Viaja por la Europa occidental durante 1862 y 1863 y tiene una relación con Apollinaria Prokofievna Súslova (Polina), —estudiante que lo abandona poco después—, y pierde grandes cantidades de dinero jugando a la ruleta. Esta es la experiencia que le inspiraría posteriormente para escribir su novela El Jugador. Le cierran la revista Tiempo durante su ausencia por la publicación de un artículo subversivo para el régimen. Vuelve a Moscú arruinado.
Otra vez más, junto a su hermano Mijaíl, decide editar en 1864 una nueva revista, Época, donde empieza publicando la primera parte de Memorias del subsuelo. Pero la muerte de su primera esposa y la de su hermano, poco después, influyen negativamente en su estado de ánimo. Se hace cargo de la viuda, los cuatro hijos y las deudas de su hermano, lo que le sume en una profunda depresión, y le incita al juego, adquiriendo nuevas e importantes deudas. Huye al extranjero para escapar de sus deudas, pero no abandona el juego y pierde todos los ahorros que le quedaban en las mesas de juego. Se reencuentra con Polina y le pide matrimonio, pero ella no acepta.
Vuelve a San Petersburgo en 1865 y escribe su obra maestra Crimen y castigo, que se va publicando en la revista El Mensajero Ruso, con un gran éxito. Pero sus deudas van aumentando y ello le obliga a firmar un peculiar contrato con el editor Stellovsky, con cláusulas que de no cumplir le harían perder los derechos sobre sus obras. Ello le motiva para entregarle según contrato su obra antes mencionada, El jugador.
Se casa en 1867 con Anna Grigórievna Snítkina, una taquígrafa que había contratado para escribir El Jugador, y viajan por Europa. En Badem Badem vuelve a caer en el juego y luego se establece en Ginebra. Escribe su novela El Idiota y tiene a su primera hija, Sonia, que muere tres meses después, y vuelve a caer en depresión. Viajan durante un tiempo por diversas provincias de Italia y terminan por asentarse en Dresde en 1869, donde tienen a su segunda hija, Liubov.
Su situación económica mejora y en 1870 publica El eterno marido, con algunos pasajes de carácter autobiográfico. En 1872 publica Los endemoniados, donde refleja sus inquietudes en el campo de la política.
Con su mujer embarazada decide volver a San Petersburgo, donde nace su tercer hijo, Fiódor, y le reclaman antiguas deudas.
De 1872 a 1875 residen en Stáraya Rusa, donde publica Los demonios, y se encarga de la dirección del semanario El ciudadano. Tiene un gran éxito y decide publicar la revista Diario de un escritor, donde escribe en solitario artículos políticos, críticas literarias e historias breves.
Publica El adolescente, y sufre una crisis asmática, que trata en Berlín y Ems. Tiene un cuarto hijo, Alekséi, y vuelve a San Petersburgo En 1877 publica Diario de un escritor, que le supone un nuevo éxito de ventas.
Dos nuevos contratiempos le acontecen: la muerte de su amigo, el poeta Nekrásov y la de su hijo Alekséi, por lo que deciden volver a Stáraya Rusa. Allí acuerda con El mensajero ruso la publicación de una nueva novela, Los hermanos Karamázov, que le llevó tres años de trabajo y se convirtió en un gran éxito, dando un enorme prestigio al autor, que se gana el respeto de sus antagonistas más destacados al considerarla una obra maestra de la literatura rusa. Para el autor fue su obra magna.
El 9 de febrero de 1881 muere en su casa de San Petersburgo de una hemorragia pulmonar. Su funeral fue un acontecimiento popular, donde miles de seguidores, de las más diversas tendencias, acudieron a darle un último homenaje.
Además de las obras ya citadas, publicó en 1863 Notas de invierno sobre impresiones de verano, una gran cantidad de relatos cortos, no por breves menos geniales que sus novelas, y multitud de artículos y ensayos políticos y sociales.
«Ningún científico me ha aportado tanto como Dostoievski.»Albert Einstein El editor
EL PEQUEÑO HÉROE
(Malen’ki gueroi) Primera publicación:1849
EL PEQUEÑO HÉROE
1
Tendría yo por aquel entonces algo menos de once años. En julio me permitieron pasar una temporada en una finca de los alrededores de Moscú con cierto pariente mío llamado T***, quien tenía reunidos en ella a unos cincuenta invitados, tal vez algunos más…, no lo recuerdo bien, nunca los conté. Era todo alboroto y júbilo. Se asemejaba aquello a un pasatiempo que había comenzado con el santo propósito de no terminar jamás. Parecía que nuestro anfitrión había prometido derrochar lo antes posible su enorme fortuna, y así, no hace mucho, en efecto, logró confirmar esa creencia, es decir, lo dilapidó todo, hasta su última moneda, hasta el último céntimo, hasta quedarse sin nada en absoluto.
Cada día llegaban nuevos invitados. Moscú se hallaba a unos pasos escasos, a la vista, de manera que los que se marchaban dejaban el sitio a otros, y la algarabía continuaba su curso. Se sucedían las diversiones una tras otra y no se podía vaticinar cuándo terminaría aquel alboroto. En ocasiones era una excursión ecuestre por los alrededores, en grandes grupos; otras, un paseo por los pinares o un viaje en barca por el río; meriendas campestres, comidas al aire libre, cenas en la enorme terraza de la casa, adornada con tres filas de exquisitas flores que colmaban con su aroma el aire fresco de la noche, todo ello bajo una deslumbrante iluminación. Y con la ayuda de nuestras damas, casi todas bellas, y que parecían todavía más seductoras con el rostro animado por las emociones del día, con sus ojos centelleantes y el fugaz disparo de sus conversaciones cargadas de unas sonoras risas como el tañer de las campanas. Baile, música, canto. Si estaba nublado el cielo, se organizaban tableaux vivants, acertijos, adivinanzas; se simulaba teatro casero. Aparecían personas que hablaban sin pausa, que contaban historias, que apuntaban sutilezas. Algunos rostros se perfilaban en un primer plano, con nitidez.
Por supuesto, la calumnia y la crítica estaban a la orden del día, pues sin ellas nuestro mundo deja de girar y millones de personas se morirían de total aburrimiento. Eso sí, yo a mis once años no me interesaba entonces por esa gente. Me sentía atraído por cosas muy diferentes, y si me daba cuenta de algo no era de todo, precisamente. Aún así, más tarde habría algún detalle que recordar. Tan solo el aspecto esplendoroso de aquel entremés se mostró con claridad ante mi infantil mirada: toda aquella animación, el brillo, el ruido…, nada visto ni oído por mí hasta ese momento, me causó tal impresión que me sentí muy aturdido los primeros días y la cabeza me daba vueltas. Pero era un niño, solo un niño; hablo de mis once años. Muchas de esas hermosísimas mujeres no pensaban aún, cuando me acariciaban, en ponerse al nivel de mi edad. Eso sí, yo me sentía dominado por una cierta sensación que a mí mismo me resultaba incomprensible, por extraño que resulte. Algo dentro de mi corazón susurraba ya, algo desconocido hasta entonces, un misterio que lo hacía arder y latir como aterrado y que me cubría a menudo el rostro de un bochorno inesperado.
En muchas ocasiones me avergonzaba y hasta me zahería ante la variedad de mis infantiles privilegios. Otras sentía una especie de asombro que me obligaba a esconderme donde no me vieran para poder recobrar el aliento y recordar ciertas cosas. Como recordar qué habría sido aquello que había recordado perfectamente hasta ese momento, al parecer, y que había olvidado de repente, pero sin lo cual no podía acudir a ningún sitio y me era imposible existir. Terminé pensando que ocultaba algo a los ojos de los demás, pero no se lo hubiera confesado a nadie por ningún motivo, porque me daba una terrible vergüenza, a pesar de mi juventud. No tardé en sentirme solo en medio de aquel torbellino que me rodeaba. Allí había más niños, pero todos mucho menores o mucho mayores, y no me interesaban. Evidentemente, nada me hubiese ocurrido de no hallarme en una situación tan especial.
Para aquellas hermosas damas yo todavía era una criatura pequeña y difusa, a la que unas veces les gustaba acariciar y otras podían jugar como si fuera un monigote. En particular una de ellas, una encantadora rubia de abundantes y generosos cabellos, como no los he vuelto a ver jamás y como seguramente no podré ver nunca en un futuro, parecía haberse propuesto no dejarme tranquilo. Me tenía turbado, y le divertía aquella risa que estallaba alrededor nuestro, aquella risa que constantemente provocaba con picardías sutiles y extravagantes hacia mi persona y que le causaban un enorme deleite. Sus compañeras de colegio la apodarían «la chistosa», sin duda. Era hermosa en grado sumo y con ese tipo de hermosura que saltaba de inmediato a la vista. Era evidente que en nada se parecía a las rubias pequeñas y retraídas, blancas como la cal y tiernas como blancos ratones, o como las hijas de los pastores protestantes. No era alta, pero sí rellena de carnes, con unas líneas faciales delicadas y agradables, encantadoramente marcadas.
Algo tenía aquel rostro que resplandecía como un relámpago; es más, toda su figura centelleaba como el fuego: viva, efímera y ligera. De sus enormes ojos, siempre abiertos, parecía que saltaban chispas; centelleaban cual diamantes. Yo no cambiaría nunca unos ojos como esos, azules y centelleantes, por ojos negros, aunque sean aún más negros que los ojos oscuros de una andaluza. Sí, mi rubia tenía tanto valor como la célebre morena a quien un conocido y primoroso poeta cantó, jurando a todo el Reino de Castilla, en magníficos versos, que estaba decidido a romperse todos los huesos del cuerpo si se le permitía tocar con la punta de un dedo la mantilla de su agraciada. Debemos añadir además que su agraciada era la más jovial de todas las agraciadas de este mundo, la más estridente de todas las ingeniosas, tan traviesa como una muchacha, a pesar de que llevaba ya cinco años casada. La risa nunca abandonaba sus labios, frescos como la rosa mañanera que acaba de abrir con el primer rayo de sol su capullo encarnado y perfumado, en el que brillan todavía unas gotas de rocío rollizas y frías.
Al siguiente día de mi llegada organizaron una función teatral para aficionados, lo recuerdo bien. La sala se encontraba, como suele decirse, abarrotada; no quedaba ni un asiento libre y, por algún motivo, llegué tarde, teniendo que presenciar el entretenimiento de pie. Pero, lo entretenido de aquella representación me arrastraba hacia delante paso a paso, y sin percatarme de ello fui abriéndome paso hasta las primeras filas, en las que me instalé en el mismo respaldo de una butaca ocupada por una dama. Se trataba de mi rubia, aunque aún no nos conocíamos. Y, casi por casualidad, contemplé sus hombros. Estaban provistos de una portentosa redondez, seductores, ponderados, blancos como espuma de leche. Pero entonces a mí lo mismo me daba observar los asombrosos hombros de una mujer que la cofia con cintas rojas que cubría las canas de una respetable dama que se sentaba en la primera fila. Junto a la rubia se sentaba una más que madura señorita, de esas que se sitúan siempre lo más cerca posible de mujeres jóvenes y bellas, como después he podido comprobar, y sobre todo de aquellas que se deleitan con rodearse de gente joven. Pero ahora el tema es otro. Se trata de que aquella señorita se percató de mis miradas, se inclinó hacia su vecina y con una risita contenida algo le dijo al oído. De repente la vecina se volvió, y aún recuerdo cómo sus ojos brillaron de tal manera en medio de la penumbra al fijarse en mí, que yo, sorprendido, me sobresalté como si me hubieran pinchado. La belleza sonrió.
—¿Le gusta la representación? —me preguntó, observándome con una irónica maldad. —Claro —le contesté con cierto estupor, sin poder apartar los ojos, lo que por lo visto le agradaba. —¿Y por qué se encuentra de pie? Va a cansarse. ¿Acaso no encuentra sitio? —Pues así es. No hay —le contesté, ahora más preocupado de mí mismo que de los ocurrentes ojos de la agraciada, y contento de haber podido encontrar al fin un buen corazón al que poder revelar mi inquietud. He estado buscando pero todos los asientos están ocupados —pude añadir, como si estuviera quejándome de que todos los asientos estuviesen ocupados. —Ven aquí —me dijo con viveza, con esa rápida decisión con que asumía cualquier enloquecida idea que se cruzaba por su absurda cabecita—. Ven y siéntate sobre mis rodillas. —¿Sobre sus rodillas? —repetí con asombro. Ya he comentado cómo mis privilegios comenzaban a ofenderme y avergonzarme de verdad. Aquella señora, entre bromas, no estaba muy alejada del resto. Además, siendo yo tímido y retraído de toda la vida, comenzaba, y ahora en particular, a sentir un cierto resquemor en presencia de las mujeres. Por ello me quedé horrendamente confuso. —Pues sí, sobre mis rodillas. ¿Por qué no quieres sentarte en mis rodillas? —me insistió, riendo aún más fuerte, hasta acabar riéndose de no se qué, tal vez de su propia treta, o quizá por el júbilo que mi confusión le causaba. Pero sentí la necesidad de hacerlo. Me sonrojé y miré alrededor mío, alterado, buscando por dónde poder escaparme, pero ella se me adelantó y, cogiéndome de la mano para que no pudiese escapar, tiró de ella de repente ante mi asombro, la apretujó horrorosamente con sus dedos cálidos y astutos y comenzó a apretar los míos con una violencia tal que me vi obligado a hacer un esfuerzo supremo para no gritar, lo que produjo unos grotescos aspavientos. Además, también me encontraba terriblemente desconcertado, pasmado, hasta aterrorizado de descubrir que había ciertas señoras extrañas y maliciosas que indicaban a los chicos cosas tontas y que, además, los torturaban con crueldad sin ningún motivo y ante la mirada de todos. Mi pobre rostro reflejaba mi confusión, sin duda, porque aquella ladina se reía a carcajadas, con descaro, como una loca, sin parar de apretar, martirizando mis pobres dedos cada vez con más fuerza. La volvía loca la satisfacción de haber cometido una diablura, de avergonzar a un pobre chico y hundirlo con la anarquía. Mi situación era desesperada. En un principio, ardía de vergüenza, porque casi todos los que estaban cerca se volvieron hacia nosotros, unos con asombro, otros riéndose, tras haber comprendido inmediatamente que la agraciada estaba haciendo de las suyas. Además, sentía un deseo loco de gritar, porque me apretaba los dedos con bastante intimidación para ver si era capaz de aguantar sin protestar; y así, decidí aguantar el dolor como un espartano, ante el miedo de que mi grito causara un guirigay cuyas consecuencias eran imprevisibles. Rompí las hostilidades en un ataque de verdadera desesperación y empecé a tirar con toda la fuerza posible de mi mano, pero mi avasalladora era aún más fuerte que yo. Al final no pude contener más mi dolor y lancé un grito. ¡Justo lo que ella quería! Me soltó enseguida y me dio la espalda como si nada, como si ella no fuese responsable de la picardía, sino otro, como un colegial que en cuanto el profesor mira a otro lado, empieza a hacer diabluras a su alrededor, a torturar a algún compañero achacoso, a darle un capón o una patada, o tal vez un codazo, y que al segundo recobra la compostura, mete su cabeza en los libros de texto y empieza a estudiar su lección, dejando pasmado al crispado profesor, que acude raudo hacia donde se ha oído el tumulto. Pero, gracias a Dios, en ese momento todo el mundo estaba concentrado en la genial actuación de nuestro anfitrión, que representaba el papel protagonista en la obra que se representada, una comedia de Scribe. Aplaudieron todos. Yo, disimuladamente, me escapé de la fila y corrí al otro lado de la estancia, justo al rincón opuesto, desde donde detrás de una de las columnas me puse a mirar aterrorizado el lugar donde se encontraba mi traidora agraciada. Seguía riéndose a carcajadas, tapándose la boca con su pañuelo y volviendo la cabeza sin parar para buscarme por todos los rincones, sin duda lamentándose de que nuestra disputa hubiese terminado tan rápido y pensando cómo realizar nuevas pillerías. Así empezó nuestro compromiso y desde aquella función no me dejaba ni por un segundo. Me seguía sin descanso, despiadadamente, convirtiéndose en mi torturadora y ama.
Lo más incoherente de aquellas travesuras que me hacía era declararse enamorada locamente de mí. Es innecesario apuntar que todo ello resultaba terriblemente humillante y molesto para un chico tan asustadizo como yo, y mi posición llegó a ser tan difícil y crítica en algunas ocasiones que estuve dispuesto hasta a reñir con mi desleal adoradora. Mi inocente confusión, mi desesperada aflicción la incitaban a atormentarme aún más. Ella desconocía toda compasión y yo no sabía dónde esconderme. La algazara que producía a nuestro alrededor y que ella tan bien sabía provocar, la incitaba para nuevas pillerías. Pero, todo el mundo acabó por encontrar sus bromas demasiado molestas. Y, en verdad, por lo que recuerdo, se tomaba demasiadas libertades con un chiquito como yo. Pero así era ella. Se trataba sin ninguna duda de una mujer consentida. Más tarde oí decir que era su propio esposo quien más la consentía, un hombre corpulento, de baja estatura, y colorado de cara, ricachón y aficionado a los negocios, al menos eso parecía, muy inquieto y trabajador; era incapaz de pasar un par de horas en el mismo sitio. Cada día nos dejaba para ir a Moscú, hasta dos veces algunos de ellos, y siempre, según parecía, para atender sus negocios. Era difícil encontrar alguna cara más risueña y afable que la suya, algo cómica pero correcta. No solo amaba hasta la debilidad a su mujer, sino que también la idolatraba. Nunca la contrariaba. Ella tenía un sinnúmero de amigos de los dos sexos. En primer lugar, eran escasos los que no la estimaban, y en segundo lugar, tan frívola como era, no escogía a sus amigos con demasiado cuidado, aunque en lo más profundo su carácter era bastante más serio de lo que cabría esperar por lo que he narrado. Eso sí, de todas sus amistades, a la que más quería y mimaba era a una joven, pariente lejana, que formaba parte también de nuestro grupo. A ambas las unía un cierto lazo de afecto muy sutil, uno de esos vínculos que en ocasiones surgen del encuentro de dos personalidades totalmente distintas, uno de ellos más difícil, más profundo y más puro que el otro, mientras que el segundo, con una excelsa humildad y una valoración noble de sí mismo, se deja someter al primero con cariño, reconociendo su superioridad y llevando su amistad encerrada en el corazón como si se tratase de un precioso don. Y entonces es cuando florece esa sensible y noble sutileza en las relaciones entre tales naturalezas: el amor y la infinita merced de una parte, y el amor y la veneración de la otra, una veneración que llega hasta el espanto, hasta el miedo a perder la buena valoración de ese a quien tanto aprecia, y hasta un anhelante y suspicaz deseo de acercarse con cada paso, y cada vez más, a su corazón. Ambas amigas tenían la misma edad, pero existía entre ellas una enorme diferencia en todo, comenzando por la belleza. La señora M*** también era muy bella, pero su hermosura poseía un no sé qué especial que la diferenciaba con claridad del resto de las mujeres agraciadas. En su rostro algo había que en un instante le atraía cualquier simpatía o, mejor, que provocaba una leal y elevada simpatía en cuantos llegaban a intimar.
Hay rostros que poseen esa suerte. A su lado, todos se hacían mejor y se sentían más libres, más contentos, y, aún así, sus melancólicos y enormes ojos, cargados por el fuego y el vigor, afectados por un miedo permanente a algo hostil, miraban amenazadores con timidez y expectación. Esa timidez tan rara ocultaba, en ocasiones con un velo de abatimiento, sus rasgos disciplinados y serenos, que quien la observaba se entristecía como si fuera suya esa tristeza personal. Aquel rostro pálido y tierno en el que, mediante esa belleza impecable de unas facciones puras y adecuadas y de la severidad taciturna de una sorda y decorosa angustia, aún traslucía su original condición, infantil y radiante, testimonio de años de confianza aún no lejanos y, tal vez, de inocente felicidad. Esa plácida sonrisa, aleatoria…, en suma, todo aquello originaba una simpatía tan intuitiva hacia aquella mujer que del corazón de todos brotaba una preocupación amable y cálida que cautivaba hasta a los extraños. Pero esa agraciada parecía algo taciturna y reservada, aunque no existía ser más considerado y cariñoso cuando alguien necesitaba un poco de simpatía. Hay mujeres que durante su vida son como Hermanas de la Caridad. A ellas se les puede reservar todo, al menos lo que hay de laborioso y doliente en cada alma. Los que sufren pueden apelar a ellas con ánimo y esperanza, sin temor a molestarles, porque extraño es quien conoce cuánto amor paciente en el tiempo, cuánta compasión, cuánto perdón puede albergar más de un corazón femenino. En esos corazones puros residen tesoros colmados de simpatía, de consuelo y esperanza, en muchas ocasiones también heridos, porque un corazón que ama mucho también sufre mucho, pero cuya lesión se esconde de los ojos indiscretos con sumo cuidado, ya que las penas profundas se suelen callar y ocultar. No los suele asustar ni el calado de la herida, ni su supuración ni su hedor. Quien se acerca a ellos, es digno de ellos. Nacieron para las proezas heroicas.
La señora M*** era alta, esbelta y flexible, aunque algo delgada. Sus movimientos eran irregulares, a veces lentos, deslizantes y hasta algo pomposos, a veces ligeros como los de un niño; y en sus gestos se apreciaba una especie de tímida humildad, algo asustado y vulnerable, pero que a nadie pedía o suplicaba su protección.
Ya he comentado que aquella reprobable conducta de mi rubia insidiosa me abochornaba, me torturaba, me hería con crueldad. Sin embargo, había un motivo no confesado, extravagante y estúpido para ello que yo ocultaba y que me hacía vibrar como un sobresaltado tan solo con pensar en él, solo acompañado de mi cabeza trastornada, en cualquier rincón remoto y secreto al que no llegase la mirada exigente pero irónica de alguna pícara de ojos azulados. Se me cortaba de turbación el aliento solo de pensar en ese motivo, me sonrojaba y temía, en pocas palabras, estaba enamorado… Supongamos que he afirmado una tontería, pero ¿por qué de todas los rostros que me rodeaban, solo uno atraía mi atención? ¿Por qué era tan solo a ella a la que seguía con mi mirada, aunque por entonces no malversara mi tiempo precisamente en mirar damas y conocerlas? Esto solía ocurrir después del anochecer, cuando el mal tiempo retenía a todo el mundo en casa, y escondido en un rincón del salón observaba por doquier, sin tener realmente nada en qué ocuparme, ya que eran pocos los que me hablaban, a excepción de mi perseguidora, lo que me producía un aburrimiento soberano durante aquellas veladas. Entonces miraba las caras que me rodeaban, escuchaba parrafadas de las que frecuentemente no entendía ni jota, y en estas ocasiones la miradas serena, la tierna sonrisa y el bello rostro de La señora M***, pues hablo de ella, ignoro por qué, cautivaban mi embelesada atención; y esa impresión mía no se borraba; era extraña y confusa, pero inexplicablemente dulce.
Con frecuencia y durante horas enteras, me parecía imposible apartarme de La señora M***. Me aprendí de memoria cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimiento; estaba siempre pendiente de cada vibración de su voz con acento argentino, rica aunque algo apagada, y, por extraño que parezca, todas las observaciones me causaban una curiosidad misteriosa a la vez que una impresión digna y agradable. Era como si estuviese escondiendo un secreto. Lo que más me torturaba eran las afrentas que muchos me hacían en presencia de La señora M***. Estas afrentas y la grotesca persecución que sufría llegaron incluso a humillarme. Y cuando, como sucedía en ocasiones, explotaba la risa general a mi alrededor, en la que hasta la señora M*** participaba involuntariamente, me escapaba irritado de mis opresoras, angustiado, y huía corriendo arriba, donde pasaba el resto del día exacerbado sin atreverme a aparecer por la sala. Pero si ni yo mismo era capaz de explicarme mi vergüenza y conmoción, todo aquello se producía inconscientemente en mí. Con la señora M*** había cruzado apenas un par de palabras, y por supuesto que no hubiera tomado la iniciativa.