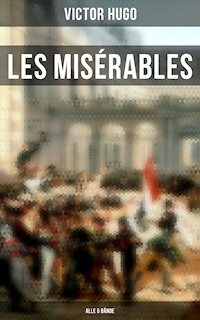Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Jean Valjean ha cumplido una condena de casi veinte años por robar comida para su familia. Fuera de la cárcel, la sociedad le margina y no le queda más remedio que seguir robando. Un inesperado encuentro con el obispo Myriel le hará cambiar de actitud y redimirse. Tras adoptar una nueva identidad, logra hacerse con una posición acomodada que le permite ayudar a los vecinos de Montreuil y a Cosette, la hija de Fantine, una mujer obligada a prostituirse para subsistir. Pero la justicia le sigue los pasos por haber reincidido tras salir de la cárcel. La implacable persecución del policía Javert, un hombre de estricta moral, le obliga a emprender una huida permanente que le llevará a esconderse en conventos y cloacas, y a pasar por los campos de batalla de Waterloo y por las barricadas del París revolucionario de 1832. Siempre buscando para sí y para los demás una justicia que le es negada. "Los miserables" es una de las obras clásicas de la literatura universal. Fue escrita en cinco volúmenes, en 1862, por Victor Hugo, uno de los autores más importantes de la historia de la literatura francesa. Es una obra fundamental, no sólo por sus valores literarios, sino también por su denuncia de la miseria, la pobreza y la explotación; su reflexión sobre el bien y el mal; y su defensa de la justicia, la ética y la solidaridad humana en momentos adversos. Ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones y es la base del mundialmente conocido musical homónimo. La presente traducción de "Los miserables", a cargo de María Teresa Gallego, es la primera que se hace de toda la novela de Victor Hugo, y la más fidedigna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2747
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
Los miserables
Traducido del francés por María Teresa Gallego Urrutia
Contenido
Nota preliminar
Primera parte. Fantine
Libro primero. Un justo
Monseñor Myriel
Monseñor Myriel se convierte en monseñor Bienvenu
A obispo bueno, obispado arduo
Las obras acordes con las palabras
De que a monseñor Bienvenu le duraban demasiado las sotanas
De quién le guardaba la casa
Cravatte
Primero beber y luego filosofar
De lo que la hermana cuenta del hermano
El obispo ante una luz desconocida
Una restricción
Soledad de monseñor Bienvenu
Qué creía
Qué pensaba
Libro segundo. La caída
Por la noche tras un día de caminata
La prudencia que debe tener la sensatez
Heroísmo de la obediencia pasiva
Pormenores de las queserías de Pontarlier
Tranquilidad
Jean Valjean
La desesperación por dentro
El mar y la sombra
Nuevos agravios
El hombre que se despierta
Lo que hace
El obispo trabaja
Petit-Gervais
Libro tercero. En el año 1817
El año 1817
Doble cuarteto
De cuatro en cuatro
Tholomyès está tan alegre que canta una canción española
En el café Bombarda
Capítulo en que todos se adoran
La sabiduría de Tholomyès
La muerte de un caballo
Alegre final de la alegría
Libro cuarto. A veces encomendar es entregar
Una madre se encuentra con otra
Primer esbozo de dos caras que no son trigo limpio
La alondra
Libro quinto. Hacia abajo
Historia de un progreso en los abalorios de cristal negro
Madeleine
Cantidades depositadas en la banca Laffitte
Luto del señor Madeleine
Relámpagos inconcretos en el horizonte
Fauchelevent
Fauchelevent entra de jardinero en París
La señora Victurnien se gasta treinta y cinco francos en aras de las buenas costumbres
Triunfo de la señora victurnien
Prosigue el éxito
Christus nos liberavit
La ociosidad del señor Bamatabois
Se ventilan unas cuantas cuestiones de política municipal
Libro sexto. Javert
Comienza el descanso
De cómo Jean puede convertirse en Champ
Libro séptimo. El caso Champmathieu
Sor Simplice
Perspicacia de maese Scaufflaire
Una tempestad en una cabeza
Formas que adopta el sufrimiento durante el sueño
Un viaje que no va sobre ruedas
Sor Simplice puesta a prueba
El viajero, tras llegar, toma precauciones para marcharse
Pase de favor
Un lugar en que están naciendo unos convencimientos
El sistema de negativas
Champmathieu cada vez más asombrado
Libro octavo. Repercusiones
En qué espejo se miró el pelo el señor Madeleine
Fantine feliz
Javert contento
La autoridad vuelve por sus fueros
Sepultura decente
Segunda parte. Cosette
Libro primero. Waterloo
Lo que nos encontramos viniendo de Nivelles
Hougomont
El 18 de junio de 1815
A
El quid obscurum de las batallas
Las cuatro de la tarde
Napoleón de buen humor
El emperador hace una pregunta al guía Lacoste
Lo inesperado
La meseta de Mont-Saint-Jean
Mal guía para Napoleón, buen guía para Bülow
La guardia
La catástrofe
El último cuadro
Cambronne
Quot libras in duce?
¿Tiene que parecernos bueno Waterloo?
Recrudescencia del derecho divino
El campo de batalla por la noche
Libro segundo. El navío L’Orion
El número 24.601 se convierte en el número 9.430
Donde podrán leerse dos versos que son quizá de mano del Diablo
De que forzosamente la cadena de la argolla tenía que haber pasado por cierta labor preparatoria para que se la pudiera romper así de un martillazo
Libro tercero. Queda cumplida la promesa hecha a la muerta
La cuestión del agua en Montfermeil
Donde se completan dos retratos
Los hombres necesitan vino y los caballos, agua
Entra en escena una muñeca
Pobre niña solita
Algo que quizá demuestre la inteligencia de Boulatruelle
Cosette y el desconocido juntos en la oscuridad
De los inconvenientes de recibir a un pobre que a lo mejor es un rico
Thénardier con las manos en la masa
Quien busca lo mejor puede toparse con lo peor
Vuelve a aparecer el número 9.430 y a Cosette le toca con ese número la lotería
Libro cuarto. El caserón Gorbeau
El procurador Gorbeau
Nido para búho y curruca
El resultado de juntar dos desdichas es la felicidad
Las observaciones de la inquilina principal
Una moneda de cinco francos que se cae al suelo mete mucho ruido
Libro quinto. A escopetas negras, rehala muda
Los zigzags de la estrategia
Hay que congratularse de que por el puente de Austerlitz pasen coches
Ver el plano de París de 1727
La evasión a tientas
Algo imposible con el alumbrado de gas
Principio de un enigma
Prosigue el enigma
El enigma va a más
El hombre del cascabel
De cómo Javert no dio con la presa y se quedó con tres palmos de narices
Libro sexto. Le Petit-Picpus
El 62 de la calleja de Picpus
La regla de Martín Verga
Rigores
Donaires
Distracciones
El convento pequeño
Algunas siluetas de esa oscuridad
Post corda lapides
Un siglo bajo un griñón
Origen de la Adoración Perpetua
Fin de Le Petit-Picpus
Libro séptimo. Paréntesis
El convento, idea abstracta
El convento, hecho histórico
A condición de qué podemos respetar el pasado
El convento desde el punto de vista de los principios
La oración
Bondad absoluta de la oración
Precauciones que se deben tomar en la reprobación
Fe, ley
Libro octavo. Los cementerios toman lo que les dan
Donde se trata de la forma de entrar en el convento
Fauchelevent se enfrenta con ciertas dificultades
La madre Innocente
En el que da por completo la impresión de que Jean Valjean había leído a Austin Castillejo
De que no basta con ser borracho para ser inmortal
Entre cuatro tablas
Donde el lector hallará el origen de la expresión: no dejar que se le vaya a uno el santo al cielo
Un interrogatorio cumplido
Clausura
Tercera parte. Marius
Libro primero. París estudiado en su átomo
Parvulus
Algunas de sus señas particulares
Es simpático
Puede resultar útil
Sus fronteras
Algo de historia
El golfillo podría tener cabida en las clasificaciones de la India
Donde podrá leerse un dicho delicioso del último rey
El espíritu de la Galia antigua
Ecce París, ecce homo
Reír, reinar
El porvenir latente en el pueblo
Un niño: Gavroche
Libro segundo. El gran burgués
Noventa años y treinta y dos dientes
A tal dueño, tal domicilio
Luc-Esprit
Aspirante a centenario
Basque y Nicolette
Donde el lector vislumbra a la Magnon y a sus dos hijos pequeños
Norma: no recibir a nadie a no ser a última hora de la tarde
Un par que no hacía juego
Libro tercero. El abuelo y el nieto
Un salón a la antigua
Uno de los espectros rojos de aquella época
Requiescant
La muerte del bandido
De la utilidad de ir a misa para hacerse revolucionario
Lo que pasa cuando se conoce al mayordomo de una iglesia
Algún asunto de faldas
Mármol contra granito
Libro cuarto. Los amigos del A B C
Un grupo que estuvo a punto de convertirse en histórico
Bossuet pronuncia la oración fúnebre de Blondeau
Los asombros de Marius
La sala de atrás del café Musain
El horizonte se ensancha
Res augusta
Libro quinto. Excelencia de la desdicha
Marius indigente
Marius pobre
Marius se engrandece
El señor Mabeuf
La pobreza buena vecina de la miseria
El sustituto
Libro sexto. La conjunción de dos estrellas
El mote: cómo se forman los apellidos
Lux facta est
Efecto primaveral
Principia una grave enfermedad
A la Murgón le caen encima varios rayos
Prisionero
Aventuras de la letra U presa de las conjeturas
Incluso los inválidos pueden ser dichosos
Eclipse
Libro séptimo. El culo del gato
Las minas y los mineros
El fondo más bajo
Babet, Gueulemer, Claquesous y Montparnasse
Composición de la banda
Libro octavo. El mal pobre
Marius busca a una joven con sombrero y encuentra a un hombre con gorra
Hallazgo
Quadrifrons
Una rosa entre la miseria
La mirilla providencial
El hombre feroz en la madriguera
Estrategia y táctica
El rayo de luz en el tugurio
Jondrette casi llora
Tarifa de los cabriolés del transporte público: dos francos por hora
La miseria se pone a disposición del dolor
Para qué sirve la moneda de cinco francos del señor Leblanc
Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare pater noster
En que un agente de policía le da dos cachorrillos a un abogado
La lista de la compra de Jondrette
En que oímos una canción con melodía inglesa que estaba de moda en 1832
Para qué sirve la moneda de cinco francos de Marius
Las dos sillas de Marius cara a cara
Preocuparse de la oscuridad del fondo
La emboscada
Habría que empezar siempre por detener a las víctimas
El niño que lloraba en la segunda parte
Cuarta parte. El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro primero. Unas cuantas páginas de historia
Bien cortado
Mal cosido
Luis Felipe
Grietas en los cimientos
Hechos de los que sale la historia y que la historia no conoce
Enjolras y sus lugartenientes
Libro segundo. Éponine
El campo de la Alondra
Formación embrionaria de los crímenes en la incubación de las cárceles
Mabeuf tiene una aparición
Marius tiene una aparición
Libro tercero. La casa de la calle de Plumet
La casa del pasadizo secreto
Jean Valjean guardia nacional
Foliis ac Frondibus
Cambio de verja
La rosa se da cuenta de que es una máquina de guerra
Comienza la batalla
A tristeza, tristeza y media
La cuerda de presos
Libro cuarto. Ayuda de abajo puede ser ayuda de arriba
Herida por fuera, curación por dentro
A la Plutarco no le cuesta nada dar con la explicación de un fenómeno
Libro quinto. Cuyo final no tiene nada que ver con el principio
Conjunción de la soledad y el cuartel
Miedos de Cosette
Incidentes corregidos y aumentados con los comentarios de Toussaint
Un corazón debajo de una piedra
Cosette después de la carta
Los viejos están para salir de casa oportunamente
Libro sexto. Gavroche
Una trapacería del viento
En el que Gavroche el pequeño le saca partido a Napoleón el grande
Las peripecias de la evasión
Libro séptimo. La jerga
Orígenes
Raíces
Jerga que llora y jerga que ríe
Las dos obligaciones: vigilar y esperar
Libro octavo. Delicias y desconsuelos
Plena luz
El aturdimiento de la dicha completa
Inicio de sombra
Un chusco alimenta en el cuartel y ladra en jerga
Cosas de la noche
Marius recobra una existencia real hasta tal punto de que le da a Cosette sus señas
El corazón anciano y el corazón joven frente a frente
Libro noveno. ¿Dónde van?
Jean Valjean
Marius
El señor Mabeuf
Libro décimo. El 5 de junio de 1832
La superficie de la cuestión
El fondo de la cuestión
Un entierro: ocasión de un renacimiento
Las efervescencias de antaño
Originalidad de París
Libro undécimo. El átomo confraterniza con el huracán
Algunas aclaraciones acerca de la poesía de Gavroche. Influencia de un académico en dicha poesía
Gavroche en marcha
Justa indignación de un barbero
El anciano extraña al niño
El anciano
Reclutamientos
Libro duodécimo. Corinthe
Historia de Corinthe desde su fundación
Diversiones preliminares
La oscuridad empieza a tragarse a Grantaire
Intento de consolar a la viuda de Hucheloup
Los preparativos
Mientras esperaban
El hombre que se había sumado en la calle de Les Billetes
Varios signos de interrogación referidos a un tal Le Cabuc que a lo mejor no se llamaba Le Cabuc
Libro decimotercero. Marius se interna en las tinieblas
De la calle de Plumet al barrio de Saint-Denis
París a vista de búho
En el filo
Libro decimocuarto. Las grandezas de la desesperación
La bandera — acto primero
La bandera — acto segundo
Más le habría valido a Gavroche aceptarle la carabina a Enjolras
El barril de pólvora
Acaban los versos de Jean Prouvaire
La agonía de la muerte tras la agonía de la vida
Gavroche experto calculador de las distancias
Libro decimoquinto. La calle de L’Homme-Armé
Un vade que se va de la lengua
El golfillo enemigo de las luces
Mientras Cosette y Toussaint duermen
Gavroche se pasa de cumplidor
Quinta parte. Jean Valjean
Libro primero. La guerra entre cuatro paredes
El Caribdis del barrio de Saint-Antoine y el Escila del arrabal de Le Temple
Qué hacer en el abismo a menos que se charle
Un claro y nuevas nubes
Cinco menos y uno más
El horizonte que se ve desde lo alto de la barricada
Marius desencajado. Javert lacónico
La situación se agrava
Los artilleros consiguen que los tomen en serio
Uso de ese antiguo talento de cazador furtivo y de esa puntería infalible que influyó en la condena de 1796
Aurora
El tiro de fusil que no falla y que no mata a nadie
El desorden partidario del orden
Fulgores que pasan
En el que leeremos el nombre de la amante de Enjolras
Gavroche sale al exterior
De cómo se llega de hermano a padre
Mortuus pater filium moriturum expectat
El buitre se vuelve presa
La venganza de Jean Valjean
Los muertos están en lo cierto y los vivos no están equivocados
Los héroes
Palmo a palmo
Orestes en ayunas y Pílades borracho
Prisionero
Libro segundo. Los intestinos de Leviatán
El mar empobrece la tierra
Historia antigua de las alcantarillas
Bruneseau
Detalles no sabidos
Progreso actual
Progreso futuro
Libro tercero. El barro, pero el alma
Las cloacas y sus sorpresas
Explicación
Tras la pista de un hombre
Él también carga con su cruz
Tanto en la arena como en la mujer hay una sutileza que es perfidia
El socavón
A veces naufragamos cuando creemos desembarcar
El jirón de frac
Marius le parece muerto a alguien que entiende del asunto
Vuelve a casa el hijo pródigo de su vida
Lo absoluto se tambalea
El abuelo
Libro cuarto. Javert descarrila
[Javert se había alejado con paso tardo]
Libro quinto. El nieto y el abuelo
Donde vuelve a aparecer el árbol de la venda de cinc
Tras salir de la guerra civil, Marius se prepara para la guerra doméstica
Marius ataca
A la señorita Gillenormand acaba por no parecerle mal que el señor Fauchelevent hubiera entrado con un paquete debajo del brazo
Vale más depositar el dinero en un bosque que en el despacho de un notario
Los dos ancianos hacen cuanto está en su mano, cada cual a su manera, para que Cosette sea feliz
Efectos del sueño cuando se juntan con la dicha
Dos hombres imposibles de localizar
Libro sexto. La noche en blanco
16 de febrero de 1833
Jean Valjean sigue con el brazo en cabestrillo
La inseparable
Immortale jecur
Libro séptimo. Las heces del cáliz
El séptimo círculo y el octavo cielo
Las partes oscuras que puede haber en una revelación
Libro octavo. Va cayendo el crepúsculo
La sala de abajo
Más retrocesos
Recuerdan el jardín de la calle de Plumet
La atracción y la extinción
Libro noveno. Sombra suprema, supremo amanecer
Compasión para los desdichados, pero indulgencia para los dichosos
Últimos latidos de la lámpara sin aceite
El que levantaba la carreta de Fauchelevent no puede con el peso de una pluma
La botella de tinta que sólo consiguió limpiar
Postrera oscuridad tras la que viene la luz
La hierba tapa y la lluvia borra
Créditos
Nota preliminar
No es ésta la primera vez que se traduce la novela de Victor Hugo, pero sí es la primera —puesto que todas las demás traducciones se llevaron a cabo hace ya bastantes años (algunas hace bastante más de un siglo)— que se ha podido traducir investigando en fondos bibliotecarios que la digitalización de los libros y el acceso a esos formatos digitalizados a través de Internet ponen a disposición del traductor.
El enciclopedismo de Victor Hugo, sus incursiones, en el transcurso de sus novelas, en todo tipo de temas: lingüísticos, históricos, arquitectónicos, sociales, agrícolas (por no mencionar sino unos cuantos), se plasman en el uso riquísimo de términos especializados y algunos de ellos regionales y de uso infrecuente ya en su época en determinados casos. No es menor su uso de dichos, frases hechas, refranes y expresiones de jerga también locales en buen número de ocasiones. Abundan también las alusiones a acontecimientos contemporáneos de algunos de los cuales no puede hallarse rastro y razón sino en prensa de la época. Acometer, pues, la traducción de Los miserables exige no sólo un conocimiento muy en profundidad de la lengua francesa y, muy especialmente, de la lengua francesa del siglo XIX, sino también de los hábitos de la época y de la historia de la vida cotidiana en Francia en esos años. Y exige en no menor grado la posibilidad de indagar a fondo en los campos ya citados: jergas, agricultura, arquitectura, arte de la guerra, etc. Esta posibilidad se ha vuelto prácticamente ilimitada para quien traduce en la actualidad. La digitalización de las obras de dominio público mediante la cual las bibliotecas del mundo ponen a disposición del traductor, de forma inmediata, ediciones originales, diccionarios de épocas pasadas, libros de crítica y estudios literarios y también colecciones de prensa, proporciona unas fuentes de información e indagación inconcebibles hasta hace poco y que, desde luego, tienen algo de milagroso. Es laboriosa, por más que apasionante, pero no imposible ya, la investigación minuciosa que requiere toda traducción, pero quizá en especial novelas como las de Hugo, el gigante prácticamente omnisciente en cuyas páginas suenan todos los registros de un órgano de titanes. A esa investigación hemos dedicado buena parte de los largos meses –que han llegado a sumar años– que ha durado la presente traducción de Los miserables.
Creemos, pues, que en lo referido a la terminología y el rigor del vocabulario y al rastreo de los objetos, costumbres y sucesos de la vida cotidiana, la presente traducción es la primera totalmente íntegra y fidedigna que se pone a disposición del lector en lengua castellana.
Debemos mencionar ahora un asunto de tanta importancia, si no mayor, que los anteriormente expuestos. Nos referimos a la censura que padeció a finales del siglo XIX la traducción más publicada y vuelta a publicar de Los miserables y que esas sucesivas publicaciones, que han llegado hasta el siglo XXI, no han subsanado, que nosotros sepamos, con ningún tipo de nota, prólogo, epílogo o comentario. No entraremos a mencionar los diversos cortes que padeció (y sigue padeciendo en sus reediciones) esa versión castellana de la obra en las ocasiones en que al censor le pareció que en algo faltaba el autor a la religión católica. Porque hay algo más grave, que no es corte o censura sino, lisa y llanamente, supresión de algunos episodios que se sustituyeron por otros de índole totalmente opuesta que modificaban en profundidad tanto la personalidad de los personajes cuanto las intenciones del novelista.
Citemos, a título de ejemplo, la transformación del episodio de la muerte del convencional, en la primera parte de la obra, en que el obispo, monseñor Bienvenu, abrumado y contrito ante el alegato del moribundo sobre las injusticias y tropelías de la Iglesia y de la monarquía de derecho divino y la necesidad de la Revolución francesa, se arrodilla ante el revolucionario para pedirle su bendición, episodio que los lectores españoles llevan más de cien años leyendo convertido en todo lo contrario: el arrepentido es el convencional y el que le imparte su bendición y su perdón es el obispo. En un mismo orden de cosas, ya al final de la novela, Jean Valjean, que ha rechazado, en el umbral de la muerte, el ofrecimiento de la portera de ir a buscar un sacerdote, muere, en castellano, con un sacerdote a su cabecera, que la portera sí ha ido a buscar, como está mandado, en la versión española a la que nos estamos refiriendo.
No tienen estas líneas intención alguna de realizar una recensión de las anteriores traducciones de Los miserables y, menos aún, de poner en entredicho ninguna de ellas ni la ingente labor de sus autores. Pero sí podemos afirmar que, por haberse realizado la presente versión en mejores, por no decir óptimas, condiciones para la investigación y con una libertad que no existió en algunas épocas del pasado, es realmente una traducción que endereza unos cuantos entuertos y aporta algo nuevo que permitirá al lector en castellano una lectura más fiel y completa de la obra de Victor Hugo.
MARÍA TERESA GALLEGO URRUTIA
En Madrid, a 25 de junio de 2013
NOTA: La traductora quiere agradecer a buen número de colegas, que no citará uno por uno por temor a no citar a todos, las consultas a traducciones de Les misérables en lenguas para ella desconocidas, las opiniones que aportaron para la resolución de algunas dudas y la paciencia con que se prestaron, en el foro virtual de ACE Traductores, a servir de conejillos de Indias en la experimentación de arduos juegos de palabras a la que los sometió esta traductora durante meses sin compasión.
Mientras permitan las leyes y las costumbres la existencia de una condena social que cree infiernos de forma artificial, en plena civilización, y añada la complicación de una fatalidad humana al destino, que es divino; mientras los tres problemas de este siglo, el proletariado que degrada al hombre, el hambre que pierde a la mujer, la oscuridad que atrofia al niño, no se resuelvan; mientras en algunas comarcas pueda existir la asfixia social; dicho de otra forma, y desde un punto de vista aún más amplio, mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, no podrán carecer de utilidad libros como éste.
Hauteville-House, primero de enero de 1862
Primera Parte
Fantine
Libro primero
Un justo
I
Monseñor Myriel
En 1815, Charles-François-Bienvenu Myriel era obispo de Digne. Era un anciano que rondaba los setenta y cinco años; llevaba al cargo de la diócesis de Digne desde 1806.
Por más que se trate de un detalle sin relación alguna con el fondo propiamente dicho de lo que queremos relatar, no será quizá ocioso, aunque no fuera más que para no faltar en nada a la exactitud, que dejemos constancia aquí de los rumores y los dichos que acerca de él corrieron cuando llegó a la mencionada diócesis. Bien sea cierto, bien sea falso, lo que de los hombres se dice ocupa con frecuencia tanto espacio en sus vidas, y sobre todo en sus destinos, como aquello que hacen. Monseñor Myriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix: nobleza de toga. Contaban de él que su padre, que lo destinaba a heredar su cargo, lo había casado a edad muy temprana, a los dieciocho o los veinte años, ateniéndose a una costumbre muy usual entre las familias de parlamentarios. Pese a dicho matrimonio, Charles Myriel había dado, a lo que decían, mucho que hablar. Era apuesto, aunque de corta estatura; elegante, encantador e ingenioso; consagró por completo la primera parte de su existencia a la vida en sociedad y al galanteo.
Llegó la Revolución, los acontecimientos se aceleraron, las familias de parlamentarios, diezmadas, expulsadas, acosadas, se dispersaron. Charles Myriel emigró a Italia nada más empezar la Revolución. Allí murió su mujer de una enfermedad del pecho que padecía hacía mucho. No tenían hijos. ¿Qué aconteció luego en el destino de monseñor Myriel? ¿Acaso el desplome de la anterior sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos de 1893, más aterradores aún, posiblemente, para los emigrados, que los presenciaban desde lejos con el aumento que les prestaba el pavor, hicieron germinar en él ideas de renuncia y soledad? ¿Acaso lo alcanzó de súbito, en medio de algunas de aquellas distracciones y afectos que le llenaban la vida, uno de esos golpes misteriosos y terribles que a veces derriban, alcanzándolo en el corazón, al hombre a quien las catástrofes públicas no inmutarían al afectarlo en su vida o su fortuna? Nadie habría podido decirlo; todo cuanto se sabía era que, al regresar de Italia, era sacerdote.
En 1804, el padre Myriel era párroco de Brignoles. Era ya viejo y vivía en completo retiro.
Por la época de la coronación, un asuntillo de su parroquia, del que nadie se acuerda ya, lo llevó a París. Fue a abogar por sus parroquianos, además de ante otras personas poderosas, ante el cardenal Fesch. Un día en que el emperador había ido a visitar a su tío, el digno párroco, que estaba esperando en la antecámara, se halló en el camino de paso de Su Majestad. Napoleón, al ver que aquel anciano lo miraba con cierta curiosidad, se volvió y dijo con brusquedad:
—¿Quién es ese hombrecillo que me está mirando?
—Su Majestad está mirando a un hombrecillo —dijo monseñor Myriel—, y yo, a un gran hombre. Ambos podemos sacar provecho.
Esa misma noche el emperador le preguntó al cardenal cómo se llamaba aquel párroco y, poco tiempo después, el sacerdote se quedó sorprendidísimo al enterarse de que lo habían nombrado obispo de Digne.
¿Qué había de cierto, por lo demás, en lo que se contaba acerca de la primera parte de la vida de monseñor Myriel? Nadie lo sabía. Pocas familias habían conocido a la familia Myriel antes de la Revolución.
Monseñor Myriel tuvo que padecer la suerte de todo recién llegado a una ciudad pequeña en donde hay muchas bocas que hablan y poquísimas cabezas que piensan. Tuvo que padecerlo aunque fuera obispo y porque era obispo. Pero, bien pensado, los dimes y diretes en los que aparecía su nombre no eran quizá sino eso, dimes y diretes; rumores, dichos, palabras; y no tanto palabras cuanto palabreos, como dice la enérgica lengua de las provincias del sur.
Fuere como fuere, tras nueve años de obispo y de residir en Digne, todos esos comadreos, esos temas de conversación que tienen entretenidas al principio a las ciudades pequeñas y a las personas de a pie, habían caído ya en un profundo olvido. Nadie se habría atrevido a mencionarlos; nadie se habría atrevido ni tan siquiera a recordarlos.
Monseñor Myriel llegó a Digne en compañía de una solterona, la señorita Baptistine, que era hermana suya y a quien le llevaba diez años.
No tenían más servicio que una criada de la misma edad que la señorita Baptistine, que se llamaba señora Magloire, quien, tras haber sido el ama del señor cura, adoptaba ahora la doble apelación de doncella de la señorita y ama de llaves de Su Ilustrísima.
La señorita Baptistine era alta, pálida, delgada y dulce; cumplía con el ideal que se expresa mediante la palabra «respetable», pues, por lo visto, una mujer debe ser madre para ser venerable. Nunca había sido guapa; su vida entera, que no había consistido sino en una secuencia de obras piadosas, había acabado por envolverla en una suerte de blancura y claridad; y, al envejecer, había adquirido eso que podría llamarse la hermosura de la bondad. Si de joven fue flaca, en la madurez se convirtió en transparente; y entre aquella diafanidad se intuía al ángel. Era, más aún que una virgen, un alma. Parecía hecha de sombra; apenas si tenía cuerpo bastante para que hubiera en él un sexo; era una cantidad mínima de materia que contenía un resplandor; unos ojos grandes siempre bajos; un pretexto para que un alma se quedara en la tierra.
La señora Magloire era una viejecita pálida, gruesa, rechoncha, azacanada, siempre jadeante, en primer lugar por aquella actividad suya y, en segundo, por el asma.
Cuando llegó monseñor Myriel, lo acomodaron en su palacio episcopal con los honores que requerían los decretos imperiales, que sitúan al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita y él, por su parte, hizo la primera visita al general y al prefecto.
Una vez acomodado, la ciudad esperó para ver a su obispo manos a la obra.
II
Monseñor Myriel se convierte en monseñor Bienvenu
El palacio episcopal de Digne era un edificio contiguo al hospital.
El palacio episcopal era amplio y hermoso; lo había construido en piedra a principios del siglo anterior monseñor Henri Puget, doctor en Teología por la Facultad de París y abad de Simore, que fue obispo de Digne en 1712. Aquel palacio era una auténtica mansión señorial. Todo era de aspecto grandioso: los aposentos del obispo; los salones; las estancias; el patio principal, anchuroso y con paseos porticados como era antaño uso en Florencia, y los jardines donde crecían árboles espléndidos. En el comedor, una galería larga y soberbia, sita en la planta baja y que daba a los jardines, monseñor Henri Puget dio un almuerzo de gala el 29 de julio de 1714 a Sus Ilustrísimas Charles Brûlart de Genlis, obispo-príncipe de Embrun; Antoine de Mesgrigny, capuchino y obispo de Grasse; Philippe de Vendôme, prior mayor de Francia y abad de Saint-Honoré de Lérins; François de Berton de Crillon, obispo-barón de Vence; César de Sabran de Forcalquier, obispo-señor de Glandève, y Jean Soanen, sacerdote del oratorio, predicador ordinario del rey y obispo-señor de Senez. Los retratos de aquellos siete reverendos personajes decoraban esa estancia; y aquella fecha memorable: 29 de julio de 1714, estaba grabada en letras de oro en una mesa de mármol blanco.
El hospital era una casa estrecha y baja, de una sola planta, y con un jardincillo.
Tres días después de haber llegado, el obispo visitó el hospital. Al concluir la visita, pidió al director que tuviera a bien ir a verlo a palacio.
—Señor director del hospital —le dijo—, ¿cuántos enfermos tiene en este momento?
—Veintiséis, Ilustrísima.
—Sí, ésa es la cuenta que me salía a mí —dijo el obispo.
—Las camas —siguió diciendo el director— están muy juntas.
—Eso había notado.
—Las salas no son sino cuartos, y cuesta ventilarlos.
—Eso me parece.
—Y además, cuando sale un rayo de sol, el jardín se queda muy pequeño para los convalecientes.
—Es lo que me estaba diciendo.
—En las epidemias, este año hubo una de tifus y hace dos años una de fiebre miliaria, a veces tenemos cien enfermos; y no sabemos qué hacer.
—Eso había pensado.
—Qué le vamos a hacer, Ilustrísima —dijo el director—. Hay que tomárselo con resignación.
Aquella conversación transcurría en el comedor-galería de la planta baja. El obispo calló un momento; luego, se volvió de pronto hacia el director del hospital.
—Señor director —dijo—, ¿cuántas camas cree que cabrían sólo en esta estancia?
—¿El comedor de Su Ilustrísima? —exclamó el director, estupefacto.
El obispo recorría la sala con la mirada y parecía estar tomando medidas y calculando a ojo.
—¡Por lo menos cabrían veinte camas! —dijo, como si hablase consigo mismo; luego, alzando la voz—: Mire, señor director del hospital, voy a decirle algo. Está claro que hay una equivocación. Son ustedes veintiséis personas en cinco o seis cuartos pequeños. Nosotros, aquí, somos tres y tenemos sitio para sesenta. Le digo que hay un error. Está usted en mi vivienda y yo en la suya. Devuélvame mi casa. La suya es ésta.
Al día siguiente, los veintiséis pobres estaban acomodados en el palacio del obispo y el obispo estaba en el hospital.
Monseñor Myriel no tenía bienes de fortuna porque su familia había quedado en la ruina durante la Revolución. Su hermana cobraba una renta vitalicia de quinientos francos que, en el presbiterio, bastaba para cubrir sus gastos personales. Monseñor Myriel recibía del Estado, como obispo, unos honorarios de quince mil francos. El mismo día en que fue a alojarse al edificio del hospital, monseñor Myriel dispuso el empleo, perpetuo, de esa cantidad de la siguiente forma. Reproducimos aquí una anotación de su puño y letra.
Durante todo el tiempo que ocupó la diócesis de Digne, monseñor Myriel no cambió casi nada en estas disposiciones. Las llamaba, como hemos podido ver: organizar los gastos de su casa.
Aquel arreglo lo aceptó con sumisión absoluta la señorita Baptistine. Para aquella santa mujer, el prelado de Digne era a un tiempo hermano suyo y obispo suyo, amigo suyo según la naturaleza y superior suyo según la Iglesia. Lo quería y lo veneraba sin más. Cuando él hablaba, aceptaba; cuando él actuaba, se adhería. Sólo la criada, la señora Magloire, rezongó algo. El señor obispo, como hemos podido ver, sólo había reservado para sí mil libras, que, sumadas a la pensión de la señorita Baptistine, daban mil quinientos francos anuales. Con esos mil quinientos francos vivían las dos ancianas y el anciano.
Y cuando algún párroco de pueblo venía a Digne, el señor obispo se las apañaba pese a todo para agasajarlo merced al estricto ahorro de la señora Magloire y la inteligente administración de la señorita Baptistine.
Un día —cuando llevaba en Digne alrededor de tres meses—, dijo el obispo:
—¡Con esto y con todo ando bastante apurado!
—¡Ya lo creo! —exclamó la señora Magloire—. Monseñor ni siquiera ha reclamado la renta que le debe el distrito para sus gastos de carroza en la ciudad y de giras por la diócesis. Antes era lo que se hacía con los obispos.
—¡Caramba! —dijo el obispo—. Tiene razón, señora Magloire.
E hizo la reclamación.
Poco tiempo después, el consejo general tomó en consideración la petición aquella y le atribuyó una cantidad anual de tres mil francos por el siguiente concepto: Prestación al señor obispo para gastos de carroza, gastos de posta y gastos de giras pastorales.
Dio esto mucho que protestar a la burguesía local y, con tal motivo, un senador del Imperio, ex miembro del Consejo de los Quinientos, que estaba a favor del dieciocho brumario y disfrutaba de la espléndida dotación económica de su cargo en la ciudad de Digne, le escribió al ministro de Cultos, el señor Bigot de Préameneu, una notita irritada y confidencial de la que tomamos estas líneas, auténticas:
«¿Gastos de carroza? ¿Y para qué en una ciudad de menos de cuatro mil habitantes? ¿Gastos de posta y giras? De entrada, ¿por qué esas giras? Y, a continuación, ¿cómo usar la posta en una comarca montañosa? No hay carreteras. Sólo se circula a caballo. El mismísimo puente del Durance, en Château-Arnoux, apenas si aguanta las carretas de bueyes. Esos sacerdotes son todos iguales. Ávidos y avaros. Éste se las dio de hombre de bien cuando llegó. Ahora hace lo mismo que los demás. Necesita carroza y silla de posta. Necesita lujo, como los obispos de antes. ¡Ah, qué clerigalla esta! Señor conde, las cosas no irán bien hasta que el emperador nos libre de los meapilas. ¡Abajo el papa! (los asuntos con Roma se estaban enredando). En lo que a mí se refiere, sólo estoy a favor de César. Etc., etc.».
En cambio, la señora Magloire se alegró mucho.
—Bueno —le dijo a la señorita Baptistine—, monseñor ha empezado por los demás, pero no le ha quedado más remedio que acabar por su propia persona. Ya ha cumplido con todas sus obras de caridad. Aquí llegan tres mil libras para nosotros. ¡Ya era hora!
Esa misma noche, el obispo puso por escrito y entregó a su hermana una nota que decía lo siguiente:
Tales eran los presupuestos que hacía monseñor Myriel.
En cuanto a los ingresos eventuales del obispado: traslado de amonestaciones, dispensas, agua de socorro, predicaciones, bendiciones de iglesias o capillas, bodas, etc., el obispo se los cobraba a los ricos con tanto más rigor cuanto que se los regalaba a los pobres.
Al cabo de poco tiempo empezaron a llegar los donativos. Los que tenían y los que carecían llamaban a la puerta de monseñor Myriel: unos venían a buscar una limosna que los otros venían a depositar. El obispo se convirtió en menos de un año en el tesorero de todas las buenas obras y en el cajero de todos los desvalidos. Pasaban por sus manos cantidades considerables; pero nada consiguió que cambiase ni un ápice su forma de vivir ni que añadiera el menor gasto superfluo a sus gastos indispensables.
Antes bien, como siempre hay más miseria abajo que fraternidad arriba, todo lo daba, como quien dice, antes de recibirlo; era como agua en una tierra reseca; por más dinero que recibiera, nunca tenía dinero. Y entonces se quedaba él sin nada.
Como era costumbre que los obispos citasen sus nombres de pila al principio de sus exhortaciones y sus cartas pastorales, las personas humildes de la comarca habían escogido, con algo así como un instinto afectuoso, de entre los apelativos del obispo, el que para ellos quería decir algo, y sólo lo llamaban monseñor Bienvenu. Haremos como ellas y así lo nombraremos llegado el caso. Por lo demás, era un nombre que le agradaba.
—Me gusta ese nombre —decía—. Bienvenu enmienda monseñor.
No afirmamos que este retrato que aquí aportamos sea verosímil; nos limitamos a decir que es verídico.
III
A obispo bueno, obispado arduo
No dejaba de hacer giras el señor obispo por el hecho de haber convertido su carroza en limosnas. La diócesis de Digne resulta cansada. Cuenta con muy pocas llanuras, con muchas montañas y con casi ninguna carretera, como hemos visto hace poco; treinta y dos parroquias, cuarenta y un vicariatos y doscientas veinticinco sucursales. Visitarlo todo no es cosa de poco. El señor obispo lo conseguía. Iba a pie cuando le caía cerca, en carreta por la llanura y en artolas por la montaña. Lo acompañaban las dos ancianas. Cuando el trayecto era demasiado penoso, iba solo.
Llegó un día a Senez, que es una antigua ciudad episcopal, a lomos de un burro. Su bolsa, muy vacía por entonces, no le permitía otra forma de viajar. El alcalde de la ciudad fue a recibirlo a la puerta del obispado y lo miraba apearse del burro con ojos escandalizados. Unos cuantos vecinos acomodados se reían en torno.
—Señor alcalde —dijo el obispo— y señores vecinos, ya veo qué los escandaliza; les parece que peca de orgulloso un pobre cura que va subido en la misma montura que Jesucristo. Puedo asegurarles que si lo he hecho ha sido por necesidad, no por vanidad.
En aquellas giras era indulgente y dulce; y, más que predicar, charlaba. No colocaba nunca virtud alguna en una meseta inaccesible. Nunca eran rebuscados ni sus razonamientos ni sus modelos. A los vecinos de una comarca les ponía de ejemplo a los de la comarca de al lado. En los cantones donde eran duros de corazón con los necesitados, decía: «Fijaos en los de Briançon. Les han concedido a los indigentes, las viudas y los huérfanos el derecho de segar sus prados tres días antes que los demás. Les vuelven a construir gratis las casas cuando se caen en ruinas. Y por eso es una comarca bendita de Dios. En todo un siglo de cien años no ha habido ni un asesino».
En los pueblos avariciosos para las ganancias y la siega, decía:
«Fijaos en los de Embrun. Si un padre de familia, en tiempos de siega, tiene a los hijos sirviendo al ejército y a las hijas sirviendo en la ciudad y se halla enfermo e impedido, el párroco encarece su caso en el sermón; y el domingo, a la salida de misa, todas las personas de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre hombre a segar y le llevan la paja y el grano al granero». A las familias enemistadas por cuestiones de dinero y herencias, les decía: «Fijaos en los montañeses de Dévoluy, una comarca tan agreste que en cincuenta años no se oye ni una vez un ruiseñor. Pues cuando muere un padre de familia, los hijos se van a buscar fortuna y les dejan los bienes a las hijas para que puedan encontrar marido». En los cantones donde gustan de los pleitos y los granjeros se dejan el dinero en papel sellado, decía: «Fijaos en esos buenos labriegos del valle de Queyras. Viven allí tres mil almas. ¡Dios mío, si es como una república en pequeño! Y no saben qué es ni un juez ni un alguacil. Todo lo hace el alcalde. Reparte los impuestos, grava a todos y a cada uno en conciencia, ejerce de juez gratis en las discrepancias, reparte los patrimonios sin pedir honorarios, dicta sentencia sin gastos; y lo obedecen porque es un hombre justo entre hombres sencillos». En los pueblos en que se encontraba con que no había maestro de escuela, volvía a citar a los vecinos de Queyras: «¿Sabéis lo que hacen? —decía—. Como una zona pequeña, de doce o quince hogares, no siempre puede dar de comer a un magíster, tienen maestros que cobran de todo el valle y van de pueblo en pueblo; pasan ocho días acá y diez allá y dan clase. Esos magísteres van a las ferias, y allí los he visto. Se los reconoce por las plumas de escribir que llevan en la cinta del sombrero. Los que enseñan nada más a leer llevan sólo una pluma; los que enseñan a escribir y a hacer cuentas llevan dos; los que enseñan a leer, a hacer cuentas y latín llevan tres. Ésos son grandes sabios. ¡Pero qué vergüenza ser ignorantes! Haced como la gente de Queyras».
Y así hablaba, serio y paternal, y, a falta de ejemplos, se inventaba parábolas; iba derecho al grano con pocas frases y muchas imágenes, es decir, con la mismísima elocuencia de Jesucristo, convencido y persuasivo.
IV
Las obras acordes con las palabras
Era de conversación afable y jovial. Se ponía a la altura de las dos ancianas que se pasaban la vida a su lado; cuando reía, era con la risa de un colegial.
La señora Magloire gustaba de llamarlo Su Grandeza. Un día, se levantó del sillón y fue a las estanterías a buscar un libro. El libro estaba en una de las baldas de arriba. Como el obispo era bastante bajo, no llegaba:
—Señora Magloire —dijo—, tráigame una silla. Mi Grandeza no alcanza esa balda.
Una de sus parientes lejanas, la señora condesa de Lô, dejaba escapar pocas veces la oportunidad de enumerar en presencia suya lo que ella llamaba «las esperanzas» de sus tres hijos varones. Tenía varios ascendientes muy viejos que se acercaban ya a la hora de la muerte y cuyos herederos naturales eran sus hijos. Al más joven de los tres le iba a tocar recoger de una tía abuela cien mil buenas libras de renta; el segundo iba a heredar el título de duque de su tío; el mayor sucedería en la Cámara Alta a su abuelo. El obispo solía escuchar sin decir nada esas inocentes y disculpables exhibiciones maternas. En una ocasión, no obstante, parecía más pensativo que de costumbre mientras la señora de Lô repetía los detalles de todas aquellas sucesiones y de todas aquellas «esperanzas». Se interrumpió con cierta impaciencia:
—¡Por Dios, primo! Pero ¿en qué está pensando?
—Pienso —dijo el obispo— en algo muy singular, que dice, a lo que me parece, san Agustín: «Poned vuestra esperanza en aquel que no tiene sucesores».
En otra ocasión, al recibir una participación de defunción de un noble de la comarca, en la que ocupaban una página muy larga no sólo las dignidades del difunto sino todos los cargos feudales y los títulos nobiliarios de todos sus parientes, exclamó:
—¡Qué socorrido es eso de morirse! ¡Qué admirable carga de títulos le echamos a las espaldas tan alegremente a la muerte y qué ingeniosos tienen que ser los hombres para poner de esta forma la tumba al servicio de la vanidad!
Cuando venía a cuento, se burlaba con una benignidad en la que casi siempre había un fondo serio. En una temporada de cuaresma, vino a Digne un vicario joven y predicó en la catedral. Fue bastante elocuente. El tema de su sermón era la caridad. Animó a los ricos a que dieran a los indigentes para no ir al infierno, que describió de forma tan espantosa cuanto le fue dado, y para ganarse el cielo, que pintó deseable y delicioso. Había entre los oyentes un comerciante rico y ya retirado, un tanto usurero, que se llamaba Géborand y había ganado dos millones fabricando paños bastos, sargas y quinetes. El señor Géborand no había dado limosna en la vida a ningún pobre. A partir de ese sermón, todos notaron que les daba todos los domingos cinco céntimos a las mendigas ancianas del pórtico de la catedral. Se los repartían entre seis. Un día el obispo lo vio entregado a esa obra de caridad y le dijo a su hermana, sonriendo:
—Ahí está el señor Géborand comprándose cinco céntimos de paraíso.
Cuando de caridad se trataba, ni siquiera una negativa lo echaba para atrás; y se le ocurrían en esos casos frases que hacían pensar. Una vez en que estaba pidiendo para los pobres en un salón de la ciudad, estaba presente el marqués de Champtercier, viejo, rico y avaro y que, además, se las apañaba para ser al tiempo ultramonárquico y ultravolteriano. Es una modalidad que se ha dado. Cuando el obispo llegó a él, le tocó el brazo:
—Señor marqués, tiene que darme algo.
El marqués se volvió y contestó, muy seco:
—Ilustrísima, yo tengo mis pobres.
—Démelos —dijo el obispo.
Un día, en la catedral, pronunció el sermón siguiente:
«Queridísimos hermanos, amigos míos, hay en Francia un millón trescientas veinte mil casas de campesinos con tres huecos nada más; un millón ochocientas mil casas que sólo tienen dos, la puerta y una ventana; y, finalmente, trescientas cuarenta y seis mil cabañas sin más abertura que la puerta. Y eso porque existe algo que se llama el impuesto de puertas y ventanas. ¡Metedme a infelices familias, a ancianas, a niños en esas viviendas e imaginaos qué fiebres y qué enfermedades! Por desgracia, Dios les da el aire a los hombres, pero la ley se lo vende. No acuso a la ley, pero bendigo a Dios. En Isère, en Var, en las dos provincias de los Alpes, los Bajos y los Altos, los labriegos no tienen ni carretillas, acarrean a la espalda el estiércol; no tienen velas de sebo, y encienden palos resinosos y trozos de cuerda empapados de trementina. Y eso mismo sucede en toda la zona alta de Le Dauphiné. Hacen pan para seis meses y lo cuecen con estiércol seco de vaca. En invierno parten ese pan a hachazos y lo tienen a remojo veinticuatro horas para poder comerlo. ¡Hermanos, tened compasión! ¡Ved cómo sufre la gente a vuestro alrededor!».
Nacido en Provenza, no le había costado familiarizarse con todos los dialectos del sur, la parte baja de Languedoc, la parte baja de los Alpes, la parte alta de Le Dauphiné. Eso le gustaba mucho al pueblo y había contribuido no poco a que se le abrieran todas las mentes. Estaba en las chozas y en las montañas igual que en su casa. Sabía decir las cosas más grandes en las lenguas más vulgares. Como hablaba todas las lenguas, entraba en todas las almas.
Por lo demás, se portaba igual con la gente de mundo que con la gente del pueblo.
No condenaba nada a la ligera ni sin tener en cuenta las circunstancias. Decía: «Veamos qué camino ha recorrido el pecado».
Por ser, como decía, sonriendo, de sí mismo, un ex pecador, no se daba en él ninguno de los accidentes abruptos del rigorismo y profesaba sin tapujos y ante el ceño fruncido de los virtuosos feroces una doctrina que se podía resumir más o menos de la siguiente forma:
«El hombre lleva a cuestas el lastre de la carne, que es a la vez carga y tentación. La va arrastrando y cede a ella.
»Tiene que vigilarla, que sofrenarla, que reprimirla y no debe obedecerla sino en último extremo; en esa obediencia todavía puede haber culpa, pero la culpa que se comete así es venial. Es una caída, pero una caída de rodillas, que puede acabar en oración.
»Ser un santo es la excepción; ser un justo es la regla. Equivocaos, desfalleced, pecad, pero sed justos.
»Cometer la menor cantidad de pecados posibles es la ley del hombre. No cometer ninguno es el sueño del ángel. Todo lo terrenal está sometido al pecado. El pecado es una gravitación».
Cuando veía que la gente alzaba la voz y se indignaba enseguida, decía, sonriendo: «Yo diría que estamos ante una grandísima falta que todo el mundo comete. Ya estamos con las hipocresías escandalizadas a las que les falta tiempo para protestar y ponerse a buen recaudo».
Era indulgente con las mujeres y con los pobres, que cargan con el peso de la sociedad humana. Decía: «De las culpas de las mujeres, de los niños, de los criados, de los débiles y de los ignorantes tienen la culpa los maridos, los padres, los amos, los fuertes, los ricos y los sabios».
Decía también: «A los ignorantes, enseñadles todo cuanto podáis; la sociedad es culpable por no dar instrucción gratuita; carga con la responsabilidad de la oscuridad que causa. Si hay un alma llena de sombra, allí ocurre el pecado. El culpable no es quien comete el pecado, sino el que causa la oscuridad».
Tenía, como vemos, una forma rara y personal de opinar. Sospecho que la había sacado del Evangelio.
Oyó hablar un día, en un salón, de un juicio por lo criminal que estaban instruyendo e iba a celebrarse. Un hombre mísero, por amor a una mujer y al hijo que le había dado, fabricó moneda falsa al verse sin más recursos. A la sazón, falsificar moneda se castigaba aún con la pena de muerte. Detuvieron a la mujer cuando intentaba pasar la primera moneda falsa que había hecho el hombre. La habían cogido, pero sólo tenían pruebas contra ella. Sólo ella podía culpar a su amante y, al confesar, acarrear su pérdida. Se negó. Insistieron. Se empecinó en la negativa. En ésas estaban cuando al fiscal del reino se le ocurrió una idea. Inventó una infidelidad del amante y consiguió, con fragmentos de cartas hábilmente presentados, convencer a la desdichada de que tenía una rival y de que aquel hombre la engañaba. Entonces, fuera de sí por los celos, denunció a su amante, lo confesó todo, aportó pruebas de todo. El hombre estaba perdido. Iban a juzgarlo poco después en Aix junto con su cómplice. Se comentaba el suceso y todo el mundo se hacía lenguas de la habilidad del magistrado. Al meter en la liza los celos, había sacado justicia de la venganza. El obispo lo escuchaba todo en silencio. Al acabar, preguntó:
—¿Dónde van a juzgar a ese hombre y a esa mujer?
—En el tribunal de lo criminal.
—¿Y dónde van a juzgar al señor fiscal del reino? —siguió preguntando.
Sucedió en Digne un caso trágico. Condenaron a un hombre a muerte por asesinato. Era un desventurado, ni muy instruido ni muy ignorante, que había sido titiritero en las ferias y escribano. El juicio dio mucho que hablar en la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución, el capellán de la cárcel cayó enfermo. Hacía falta un sacerdote para acompañar al reo en sus últimos momentos. Fueron a buscar al párroco. Parece ser que se negó, diciendo: «La cosa no va conmigo. No me corresponde cargar con esa desagradable tarea ni con ese saltimbanqui; yo también estoy enfermo; además, ése no es mi lugar». Pusieron al tanto de esa respuesta al obispo, quien dijo: «El señor párroco tiene razón. No es lugar suyo, sino mío».
Fue en el acto a la cárcel y al calabozo del «saltimbanqui», lo llamó por su nombre, le cogió la mano y le habló. Pasó todo el día con él, olvidándose de comer y de dormir, suplicando a Dios por el alma del condenado y suplicándole al condenado por la suya propia. Le dijo las verdades mejores, que son las más sencillas. Fue padre, hermano, amigo; y obispo sólo para las bendiciones. Aquel hombre iba a morir desesperado. La muerte le parecía un abismo. De pie y trémulo ante aquel umbral tétrico, retrocedía con espanto. No era lo suficientemente ignorante para sentir total indiferencia. La condena, una honda sacudida, había derribado, como quien dice, por algunas zonas ese tabique que nos separa del misterio de las cosas y que llamamos vida. Miraba continuamente más allá de este mundo por esas brechas fatídicas, y sólo veía tinieblas. El obispo le hizo ver una luz.
Al día siguiente, cuando vinieron a buscar al desventurado, allí estaba el obispo. Fue con él y apareció ante la muchedumbre con muceta morada y con la cruz episcopal al cuello, junto a aquel pobre hombre amarrado con cuerdas.
Subió con él a la carreta, subió con él al patíbulo. El reo, tan sombrío y acongojado la víspera, estaba radiante. Notaba que había reconciliado el alma con Dios y que éste lo estaba esperando. El obispo lo abrazó en el momento en que la cuchilla iba a caer, y le dijo: «A quien matan los hombres, lo resucita Dios; aquel a quien expulsan los hombres encuentra al Padre. ¡Rece, crea, entre en la vida! El Padre lo espera». Cuando bajó del patíbulo, había en su mirada algo que hizo que el pueblo le abriera paso. No podía saberse qué era más admirable, si su palidez o su serenidad. Al regresar a la humilde morada que él llamaba, sonriendo, su palacio, le dijo a su hermana: «Acabo de oficiar pontificalmente».
Como las cosas más sublimes suelen ser también las que peor se entienden, hubo en la ciudad quien dijo, al comentar ese comportamiento del obispo, que era afectación. Aunque no fue sino charla de salón. El pueblo, que no ve malicia en las acciones santas, quedó enternecido y admirado.
En cuanto al obispo, ver la guillotina fue un choque para él, y tardó mucho en reponerse.
Efectivamente, hay en el patíbulo, cuando lo tenemos delante, irguiéndose, algo alucinatorio. Podemos ser indiferentes, hasta cierto punto, en cuanto a la pena de muerte, no pronunciarnos, decir que sí y que no, mientras no hayamos visto una guillotina con nuestros propios ojos; pero si nos topamos con una, la sacudida es tan violenta que hay que decidirse y tomar partido a favor o en contra. Hay quienes la admiran, como De Maistre; hay quienes la aborrecen, como Beccaria. La guillotina es la solidificación de la ley; su nombre es vindicta; no es neutral ni nos permite seguir siendo neutrales. Quien la ve se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales yerguen en torno a esa cuchilla su punto de interrogación. El patíbulo es visión. El patíbulo no es una armazón; el patíbulo no es una máquina; el patíbulo no es una maquinaria inerte de madera, hierro y cuerdas. Parece algo así como un ser que cuenta con no sé qué iniciativa sombría; diríase que esa armazón ve; que ese máquina oye; que esa maquinaria entiende; que esa madera, que ese hierro y que esas cuerdas quieren. En la ensoñación espantosa cuya presencia impone al alma, el patíbulo parece terrible y con arte y parte en lo que hace. El patíbulo es cómplice del verdugo; devora; se alimenta de carne, bebe sangre. El patíbulo es como un monstruo que fabrican el juez y el carpintero, un espectro que parece vivir con algo parecido a una vida espantosa fruto de toda la muerte que dio.
El obispo quedó, pues, impresionado de forma horrorosa y honda; al día siguiente de la ejecución, y muchos días después, el obispo pareció abrumado. La serenidad casi violenta del momento fúnebre se había esfumado; lo obsesionaba el fantasma de la justicia social. Parecía como si, aunque solía regresar de todo cuanto hacía con satisfacción radiante, se estuviera reprochando algo. A ratos hablaba consigo mismo, y tartamudeaba a media voz monólogos lúgubres. He aquí uno de ellos, que su hermana oyó una noche y recogió: «No creía que fuera algo tan monstruoso. Es un error quedarse uno tan absorto en la ley divina que deja de ver la ley humana. La muerte sólo pertenece a Dios. ¿Con qué derecho ponen la mano los hombres en esa cosa desconocida?».
Con el tiempo, se fueron atenuando esas impresiones, y es probable que se disipasen. No obstante, llamó la atención que el obispo evitase a partir de entonces pasar por la plaza de las ejecuciones.
Podía recurrirse a monseñor Myriel a cualquier hora para que acudiera junto al lecho de los enfermos y los agonizantes. No ignoraba que ése era su máximo deber y su tarea más importante. Las familias con viudos o huérfanos no necesitaban llamarlo; acudía espontáneamente. Sabía sentarse y quedarse callado muchas horas junto al hombre que había perdido a la mujer a quien amaba, a la madre que había perdido al hijo. De la misma forma que sabía cuándo debía callar, sabía también cuándo debía hablar. ¡Qué admirablemente consolaba! No intentaba que el olvido borrase el dolor, sino que lo incrementaba y lo dignificaba con la esperanza. Decía: «Tened cuidado con la forma en que os volvéis hacia los muertos. No os acordéis de lo que se está pudriendo. Mirad fijamente. Y divisaréis la luz viva de vuestro muerto bien amado en lo hondo del cielo». Sabía que creer es sano. Intentaba aconsejar y calmar al hombre desesperado señalándole con el dedo al hombre resignado y convertir el dolor que mira una fosa indicándole el dolor que mira una estrella.
V
De que a monseñor Bienvenu le duraban demasiado las sotanas
La vida interior de monseñor Myriel la colmaban los mismos pensamientos de su vida pública. Para quien hubiera podido verla de cerca, esa pobreza voluntaria en que vivía el obispo de Digne habría sido un espectáculo solemne y delicioso.
Como todos los ancianos y como la mayoría de los pensadores, dormía poco. Aquel breve sueño era profundo. Por la mañana, tras una hora de recogimiento, decía misa, o en la catedral o en su casa. Tras decir misa, almorzaba pan de centeno mojado en leche de sus vacas. Después, trabajaba.
Un obispo es un hombre muy ocupado; tiene que recibir a diario al secretario del obispado, que suele ser un canónigo; y casi a diario a los vicarios episcopales. Tiene que supervisar congregaciones, que conceder privilegios, que pasar revista a toda una librería eclesiástica, misales, catecismos diocesanos, libros de horas, etc.; que escribir pastorales, autorizar sermones, poner de acuerdo a párrocos y alcaldes, llevar una correspondencia clerical, llevar una correspondencia administrativa, por acá el Estado, por allá la Santa Sede, miles de asuntos.
El tiempo que le dejaban libre esos miles de asuntos y los oficios y el breviario lo dedicaba, en primer lugar, a los necesitados, a los enfermos y los afligidos; y el tiempo que le dejaban libre los necesitados, los enfermos y los afligidos lo dedicaba al trabajo. Ora cavaba el jardín, ora leía y escribía. No tenía sino una única palabra para esos dos tipos de trabajo: lo llamaba dedicarse a la jardinería. «La mente es un jardín», decía.
A eso del mediodía, cuando hacía bueno, salía y paseaba a pie por el campo o por la ciudad, entrando a menudo en las casuchas. Lo veían ir andando, solo, absorto en sus pensamientos, con la mirada baja, apoyado en el largo bastón, vistiendo el abrigado gabán guateado y de color morado, calzando medias moradas y zapatos recios, tocado con el bonete por cuyos tres picos asomaban tres borlas de oro con flecos.
Nacía una alegría festiva por donde pasaba. Hubiérase dicho que en aquella presencia había algo cálido y luminoso. Los niños y los ancianos salían al umbral de las puertas cuando llegaba el obispo como cuando salía el sol. Bendecía y lo bendecían. Le indicaban la casa de quien anduviera necesitado de algo.
Se detenía acá y allá, hablaba a los chiquillos y a las niñas y sonreía a las madres. Iba a visitar a los pobres cuando tenía dinero; cuando se le acababa, iba a visitar a los ricos.
Como las sotanas le duraban demasiado y no quería que nadie se diera cuenta, nunca salía sin el gabán morado, lo que le resultaba algo molesto en verano.
Al volver, comía. La comida era como el almuerzo.
Por la noche, a las ocho, cenaba con su hermana; la señora Magloire se quedaba de pie detrás de ellos y los atendía. Era una cena frugalísima. Pero si el obispo había invitado a cenar a uno de sus párrocos, la señora Magloire aprovechaba para servirle a Su Ilustrísima algún pescado excelente de los lagos o alguna pieza de caza exquisita de la montaña. Todos los párrocos valían de pretexto para servir buenas cenas; el obispo se lo consentía. Pero, fuera de esas ocasiones, a diario no comía sino verdura cocida y sopa con aceite. Así que en la ciudad decían: «Cuando el obispo no come como un cura, come como un trapense».