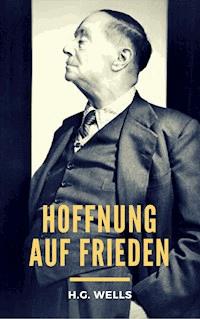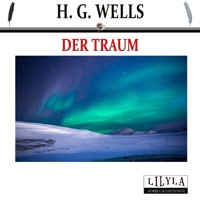3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Es una novela de H. G. Wells, publicada por primera vez en 1901. Esta temprana novela de ciencia ficción narra el viaje de dos compañeros improbables —un excéntrico científico llamado Sr. Cavor y el pragmático hombre de negocios Bedford— a la Luna utilizando una revolucionaria sustancia antigravedad llamada cavorita. Una vez allí, descubren una compleja civilización subterránea de seres parecidos a insectos conocidos como selenitas, revelando un mundo lunar extraño y que refleja de forma inquietante la sociedad humana. La novela de Wells supuso un audaz salto imaginativo para su época, ya que ofrecía a los lectores una visión especulativa de los viajes espaciales décadas antes de que fuera científicamente plausible. Refleja las inquietudes y ambiciones de principios del siglo XX, incluidas las preocupaciones sobre el imperialismo, la industrialización y los límites del entendimiento humano. El libro también contribuyó a dar forma al género de la ciencia ficción, influyendo en innumerables obras posteriores que exploraban la vida extraterrestre, la ética de la exploración y el choque de civilizaciones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
I. El Sr. Bedford conoce al Sr. Cavor en Lympne
II. La primera fabricación de cavorita
III. La construcción de la esfera
IV. Dentro de la esfera
V. El viaje a la Luna
VI. El aterrizaje en la Luna
VII. Amanecer en la Luna
VIII. Una mañana lunar
IX. Comienzan las prospecciones
X. Los hombres perdidos en la Luna
XI. Los pastos de los terneros lunares
XII. El rostro del selenita
XIII. El Sr. Cavor hace algunas sugerencias
XIV. Experimentos en el intercambio
XV. El puente vertiginoso
XVI. Puntos de vista
XVII. La lucha en la cueva de los carniceros lunares
XVIII. A la luz del sol
XIX. El Sr. Bedford solo
XX. El Sr. Bedford en el espacio infinito
XXI. El Sr. Bedford en Littlestone
XXII. La asombrosa comunicación del Sr. Julius Wendigee
XXIII. Resumen de los seis primeros mensajes recibidos del Sr. Cavor
XXIV. La historia natural de los selenitas
XXV. El Gran Lunar
XXVI. El último mensaje que Cavor envió a la Tierra
Los primeros hombres en la Luna
H. G. Wells
I. El Sr. Bedford conoce al Sr. Cavor en Lympne
Mientras me siento a escribir aquí, entre las sombras de las hojas de parra bajo el cielo azul del sur de Italia, me sorprende pensar que mi participación en estas increíbles aventuras del Sr. Cavor fue, después de todo, fruto de la más pura casualidad. Podría haber sido cualquiera. Me vi envuelto en estas cosas en un momento en el que pensaba que estaba alejado de la más mínima posibilidad de vivir experiencias perturbadoras. Había ido a Lympne porque imaginaba que era el lugar más tranquilo del mundo. «Aquí, al menos», me dije, «encontraré paz y la oportunidad de trabajar».
Y este libro es la secuela. El destino está en total desacuerdo con todos los pequeños planes de los hombres. Quizás deba mencionar aquí que, muy recientemente, había sufrido un feo revés en ciertos negocios. Ahora, sentado y rodeado de todas las circunstancias de la riqueza, es un lujo admitir mi extrema situación. Puedo admitir, incluso, que, en cierta medida, mis desastres fueron, posiblemente, culpa mía. Puede que haya ámbitos en los que tenga cierta capacidad, pero la gestión de operaciones comerciales no es uno de ellos. Pero en aquellos días era joven, y mi juventud, entre otras formas objetables, se manifestaba en forma de orgullo por mi capacidad para los negocios. Sigo siendo joven en años, pero las cosas que me han sucedido han borrado algo de la juventud de mi mente. Si han sacado a la luz alguna sabiduría es algo más dudoso.
No es necesario entrar en detalles sobre las especulaciones que me llevaron a Lympne, en Kent. Hoy en día, incluso las transacciones comerciales tienen un fuerte sabor a aventura. Asumí riesgos. En estas cosas siempre hay una cierta cantidad de concesiones mutuas, y finalmente me tocó a mí hacer concesiones de mala gana. Incluso cuando ya me había librado de todo, un acreedor cascarrabias decidió ser malicioso. Quizás hayas conocido esa ardiente sensación de virtud indignada, o quizás solo la hayas sentido. Me lo puso muy difícil. Al final, me pareció que no había más remedio que escribir una obra de teatro, a menos que quisiera ganarme la vida como oficinista. Tengo cierta imaginación y gustos lujosos, y estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes antes de que ese destino me alcanzara. Además de creer en mis dotes como hombre de negocios, en aquella época siempre había tenido la idea de que era capaz de escribir una obra muy buena. No creo que sea una convicción muy poco común. Sabía que no hay nada que un hombre pueda hacer fuera de las transacciones comerciales legítimas que tenga posibilidades tan opulentas, y es muy probable que eso sesgara mi opinión. De hecho, había adquirido la costumbre de considerar este drama aún sin escribir como una pequeña reserva para tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles habían llegado y me puse manos a la obra.
Pronto descubrí que escribir una obra era una tarea más larga de lo que había supuesto; al principio había calculado diez días para ello, y fue para tener un pied-à-terre mientras la escribía que vine a Lympne. Me consideré afortunado por conseguir ese pequeño bungalow. Lo alquilé con un contrato de tres años. Puse algunos muebles y, mientras escribía la obra, cocinaba yo mismo. Mi cocina habría escandalizado a la señora Bond. Y, sin embargo, tenía sabor. Tenía una cafetera, una cacerola para los huevos, otra para las patatas y una sartén para las salchichas y el beicon: ese era el sencillo equipamiento de mi comodidad. No siempre se puede ser magnífico, pero la sencillez es siempre una alternativa posible. Por lo demás, compré a crédito un barril de cerveza de dieciocho galones y un panadero de confianza venía todos los días. Quizás no era al estilo de Sibaris, pero había pasado por momentos peores. Me daba un poco de pena el panadero, que era un hombre muy decente, pero incluso para él tenía esperanzas.
Sin duda, si alguien busca soledad, el lugar ideal es Lympne. Se encuentra en la zona arcillosa de Kent, y mi bungaló estaba situado al borde de un antiguo acantilado marino y contemplaba el mar a través de las llanuras de Romney Marsh. Cuando llueve mucho, el lugar es casi inaccesible, y he oído que, en ocasiones, el cartero solía recorrer las partes más resbaladizas de su ruta con tablas en los pies. Nunca lo vi hacerlo, pero me lo imagino perfectamente. A las puertas de las pocas cabañas y casas que componen el pueblo actual hay grandes escobas de abedul para limpiar lo peor de la arcilla, lo que da una idea de la textura de la zona. Dudo que el lugar existiera si no fuera por el recuerdo difuso de cosas que ya no existen. Fue el gran puerto de Inglaterra en la época romana, Portus Lemanis, y ahora el mar está a cuatro millas de distancia. Por toda la empinada colina hay rocas y montones de ladrillos romanos, y desde ella, la antigua Watling Street, aún pavimentada en algunos tramos, se extiende como una flecha hacia el norte. Solía subirme a la colina y pensar en todo aquello, en las galeras y las legiones, los cautivos y los funcionarios, las mujeres y los comerciantes, los especuladores como yo, todo el bullicio y el tumulto que entraba y salía del puerto con estrépito. Y ahora solo unos pocos montones de escombros en una pendiente cubierta de hierba, una o dos ovejas... y yo. Y donde antes estaba el puerto, ahora se extendían las marismas, formando una amplia curva hasta la lejana Dungeness, salpicadas aquí y allá por grupos de árboles y las torres de las iglesias de antiguas ciudades medievales que ahora siguen a Lemanis hacia la extinción.
Esa vista de la marisma era, sin duda, una de las más hermosas que he visto jamás. Supongo que Dungeness estaba a unos veinticinco kilómetros de distancia; yacía como una balsa en el mar, y más al oeste se veían las colinas de Hastings bajo el sol poniente. A veces se veían cercanas y nítidas, otras veces se veían descoloridas y bajas, y a menudo las condiciones meteorológicas las ocultaban por completo. Y todas las partes más cercanas de la marisma estaban entrelazadas e iluminadas por acequias y canales.
La ventana en la que trabajaba daba al horizonte de esta cresta, y fue desde esta ventana desde donde vi por primera vez a Cavor. Justo cuando estaba luchando con mi guion, concentrando mi mente en el duro trabajo que suponía, y como era natural, él llamó mi atención.
El sol se había puesto, el cielo era de un verde y amarillo vivos y tranquilos, y contra ese fondo se recortaba él, negro, una figurita de lo más extraña.
Era un hombrecillo bajito, de cuerpo redondo y piernas delgadas, con movimientos espasmódicos; había decidido vestir su extraordinaria mente con una gorra de críquet, un abrigo, pantalones cortos de ciclista y medias. No sé por qué lo hacía, ya que nunca montaba en bicicleta ni jugaba al críquet. Era una coincidencia fortuita de prendas, surgida no sé cómo. Gesticulaba con las manos y los brazos, movía la cabeza bruscamente y zumbaba. Zumbaba como algo eléctrico. Nunca se había oído un zumbido así. Y de vez en cuando se aclaraba la garganta con un ruido de lo más extraordinario.
Había llovido y su andar espasmódico se veía acentuado por lo extremadamente resbaladizo que estaba el camino. Justo cuando se enfrentó al sol, se detuvo, sacó un reloj y dudó. Luego, con una especie de gesto convulsivo, se dio la vuelta y se retiró con toda prisa, sin gesticular ya, sino con zancadas amplias que mostraban el tamaño relativamente grande de sus pies —recuerdo que eran grotescamente exagerados por la arcilla adhesiva— de la mejor manera posible.
Esto ocurrió el primer día de mi estancia, cuando mi energía para escribir obras de teatro estaba en su apogeo y consideré el incidente simplemente como una molesta distracción, una pérdida de cinco minutos. Volví a mi guion. Pero cuando a la noche siguiente la aparición se repitió con notable precisión, y de nuevo a la noche siguiente, y de hecho todas las noches en las que no llovía, concentrarme en el guion se convirtió en un esfuerzo considerable. «Maldito hombre», dije, «¡uno diría que está aprendiendo a ser una marioneta!», y durante varias noches lo maldije con bastante vehemencia. Entonces mi enfado dio paso al asombro y la curiosidad. ¿Por qué demonios haría un hombre algo así? La decimocuarta noche no pude soportarlo más, y tan pronto como apareció abrí la ventana francesa, crucé la terraza y me dirigí al punto donde él se detenía invariablemente.
Tenía el reloj en la mano cuando me acerqué a él. Tenía una cara regordeta y rubicunda, con ojos marrones rojizos; antes solo lo había visto de espaldas. «Un momento, señor», le dije cuando se dio la vuelta. Me miró fijamente. «Un momento», dijo, «por supuesto. O si desea hablar conmigo más tiempo, y no es pedir demasiado —su momento ha terminado—, ¿le importaría acompañarme?».
«En absoluto», dije, colocándome a su lado.
«Tengo hábitos regulares. Mi tiempo para las relaciones sexuales es limitado».
«Supongo que este es su momento para hacer ejercicio».
«Así es. Vengo aquí para disfrutar de la puesta de sol».
«No lo hace».
—¿Señor?
«Nunca lo mira».
«¿Que nunca la miro?».
«No. Te he observado durante trece noches y ni una sola vez has mirado la puesta de sol, ni una sola vez».
Frunció el ceño como quien se enfrenta a un problema.
«Bueno, disfruto de la luz del sol, del ambiente, voy por este camino, atravieso esa puerta» —se giró bruscamente hacia atrás— «y doy la vuelta...».
«No lo haces. Nunca lo has hecho. Todo eso son tonterías. No hay manera. Esta noche, por ejemplo...».
«¡Oh! ¡Esta noche! Déjame ver. ¡Ah! Eché un vistazo a mi reloj, vi que ya había estado fuera tres minutos más de la media hora exacta, decidí que no había tiempo para dar la vuelta, me di la vuelta...».
—Siempre haces lo mismo.
Me miró, pensativo. «Quizás sí, ahora que lo pienso. Pero ¿de qué querías hablarme?».
«¡Pues esto!».
«¿Esto?».
«Sí. ¿Por qué lo haces? Todas las noches vienes haciendo ruido...».
«¿Haciendo ruido?».
«Así». Imité su zumbido. Me miró y era evidente que el zumbido le despertaba disgusto. «¿Hago eso?», preguntó.
«Todas las malditas noches».
«No tenía ni idea».
Se detuvo en seco. Me miró con gravedad. «¿Es posible —dijo— que haya adquirido un hábito?».
«Bueno, eso parece. ¿No?».
Se mordió el labio inferior con el pulgar y el índice. Miró un charco a sus pies.
«Mi mente está muy ocupada», dijo. «¡Y usted quiere saber por qué! Bueno, señor, le aseguro que no solo no sé por qué hago estas cosas, sino que ni siquiera sabía que las hacía. Ahora que lo pienso, es tal y como usted dice; nunca he salido de ese campo... ¿Y estas cosas le molestan?».
Por alguna razón, estaba empezando a ablandarme con él. «No me molestan», dije. «Pero... ¡imagínese escribiendo una obra de teatro!».
«No podría».
«Bueno, cualquier cosa que requiera concentración».
«¡Ah!», dijo, «por supuesto», y se puso a meditar. Su expresión se volvió tan elocuente de angustia, que me ablandé aún más. Después de todo, hay un toque de agresividad en preguntarle a un hombre que no conoces por qué tararea en una vía pública.
«Verás», dijo débilmente, «es una costumbre».
«Oh, lo reconozco».
«Tengo que dejarlo».
«Pero no si le molesta. Al fin y al cabo, no tenía por qué hacerlo, es una especie de libertad».
«En absoluto, señor», dijo, «en absoluto. Le estoy muy agradecido. Debo evitar estas cosas. En el futuro lo haré. ¿Podría molestarle... una vez más? ¿Ese ruido?».
«Algo así», dije. «Zuzzoo, zuzzoo. Pero, en serio, ya sabe...».
—Le estoy muy agradecido. De hecho, sé que me estoy volviendo absurdamente distraído. Tiene toda la razón, señor, toda la razón. De verdad, le estoy muy agradecido. Esto terminará. Y ahora, señor, ya le he entretenido más de lo que debería.
—Espero que mi impertinencia...
—En absoluto, señor, en absoluto.
Nos miramos durante un momento. Me quité el sombrero y le deseé buenas noches. Él respondió convulsivamente, y así nos separamos.
En el escalón, miré hacia atrás, hacia su figura que se alejaba. Su porte había cambiado notablemente, parecía débil, encogido. El contraste con su antiguo yo gesticulante y chismoso me pareció, de alguna manera absurda, patético. Lo observé hasta que desapareció de mi vista. Luego, deseando sinceramente haberme ocupado de mis propios asuntos, regresé a mi bungaló y a mi obra.
A la noche siguiente no lo vi, ni tampoco a la siguiente. Pero estaba muy presente en mi mente, y se me ocurrió que, como personaje cómico sentimental, podría ser útil para el desarrollo de mi trama. Al tercer día vino a visitarme.
Durante un tiempo me quedé perplejo pensando qué le había traído. Mantuvo una conversación indiferente de la manera más formal, y luego, de repente, pasó a los negocios. Quería comprarme mi bungaló.
«Verá», me dijo, «no le culpo en absoluto, pero ha destruido una costumbre y eso desorganiza mi día. He pasado por aquí durante años, muchos años. Sin duda, he tarareado... ¡Usted ha hecho que todo eso sea imposible!».
Le sugerí que probara por otro lado.
«No. No hay otra dirección. Esta es la única. Lo he preguntado. Y ahora, todas las tardes a las cuatro, me encuentro con un muro».
«Pero, querido señor, si eso es tan importante para usted...».
«Es vital. Verá, soy... soy investigador... Me dedico a la investigación científica. Vivo...», se detuvo y pareció pensar. «Justo allí», dijo, y señaló de repente peligrosamente cerca de mi ojo. «La casa con chimeneas blancas que se ve justo sobre los árboles. Y mis circunstancias son anormales, anormales. Estoy a punto de completar una de las demostraciones más importantes... Le aseguro que es una de las demostraciones más importantes que se han hecho jamás. Requiere un pensamiento constante, una tranquilidad y una actividad mental constantes. ¡Y la tarde era mi momento más brillante! Efervescente con nuevas ideas, nuevos puntos de vista».
«Pero ¿por qué no vienes de todos modos?».
«Sería todo diferente. Me sentiría cohibido. Pensaría en usted en su obra, mirándome irritado, en lugar de pensar en mi trabajo. ¡No! Necesito la cabaña».
Medité. Naturalmente, quería pensar detenidamente en el asunto antes de decir nada decisivo. Por lo general, en aquellos días estaba bastante preparado para los negocios, y la venta siempre me atraía; pero, en primer lugar, no era mi bungalow, e incluso si se lo vendía a un buen precio, podría tener inconvenientes en la entrega de la mercancía si el propietario actual se enteraba de la transacción; y, en segundo lugar, yo estaba, bueno... sin haber cumplido mis obligaciones. Era evidente que se trataba de un asunto que requería un manejo delicado. Además, la posibilidad de que estuviera buscando algún invento valioso también me interesaba. Se me ocurrió que me gustaría saber más sobre esta investigación, no con ninguna intención deshonesta, sino simplemente con la idea de que saber de qué se trataba sería un alivio para escribir obras de teatro. Hice algunas preguntas.
Él estaba muy dispuesto a proporcionar información. De hecho, una vez que se soltó, la conversación se convirtió en un monólogo. Hablaba como un hombre reprimido durante mucho tiempo, que lo ha superado una y otra vez. Habló durante casi una hora y debo confesar que me resultó bastante difícil de escuchar. Pero en todo ello había un trasfondo de satisfacción que uno siente cuando descuida el trabajo que se ha propuesto. Durante esa primera entrevista, capté muy poco del sentido de su trabajo. La mitad de sus palabras eran tecnicismos que me resultaban totalmente extraños, e ilustró uno o dos puntos con lo que le gustaba llamar matemáticas elementales, calculando en un sobre con un lápiz de tinta, de una manera que hacía difícil incluso aparentar que lo entendía. «Sí», dije, «sí. ¡Continúe!». Sin embargo, entendí lo suficiente como para convencerme de que no era un simple excéntrico que jugaba a hacer descubrimientos. A pesar de su apariencia excéntrica, había en él una fuerza que lo hacía imposible. Fuera lo que fuera, era algo con posibilidades mecánicas. Me habló de un taller que tenía y de tres ayudantes, originalmente carpinteros a sueldo, a los que había formado. Ahora bien, del taller a la oficina de patentes solo hay un paso. Me invitó a ver esas cosas. Acepté de buen grado y me aseguré de subrayarlo con algún comentario. La propuesta de traspaso del bungalow quedó muy convenientemente en suspenso.
Por fin se levantó para marcharse, disculpándose por la duración de su visita. Hablar de su trabajo, dijo, era un placer que disfrutaba muy pocas veces. No era frecuente encontrar a un oyente tan inteligente como yo, ya que se relacionaba muy poco con científicos profesionales.
«Tanta mezquindad», explicó, «¡tantas intrigas! Y, realmente, cuando uno tiene una idea, una idea novedosa y fecunda, no quiero ser poco caritativo, pero...».
Soy un hombre que cree en los impulsos. Hice lo que quizá fue una propuesta precipitada. Pero debes recordar que había estado solo, escribiendo obras de teatro en Lympne, durante catorce días, y mi remordimiento por haber arruinado su paseo aún me perseguía. «¿Por qué no», le dije, «hacer de esto tu nuevo hábito? ¿En lugar del que yo arruiné? Al menos, hasta que podamos decidir sobre el bungaló. Lo que tú quieres es darle vueltas a tu trabajo en tu mente. Eso es lo que siempre has hecho durante tu paseo de la tarde. Por desgracia, eso se ha acabado, no puedes recuperar las cosas tal y como eran. Pero ¿por qué no vienes a hablarme de tu trabajo? Úsame como una especie de pared contra la que puedas lanzar tus pensamientos y volver a atraparlos. Es cierto que no sé lo suficiente como para robarte tus ideas, y no conozco a ningún científico...».
Me detuve. Él lo estaba considerando. Evidentemente, la idea le atraía. «Pero me temo que te aburriría», dijo.
«¿Crees que soy demasiado aburrido?».
«Oh, no, pero los tecnicismos...».
«De todos modos, esta tarde me has interesado enormemente».
«Por supuesto, sería de gran ayuda para mí. Nada aclara tanto las ideas como explicarlas. Hasta ahora...».
«Mi querido señor, no diga más».
«Pero, ¿de verdad puede dedicarme su tiempo?».
«No hay mejor descanso que cambiar de ocupación», dije con profunda convicción.
El asunto había terminado. En los escalones de mi porche, se volvió. «Ya le estoy muy agradecido», dijo.
Hice un ruido interrogativo.
«Me ha curado por completo de ese ridículo hábito de tararear», explicó.
Creo que le dije que me alegraba haberle sido de utilidad, y él se dio la vuelta.
Inmediatamente, la línea de pensamiento que nuestra conversación había sugerido debió de retomar su dominio. Sus brazos comenzaron a gesticular como antes. El débil eco de «zuzzoo» volvió a mí con la brisa...
Bueno, al fin y al cabo, eso no era asunto mío...
Vino al día siguiente, y al día siguiente también, y dio dos conferencias sobre física para satisfacción mutua. Habló con aire de gran lucidez sobre el «éter» y los «tubos de fuerza», el «potencial gravitatorio» y cosas por el estilo, y yo me senté en mi otra silla plegable y dije «Sí», «Continúa», «Te sigo», para que siguiera hablando. Era un tema tremendamente difícil, pero no creo que él sospechara lo poco que le entendía. Hubo momentos en los que dudé de si estaba bien empleado, pero, en cualquier caso, estaba descansando de esa maldita obra. De vez en cuando, las cosas se me aclaraban por un momento, solo para desaparecer justo cuando creía haberlas comprendido. A veces mi atención fallaba por completo, y me rendía y me sentaba a mirarlo, preguntándome si, después de todo, no sería mejor utilizarlo como figura central de una buena farsa y dejar de lado todo lo demás. Y entonces, tal vez, volvía a entenderlo por un momento.
A la primera oportunidad fui a ver su casa. Era grande y estaba amueblada sin cuidado; no tenía más sirvientes que sus tres ayudantes, y su dieta y su vida privada se caracterizaban por una simplicidad filosófica. Bebía agua, era vegetariano y todas esas cosas lógicas y disciplinarias. Pero la visión de su equipo despejó muchas dudas. Parecía un negocio desde el sótano hasta el ático, un lugar increíble para encontrar en un pueblo apartado. Las habitaciones de la planta baja contenían bancos y aparatos, la panadería y la caldera de la cocina se habían convertido en respetables hornos, las dinamos ocupaban el sótano y había un gasómetro en el jardín. Me lo mostró con todo el entusiasmo confidente de un hombre que ha vivido demasiado solo. Su aislamiento se desbordaba ahora en un exceso de confianza, y yo tuve la suerte de ser el destinatario.
Los tres ayudantes eran ejemplares dignos de elogio de la clase de «manitas» de la que procedían. Concienzudos, aunque poco inteligentes, fuertes, educados y dispuestos. Uno, Spargus, que se encargaba de la cocina y de todos los trabajos con metal, había sido marinero; otro, Gibbs, era carpintero; y el tercero era un exjardinero a jornal, ahora ayudante general. Eran simples obreros. Todo el trabajo inteligente lo hacía Cavor. Los suyos eran los más ignorantes, incluso en comparación con mi confusa impresión.
Y ahora, en cuanto a la naturaleza de estas investigaciones. Aquí, por desgracia, surge una grave dificultad. No soy un experto científico, y si intentara exponer en el lenguaje altamente científico del Sr. Cavor el objetivo al que tendían sus experimentos, me temo que confundiría no solo al lector, sino también a mí mismo, y es casi seguro que cometería algún error que me acarrearía las burlas de todos los estudiantes de física matemática del país. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es, en mi opinión, dar mis impresiones en mi propio lenguaje inexacto, sin intentar aparentar un conocimiento que no poseo.
El objeto de la búsqueda del Sr. Cavor era una sustancia que fuera «opaca» —utilizó otra palabra que he olvidado, pero «opaca» transmite la idea— a «todas las formas de energía radiante». Me hizo comprender que la «energía radiante» era cualquier cosa como la luz o el calor, o esos rayos Rontgen de los que tanto se hablaba hace aproximadamente un año, o las ondas eléctricas de Marconi, o la gravedad. Todas estas cosas, dijo, irradian desde sus centros y actúan sobre los cuerpos a distancia, de ahí el término «energía radiante». Ahora bien, casi todas las sustancias son opacas a alguna forma u otra de energía radiante. El vidrio, por ejemplo, es transparente a la luz, pero mucho menos al calor, por lo que es útil como pantalla contra el fuego; y el alumbre es transparente a la luz, pero bloquea completamente el calor. Por otro lado, una solución de yodo en bisulfuro de carbono bloquea completamente la luz, pero es bastante transparente al calor. Ocultará el fuego, pero permitirá que todo su calor llegue hasta usted. Los metales no solo son opacos a la luz y al calor, sino también a la energía eléctrica, que atraviesa tanto la solución de yodo como el vidrio casi como si no estuvieran interpuestos. Y así sucesivamente.
Ahora bien, todas las sustancias conocidas son «transparentes» a la gravedad. Se pueden utilizar pantallas de diversos tipos para bloquear la luz, el calor, la influencia eléctrica del sol o el calor de la tierra de cualquier cosa; se pueden proteger las cosas con láminas de metal de los rayos de Marconi, pero nada puede bloquear la atracción gravitatoria del sol o la atracción gravitatoria de la tierra. Sin embargo, es difícil decir por qué no debería haber nada. Cavor no veía por qué no podía existir tal sustancia, y yo, desde luego, no podía decírselo. Nunca antes había pensado en tal posibilidad. Me mostró, mediante cálculos en papel, que sin duda Lord Kelvin, o el profesor Lodge, o el profesor Karl Pearson, o cualquiera de esos grandes científicos habrían entendido, pero que a mí me redujeron a una confusión desesperada, que no solo era posible tal sustancia, sino que debía satisfacer ciertas condiciones. Era un razonamiento asombroso. Por mucho que me sorprendiera y me hiciera pensar en ese momento, sería imposible reproducirlo aquí. «Sí», le dije, «sí, ¡continúa!». Basta con decir que él creía que podría fabricar esta posible sustancia opaca a la gravedad a partir de una complicada aleación de metales y algo nuevo —un nuevo elemento, supongo— llamado, creo, helio, que le enviaron desde Londres en frascos de piedra sellados. Se ha puesto en duda este detalle, pero estoy casi seguro de que era helio lo que le habían enviado en frascos de piedra sellados. Sin duda era algo muy gaseoso y fino. Ojalá hubiera tomado notas...
Pero entonces, ¿cómo iba a prever la necesidad de tomar notas?
Cualquiera que tenga un mínimo de imaginación comprenderá las extraordinarias posibilidades de tal sustancia y simpatizará un poco con la emoción que sentí cuando esta comprensión surgió de la neblina de frases abstrusas con las que se expresaba Cavor. ¡Un alivio cómico en una obra de teatro, sin duda! Pasó algún tiempo antes de que creyera haberlo interpretado correctamente, y tuve mucho cuidado de no hacer preguntas que le permitieran calibrar la profundidad del malentendido en el que caía con su exposición diaria. Pero nadie que lea la historia aquí podrá comprenderlo del todo, porque a partir de mi árida narración será imposible captar la fuerza de mi convicción de que esta asombrosa sustancia se iba a fabricar sin lugar a dudas.
No recuerdo haber dedicado ni una hora consecutiva a mi obra en ningún momento después de mi visita a su casa. Mi imaginación tenía otras cosas que hacer. Las posibilidades de ese material parecían ilimitadas; por mucho que lo intentara, solo se me ocurrían milagros y revoluciones. Por ejemplo, si alguien quería levantar un peso, por enorme que fuera, solo tenía que colocar una lámina de esa sustancia debajo y podría levantarlo con una pajita. Mi primer impulso natural fue aplicar este principio a las armas y los acorazados, y a todo el material y los métodos de guerra, y de ahí al transporte marítimo, la locomoción, la construcción, todas las formas imaginables de la industria humana. La oportunidad que me había llevado a la cámara de nacimiento de esta nueva era —era una época, nada menos— era una de esas oportunidades que se presentan una vez cada mil años. La cosa se desplegó, se expandió y se expandió. Entre otras cosas, vi en ella mi redención como hombre de negocios. Vi una empresa matriz y empresas filiales, aplicaciones a nuestra derecha, aplicaciones a nuestra izquierda, cárteles y trusts, privilegios y concesiones que se extendían y extendían, hasta que una vasta y estupenda empresa de cavorita dirigía y gobernaba el mundo.
¡Y yo formaba parte de ella!
Tomé mi decisión de inmediato. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero me lancé allí mismo.
«Estamos ante la mayor cosa que se ha inventado jamás», dije, y puse el acento en «estamos». «Si quieres mantenerme al margen, tendrás que hacerlo a punta de pistola. Mañana vendré a ser tu cuarto trabajador».
Parecía sorprendido por mi entusiasmo, pero no sospechoso ni hostil en absoluto. Más bien, se mostraba autocrítico. Me miró con recelo. «¿Pero de verdad crees que...?», dijo. «¡Y tu obra! ¿Qué pasa con la obra?».
«¡Ha desaparecido!», exclamé. «Mi querido señor, ¿no ve lo que tiene? ¿No ve lo que va a hacer?».
Era solo una pregunta retórica, pero, sin duda, no lo veía. Al principio no podía creerlo. No había tenido ni la más mínima idea. ¡Este asombroso hombrecillo había estado trabajando sobre bases puramente teóricas todo el tiempo! Cuando dijo que era «la investigación más importante» que el mundo había visto jamás, simplemente se refería a que resolvía muchas teorías y aclaraba muchas dudas; no se había preocupado por la aplicación de lo que iba a producir más de lo que lo habría hecho si fuera una máquina que fabrica armas. Era una sustancia posible, ¡y él iba a fabricarla! V'la tout, como dicen los franceses.
Más allá de eso, ¡era infantil! Si lo conseguía, pasaría a la posteridad como Cavorita o Cavorina, y lo nombrarían miembro de la Real Sociedad, y su retrato se regalaría como un digno científico con Nature, y cosas por el estilo. ¡Y eso era todo lo que veía! Habría lanzado esta bomba e a al mundo como si hubiera descubierto una nueva especie de mosquito, si no hubiera sido porque yo había aparecido. Y allí habría quedado, sin más, como otras pequeñas cosas que estos científicos han encendido y dejado caer a nuestro alrededor.
Cuando me di cuenta de esto, fui yo quien habló, y Cavor quien dijo: «¡Sigue!». Salté. Caminé por la habitación, gesticulando como un chico de veinte años. Intenté hacerle comprender sus deberes y responsabilidades en el asunto, nuestros deberes y responsabilidades en el asunto. Le aseguré que podríamos hacer la fortuna suficiente para llevar a cabo cualquier tipo de revolución social que se nos antojara, que podríamos poseer y ordenar el mundo entero. Le hablé de empresas y patentes, y de la conveniencia de los procesos secretos. Todas estas cosas parecían interesarle tanto como a mí me interesaban las matemáticas. Una mirada de perplejidad se apoderó de su carita sonrosada. Balbuceó algo sobre la indiferencia hacia la riqueza, pero yo lo descarté. Tenía que hacerse rico, y no servía de nada que balbuceara. Le hice comprender el tipo de hombre que era y que tenía una experiencia empresarial muy considerable. No le dije que en ese momento era un quebrado sin descargar, porque eso era temporal, pero creo que concilié mi evidente pobreza con mis pretensiones financieras. Y, de forma bastante imperceptible, como suelen crecer este tipo de proyectos, surgió entre nosotros la idea de un monopolio cavorita. Él fabricaría el producto y yo lo convertiría en un éxito.
Me aferré como una sanguijuela al «nosotros»: «tú» y «yo» no existían para mí.
Su idea era que los beneficios de los que yo hablaba se destinaran a financiar la investigación, pero eso, por supuesto, era un asunto que tendríamos que resolver más adelante. «Está bien», grité, «está bien». Lo importante, como yo insistía, era llevar a cabo el proyecto.
«Aquí hay una sustancia», exclamé, «que ningún hogar, ninguna fábrica, ninguna fortaleza, ningún barco puede atreverse a prescindir, más universalmente aplicable incluso que un medicamento patentado. No hay un solo aspecto de ella, ni uno solo de sus diez mil usos posibles, que no nos haga ricos, Cavor, ¡más allá de los sueños de la avaricia!».
«¡No!», dijo. «Empiezo a verlo. ¡Es extraordinario cómo se obtienen nuevos puntos de vista al hablar de las cosas!».
«¡Y da la casualidad de que acabas de hablar con la persona adecuada!».
«Supongo que nadie —dijo— es absolutamente reacio a la riqueza enorme. Por supuesto, hay una cosa...».
Hizo una pausa. Yo me quedé quieto.
«Es posible, ya sabes, que al final no podamos hacerlo. Puede que sea una de esas cosas que son una posibilidad teórica, pero un absurdo práctico. O cuando lo hagamos, puede que haya algún pequeño contratiempo».
«Nos ocuparemos del contratiempo cuando surja», dije yo.
II. La primera fabricación de cavorita
Pero los temores de Cavor eran infundados, en lo que respecta a la fabricación propiamente dicha. El 14 de octubre de 1899, ¡se fabricó esta increíble sustancia!
Curiosamente, se fabricó por fin por accidente, cuando el Sr. Cavor menos lo esperaba. Había fundido varios metales y otras cosas —¡ojalá supiera ahora los detalles!— y tenía la intención de dejar la mezcla una semana y luego dejarla enfriar lentamente. A menos que hubiera calculado mal, la última etapa de la combinación se produciría cuando la sustancia bajara a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Pero sucedió que, sin que Cavor lo supiera, había surgido una disputa sobre el mantenimiento del horno. Gibbs, que anteriormente se había encargado de ello, intentó de repente traspasarle la tarea al que había sido jardinero, alegando que el carbón era tierra, ya que se extraía de la tierra, y por lo tanto no podía ser competencia de un carpintero; sin embargo, el que había sido jardinero a jornal alegó que el carbón era una sustancia metálica o similar al mineral, por no hablar de que él era cocinero. Pero Spargus insistió en que Gibbs se encargara del carbón, ya que era carpintero y el carbón es, como es sabido, madera fosilizada. En consecuencia, Gibbs dejó de reponer el horno y nadie más lo hizo, y Cavor estaba demasiado inmerso en ciertos problemas interesantes relacionados con una máquina voladora Cavorita (descuidando la resistencia del aire y uno o dos puntos más) como para darse cuenta de que algo iba mal. Y el nacimiento prematuro de su invento tuvo lugar justo cuando cruzaba el campo hacia mi bungaló para nuestra charla y té de la tarde.
Recuerdo la ocasión con extrema viveza. El agua estaba hirviendo y todo estaba preparado, y el sonido de su «zuzzoo» me había hecho salir a la terraza. Su pequeña y activa figura se recortaba negra contra la puesta de sol otoñal, y a la derecha las chimeneas de su casa se elevaban por encima de un grupo de árboles de gloriosos colores. Más lejos se alzaban las colinas de Wealden, tenues y azules, mientras que a la izquierda se extendía el pantano brumoso, espacioso y sereno. Y entonces...
Las chimeneas se elevaron bruscamente hacia el cielo, rompiéndose en una cadena de ladrillos al subir, y el techo y una miscelánea de muebles les siguieron. Luego, superándolos, llegó una enorme llama blanca. Los árboles que rodeaban el edificio se balancearon, giraron y se hicieron pedazos, saltando hacia la llamarada. Mis oídos fueron golpeados por un trueno que me dejó sordo de un lado de por vida, y a mi alrededor las ventanas se rompieron, sin que nadie les prestara atención.
Di tres pasos desde la terraza hacia la casa de Cavor, y en ese mismo instante llegó el viento.
Al instante, las colas de mi abrigo me cubrieron la cabeza y avancé a grandes zancadas, muy en contra de mi voluntad, hacia él. En ese mismo instante, el descubridor fue agarrado, girado y lanzado por los aires entre gritos. Vi cómo una de mis chimeneas caía al suelo a menos de seis metros de mí, saltaba varios metros y se apresuraba a grandes zancadas hacia el foco de la perturbación. Cavor, pataleando y aleteando, volvió a caer, rodó varias veces por el suelo, se levantó con dificultad y fue levantado y arrastrado a una velocidad enorme, desapareciendo por fin entre los árboles que se retorcían y azotaban contra su casa.
Una masa de humo y cenizas, y un cuadrado de sustancia azulada y brillante se elevaron hacia el cenit. Un gran fragmento de valla pasó volando a mi lado, cayó de lado, golpeó el suelo y quedó plano, y entonces lo peor había pasado. La conmoción aérea disminuyó rápidamente hasta convertirse en un simple vendaval, y volví a ser consciente de que tenía aliento y pies. Apoyándome contra el viento, conseguí detenerme y reunir el poco sentido común que me quedaba.
En ese instante, toda la faz del mundo había cambiado. La tranquila puesta de sol había desaparecido, el cielo estaba oscuro con nubes que se movían rápidamente, todo estaba aplastado y se balanceaba con el vendaval. E , miré hacia atrás para ver si mi bungaló seguía en pie, y luego avancé tambaleándome hacia los árboles entre los que había desaparecido Cavor, y a través de cuyas ramas altas y desnudas brillaban las llamas de su casa en llamas.
Entré en la arboleda, corriendo de un árbol a otro y agarrándome a ellos, y durante un rato lo busqué en vano. Entonces, entre un montón de ramas rotas y vallas que se habían amontonado contra una parte del muro de su jardín, percibí que algo se movía. Corrí hacia allí, pero antes de llegar, un objeto marrón se separó, se levantó sobre dos piernas embarradas y extendió dos manos sangrantes y caídas. Algunos jirones de ropa sobresalían de su parte media y se agitaban con el viento.
Por un momento no reconocí ese bulto cubierto de tierra, pero luego vi que era Cavor, cubierto del barro en el que se había revolcado. Se inclinó hacia delante contra el viento, frotándose la suciedad de los ojos y la boca.
Extendió una mano cubierta de barro y se tambaleó un paso hacia mí. Su rostro se contraía por la emoción y pequeños trozos de barro no dejaban de caer de él. Parecía tan dañado y lamentable como cualquier criatura viviente que haya visto jamás, por lo que su comentario me sorprendió enormemente.
—¡Felicítame! —jadeó—. ¡Felicítame!
«¡Felicitarte!», dije. «¡Por Dios! ¿Por qué?».
—Lo he conseguido.
«Lo has hecho. ¿Qué demonios causó esa explosión?».
Una ráfaga de viento se llevó sus palabras. Entendí que decía que no había sido una explosión. El viento me empujó contra él y nos quedamos agarrados el uno al otro.