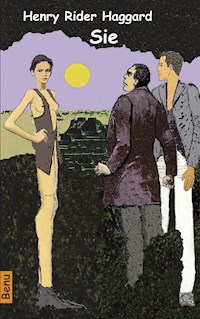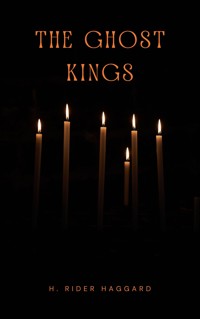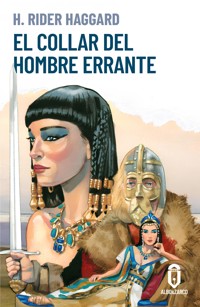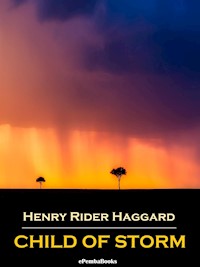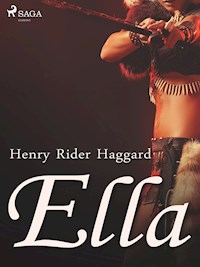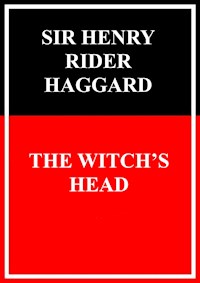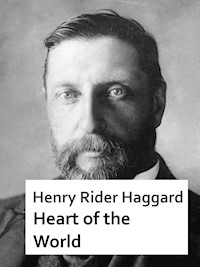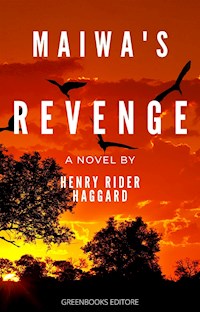19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1908, "Los reyes fantasmas" es una extraordinaria novela de aventuras del famoso Henry Rider Haggard, autor de "Las minas del Rey Salomón". El inicio de la obra plasma la fascinante historia que Haggard narra con astucia y maestría: "
Los zulúes del lugar recuerdan una historia extraña sobre una mujer blanca que encarnó el espíritu de una de sus diosas legendarias, también de tez blanca, en los días de Dingaan. Aseguran que esta joven era extremadamente hermosa y valiente, y que ostentó un gran poder sobre la tierra...."
A los ochenta años de su muerte, Haggard sigue siendo un representante imprescindible de la novela de aventuras y un referente inexcusable de lo que hoy se denomina proto-fantasía, debido a sus incursiones en lo sobrenatural. Pionero también en este sentido, gran parte de sus novelas trancurren en África, continente del que era buen conocedor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry Rider Haggard
Los reyes fantasmas
Tabla de contenidos
LOS REYES FANTASMAS
Extracto de una carta
Capítulo I. La muchacha
Capítulo II. El muchacho
Capítulo III. Adiós
Capítulo IV. Ishmael
Capítulo V. Noie
Capítulo VI. Echarlo a suertes
Capítulo VII. El mensaje del rey
Capítulo VIII. El señor Dove visita a Ishmael
Capítulo IX. El rapto de Noie
Capítulo X. La profecía de la estrella
Capítulo XI. Ishmael visita a la Inkosazana
Capítulo XII. Rachel tiene una visión
Capítulo XIII. Richard llega
Capítulo XIV. Lo que acaeció en Ramah
Capítulo XV. Rachel regresa a casa
Capítulo XVI. Los tres días
Capítulo XVII. Rachel pierde su Espíritu
Capítulo XVIII. La maldición de la Inkosazana
Capítulo XIX. Rachel encuentra su Espíritu
Capítulo XX. La Madre de los Árboles
Capítulo XXI. La ciudad de los muertos
Capítulo XXII. En el santuario
Capítulo XXIII. El sueño del norte
Capítulo XXIV. El fin y el principio
Notas
LOS REYES FANTASMAS
Henry Rider Haggard
Extracto de una carta
Kraal real, Zululandia, 12 de mayo de 1885
Los zulúes del lugar recuerdan una historia extraña sobre una mujer blanca que encarnó el espíritu de una de sus diosas legendarias, también de tez blanca, en los días de Dingaan. Aseguran que esta joven era extremadamente hermosa y valiente, y que ostentó un gran poder sobre la tierra antes de la batalla de blood river, en la que combatieron contra los emigrantes bóers. Su título era el de inkosazanaye-zulú [princesa del cielo] o, de forma más abreviada, zoola, que significa «cielo».
Al parecer, era la hija de un pionero, un misionero errante, pero el rey, supongo que se referirán a Dingaan, hizo asesinar a sus padres por envidia; ella enloqueció y maldijo a la nación. Los zulúes aún atribuyen la muerte de Dingaan y sus posteriores derrotas y penalidades a esta maldición.
Al final, la vendieron a los brujos del pequeño pueblo, que vive en una foresta recóndita y adora a los árboles, para librarse de la joven y del mal de ojo. Nunca más se oyó hablar de ella, pero, según afirman, persistió su maldición.
Si averiguo algo más acerca de esta curiosa historia te lo haré saber, aunque dudo que eso sea posible. Los cafres [1] se muestran muy renuentes a hablar de esta infortunada a pesar de que han pasado casi quince años desde la muerte de Dingaan, en 1840, y creo que solo me lo revelaron al no ser yo ni militar ni misionero, sino alguien a quien consideran un amigo por haber sanado a muchos de ellos. Al principio, los izinduna fingieron una ignorancia absoluta cuando les pregunté por ella, pero uno de ellos, dada mi insistencia, me dijo: «toda esta historia trae mala suerte y desapareció con Mopo».
Mopo [2], creo que ya te escribí acerca de este personaje, fue el hombre que apuñaló al rey Chaka, el hermano de Dingaan, y se supone que también estuvo involucrado en la muerte de este. En cualquier caso, se desvaneció después de que Panda se sentara en el trono.
Capítulo I. La muchacha
LA TARDE ERA INTENSA y terriblemente sofocante. En la costa de la tierra de los Pondo, la pequeña Rachel Dove contemplaba con melancolía aquel mar desde el altozano próximo al río donde habían acampado, un mar que parecía una balsa de aceite infinita y que se extendía a su derecha a dos o tres kilómetros. El Sol seguía sin lucir; una niebla gris pendía del cielo como si fuera un manto denso y espeso que impidiera a los rayos alcanzar el suelo cuarteado. Tom, el guía cafre, le había anunciado la llegada de una tormenta, la madre de las tormentas, que pondría fin a la prolongada sequía. A continuación se había marchado a un lugar de las montañas donde había dejado los bueyes a cargo de dos jóvenes nativos, ya que en aquel altozano no había ningún pasto que les permitiera mantenerlos cerca del carromato y, según le había explicado, el ganado solía asustarse durante la tormenta y alejarse varios kilómetros. Su condición actual empeoraría aún más sin los animales.
Al menos eso era lo que Tom había dicho, pero Rachel, que había crecido entre los indígenas y conocía su forma de pensar, sabía que la verdadera causa de su marcha era el deseo de estar lejos cuando enterraran al niño. Los cafres tienen un temor supersticioso a la muerte, a menos que esta la cause una azagaya en el transcurso de una batalla. Tom, un hombre de buen corazón, se había encariñado con aquel niño durante su corta vida.
Bueno, ahora ya estaba enterrado. El cafre había terminado de cavar la fosa en aquel suelo duro antes de marcharse. La pobre Rachel, que solo tenía quince años, lo había llevado hasta su último lecho y su padre había desempacado su sobrepelliz, se la había puesto y había leído el responso fúnebre sobre la tumba.
Luego la habían rellenado con cantos rodados y reseca tierra rojiza, y, como las flores escaseaban en aquella estación del año, habían colocado un par de marchitas ramas de mimosa sobre las piedras, la mejor ofrenda que podían hacerle.
Rachel y su padre eran todo el cortejo fúnebre, a menos que se incluyera a dos conejos sentados en lo alto de una piedra en un risco próximo y a un viejo mandril que observaba sus desconcertantes movimientos desde la cima, y que acabó por empujar al vacío un canto antes de irse. Su madre no había podido acudir, estaba en una pequeña tienda levantada junto al carromato, enferma a causa de la pena y la fiebre. Regresaron a su lado cuando todo hubo terminado y allí acaeció una penosa escena.
La señora Dove yacía en un lecho tosco, confeccionado con tiras de cuero sin curtir que habían sacado del carromato. Era una mujer hermosa, de tez clara y cabellos rubios. Rachel siempre recordaría aquella imagen de la tienda, donde reinaba un calor asfixiante, con las lonas que constituían las paredes levantadas para que circulara el aire; Su madre con la bata azul gastada por el uso y los viajes, que permanecía con el rostro vuelto hacia la lona y sollozaba silenciosamente; la figura enjuta de su padre, con su pálido rostro de fanático, extasiado como el de un santo, aquella frente bien alta sobre la que caía un mechón canoso, sus labios finos y bien marcados, y sus ojos grises de mirada lejana mientras se quitaba la sobrepelliz y la doblaba con movimientos rápidos y nerviosos; y ella misma, una muchacha asustada y desconcertada, mirándolos a ambos, anhelando escabullirse fuera para mostrar su pesar sin testigos.
Se le antojó eterno el tiempo que su padre tardó en doblar la sobrepelliz y depositarla en una bolsa de lino que en su antigua casa servía para guardar la ropa sucia. Finalmente, la colocó en el fondo de una caja de madera de pino con una bisagra rota.
Se irguió con un suspiro una vez que hubo concluido y dijo con una voz que intentó sonar jovial:
—No llores, Janey. Recuerda que es lo mejor para todos. El Señor se lo ha llevado, bendito sea su nombre.
Su madre se levantó y sus ojos azules le dirigieron una mirada de reproche antes de contestarle con su suave acento escocés:
—John, ya me dijiste eso antes, cuando nuestro otro hijo se nos marchó para siempre en Grahamstown, y me he cansado de oírlo. No me pidas que bendiga el nombre del Altísimo cuando Él se lleva a mis hijos, ni a mí ni a ninguna madre. ¿Por qué me envió fiebres que me impidieron cuidarlo? Si esos son los caminos del Todopoderoso…, en tal caso esos salvajes son más misericordiosos.
—Janey, Janey, no blasfemes —exclamó el padre—. Deberías regocijarte, tu hijo está en el Cielo.
—Entonces, regocíjate tú y déjame con mi dolor. De ahora en adelante, solo formularé una plegaria y puede que no tenga otra. John —agregó—, esto es culpa tuya. Sabes perfectamente que te advertí lo que sucedería. Te dije que el niño moriría si emprendías este viaje, ¡ay!, te lo dije. —Su voz se convirtió en un susurro—. Otros morirán antes de que todo termine, todos nosotros, salvo Rachel, cuyo destino es vivir su vida. Bueno, en lo que a mí respecta cuanto antes mejor, ya que solo deseo dormir con mis dos hijos.
—Esto es una locura —la atajó su esposo—, una locura y una insubordinación.
—En ese caso, déjame ser loca y rebelde, John. ¿Por qué tendría que ser una locura si tengo el don de la doble vista, igual que mi madre? Ella me previno de lo que sucedería si me casaba contigo y no la escuché. Ahora soy yo quien te avisa, y tampoco tú me escucharás. Nuestro camino está trazado, el de todos nosotros, y es muy corto, a excepción del de Rachel, cuyo destino es otro. Predigo que el destino te empuja a convertir infieles con un único propósito: hacer de ti un mártir.
—Así sea —respondió orgullosamente su padre—. No pretendo otro final mejor.
—¡Ay! —gimió ella, dejándose caer sobre el catre—, que así sea, pero mi niño, mi pobre niño. ¿Por qué ha tenido que morir mi hijo sin más motivo que tu excesivo fervor religioso, qué te ha enloquecido hasta el extremo de desear la corona de mártir? Los mártires no deberían casarse ni tener hijos, John.
Rachel se había marchado de la tienda en ese momento, incapaz de soportarlo más, y se había sentado lejos para contemplar el mar.
Se ha dicho antes que Rachel solo tenía quince años, pero las jóvenes alcanzan pronto la pubertad en África del Sur y la experiencia le había ayudado a ser más despierta, por lo que estaba en condiciones de juzgar a sus padres, con sus virtudes y sus debilidades. Rachel nació en Inglaterra, pero no recordaba nada de su país, dado que vino a Sudáfrica a los cuatro años.
Fue poco después de su nacimiento cuando aquel furor misionero se apoderó de su padre a raíz de su asistencia a ciertas reuniones en Londres. Hasta ese momento había sido un clérigo que vivía confortablemente en la pacífica parroquia de Hertfordshire y, además, poseía un pequeño patrimonio. Nada pudo disuadirlo de abandonarlo todo y embarcarse rumbo a Sudáfrica para obedecer a «la llamada del Cielo». Rachel sabía todo esto porque su madre se lo había contado a menudo, agregando que ella y los suyos, una familia escocesa de buena posición, habían discutido a causa de aquel viaje hasta llegar a un enfrentamiento directo.
De hecho, al final, se vio obligada a elegir entre la sumisión o la separación. John Dove había dejado claro que no pecaría contra el Cielo, que lo había elegido para llevar la luz a los que vivían en las tinieblas, esto es, a los cafres, en especial a aquellos que vivían bajo el yugo de los bóers, ni siquiera por su amor. En Inglaterra crecía por aquel entonces un movimiento que defendía la liberación de los esclavos de los bóers, lo que finalmente desembocó en las guerras que nos son tan familiares a los de nuestra generación.
Dado que ella se había consagrado a su marido, un hombre realmente adorable si exceptuamos su excesivo celo religioso, cedió y lo acompañó. Sin embargo, antes de zarpar le sobrevino una lúgubre premonición: ninguno de ellos regresaría a casa, todos estaban destinados a morir a manos de los salvajes.
Cualquiera que fuera la razón o explicación, lo cierto es que Janey Dove, como su madre y muchos de sus antepasados escoceses, tenía el don de la presciencia, o al menos así lo creían sus parientes y amigos. Por consiguiente, nunca dudaron de su vaticinio ni un segundo cuando ella les hizo partícipes del mismo, más aún, duplicaron sus esfuerzos para impedir su marcha a África. Su esposo también le creyó, pero comentó irritado que era una lástima que sus predicciones jamás anunciaran hechos venturosos, y que, al menos por su parte, estaba dispuesto a no afrontar los sucesos desagradables hasta que realmente sucedieran.
La perspectiva del martirio no le amilanaba, lo contemplaba con complacencia, incluso con entusiasmo, pero, pese a su fanatismo, la posibilidad de que su hermosa y delicada esposa estuviera llamada a compartir con él la gloria de esa corona le encogía el corazón. De hecho, aunque su resolución era inquebrantable, él mismo sugirió la posibilidad de continuar adelante solo.
En ese momento su mujer demostró una insospechada fuerza de voluntad. Le dijo que, para bien o para mal, se había casado con él en contra de los deseos de su familia, que lo amaba y respetaba, y que prefería arriesgarse a que la asesinaran los cafres antes que enfrentarse a una separación de por vida. Así que al final, ambos zarparon a bordo de un velero con su hija Rachel, y ni sus amigos ni familiares volvieron a saber de ellos.
La historia ulterior comprendida entre esa fecha y el momento en que da comienzo este libro se puede resumir en pocas palabras. El reverendo John Dove no tuvo éxito como misionero. Los bóers de la parte oriental de la colonia de El Cabo, donde trabajaba, no apreciaron sus esfuerzos por evangelizar a sus esclavos, ni tampoco las de estos, porque, aunque era un santo, carecía de la facultad de granjearse sus simpatías al no comprender que un indígena, con miles de generaciones de salvajismo detrás, difería mucho de un cristiano bien formado o de personas de cualquier otro credo.
Sus pecados, como proclamaba incesantemente, lo espantaban, e incluía entre ellos algunas de sus más queridas costumbres. Es más, cuando ocasionalmente les apartaba de algún vicio, recaían o, aún peor, reemplazaban sus pecados ancestrales por los del hombre blanco: la bebida, el robo y la mentira, antes desconocidos entre ellos, que él condenaba abiertamente como merecedores del fuego eterno. Y más aún, era un clérigo rebelde o, como él se autoproclamaba, demasiado honesto para someterse a la autoridad de sus superiores jerárquicos de la Iglesia local y, por consiguiente, trabajaba acatando solo sus propios dictados. La gota que colmó el vaso según lo describía él o, dicho en castellano sencillo, que hizo que la región se revolviera contra él, fue el verse envuelto en una agria disputa con los bóers, en su mayoría gente honesta, de quienes se había formado una pésima opinión de manera bastante injusta, llegando a enviar informes a Inglaterra para que se imprimieran en las hojas parroquiales y en los gruesos informes anexos a los del Gobierno local.
Dichos documentos terminaron volviendo a Sudáfrica nuevamente, donde se tradujeron al holandés y de forma colateral se convirtieron en una de las causas de la Great Trek[3].
Los bóers montaron en cólera y amenazaron con demandarle por injurias. Las autoridades británicas locales también se enojaron, exigiéndole el cese de aquella disputa o el abandono del país. Al final, siendo tan obstinado y sabedor de su incapacidad para mantenerse en silencio, optó por la segunda alternativa. Su única duda era el destino. John Dove era un hombre acaudalado, ya que había heredado una pequeña fortuna además de lo que ya tenía al abandonar Inglaterra. Su mujer le imploró que regresaran a casa, donde podría denunciar su caso ante la opinión pública. Esta posibilidad le atraía, pero la rechazó como si se tratara de una tentación enviada por el Diablo después de una noche de reflexión y plegarias.
¿Acaso había concluido su misión? ¿Debía regresar tras un fracaso estrepitoso para vivir acomodadamente en Inglaterra sin haber conseguido el martirio? Su esposa podía marcharse si lo deseaba, llevándose consigo a Rachel y a su hijo recién nacido —ya habían enterrado a dos hijas—, pero él se mantendría en su puesto y cumpliría su deber.
Sabía que algunos ingleses se habían dirigido al país llamado Natal, donde los hombres blancos comenzaban a instalarse. En aquellas tierras parecía no haber rastro de los esclavistas bóers y los nativos, según sus informes parecían muy necesitados de un guía espiritual, en especial su rey, un hombre llamado Chaka o Dingaan, ese dato no lo sabía a ciencia cierta. Ardía en deseos de encontrarse con este monarca tan beligerante, albergando pocas dudas de que, sin el influjo perturbador de los bóers, sería capaz de hacerle comprender el error de su conducta y cambiar las costumbres de aquel pueblo en lo referente a sus continuas guerras y, lo que era peor, la poligamia.
Su desdichada esposa lo escuchó entre sollozos; ahora la corona de los mártires que siempre había previsto estaba peligrosamente cerca. Además, en lo más profundo de su corazón albergaba la convicción de que no se podía cambiar a los cafres de modo alguno. Era un pueblo de guerreros, al igual que sus antepasados escoceses, y ella comprendía esa debilidad. En lo que respecta a la poligamia había colegido en secreto que era una costumbre que les convenía, como les había convenido a David, Salomón y el propio Abraham. Y, sin embargo, tal y como había hecho once años antes, rehusó abandonar a su marido, pese a que estaba persuadida de que su hijo moriría si se quedaba.
Un cariño inquebrantable estaba en el fondo de su decisión —era una mujer muy fiel—, pero pesaban en su ánimo otros factores: su fatalismo y, más fuerte aún, el cansancio. Janey creía que estaban condenados. «Bien, dejemos que se cumpla la sentencia», se decía; además, ella no temía al Más Allá, más aún, de ese modo finalmente podría ser feliz y gozar de un descanso eterno. Se sentía como si necesitara miles de años de paz y sosiego. Además, tenía el convencimiento de que Rachel, la niña de sus ojos, no sufriría daño alguno, puesto que su destino era vivir y encontrar la felicidad incluso en aquellas tierras inhóspitas. Por ello declinó la oferta de volver al hogar, con el que ya no le unía ningún lazo, y se preparó por enésima vez para viajar a un destino desconocido.
Sentada a la sombra en medio de un calor sofocante, Rachel meditaba sobre todo esto. Por supuesto, desconocía la historia en su totalidad, pero, dada su perspicacia innata, podía deducir el resto, ya que era observadora y disponía de mucho tiempo para entregarse a la reflexión y a las suposiciones. Simpatizaba con las ideas de su padre al comprender, de modo impreciso, que había algo grande y noble en ellas. Pero por encima de todo, era la hija de su madre en cuerpo y alma. Ya evidenciaba su espléndida belleza, a la que se añadían el rostro franco y los ojos grises paternos, además de la posibilidad de alcanzar su estatura. Pero tenía poco de sus respectivos caracteres, salvo el coraje y la fuerza de voluntad que los caracterizaba a ambos.
Por lo demás, se asemejaba a su madre en su lealtad y en una facultad aún poco definida, de prever o pronosticar acontecimientos futuros.
Rachel no era feliz. No le importaban las penalidades ni la canícula —estaba habituada a ambas— y gozaba de tan buena salud que se necesitaban cosas peores para que esta se viera afectada. Pero adoraba al niño recién enterrado y se preguntaba si lo volvería a ver. Su intuición le indicaba que así sería, pero estaba convencida de que tendría que esperar mucho.
También quería a su madre, y sufría más por ella que por sí misma, especialmente ahora que se encontraba enferma. Conocía y compartía su opinión: aquel viaje era una estupidez, su padre era un hombre «guiado por una estrella», como decían los nativos, y la seguiría hasta el fin del mundo sin acercarse a ella jamás.
Rachel no solía pensar en sí misma. En Grahamstown había tenido algunos compañeros, bóers en su mayoría, durante cerca de un año. Muchachos duros de mollera y de modales toscos, aunque, al menos, eran blancos y seres humanos. Se olvidaba de que les aventajaba en instrucción mientras jugaban. Por ejemplo, sabía leer en griego los Evangelios —su padre le había dado lecciones desde muy pequeña— mientras que ellos apenas podían deletrearlos en taal, el dialecto bóer, ni habían oído hablar de Guillermo el Conquistador. A ella no le preocupaban ni el griego ni el rey Guillermo, pero sí tener amigos, y ahora todos estaban lejos, se habían ido, como el bebé, tan lejos como Guillermo el Conquistador. Y en ese momento se hallaba sola en la selva con un padre que pensaba y hablaba del Cielo sin cesar y una madre que se alimentaba de recuerdos y caminaba a la sombra de una maldición. Sí. Era muy desgraciada.
Sus ojos grises se llenaron de lágrimas hasta que no pudo ver el océano sinfín. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, morena y tostada por el sol, y se revolvió al sentirse observada por dos de aquellos extraños insectos conocidos como mantis religiosas, aunque allí se les llamaba a menudo dioses hotentotes, que, tras varias genuflexiones, se enzarzaron en una pelea tremebunda entre los tallos muertos que había a sus pies. Su ferocidad era tan espantosa que ni los hombres podían superar su salvajismo, pensó la joven. En ese instante, una gran lágrima cayó sobre uno de ellos que, sorprendido por ese fenómeno o tal vez creyendo que comenzaba a llover, se retiró y se ocultó mientras su adversario brincaba exultante, reclamando para sí el mérito de la victoria.
Rachel escuchó un paso detrás de ella y de nuevo se secó las lágrimas con el dorso de la mano, el único pañuelo disponible, antes de volverse y ver a su padre acercarse sigilosamente hacia ella.
—Rachel, ¿por qué lloras? —preguntó irritado—. No debes llorar porque tu hermano esté en el Cielo.
—Jesús lloró por Lázaro y ni siquiera era su hermano —le respondió ella con voz pausada; entonces intentó cambiar de tema—: Estaba viendo la lucha entre dos dioses hotentotes.
—Una diversión cruel —le reconvino el padre—, especialmente cuando he oído que muchachos e incluso hombres hechos y derechos azuzan a uno contra otro y cruzan apuestas sobre el ganador.
—La naturaleza es cruel, no yo, padre. La naturaleza siempre es cruel —entonces Rachel miró de soslayo el montón de rocas sobre la tumba. Mientras su padre vacilaba por segunda vez al no saber qué responder, ella agregó—: ¿Está mejor madre?
—No —respondió él—, creo que está peor, demasiado alterada para ver las cosas con claridad.
Ella se levantó y se encaró con él, pues era una joven de carácter, y le preguntó:
—Padre, ¿por qué no la llevas de vuelta a casa? Madre no puede continuar y será peor si la arrastras hasta la selva.
El reverendo Dove se enfureció al oír aquello y comenzó a reñirla y hablar de la indignidad que supondría el abandono de la «llamada».
—Pero madre no tiene esa «llamada» —le atajó Rachel.
Entonces se quedó sin saber qué decir por tercera vez y la acusó con vehemencia de haberse aliado con su madre, de ser ambas instrumentos del Maligno para tentarle y hacerle desistir en sus deberes.
La joven lo miró con sus claros ojos grises sin despegar los labios hasta que al fin el misionero se calmó e hizo una pausa.
—Todos estamos muy alterados —prosiguió, acariciándose la despejada frente con su delicada mano—. Supongo que es el calor y esta… esta prueba de fe. ¿Qué venía a decirte? ¡Ah, ya recuerdo! Tu madre no quiere comer nada, solo pide fruta. ¿Sabes dónde puede haber?
—Aquí no hay fruta, padre. —Entonces su rostro se iluminó y añadió—: Sí, creo que sí. Madre y yo bajamos al río el día que montamos el campamento y caminamos por el donga [lecho del río] hacia esa especie de isla para recoger flores que crecían en las zonas húmedas. Allí vi muchas grosellas del Cabo bastante maduras.
—Entonces, ve y recoge alguna, cariño. Tendrás tiempo de sobra antes del anochecer.
Ella se puso en marcha para obedecer, aunque se detuvo y dijo:
—Madre me prohibió bajar sola al río porque vimos huellas de leones y cocodrilos en el barro.
—Dios te protegerá de leones y de cocodrilos si es que hubiera alguno —repuso el misionero con obstinación, como si fuera otra oportunidad de demostrar su fe—. No irás a tener miedo, ¿verdad?
—No, padre, no temo nada, tal vez porque no importa lo que pueda ocurrir. Recojo un cestillo y me voy ahora mismo.
Poco después, una pequeña figura solitaria caminaba a paso ligero en dirección al río. El señor Dove la contempló con gran inquietud hasta que la bruma la ocultó. El sentido común le decía que aquel viaje era un disparate.
—El Todopoderoso enviará a sus ángeles para protegerla —murmuró para sí—. ¡Ay, si tuviera más fe! Todos estos problemas me suceden por mi falta de fe, por eso estoy continuamente tentado. Debería ir tras ella y acompañarla, pero no, Janey me llama y no puedo dejarla sola. El Señor cuidará de ella. Además, no tengo por qué mencionarle a Janey que Rachel se ha ido a menos que me lo pregunte de forma directa. Estará a salvo, la tormenta no estallará esta noche.
Capítulo II. El muchacho
EL RÍO AL QUE se dirigía Rachel, una de las muchas bocas del Umtavuna, estaba más lejos de lo que parecía, a casi dos kilómetros de distancia. Ella había afirmado que no tenía miedo, lo cual era cierto, ya que el coraje era una de las características de la joven. De hecho, no recordaba haberse asustado nunca, salvo cuando su padre se enojaba con ella y la amenazaba con los castigos de la otra vida por sus chiquillerías. La sensación tampoco duraba mucho en tales casos, acaso porque no creía en los castigos que su padre describía con todo lujo de detalles, por lo que no se atemorizaba ni siquiera cuando había motivo.
Era un lugar solitario en el que no se veía a ningún ser vivo. Un silencio ominoso dominaba cielo y tierra. El fulgor zigzagueante de los relámpagos destellaba sobre las montañas, como si desde el cielo un monstruo lamiera con mil lenguas de fuego las cumbres y los precipicios. No se movía ni una mosca, era como si todas las criaturas se hubieran ocultado hasta que pasara el terror que se avecinaba.
La atmósfera estaba cargada de electricidad y, aunque ignoraba qué era, lo sentía en la sangre y en la mente. Sí, de un modo desconcertante parecían abrirse ventanas por las que el alma podía mirar. Comprendió que una nueva influencia aparecía en su vida. Su condición de mujer brotó en su pecho, iluminada por un Sol invisible. Ya no era una niña. Todo su ser se confortó y comprendió la grandeza de cuanto la rodeaba.
Formaba parte de aquel inquietante cielo en llamas y del suelo que pisaba. La Mente que hacía girar a las estrellas y que le daba la vida se alojó en su pecho y ella acunó en sus brazos a aquella voluntad omnipotente como si fuera un bebé.
Rachel descendió como en sueños por la empinada y rocosa orilla de aquel ramal seco y siguió su camino entre los cantos rodados, sorteando la maleza reseca y los matorrales desnudos que se apoyaban sobre los tallos espinados de las mimosas que allí crecían, marcas que le indicaban que el agua había fluido por allí en tiempos. Ahora apenas quedaban un par de lavajos que reflejaban la luminosidad intermitente. Frente a ella se extendía la isla en la que crecían las grosellas del Cabo, o cerezas de invierno, como también se las conocía, que había venido a buscar. Era una porción de tierra de escasa altura y poco más de medio kilómetro de longitud, pero en su centro crecían árboles entre las rocas, uno de los cuales descollaba sobre el resto. Más allá corría el verdadero río que, aún entonces, al término de la estación de la sequía, tendría unos doscientos o trescientos metros de anchura, aunque de tan escasa profundidad que un carromato tirado por bueyes podía vadearlo.
En las montañas lejanas seguía lloviendo. Las oscuras nubes vertían una lluvia torrencial tal y como lo habían venido haciendo durante las últimas veinticuatro horas, y sobre su seno de color fuego flotaban enormes masas vaporosas a las que los rayos del Sol crepuscular entintaban de mil colores. Encima de ella no había Sol, solo bancos de nubes cuyo color iba pasando del gris al negro. Cada minuto que pasaba se acercaban más y más al suelo.
Rachel alcanzó la isla —la última y más prominente de una serie de isletas separadas unas de otras por delgados brazos de agua y colocadas como una cadena entre la donga seca y el río— caminando por el lecho seco del río y comenzó a recoger las grosellas, arrancando las vainas plateadas y octogonales de los tallos verdes en los que crecían. Al principio abrió las vainas y extrajo las doradas grosellas en la creencia de que así cabrían más en su cesto, pero descartó aquel plan al comprobar que le llevaba mucho tiempo. Además, aunque abundaban las plantas, no resultaba fácil distinguirlas entre los densos cañales con tan poca luz.
Mientras estaba así ocupada percibió un sonido apagado —similar a un lamento—, una agitación en el aire circundante que hizo que las hojas y las matas temblaran aunque sin llegar a doblarse. A continuación sopló un viento helado que arreció hasta ser cortante y alborotar las aguas estancadas. Rachel perseveró —no había llenado ni la mitad del cesto— hasta que los cielos que se extendían sobre ella comenzaron a murmurar y gemir y gotones de agua cayeron sobre su cabeza y sus manos. Entonces comprendió que había llegado el momento de retirarse y cruzó la isla —en aquel momento se encontraba en el lado más lejano— con el fin de llegar a la rocosa y profunda donga.
Pero la tempestad estalló con una tremenda impetuosidad e inimaginable furia antes de que pudiera llegar hasta allí. Un viento huracanado barrió el valle en dirección al mar y la negrura fue tan densa que durante unos instantes anduvo a trompicones sin avanzar nada. Entonces se hizo la luz de nuevo, una luz mortecina. Cielo y tierra parecían arder. Era como si una hecatombe definitiva se abalanzara sobre el mundo.
Rachel alcanzó finalmente la orilla del hondo lecho del río —tendría alrededor de cuarenta y cinco metros— agotada y sin aliento. Estaba a punto de pisarla cuando se percató de dos circunstancias: la primera era un bullicio tan estruendoso que su rugido parecía apagar el bramido de los truenos; la segunda era la figura de un joven, un joven blanco que había desmontado de su caballo —aunque seguía cerca de él— y permanecía, fusil en mano, sobre una roca en la orilla opuesta de la donga, a quien se veía de forma intermitente a la luz de los relámpagos.
Él también la había visto y le gritaba algo, de eso estaba segura, pero el sonido de su voz se perdía en el tumulto y ella solo percibía sus gestos e incluso el movimiento de sus labios cuando los relámpagos cruzaban el firmamento.
Rachel comenzó a avanzar hacia él con pasos cortos cuando el resplandor le permitía ver dónde podía pisar sin apenas preguntarse qué podría hacer un joven blanco en semejante lugar y muy contenta ante la expectativa de tener compañía. Dio dos o tres pasos cuando dedujo de la energía y violencia de sus movimientos que el joven intentaba evitar que siguiera adelante. Se detuvo confusa.
Supo el motivo poco después. El lecho del río formaba un recodo a pocos cientos de metros y súbitamente una gran masa de agua coronada de espuma irrumpió por dicha revuelta. Parecía un gran muro de agua en el que los árboles y los cadáveres de animales se arremolinaban y giraban como si fueran pajas.
La crecida se precipitaba desde las montañas y avanzaba hacia ella a mayor velocidad de la que podía galopar un caballo. Rachel avanzó un trecho antes de comprender que no disponía de tiempo para cruzar y se detuvo desconcertada y agobiada ante el tumulto aterrador de los elementos y el rugido estremecedor de aquel muro de agua espumeante. Los relámpagos cesaron durante un instante pero volvieron con renovados ímpetus, parecía como si en el cielo los titanes y los dioses se arrojaran lanzas ígneas unos a otros. Los destellos iluminaron el torrente y el lecho seco que se extendía delante de ella.
Vio al muchacho saltar de su roca y avanzar hacia ella a la luz pavorosa de los relámpagos. Un rayo cayó a veinticinco metros y deshizo una roca. Se tambaleó, pero se rehízo rápidamente y siguió corriendo. Pronto estuvo cerca, pero el torrente lo estaba más aún. Avanzaba en oleadas, precedida de una delgada capa de espuma y luego otras detrás, sobre la última flotaba un búfalo muerto que subía y bajaba la cabeza como si aún pudiera embestir. Rachel fue vagamente consciente de la dirección en que venía y que dentro de poco sus cuernos la ensartarían. Un brazo rodeó su cintura un segundo después —notó que era blanco hasta el pliegue de la manga subida— y se sintió arrastrada hasta la orilla de la que había partido. La golpeó la primera onda de agua, pero apenas sí le mojó los pies. Ella era fuerte y activa, y el contacto de aquel brazo parecía haberle devuelto su energía, por lo que se recobró y avanzó chapoteando. El siguiente golpe de agua les hizo caer de rodillas, pero no consiguió arrastrarles. La elevada orilla estaba a unos seis metros de distancia y el gran muro acuoso a poco más de veinte.
—¡Juntos para vivir o morir! —dijo una voz en inglés a su oído, y el grito le llegó como si fuera un murmullo.
Ambos jóvenes saltaron como gamos, alcanzaron la orilla y se sujetaron a las rocas. Las aguas ávidas se lanzaron sobre ellos como si tuvieran vida propia, aferrándoles pies y brazos como si tuvieran manos. Una rama que giraba en la corriente junto a ellos golpeó al muchacho en el hombro, rasgándole la ropa. La sangre roja brotó por la herida. Estuvo a punto de caer, pero en esta ocasión fue Rachel quien lo sujetó. Lograron subir con un último esfuerzo y rodaron exhaustos sobre el suelo del mismo borde del torrente furibundo.
Y así fue como Richard Darrien entró en la vida de Rachel Dove: en medio de la tempestad, amenazado de muerte por las aguas de las que la había salvado y acompañado por los relámpagos que rasgaban los cielos.
En ese momento, tras recobrar el aliento, se sentaron y se miraron el uno al otro a la luz de la tormenta, la única que había. Él era un muchacho guapo que rondaría los diecisiete años, de poca estatura para su edad, de complexión robusta y piel blanquísima y con un parecido notorio a Rachel, salvo sus cabellos, que eran levemente más oscuros que los de la joven. Ambos tenían ojos grises y facciones proporcionadas. Viéndolos juntos, la mayoría de la gente los hubiera tomado por hermanos, recalcando el parecido familiar. Rachel habló primero:
—¿Quién es usted? —le gritó al oído en uno de los intervalos de oscuridad—. ¿Por qué ha venido aquí?
—Me llamo Richard Darrien —respondió tan fuerte como pudo—, y no sé por qué he venido. Supongo que algo me envió para salvarla.
—Sí —replicó ella convencida—, algo o alguien le envió. Estaría muerta si usted no hubiera acudido, ¿verdad? El Cielo, como diría mi padre.
—De eso no sé mucho —puntualizó él, eligiendo con sumo cuidado sus palabras—, pero la corriente se la hubiera llevado hasta el mar con todos los huesos rotos, como aquel búfalo. Algo poco celestial…
—Eso es porque su padre no es un misionero —le replicó Rachel.
—No. Es oficial de la marina, o al menos lo fue. Ahora se dedica a la caza y al comercio. Ahora bajábamos desde Natal. ¿Cómo se llama?
—Rachel Dove.
—Bueno, Rachel Dove… es un nombre bonito, como lo sería usted si estuviera más limpia. Va a llover de un momento a otro. ¿Hay por aquí algún lugar donde podamos cobijarnos?
—¡Estoy tan limpia como usted! —le respondió indignada—. El río me ha cubierto de barro, eso es todo. Usted puede ponerse a cubierto. Yo esperaré a que la lluvia me lave…
—Y morirá de frío o le caerá un rayo. Ya suponía yo que era una chica aseada… ¿No hay ningún refugio?
Ella asintió, aplacada.
—Creo que conozco uno. Venga —dijo, y le ofreció su mano.
Él se la cogió y así, juntos de la mano, recorrieron el camino hasta el punto más alto de la isla, donde crecían los árboles. Las rocas apiladas formaban una especie de cueva en aquel punto, y Rachel y su madre se sentaron durante un buen rato en la misma cuando visitaron el lugar. Vieron cómo una gran llamarada caía sobre el árbol más alto mientras avanzaban casi a ciegas. El árbol quedó calcinado y un animal salvaje, que probablemente se había refugiado allí, pasó junto a ellos bufando.
—No parece muy seguro —observó Richard, deteniéndose—, pero vamos, es poco probable que vuelva a caer otro rayo en el mismo sitio.
—¿No sería mejor que dejara su rifle? —le sugirió ella. El arma había colgado a su espalda todo el tiempo, y Rachel sabía que el hierro atraía los rayos.
—Desde luego que no —respondió él—. Es un rifle nuevo que me regaló mi padre y no pienso separarme de él.
Reanudaron su marcha y alcanzaron la pequeña cueva justo cuando rompió a llover de forma torrencial. Casi por azar, el sitio estaba seco; el agua no penetraba allí debido a su buena situación. Se agacharon para entrar, estremeciéndose mientras intentaban cubrirse bajo las ramas de los matorrales que habían florecido durante la estación húmeda, cuando la isla entera estaba sumergida.
—Sería perfecto si tuviéramos un buen fuego —dijo Rachel. Los dientes le castañetearon mientras hablaba.
El joven Richard permaneció pensativo durante un instante. Después, abrió un estuche de cuero que pendía del portafusil y extrajo del mismo un saquito de pólvora, eslabón, pedernal y un poco de yesca. Vertió algo de pólvora sobre la yesca humedecida y golpeó el pedernal hasta que finalmente saltó una chispa que prendió la pólvora. La yesca también ardió, aunque con más dificultad. Amontonó hojas secas y ramitas —algunas también ardieron— mientras Rachel soplaba para avivar la llama.
Tras estos preparativos, y al haber leña en abundancia, pronto tuvieron una fogata espléndida ardiendo a la boca de la cueva por donde escapaba el humo. Sus ánimos mejoraron una vez que estuvieron secos y entraron en calor. El contraste entre aquel refugio cómodo y resguardado y la rugiente tempestad del exterior llenó de alegría a los jóvenes, que no se habían ahogado por los pelos.
—Tengo mucha hambre —dijo entonces Rachel.
Richard volvió a rebuscar y extrajo del bolsillo un trozo grande de carne.
—¿Quiere biltong[4]?
—Por supuesto —respondió ella con avidez.
—En ese caso deberá cortarlo —repuso, alargándole la carne y su cuchillo—. Yo no puedo. Estoy herido en el brazo.
—¡Oh! —exclamó Rachel—. ¡Qué egoísta soy! Había olvidado que aquella rama le golpeó. ¡Déjeme ver la herida!
Richard se quitó la chaqueta y se arrodilló mientras ella se inclinaba para examinar la herida a la luz de la fogata. Vio que el antebrazo izquierdo estaba magullado y contusionado; y además sangraba.
Como el lector recordará, Rachel no tenía pañuelo, por lo que le pidió el suyo a Richard, lo empapó en un charco que la lluvia había formado a la entrada de la cueva y, una vez que hubo limpiado cuidadosamente la herida, le vendó el brazo con el mismo y le rogó que se pusiera de nuevo la chaqueta, asegurándole que se pondría bien en unos pocos días.
—Es muy hábil —señaló con admiración—. ¿Quién le ha enseñado a vendar heridas?
—Ayudo a mi padre siempre que cura a los cafres —respondió Rachel.
Acto seguido extendió los brazos y sacó fuera las manos para que la lluvia se las lavara. Luego tomó el biltong y empezó a cortarlo en finas lonchas. Hizo comer al joven en primer lugar, ya que lo veía muy debilitado por la pérdida de sangre. Su propia ración fue muy frugal porque, según le dijo, debían reservar la mitad de la carne por si no conseguían salir pronto de la isla. Entonces, él se percató de que lo había hecho comer primero, y se enfadó consigo mismo y con Rachel, pero ella se rio y se burló explicándole que había aprendido de los cafres que los hombres tenían que comer antes que las mujeres porque ellos eran más importantes.
—Querrá decir usted más egoístas —le replicó él, contemplando a la prudente jovencita que comía lentamente su magra ración de biltong para hacerle creer que su apetito estaba sobradamente saciado.
Él le imploró que se comiera el resto, diciéndole que se las arreglaría para abatir alguna pieza a la mañana siguiente, pero ella negó con la cabeza y apretó los labios obstinadamente.
—¿Es usted cazador? —le preguntó Rachel para cambiar de tema.
—Sí —respondió Richard con orgullo—. Bueno, casi. Ya he derribado a más de un «eland del Cabo» y un elefante, pero todavía no he cazado ningún león. Precisamente ahora estaba siguiendo el rastro de uno, pero salió de entre las rocas y se alejó antes de que pudiera abrir fuego. Creo que debía ir a por usted.
—Tal vez —concedió Rachel—. Merodean por aquí. Oigo sus rugidos por las noches.
—Y entonces —prosiguió él— escuché el sonido del torrente mientras la veía a usted cruzar la isla…, y también el avance de la crecida por la donga. Comprendí el peligro de que le arrastrara y ya conoce el resto…
—Sí, en efecto —mirándole con ojos relucientes—. Arriesgó usted su vida para salvar la mía y, por consiguiente —agregó con voz pausada y convencida—, le pertenezco.
Él la miró fijamente y se limitó a decir:
—Desearía que así fuese. Esta mañana quería matar un león con mi nuevo roer[5] —señaló al pesado rifle que descansaba a su lado— más que cualquier otra cosa, pero lo que más deseo esta noche es que su vida me perteneciera…
Sus miradas se encontraron y, aunque aún era una niña, Rachel vio algo en los ojos del joven que le hizo apartar la cabeza.
—¿Adónde se dirige? —preguntó rápidamente.
—De vuelta a la granja de mi padre en Graaf-Reinet [6] para vender el marfil. En nuestro grupo hay tres miembros más además de mi padre, dos bóers y un inglés.
—Y yo voy precisamente a Natal, de donde usted viene —replicó ella—, por lo que supongo que nunca volveremos a vernos, aunque mi vida le pertenezca… si escapamos de aquí.
En aquel preciso instante, la tempestad, que había amainado levemente, redobló su furia acompañada de un viento huracanado y una lluvia torrencial. Los truenos eran tan ensordecedores y continuos que su sonido, que hacía retemblar el suelo, impedía que Rachel y Richard pudieran oírse, por lo que tuvieron que permanecer callados. Solo Richard se levantó y miró fuera de la cueva, entonces se volvió y llamó a su compañera, quien acudió y miró.
En ese momento Rachel vio lo que él había contemplado cuando una cegadora ráfaga de fuego iluminó todo el paisaje. Toda la isla, excepto la altura en la que se encontraban, se hallaba bajo las aguas, oculta por un torrente turbio y achocolatado que lo arrasaba todo en su camino hacia el mar.
—Nos arrastrará si crece un poco más —le gritó él al oído.
Rachel asintió y chilló también para hacerse oír:
—Recemos nuestras plegarias y preparémonos.
A Rachel le parecía que tenían la Gloria de la que su padre hablaba tan a menudo más cerca de ellos que nunca.
Ella le arrastró de vuelta al interior de la cueva y le hizo señas para que se arrodillase a su lado. Él lo hizo con notable timidez y los dos niños, pues en realidad ninguno era mucho más que eso, permanecieron con las manos juntas y moviendo los labios. Los truenos aminoraron su intensidad y de nuevo pudieron hablar entre ellos.
—¿Qué ha pedido en su oración? —preguntó él cuando se hubieron incorporado.
—He orado para que usted pueda escapar y para que mi madre no sufra mucho por mí —respondió ella con sencillez—. ¿Y usted?
—¿Yo? Lo mismo, que usted pudiera escapar. No he pedido por la mía porque está muerta… y me he olvidado de mi padre.
—¡Mire, mire! —exclamó Rachel, señalando la boca la de cueva.
El joven escudriñó en la oscuridad y vio dos grandes figuras amarillentas a través de las finas llamadas de la fogata. Rondaban de un lado para otro lanzando miradas aviesas al interior de la cueva.
—¡Leones! —dijo con voz sofocada y echó a mano a su roer.
—No dispare —pidió la muchacha—. Podría enfurecerlos. Quizás solo estén buscando un refugio…, como nosotros. El fuego les mantendrá a distancia.
Él asintió. Entonces cayó en la cuenta de que la carga y la cebadura de su fusil de chispa podrían estar mojadas y, con la ayuda de Rachel, se apresuró a sacarlas, forzándola con el extremo de la baqueta. Hecho esto, cargó de nuevo el roer con pólvora que había puesto a secar previamente sobre una roca —de superficie plana— próxima al fuego. La operación les llevó unos cinco minutos.
Al finalizar, y con el arma cargada con pólvora seca, se deslizaron hasta la entrada de la cueva —Richard aferraba con fuerza su roer— e inspeccionaron el exterior.
La gran tormenta decrecía y la lluvia disminuía su intensidad, pero de vez en cuando las flamas cegadoras de los relámpagos zigzagueaban en el cielo. Vieron algo insólito con cada parpadeo espectral de la borrasca: los dos leones iban y venían como si estuvieran enjaulados y emitían rugidos lastimeros, pero no estaban solos, había varias clases de antílopes: impalas, algún órice e incluso un gran eland. Los leones caminaban entre ellos sin la más mínima señal de atacarles. Los antílopes a su vez olisqueaban y contemplaban el caudal de agua, sin preocuparse de los felinos.
—Tiene razón —aceptó Richard—. Están asustados y no nos atacarán a menos que la riada aumente. Entonces irrumpirán en la cueva. Vamos, avivemos el fuego.
Así lo hicieron, y después se sentaron al otro lado de la fogata, esperando. Pero no sucedió nada y terminaron perdiendo el miedo a los leones y comenzaron a hablar de nuevo, contándose recíprocamente la historia de sus vidas.
Richard Darrien solo llevaba cinco años en África. Su padre había emigrado tras la muerte de su esposa, ya que no tenía más ingresos que su media paga como capitán retirado de marina, con la esperanza de mejorar su fortuna en aquella tierra nueva. Había obtenido la concesión de una granja en el distrito de Graaf-Reinet, pero la fortuna no le había acompañado, como a tantos otros de los primeros colonos. Ahora, para conseguir dinero, organizaba cacerías de elefantes y regresaba junto a sus compañeros de una exitosa campaña a las tierras costeras de Natal, por aquel entonces un territorio prácticamente inexplorado.
Su padre le había permitido tomar parte en la expedición, pero cuando regresaran, añadió el joven con consternación, lo iba a enviar dos o tres años a un internado de Ciudad del Cabo, pues hasta ese momento su padre no había dispuesto de dinero para permitirse el lujo de darle una formación. Además, deseaba que Richard aprendiera una profesión, aunque en ese punto él tenía sus propias ideas, pese a que aún no le hubiera hecho partícipe de las mismas a su progenitor. Sería cazador, solo eso, hasta que se hiciera demasiado mayor, momento en el que pensaba explotar una granja.
Rachel le contó después su historia, que el joven escuchó atentamente.
—Esto… ¿Su padre está loco? —le preguntó una vez ella hubo concluido.
—No —le replicó—. ¿Cómo se atreve a sugerirlo? Es muy bueno, mejor que cualquier otro.
—Bueno, en cierto modo es lo mismo… ¿no cree? Por otra parte, no debería haberla enviado aquí a recoger grosellas con semejante tormenta en ciernes.
—En tal caso, ¿por qué le envió su padre a cazar leones «con semejante tormenta en ciernes»?
—No me envió, vine por voluntad propia. Ya le dije que quería cazar un antílope, pero me topé con el rastro de un león y lo seguí. Desde que yo los dejé para cobrar mi pieza los carromatos deben haberse alejado mucho de aquí. Aún no sé cómo me las arreglaré para alcanzarles, porque, desde luego, nadie me vendrá a buscar hasta aquí, máxime cuando la lluvia habrá borrado las huellas del caballo.
—Suponiendo que no lo encuentre… Me refiero a su caballo… ¿Qué piensa hacer? No tenemos ninguno que podamos prestarle.
—Intentaré alcanzarles a pie —replicó.
—¿Y si no lo consigue?
—Regresaré hasta su campamento… Los cafres me asesinarían si prosiguiera en solitario.
—¡Oh! ¿Y qué pensará su padre?
—Pues que habría un muchacho menos en este mundo y se entristecería durante un tiempo. Eso es todo. La gente desaparece a menudo en África, donde hay muchos leones y criaturas más salvajes.
Rachel permaneció pensativa durante un buen rato, y sugirió al joven que saliera a ver qué hacían sus leones al no encontrar otro tema de conversación, por lo que Richard se marchó a inspeccionar. A su vuelta le informó que la tormenta había cesado y que a la luz de la Luna no se veían ni leones ni ningún otro animal, por lo que suponía que se debían haber marchado a algún otro lugar. La riada también parecía haber disminuido de nivel.
Reconfortados por estas nuevas, Rachel arrojó al fuego toda la leña que les quedaba. Entonces se sentaron de nuevo uno junto al otro e intentaron reanudar la conversación. Sin embargo, esta decayó gradualmente y al final se quedaron dormidos uno en los brazos del otro.
Capítulo III. Adiós
RACHEL FUE LA PRIMERA en despertarse al sentir la mordedura del frío, ya que la fogata casi se había apagado. Se levantó y salió de la cueva. Un alba sin lluvia ni viento despuntaba apaciblemente, pero del río y de la tierra húmeda emergía una neblina tan densa que apenas podía ver a tres metros de distancia y no se atrevió a alejarse de la cueva, temiendo que pudiera toparse con los leones o algún otro carnívoro. Cerca de allí descansaba una gran roca en cuya superficie hueca se había formado una poza, ahora llena de agua, como si fuera una pileta. Bebió primero y luego se lavó y aseó como mejor pudo al no disponer de jabón, peine ni toalla. Regresó a la caverna una vez aseada.
Como Richard aún dormía, echó con gran sigilo un poco más de lumbre sobre el rescoldo para conservar el calor y se sentó a su lado para contemplarle a la luz trémula del alba que se filtraba ya en la cueva. El joven durmiente le parecía guapo y una ternura nueva y desconocida, como jamás antes había experimentado, invadió su joven corazón. Le había tomado gran afecto y supo que jamás lo olvidaría. Entonces le asaltó un dolor agudo y repentino al recordar que pronto tendrían que separarse y que jamás volverían a verse. Al menos así debía de ser, ¿cómo iba a ser de otro modo cuando él se dirigía a Ciudad del Cabo y ella viajaba hacia Natal?
Y aún así, pese a todo, tenía la extraña convicción de que no sería así. La presciencia heredada de su madre y sus ancestros escoceses despertó en ella y tuvo la certeza de que su vida y la de aquel muchacho estaban entrelazadas. Tal vez fuera que se hubiera quedado adormecida allí sentada junto al fuego pero, fuera como fuese, le pareció que soñaba y tuvo una visión en aquel sueño. Ante ella se desarrollaron tumultuosas escenas salvajes, escenas de sangre y terror, y el sonido de horrísonos gritos de guerra. Le pareció como si estuviera loca y, sin embargo, gobernaba como una reina. La muerte la rondó una docena de veces, pero Rachel siempre la burlaba. Richard Darrien tan pronto estaba a su lado como desaparecía y se vio, ¡ay!, se vio atravesando lugares sombríos de luz cenital y noche sobrenatural. Parecía que él hubiera muerto y ella, aún con vida, lo buscase en los salones de la mismísima Muerte. Ella lo halló al fin y se lo llevó consigo… ¿Cómo? No lo sabía.
Entonces tuvo lugar una escena, la última, la que, a diferencia de las demás, que se desvanecieron, se le grabó en la mente. Vio los troncos colosales de una foresta de árboles altos como torres, tanto que no permitían el paso de la luz y bajo ellos reinaba la oscuridad. Los débiles dardos luminosos de la alborada la iluminaron, vestía un ropaje de pieles níveas y sus largos cabellos rubios, destellantes como el oro, envolvían su figura. Los rayos del alba también iluminaron a unos seres pequeños, con rostros cadavéricos de tez morena. Uno de ellos —la versión simiesca y arrugada de un hombre— se agazapaba ante el tronco de un árbol. Y finalmente también iluminaron a alguien más, un semidesnudo hombre blanco de barba amarillenta que estaba atado con tiras de cuero a un segundo árbol. ¡Era Richard Darrien ya adulto! A sus pies yacía una azagaya de hoja ancha.
La visión terminó o quizá la interrumpió la agradable voz de ese mismo Richard, que bostezaba a su lado. ¿Quién sabe?
—Es hora de levantarse, digo yo. ¿Por qué me mira de forma tan rara? ¿Se encuentra bien?
—Hace rato que estoy despierta —respondió Rachel, esforzándose por ponerse en pie—. ¿Qué quiere decir?
—Nada, nada, solo que… hace un minuto parecía usted un espíritu. Ahora ya es otra vez una chica. Habrá sido un efecto óptico de la luz.
—¿De veras? Bueno, he soñado con espíritus, fantasmas o algo por el estilo.
Y le relató su visión de los árboles, aunque no consiguió acordarse del resto.
—¡Qué historia tan extraña! —comentó el joven cuando ella hubo terminado—. Me gustaría que se acordara del final, me encantaría saber qué sucedía.
—Algún día lo averiguaremos —le replicó ella con solemnidad.
—¿Quiere decir que usted se la cree de verdad, Rachel?
—Sí, Richard. Un día le veré a usted atado a un árbol.
—En tal caso, espero que usted corte las ligaduras y me libere. ¡Qué chica tan divertida! —Añadió sin convicción—: Ya sé qué ocurre, necesita comer algo. Tome el resto del biltong.
—No —replicó ella—, no podría tocarla. Ahí fuera hay una pileta con agua de lluvia. Vaya a lavarse esa herida y se la vendaré de nuevo.
Él salió, aún dándole vueltas a lo que había oído, y regresó pocos minutos después con la cara y las manos goteando.
—Deme el arma. Un antílope se ha quedado. Lo he visto entre la niebla. Vamos a tener un desayuno magnífico.
Ella le entregó el roer y se deslizó detrás de él fuera de la cueva. El orondo animal se hallaba a su derecha, a no más de treinta metros. Richard se aproximó un poco más, pues no deseaba errar el disparo, mientras Rachel se acurrucaba detrás de una roca. El animal se alarmó, volvió la cabeza y olfateó el aire mientras el joven alzaba el rifle. Apuntó y abrió fuego un segundo antes de que su presa se diese a la fuga. Esta se derrumbó allí mismo, Richard saltó exultante —regodeándose de su éxito como cualquier cazador joven que no se detiene a considerar la belleza de la vida que ha destruido— y desenfundó su cuchillo mientras Rachel, a quien le repugnaban aquellas escenas, se retiró a la cueva. Sin embargo, media hora más tarde no puso objeción alguna a comer la carne asada sobre el rescoldo carmesí de las ascuas del fuego.
Recargaron el fusil una vez que terminaron de comer y, pese a que la bruma era aún muy densa, salieron a explorar los alrededores aprovechando que el Sol brillaba por encima de la capa neblinosa que flotaba a ras del suelo.
Caminando por entre las rocas, descubrieron que el nivel del agua había descendido casi con igual rapidez que había crecido la noche anterior. Sin embargo, la isla estaba sembrada de troncos tronchados y otros restos, entre los que yacían los cadáveres de los antílopes y otras criaturas más pequeñas, entre ellas un buen número de serpientes ahogadas. Ganaron el borde de la donga caminando con extremo cuidado y se sentaron sobre una roca, dado que aún no podían apreciar la profundidad y anchura de la corriente.
Permanecían allí sentados cuando escucharon un grito procedente de la otra orilla de la donga que atravesó la niebla.
—¡Señorita! ¿Está usted ahí? —preguntó alguien en holandés.
—Es Tom, nuestro guía, que me está buscando —dijo la joven—. Conteste por mí, Richard.
El joven tenía buenos pulmones y voceó:
—¡Sí, estoy aquí, a la espera de que se levante la niebla y baje el nivel del agua!
—Gracias a Dios —chilló Tom desde la distancia—. Creíamos que se había ahogado. ¿Cómo es que le ha cambiado tanto la voz?
—Porque me acompaña un inglés que vino de lejos —gritó Rachel—. Ve a buscar su caballo y átalo a una cuerda. Entonces, aguarda a que aclare la niebla y envía a decirles al pastor y a mi madre que estoy a salvo.
—Estoy aquí, Rachel —gritó otra voz que ella identificó como la de su padre—. Te hemos buscado durante toda la noche. Ya hemos encontrado el caballo del inglés. No entres aún en el agua, espera que podamos vernos.
—Es una noticia estupenda —dijo Richard—, aunque tendré que cabalgar mucho para alcanzar a los carromatos.
El rostro de Rachel se demudó.
—Sí, es una gran noticia.
—Entonces, ¿se alegra usted de que me vaya? —preguntó con tono ofendido.
—Fue usted quien dijo que era una noticia estupenda —le replicó con amabilidad.
—Quise decir que me alegraba de que hubieran hallado a mi caballo, no de alejarme de aquí al galope. ¿Lamenta que me marche? —preguntó, y la miró con ansiedad.
—Sí, lo lamento. Puede que a usted no le importe tanto. Encontrará a muchas personas allá abajo, en El Cabo, ¿pero qué amigos puedo hacer yo en este desierto cuando usted se marche?
Richard la miró de nuevo y vio que sus hermosos ojos grises estaban llenos de lágrimas. Entonces creció una congoja parecida en el pecho del muchacho —recordemos que apenas alcanzaba la edad de la hombría—, ya conocía aquel sentimiento, lo había sentido hacía un par de horas, cuando ella lo miraba mientras dormitaba en la cueva. Sintió que aquellos llorosos ojos grises atraían a su corazón como el imán al hierro. Richard nada conocía del amor, excepto el nombre, pero aquel sentimiento era nuevo y desconcertante.
—¿Qué me ha hecho? —preguntó de forma brusca—. No deseo alejarme de ust… de ti, y es muy extraño porque nunca me gustaron las chicas. Te aseguro —prosiguió con creciente vehemencia— que no me marcharía de no ser porque no le puedo hacer eso a mi padre. ¿Qué me has hecho?
—Nada, nada de nada —le contestó Rachel entre sollozos—, excepto vendarte el brazo.
—No puede ser eso. Cualquiera puede vendar un brazo. Sé que está mal, pero me gustaría no dar alcance a los carros. Así podría regresar.
—No debes regresar. Vete lejos, vete tan pronto como sea posible. Tu padre estará preocupadísimo.
Rachel comenzó a gritar a la orilla opuesta.
—Calle y escúcheme. ¡Calle! No voy a ponerme a gimotear solo porque no vuelva a ver a una chiquilla a quien conocí ayer mismo…
Soltó estas últimas palabras de sopetón, pero mientras tanto los lagrimones resbalaron por sus mejillas.
Permanecieron mirándose el uno al otro de forma lastimera por un momento y, la verdad sea dicha, llorando ambos. Entonces, algo, llamémosle instinto primigenio, impulsó a Richard a rodearla con sus brazos y besarla. Después continuaron llorando, cada uno con la cabeza reclinada en el pecho del otro. Richard comentó:
—Eso significa que ahora ya somos verdaderos amigos.
—Sí —contestó ella secándose las lágrimas de los ojos con el dorso de la mano, gesto que tanto había irritado a su padre el día anterior—, pero no sé por qué tuviste que besarme solo porque fueras mi amigo, y —en un arranque de sinceridad agregó—: porqué te besé yo.
Richard permaneció con el ceño fruncido, reflexionando, durante un buen rato, pero como el problema le venía grande, dijo:
—Esto… ¿Recuerdas aquella tontería que soñaste? Eso de que yo estaba atado a un árbol y todo lo demás… Bueno, no reconforta, y me estremezco solo de pensarlo, como cuando los leones rondaban la cueva, pero no me importaría que fuera verdad, ya que eso significaría que volveríamos a encontrarnos, aunque solo sea para decirnos: «buenas noches».
—Sí, Richard —respondió ella mientras acariciaba su manaza morena con sus delicados deditos—. Volveremos a vernos, estoy segura, muy segura. Y creo que no será para decir «buenas noches», más bien para decir «buenos días».