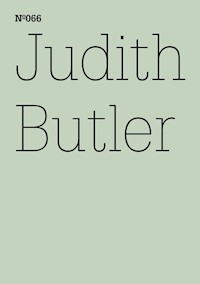Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne un conjunto de ensayos filosóficos escritos a lo largo de dos décadas, con las reflexiones de Judith Butler sobre la función de las pasiones en la formación del sujeto. En diálogo con filósofos tan diversos como Hegel, Spinoza, Descartes, Merleau-Ponty, Freud y Fanon, este libro examina cómo las pasiones —como el deseo, la rabia, el amor y el dolor— están ligadas a la conformación del sujeto en los marcos históricos de poder específicos. Butler muestra, en diferentes contextos filosóficos, de qué manera el yo que intenta convertirse en sí mismo se ve afectado, contra su voluntad, por los poderes sociales y discursivos. Y cómo, sin embargo, la agencia y la acción no quedan necesariamente anuladas en este choque. Las impresiones sensibles primarias registran esta situación dual en la que se actúa y se es objeto de una acción, contradiciendo la idea de que la acción requiera superar la situación de estar afectado por otros y por el mundo social y lingüístico. Tomados en conjunto, estos ensayos registran el desarrollo del pensamiento de Butler en torno a las relaciones éticas corporeizadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judith Butler
Los sentidos del sujeto
Traducción de Paula Kuffer
Herder
Título original: Senses of the subject
Traducción: Paula Kuffer
Diseño de la cubierta: PURPLEPRINT Creative
Edición digital: José Toribio Barba
© 2015, Fordham University Press, Nueva York
© 2016, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3799-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
Agradecimientos
Introducción
«No parece haber ninguna razón para negar que existan estas manos y este cuerpo mío»
Merleau-Ponty y el tacto de Malebranche
El deseo de vivir. La Ética de Spinoza bajo presión
Sentir qué es vivir en el otro. El amor temprano de Hegel
La desesperación especulativa de Kierkegaard
La diferencia sexual como cuestión ética. Alteridades de la carne en Irigaray y Merleau-Ponty
Violencia, no violencia. Sartre sobre Fanon
Índice analítico
Agradecimientos
Quisiera dar las gracias a la difunta e inolvidable Helen Tartar y a Fordham University Press por hacer posible este volumen, a Zoe Weiman-Kelman y Aleksey Dubilet por ayudarme con la preparación del manuscrito, y a Bud Bynack por su impresionante y detallada labor de edición. Esta tentativa de libro está dedicada a Denise Riley, sin cuyas ideas yo no habría podido tener muchas de las mías.
A pesar de que en estos textos los temas van apareciendo y se van sobreponiendo, todos ellos son muy distintos entre sí, puesto que del primero al más reciente han transcurrido diecinueve años (el de Kierkegaard es de 1993 y el de Hegel de 2012). Estos ensayos aparecieron originalmente en las publicaciones que siguen:
«How Can I Deny These Hands and This Body Are Mine?», Qui ParleII, I, 1998, reimpresión de una versión extensa en Material Events: Paul de Man and the Afterlife of Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001; «Kierkegaard’s Speculative Despair», en Robert Solomon y Kathleen Higgins (eds.), German Idealism, Londres, Routledge, 1993; «Merleau-Ponty and the Touch of Malebranche», en Taylor Carmen (ed.), Merleau-Ponty Reader, Londres, Cambridge, 2005; «Sexual Difference as a Question of Ethics», en Laura Doyle (ed.), Bodies of Resistance, Evanston, Northwestern University Press, 2001; «Spinoza’s Ethics under Pressure», en Victoria Kahn, Neil Saccamano y Daniela Coli (eds.), Politics and Passions, Princeton, Princeton University Press, 2006; «Violence, Nonviolence: Sartre on Fanon», Graduate Faculty Philosphy Journal 27, I, 2006, reimpresión en Jonathan Judaken (ed.) Race after Sartre, Albany, State University of New York Press, 2008; To Sense What Is Living in the Other: Hegel’s Early Love, dOCUMENTA (13), Notebooks, 66, Hatje Cantz Verlag, 2012 (edición bilingüe en inglés y alemán).
Introducción
Este libro presenta un conjunto de ensayos filosóficos escritos a lo largo de casi veinte años (1993-2012), y en ellos se pueden observar algunos de los cambios de mis ideas durante ese período de tiempo.1 Si me preguntaran qué confiere unidad a este volumen, si es que hubiera algo, solo me sería posible responder con vacilación. Si pudiera desprenderse un sentido de esta vacilación, probablemente sería este: cuando hablamos de la formación del sujeto, siempre asumimos un umbral de vulnerabilidad e impresionabilidad que parece preceder a la formación de un «yo» consciente y deliberado. Eso solo significa que esta criatura que yo soy está afectada por algo exterior a sí mismo, entendido como un a priori, que activa y da forma al sujeto que soy. Cuando uso el pronombre en primera persona en este contexto, no estoy hablando exactamente de mí. Sin duda, lo que digo tiene implicaciones personales, pero opera en un nivel relativamente impersonal. No voy a citar todo el tiempo el pronombre en primera persona entre esas comillas aterradoras, aunque quiero aclarar que cada vez que digo «yo», también estoy refiriéndome a ti, y a todos aquellos que usan el pronombre o hablan una lengua que conjuga la primera persona de otro modo.
Estoy insinuando que antes de poder decir «yo» ya me veo afectada, y que en cualquier caso tengo que estar afectada para ser capaz de decir «yo». Sin embargo, estas proposiciones tan claras fracasan al intentar describir el umbral de vulnerabilidad que precede a cualquiera de los sentidos de individuación o la capacidad lingüística para la autorreferencialidad. Se podría decir que solo estoy sugiriendo que los sentidos son primarios y que sentimos cosas, experimentamos impresiones, antes de formar cualquier pensamiento, incluyendo los pensamientos que podamos tener sobre nosotros mismos. Esta caracterización estaría en lo cierto según lo que voy a decir, pero no bastaría para explicar lo que pretendo mostrar.
En primer lugar, no estoy segura de que haya ciertos «pensamientos» que intervengan cuando sentimos algo. Y en segundo, quiero subrayar el problema metodológico que subyace a cualquier reivindicación de la supremacía de los sentidos: si digo que ya me veo afectada antes de poder decir «yo», mi palabra llega mucho después del proceso que pretendo describir. De hecho, mi posición retrospectiva siembra dudas sobre si realmente puedo describir esta situación, puesto que hablando en sentido estricto, yo no estaba presente en el proceso, y por lo visto, yo mismo soy uno de sus diversos efectos. Además, bien puede ser que, retroactivamente, reconstruya ese origen en función del fantasma que sea que me atenaza, de modo que tú solo obtendrás un relato de mi fantasma, no de mi origen. Dado que se trata de cuestiones harto controvertidas, uno podría pensar que deberíamos guardar silencio, evitando por completo el uso de la primera persona, ya que la función indexical fracasa justo en el momento en que pretendemos gobernar sus fuerzas para ayudarnos a describir algo difícil. Yo sugeriría, más bien, aceptar este desfase y proceder con un estilo narrativo que apunte a la condición paradójica de intentar relatar algo sobre mi formación, que es previo a mi propia capacidad narrativa y que, de hecho, da lugar a esa capacidad narrativa.
Tomemos la conocida frase de Nietzsche donde «truenan […] las doce campanadas del mediodía», y sobresaltan a la persona autorreflexiva, que solo después se frota las orejas «sorprendida» y «perpleja» y se pregunta «¿qué es lo que en realidad hemos vivido allí?».2 Podría ser que este desfase, lo que Freud denominaba «retroactividad» (Nachträglichkeit), sea un rasgo inevitable de investigaciones como esta, y sea lo que infiere a la narración la perspectiva histórica del presente. Aun más, ¿es posible intentar dotar de una secuencia narrativa al proceso de verse afectado, un umbral de vulnerabilidad y transmisión y reflexión, y expresar una vida que todavía no existía y, en parte, dar cuenta de la emergencia de ese yo?
Algunas ficciones literarias se basan en este tipo de escenarios imposibles. Tomemos el fantástico comienzo de David Copperfield, en el que el narrador habla con una perspicacia extraordinaria sobre los detalles de la vida cotidiana antes y durante su propio alumbramiento. Dice, entre paréntesis, que le han contado la historia de su nacimiento y que se cree lo que le han contado, pero cuando la narración avanza, deja de contar la historia, como si la hubiera inventado otra persona que no fuera él; se ha incluido a sí mismo como narrador omnisciente desde el comienzo de su vida, en un intento, quizá, de sortear la dificultad de haber sido en el pasado un niño sin capacidad de hablar, pensar o reflexionar como lo hace un autor adulto. Cierto rechazo de la infancia se filtra en el relato más que autoritario que lo describe llorando, así como en las reacciones de los demás en tales ocasiones.
De hecho, el capítulo inicial lleva el título genial de «Nazco», y desde la primera línea ya lanza el guante: ¿el narrador busca autoridad, o pretende erigirse en el propio autor? La novela empieza así: «Si soy yo el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas.» Aquí hay, sin duda, una doble ironía, porque el narrador es una construcción ficcional de Charles Dickens, y por eso cuenta con la autoridad en todo momento, incluso si plantea esta pregunta, con la que sugiere que podría escapar del texto que hace de soporte de su existencia ficcional. Aun dentro de los márgenes de la novela, es obvio que no puede ofrecer una narración de su propio nacimiento con alguna autoridad de primera mano, pero prosigue con esta tarea imposible y seductora como si hubiera estado allí, mirando, como si hubiera estado allí al llegar al mundo.
La autoridad narrativa no exige estar en la escena. Solo requiere que alguien sea capaz de reconstruir la escena desde una posición de no-presencia de un modo verosímil, o que esta narración inverosímil de uno mismo sea convincente por sus propias razones. La historia tiene un significado en tanto que él la relata, puesto que nos está sumergiendo en su particular comprensión de sí mismo. Puede que lo que cuente sea verdad o no, pero eso casi no importa a partir del momento en que entendemos que la historia a la que recurre cuenta algo sobre sus ambiciones y deseos autoriales, que sirven claramente para contrarrestar y desterrar la pasividad del niño y la falta de control motor, quizá una resistencia a la necesidad de estar en manos de aquellos que él nunca eligió, que acabaron cuidándolo, más o menos bien.
No pretendo decir que se pueda establecer un paralelismo entre lo que sucede en obras literarias como esta y la teoría de la formación del sujeto. Más bien quisiera sugerir que estos gestos narrativos ocupan un lugar en casi cualquier teoría de la formación del sujeto. ¿Podría ser que la dimensión narrativa de la teoría de la formación del sujeto fuera imposible, a la vez que necesaria, inevitablemente desfasada, en especial cuando se trata de discernir el modo en que el sujeto es animado en un primer momento por aquello que lo afecta y el modo en que estos procesos transitivos se reiteran en la vida animada subsiguiente? Si pretendemos hablar de estas cuestiones, debemos asumir que ocupamos una posición imposible, la cual, quizá, repite la imposibilidad de la condición que estamos intentando describir.
Decir que es imposible no significa que no se pueda hacer, pero solo encontraremos un camino entre las restricciones de la vida adulta si nos preguntamos por el modo en que estos pasajes incipientes permanecen en nosotros, reiterándose en silencio una y otra vez. Si digo que me veo afectada antes de convertirme en un «yo», estoy usando un pronombre que todavía no estaba en juego, confundiendo las temporalidades. Yo, personalmente, no puedo regresar a ese lugar, ni puedo hacerlo de manera impersonal. Pero a pesar de eso, parece que todavía podemos decir mucho. Por ejemplo, fijémonos en el lenguaje con el que describimos la emergencia o la formación del sujeto.
En términos teóricos, siguiendo la linea foucaultiana, solo podemos afirmar que el sujeto está producido por normas o, más genéricamente, por el discurso. Cuando nos detenemos a preguntarnos qué significa «producido», y a qué perspectiva responde esta construcción verbal tan pasiva, descubrimos que queda mucho trabajo por hacer. ¿Es lo mismo «estar producido» que «estar conformado»? ¿Tiene alguna importancia la expresión que usemos? Siempre es posible referirse a una norma como algo singular, pero recordemos que las normas tienden a venir en grupo, entrelazadas, y que tienen una dimensión espacial y temporal, que es inseparable de lo que son, su modo de actuar, de dar forma y de actuar.
Se dice que las normas nos preceden, que circulan en el mundo antes de recaer sobre nosotros. Cuando llegan, actúan de maneras muy distintas: las normas dejan una marca sobre nosotros, y esa marca abre un registro afectivo. Las normas nos forman, pero solo porque ya existe una relación cercana e involuntaria con su marca; exigen e intensifican nuestra impresionabilidad. Las normas actúan sobre nosotros en todas direcciones, es decir, de un modo múltiple y a veces contradictorio; actúan sobre una sensibilidad a la vez que la conforman; nos empujan a sentir de una manera determinada, y esos sentimientos pueden penetrar incluso en nuestro pensamiento, ya que es muy posible que acabemos pensando en ellos. Nos condicionan y nos forman, y apenas han acabado con esa tarea comenzamos a emerger como seres pensantes y hablantes. Más bien siguen actuando de acuerdo con una lógica iterativa que para muchos de nosotros solo acaba con el final de la vida, aunque la vida de las normas, del discurso en términos más genéricos, se mantenga con una tenacidad bastante indiferente a nuestra finitud. Está claro que Foucault tenía todo esto muy presente cuando remarcó que el discurso no es la vida: su tiempo no es el nuestro.3
Solemos caer en un error cuando, al intentar explicar la formación del sujeto, nos imaginamos una norma única que actúa como una especie de «causa» y a un «sujeto» que se forma tras la acción de esa norma. Quizá lo que estamos intentando describir no sea exactamente una serie causal. Yo no llego al mundo al margen de un grupo de normas que están ahí esperándome, orquestando mi género, mi raza y mi estatus, trabajando sobre mí, incluso como puro potencial, antes de mi primer llanto. Así pues, las normas, las convenciones, las formas de poder institucional ya están actuando con anterioridad a cualquier acción que yo pueda emprender, antes de que haya un «yo» que se piensa a sí mismo, de vez en cuando, como el lugar o la fuente de su propia acción. No pretendo burlarme de esos momentos en los que nos aprehendemos a nosotros mismos como fuente de nuestras acciones. Debemos hacerlo si queremos entendernos a nosotros mismos como agentes. La tarea consiste en pensar simultáneamente el «actuar sobre uno» (being acted on) y el actuar, y no meramente como una secuencia. Quizá estemos ante un dilema repetido: estar arrojado a un mundo en el que uno se conforma, incluso si uno actúa o pretende hacerlo para engendrar algo nuevo. El hecho de actuar no nos libera a ninguno de nosotros de nuestras formaciones, a pesar de las protestas del alegre existencialismo. Nuestra formación no desaparece de pronto después de ciertos quiebres o rupturas; son importantes para la historia que contamos sobre nosotros mismos o para otros modos de autoconocimiento. La historia con la que rompí sigue ahí, y la ruptura se instala en mí aquí y ahora. De modo que no puedo ser pensada sin esa formación. A su vez, no hay nada que me determine de antemano —no estoy formada de una vez por todas, sino de un modo continuo o repetitivo—. Estoy siendo formada aún mientras me formo aquí y ahora. Y mi propia actividad formadora de mi yo —lo que algunos llamarían «self-fashioning»— se convierte en parte de ese proceso formativo en marcha. Nunca estoy formada del todo, así como nunca acabo de ser formadora de mí yo. Esta sería otra manera de decir que vivimos en un tiempo histórico o que este vive en nosotros en cualquier forma de historicidad que adquiramos en tanto que criaturas humanas.
En último lugar, mi argumento no estaría completo si no dijera que los contornos de una relación ética emergen de la paradoja de la formación del sujeto. No solo me veo afectada por este otro o este conjunto de otros, sino también por un mundo en el que los humanos, las instituciones y los procesos orgánicos e inorgánicos quedan impresos en este yo, que es susceptible desde el primer momento de diversas maneras, todas ellas completamente involuntarias. La condición de posibilidad de mi explotación presupone que soy un ser necesitado de soporte, dependiente, arrojado a un mundo de infraestructuras para sobrevivir. No solo estoy en manos de alguien antes de empezar a trabajar con mis propias manos, sino que también, por decirlo así, en manos de instituciones, discursos, contextos, incluyendo la tecnología y los procesos vitales, manejado por un terreno de objetos orgánicos e inorgánicos que excede lo humano. En este sentido, «yo» no soy nada ni puedo estar en ningún lugar sin todo lo no-humano.
El carácter involuntario de esta dependencia no es en sí mismo explotación, pero, como sabemos, es un dominio de dependencia que está abierto a la explotación. Además, la susceptibilidad no es lo mismo que la subyugación, aunque bien puede conducir a esta cuando se explota la susceptibilidad (como suele suceder cuando nos referimos a la explotación de los niños, que pasa por la explotación de su dependencia y la dimensión relativamente acrítica de su confianza). La susceptibilidad no explica por sí misma el vínculo apasionado o el enamoramiento, la traición o el abandono. Todos estos modos de sentir se dan en función de lo que sucede en relación con aquellos que nos conmueven y nos afectan, y que a su vez son susceptibles a nosotros (incluso a nuestra susceptibilidad, un círculo que describe ciertas formas de intensidad afectiva y sexual). En cada uno de estos casos, el conjunto de relaciones no se define tanto por una serie causal, sino por una forma de transitividad; no siempre sabemos, o no siempre podemos decir, quién tocó a quién, si uno fue tocado o tocó. Así se desprende de la visión de «El entrelazo», en Lo visible ylo invisible, de Merleau-Ponty. También se relaciona con su descripción más general sobre nuestra capacidad de sentir, cuando considera, junto a Malebranche, que ser tocado por primera vez es lo que anima al sujeto sintiente.
¿Se transmite o se da algo así en las relaciones transitivas? Jean Laplanche argumentaría que existen mensajes enigmáticos que se transmiten en los estadios primeros de la infancia y que quedan instalados como significantes (signifier) primarios que introducen la vida del deseo. Las pulsiones (drive) son despertadas por estas extrañas interpelaciones tempranas, y esa cualidad enigmática persiste a lo largo de la trayectoria del deseo sexual: «¿Qué es lo que quiero?»; «¿Qué hay en mí que quiere de la manera en que lo hace?».4 Según Merleau-Ponty, así como Malebranche, solo cuando actúan sobre nosotros podemos empezar a actuar. Y cuando actuamos, no superamos precisamente la condición de que actúen sobre nosotros. Cuando tocan o sujetan o se dirigen a un niño, sus sentidos se despiertan, abriendo el camino para una aprehensión sensible del mundo.5 Y así, antes de sentir cualquier cosa, ya estoy en relación no solo con un otro concreto, sino con muchos, con un terreno de alteridad que no es restrictivamente humano. Estas relaciones conforman una matriz para la formación del sujeto, lo que significa que alguien debe sentirme antes de que yo pueda sentir alguna cosa. Al actuar sobre mí, aunque sea sin mi consentimiento, ni voluntad alguna por mi parte, me convierto en un ser con la capacidad de sentir y de actuar. Incluso cuando el discurso ubica claramente al «yo» en su acción particular, me doy cuenta de que este «yo» es esclavo de una transitividad previa, puesto que ya están actuando sobre él cuando este actúa. No puedo darme cuenta de todo esto a no ser que mi habilidad para sentir ya haya sido animada por un conjunto de otros y condiciones que sin duda no son yo. Es otro modo de decir que nadie trasciende la matriz de relaciones que dan lugar al sujeto; nadie actúa sin antes ser conformado como un ser con la capacidad de actuar.
Sin duda, mucha gente actúa como si no estuviera conformada así, y esa es una postura interesante de sostener. Definir la capacidad de actuar como un rasgo absolutamente propio de la individualidad de uno (sin hacer referencia a la individuación) implica una forma de negación que busca acabar con los modos de dependencia e interdependencia primarios e imperecederos, incluyendo aquellas condiciones trastornadas de abandono o pérdida registradas en la edad temprana, que no se superan o trascienden precisamente en la vida sucesiva, sino que se repiten a través de puestas en acto (enactment) de lo más diversas, más o menos conscientes. Algunas versiones del «yo» soberano se basan en esta negación, lo cual significa, por supuesto, que son absolutamente frágiles, y a menudo demuestran esa frágil insistencia de modos sintomáticos. A fin de cuentas: ¿cuándo se romperá esa figura que concuerda consigo misma, o qué tendrá que destruir para sostener su imagen de autosoberanía?
Quizá deba aclararse que a lo largo de estos ensayos se lanza una batalla contra esa forma de individualismo soberano. Puede parecer un argumento relativamente conservador afirmar que un sujeto solo actúa después de ser formado como sujeto con la capacidad para actuar, es decir, como alguien sobre quien ya se ha actuado. ¿No podemos superar nuestra formación, romper con esa matriz que nos formó como sujetos?
No cabe duda de que es posible romper con ciertas normas que tienen el poder de conformarnos, pero únicamente con la intervención de normas compensatorias. Y si esto puede y debe suceder, tan solo significa que la «matriz de las relaciones» que conforma el sujeto no es una red integrada y armónica, sino un campo de desarmonía potencial, antagonismo y disputa. También supone que en los momentos de cambios significativos o ruptura, no sabemos con exactitud quiénes somos o qué significa «yo» cuando lo pronunciamos. Si el «yo» está separado del «tú», o del «ellos», es decir, de todos aquellos sin los cuales el «yo» sería impensable, se genera, obviamente, una terrible desorientación. ¿Quién es este «yo» después de tal ruptura con las relaciones constitutivas, y en qué puede convertirse, si acaso tiene esa capacidad?
Las relaciones constitutivas también contienen un patrón de ruptura, que, de hecho, nos constituyen y, a la vez, nos rompen. Esto lleva a una forma de locura tentativa o más definitiva, sin duda. ¿Qué significa que necesitas aquello que te rompe? Si en el pasado la dependencia de los otros fue una cuestión de supervivencia, y ahora sigue funcionando físicamente como condición de supervivencia (evocando y reinstaurando aquella condición primaria), entonces ciertas rupturas hacen surgir la cuestión de si el «yo» puede sobrevivir.
El asunto se vuelve más complejo si uno genera la ruptura precisamente para poder sobrevivir (romper con aquello que te rompe). En tales situaciones, el «yo» padecerá respuestas conflictivas: como consecuencia de su ruptura con aquellas relaciones conformadoras, no sobrevivirá. La ambigüedad da cuenta de que el «yo» no se puede separar con facilidad de aquellas relaciones que hicieron al «yo» posible, pero también de la reiteración de aquellas relaciones y la posibilidad de ruptura que se integra como parte de su historia, como apertura a un futuro vivible. Frantz Fanon presenta el problema de la ruptura en términos de interpelación, que instituyen el «no-ser» de uno, para asaltar la categoría de lo humano, incluso quebrarla oponiéndose a su criterio racial. De manera similar, Fanon subraya las condiciones bajo las cuales la racialización establece un tipo de ser que ya está destruido antes de tener la mera posibilidad de vivir y que, para poder vivir, debe recurrir a otro modo de comprensión de la libertad encarnada (embodied freedom) y desarrollarlo. Según Fanon, así como también Spinoza, la pregunta reza: ¿qué destruye a una persona cuando parece que esta se está destruyendo a sí misma? En momentos así, ¿se encuentran enlazados los social y lo psíquico?, y si fuera el caso, ¿cómo? Hablando con rigor, Spinoza cree que una persona no puede quitarse la vida, sino que algo externo actúa en ese instante sobre ella. Esto plantea la cuestión de cómo llega a convertirse algo «externo» no solo en «interno», sino en la fuerza motora de la vida psíquica.
Debería incluir un capítulo de psicoanálisis si quisiera llevar a buen puerto este argumento, pero no lo haré en este volumen. El ensayo sobre Spinoza, sin embargo, permite conjeturar un intercambio entre Spinoza y Freud. Muchos de los temas abordados por el psicoanálisis se plantean en los textos aquí reunidos, incluyendo la condición de la corporeización (embodiment), la estrategia de negación, la dependencia primaria, las motivaciones del deseo, la violencia y la importancia fundamental de la relacionalidad y el carácter siempre polémico de los lazos sociales y el inconsciente.
Los ensayos que aquí se incluyen no solo se extienden a lo largo de veinte años, sino que también representan una dimensión de mi trabajo filosófico menos conocido, y menos popular. Se pueden encontrar vínculos entre los estudios de feminismo y género y el ensayo de Merleau-Ponty e Irigaray, y algunos de mis compromisos políticos se exponen en el texto sobre Sartre y Fanon, así como en el de Spinoza, con la formulación de una ética bajo presión. Quizá en los trabajos sobre Malebranche en relación con Merleau-Ponty, Kierkegaard, Descartes y Hegel me he ocupado más de las dimensiones relacionales de la corporeización: pasión, deseo, tacto. Me interesa mucho menos entender las actividades del «yo» pensante que las condiciones sensibles de ser sentido y sentir, una condición transitiva y paradójica que se mantiene incluso en las posturas más autosuficientes de pensamiento.
Repito, la idea no es desacreditar cualquier concepción que sostiene que nuestra acción o deseo son independientes y demostrar que somos el efecto de fuerzas previas más poderosas. Más bien, se trata de entender que aquello que denominamos «independencia» siempre se establece en relación a un conjunto de vínculos formativos que simplemente desaparecen cuando tiene lugar la acción, a pesar de que estas relaciones formativas a veces se desvanezcan en la conciencia, e incluso deban desvanecerse en algún punto. Si puedo tocar, experimentar y sentir el mundo es solo porque a este «yo», antes de que pudiera denominarse «yo», lo agarraron, lo sintieron, se dirigieron a él y lo animaron. El «yo» nunca acaba de superar esa impresionabilidad primera, incluso se puede decir que es la ocasión de su perdición. Si la tesis es correcta, resulta curioso, pero destacable, que el «yo» se convierta en un ser sensible, pensante y agente, precisamente por haber recibido la acción de un modo que, desde el comienzo, presupone ese terreno involuntario, aunque volátil, de la impresionabilidad. Inacabados, o inacabados desde el comienzo, nos van formando, y mientras nos forman, estamos siempre parcialmente inacabados por todo aquello que vamos sintiendo y aprendiendo.
De ahí se sigue una forma de relación que podríamos llamar «ética»: cierta demanda u obligación incide sobre mí, y la respuesta depende de mi capacidad para afirmar el hecho de que hayan actuado sobre mí, formándome como alguien que puede responder a tal o cual llamada. Se plantea también una relacionalidad estética: algo me impresiona, y yo desarrollo impresiones que no se pueden acabar de separar de aquello que actúa sobre mí. Solo me puede conmover o dejar de conmover algo exterior que me afecta de un modo más o menos involuntario.
Esta relación conflictiva y prometedora no se puede negar fácilmente, y si fuera posible negarla, habría que pagar el precio de la destrucción del mundo social y relacional. Yo diría que debemos afirmar el modo en que ya somos y actuamos para poder afirmarnos a nosotros mismos, pero la autoafirmación supone la afirmación del mundo, sin el cual el yo mismo no podría ser, y eso significa afirmar aquello que nunca pude elegir, es decir, lo que me sucede al margen de mi voluntad, que precipita mis sentidos y mi conocimiento del mundo.
La ética no describe principalmente una conducta o disposición, sino que caracteriza una manera de comprender el marco relacional en el que los sentidos, la acción y el discurso se hacen posibles. La ética describe una estructura de discurso en la cual estamos llamados a actuar o responder de un modo específico. Incluso en un nivel preverbal, la estructura del discurso sigue operando, lo cual significa que la relacionalidad ética recurre a este dominio o susceptibilidad previa.6 Antes de cualquier individuación, uno es llamado por un nombre e interpelado como «tú», y esa interpelación, repetida y oída reiteradamente de modos distintos, comienza a formar un sujeto que se dirige a sí mismo en esos mismos términos, que aprende a cambiar entre el «tú» y el «yo» o una tercera persona con género, «él» o «ella». En ese cambio siempre se produce una alteración, por eso la autorreferencia, posibilitada por la escena de la interpelación, puede asumir significados que exceden las intenciones de aquellos que introdujeron los términos del discurso a través de la interpelación. Así pues, cuando uno se dirige a alguien como «tú», bien puede ser que esté pidiendo el reconocimiento de que esa segunda persona se refiere a un «yo», pero ese «yo» puede resistir o modificar o rechazar las semánticas diversas que van asociadas a ese «tú». En otras palabras, «Sí, soy yo, pero no soy quien crees que soy».
Este reconocimiento fallido (misrecognition), que se encuentra en el corazón de la escena de la interpelación, se intensifica cuando se trata de una cuestión de género. Si yo no me reconozco como «ella», ¿significa que no puedo reconocer que alguien pretenda interpelarme con ese pronombre? Podría actuar como si no se estuvieran dirigiendo a mí, o puedo aclarar qué pronombre prefiero, pero, haga lo que haga, entiendo que este reconocimiento fallido se dirigía a mí. En otras palabras, incluso cuando la interpelación es incorrecta, sigue estando dirigida a mí. Y a veces, cuando la interpelación se dirige a otra persona, y yo creo que se dirige a mí, la escena específica de la interpelación se malinterpreta solo porque se presupone una escena de interpelación más amplia. Quizá el piropo que se oyó en la calle estaba dirigido a una mujer, y otra entendió que se dirigía a ella. En realidad, podría haber estado dirigido a la segunda mujer, incluso si hubo una confusión en este caso concreto. Tales interpelaciones merodean e incorporan; abarcan un gran número de objetos aunque parezca que se dirijan solo a uno. El carácter relativamente impersonal de la interpelación hace que la confusión siempre esté en juego en el reconocimiento.7 Es más, no solo el piropo o el insulto o la ofensa constituyen una interpelación en la escena de la interpelación; todo pronombre contiene una fuerza interpelativa y supone la posibilidad de la confusión en el reconocimiento: «¿Eres tú la persona a quien le he dicho te quiero?», o «¿Soy yo la persona a la que dices amar?».8
¿Cómo se relaciona esta polémica sobre la interpelación con la cuestión de la impresionabilidad primaria y la formación del sujeto? En primer lugar, la escena de la interpelación, e incluso su estructura lingüística, preceden a cualquier acto de vocalización. La interpelación se puede dar a través de otro tipo de acciones significativas, como tocando, moviendo, agarrando, eligiendo un camino u otro, generando o perdiendo contacto visual o táctil. La cuestión sobre la presencia de otra persona puede dar lugar a la pregunta por mi presencia, como si la ausencia y la presencia fueran espacios transitivos, zonas intermedias entre individuos diferenciados. Una gran vacilación brota como respuesta a la cuestión de si hay un «yo» que pueda diferenciarse y a la vez ser dependiente o si surge en el proceso de diferenciación en la dependencia. Puede parecer que el «yo» no es nada sin el «tú», y que es un buen indicio de una condición muy real de la dependencia primaria (una condición autobiográfica temprana revivida físicamente). La diferenciación daría lugar a la posibilidad constitutiva de la confusión que persiste en cualquier interpelación. Aunque un niño preverbal no pregunta «¿Me estás llamando a mí cuando dices mi nombre?», hay algo enigmático que se pone en obra cuando se llama a alguien por su nombre o se le asigna un género, ya sea a través de la referencia pronominal o del trato y las costumbres repetidas.9 Tanto el nombre propio como el género seguramente se presentan como un ruido enigmático que exige una respuesta interpretativa, la cual incluye una serie de equivocaciones y de confusiones en el reconocimiento. Quizá en el mundo de los adultos se perpetúe una sensación de ese enigma: «¿Te estás refiriendo a mí cuando afirmas que soy esto o aquello?». A veces la posibilidad de la confusión emerge en el corazón de las relaciones más íntimas: «¡No me puedo creer que seas mi madre!» o «¿Este es mi hijo?».10
A pesar de que el «sujeto» suele referirse a una criatura lingüística ya diferenciada a través del lenguaje, incluso capaz de la autorreferencia lingüística, presupone una formación del sujeto, incluyendo un relato del ingreso en el lenguaje. El hecho de que el lenguaje preceda al sujeto no anula la necesidad de explicar el surgimiento del lenguaje y la relación entre corporeización y lenguaje en la formación del sujeto. Al fin y al cabo, si la escena de la interpelación no es necesariamente verbal, y no es exclusivamente lingüística, entonces designa una operación más primaria del campo discursivo a nivel del cuerpo. Dicho esto, no podemos diferenciar con claridad entre distintos «niveles» como si tuvieran un estatuto ontológico que excediera su utilidad heurística. El cuerpo siempre se sostiene (o no se sostiene) en las tecnologías, las estructuras, las instituciones, en un conjunto de otros con los que puede haber una relación personal o impersonal, procesos orgánicos y humanos, por solo mencionar algunas de las pocas condiciones de emergencia. Estos sostenes no son meras estructuras pasivas. Un sostén debe sostener, de modo que debe ser y actuar. Un sostén no puede sostener sin sostener algo, definiéndose así como relacional y agente. Debe entenderse que el gesto (relay) transitivo de la agencia sucede en algún lugar en una zona donde los sostenes ya están actuando sobre un cuerpo con distintas medidas de éxito y fracaso, actuando en un campo localizado de impresionabilidad, para el cual no existe una distinción estable, y no puede existir, entre pasividad y actividad. Ser actuado, animado, y agente; interpelado, animado e interpelador; tocado, animado y ahora sensible. Estas tríadas, en parte, son secuenciales y, en parte, quiásmicas. Y lo mismo puede decirse de la relación entre el cuerpo y el lenguaje. Al fin y al cabo, la voz y las manos expresan deseo o frustración o placer antes de que cualquier forma lingüística de discurso exprese estas disposiciones. Es difícil de negar que, en la infancia, una gran parte de lo que resulta significativo a nivel corpóreo tiene lugar antes de la vocalización y el discurso. La emergencia del discurso no supone una sustitución y un desplazamiento del cuerpo. Las significaciones corpóreas no se convierten o se subliman con éxito en discurso; las dimensión corpórea de la significación no desaparece cuando comienza el habla (ni merodea alrededor del discurso como una presencia metafísica). A pesar de que los cuerpos pueden significar de un modo y hablar de otro, las dos modalidades permanecen unidas, aunque sea en términos sintomáticos. (La histeria es un buen ejemplo). En un terreno más mundano, una persona que habla en público debe encontrar la manera de dar lugar a la voz, o la persona que usa un signo lingüístico debe pensar en el modo correcto de mover las manos. Así que, a pesar de que podamos decir que el significante corpóreo precede al discurso, nos estaríamos equivocando al pensar que este desaparece con el acto de enunciación o, de hecho, con el texto escrito. En su ausencia, el cuerpo sigue significando. Descartes intentó obviar esto, pero, de acuerdo con Nancy, su propio lenguaje obraba contra esta negación.11
Del mismo modo que la filosofía colapsa una y otra vez frente a la cuestión del cuerpo, tiende a distinguir entre lo que se denomina pensar y sentir, el deseo, la pasión, la sexualidad y las relaciones de dependencia. Una de las grandes contribuciones de la filosofía feminista ha sido cuestionar estas dicotomías y preguntarse si en los sentidos ya está obrando algo llamado pensamiento, si cuando actuamos, no están actuando al mismo tiempo sobre nosotros; y si al penetrar en la zona del yo pensante y hablante, nos están dando forma y a la vez nosotros estamos dando lugar a algo. Las impresiones primarias que recibimos establecen una relación de necesidad animada con el mundo. Hablamos como si las impresiones se recibieran o estuvieran formadas, pero se forman al mismo tiempo que se reciben, pues la impresionabilidad primera nos ofrece un modo de repensar tanto la actividad como la pasividad, que el dualismo asocia, de manera problemática, a la diferencia de género. Aunque no podamos regresar a la impresionabilidad primaria como una condición originaria excepto a partir de giros narrativos fantásticos, no existe ninguna razón para discutir su importancia. Tan solo afirma que necesitamos formas de ficción para llegar al autoconocimiento, y que en este terreno la verificación no puede operar como suele hacerlo. Si se pretende dar cuenta de una condición en que las series y las secuencias resultan muy problemáticas, como la distinción entre activo y pasivo, entonces hay que encontrar otros caminos o permitir que la narrativa exprese su propia imposibilidad. En cualquier caso, parece que solo podemos entender qué siente el sujeto, o cómo alcanza a sentir su mundo, si abandonamos la pretensión de describir las condiciones quiásmicas de su formación. No se trata de descubrir y exponer un origen o crear series causales, sino de describir qué actúa cuando yo actúo, sin hacerse responsable, precisamente, de todo el show. Justo en ese encuentro que me confronta con un mundo que yo nunca elegí, que da lugar a la afirmación de la exposición involuntaria a los otros como condición de relacionalidad, humana y no humana, es donde se presenta lo ético. Al actuar sobre mí, yo sigo actuando, pero este «yo» a duras penas actúa solo, e incluso, o precisamente por ello, nunca acaba de estar inacabado.
«No parece haber ninguna razón para negar que existan estas manos y este cuerpo mío»*
Recuerdo una noche de insomnio del año pasado en que me dirigí al salón y encendí la televisión, donde encontré que en C-Span estaban ofreciendo una emisión especial sobre feminismo en la que la historiadora Elizabeth Fox-Genovese aclaraba por qué consideraba que los estudios feministas seguían siendo importantes y por qué se oponía a ciertas tendencias radicales dentro del pensamiento feminista. Entre las posiciones que más le desagradaban incluía la perspectiva feminista que sostiene que no se puede establecer ni definir una distinción estable entre los sexos, una visión que sugiere que la propia diferencia entre los sexos varía culturalmente o, aún peor, que está fabricada discursivamente, como si todo fuera una cuestión de lenguaje. Sin duda, esto no me ayudaba en mis intenciones de dormirme, y me sentí como un cuerpo insomne en el mundo, al que estaban acusando, al menos subrepticiamente, de haber hecho del cuerpo algo menos relevante en vez de más. De hecho, no estaba del todo segura de si la pesadilla que me había despertado unas horas antes no estaba continuando ahora, en cierto modo, en la pantalla. ¿Estaba despierta o estaba soñando? Al fin y al cabo, no cabía duda de que la dimensión persecutoria de la paranoia me acosaba desde la cama. ¿También era una paranoia pensar que estaba hablando de mí, y había algún modo de demostrarlo? Si se trataba de mí, ¿cómo podía constatar que la persona a la que se refería era yo?
No solo estoy contando esta historia porque anuncia los dilemas cartesianos sobre los que me voy a ocupar en el siguiente ensayo, ni tampoco porque me proponga responder a la pregunta de si la diferencia sexual se produce únicamente en el lenguaje. Por ahora, voy a dejar de lado la cuestión de la diferencia sexual, para regresar a esta en otra ocasión.1 El problema que pretendo dirimir surge cada vez que intentamos describir el tipo de acción que el lenguaje ejerce sobre el cuerpo o, más bien, en la producción o el mantenimiento de los cuerpos. Solemos describir el lenguaje como si produjera o creara activamente cada vez que usamos, implícita o explícitamente, el lenguaje de construcción discursiva.
En la reflexión sobre las Meditaciones de Descartes que sigue a continuación, me propongo preguntar si el modo en que el filósofo francés plantea la irrealidad de su propio cuerpo no es una alegoría para plantear un problema más general que se encuentra en varias formas de constructivismo y diversas réplicas críticas a un constructivismo que a veces no se entiende suficientemente bien. El título de este ensayo que ya he comenzado, aunque todavía no haya comenzado, es: «No parece haber ninguna razón para negar que existan estas manos y este cuerpo mío». Estas son, claro está, palabras de Descartes, pero bien podrían ser nuestras o, de hecho, mías, dados los dilemas que plantea el constructivismo contemporáneo.
El lenguaje de la construcción discursiva adopta formas diversas en la academia contemporánea, y a veces parece como si el cuerpo fuera creado ex nihilo de las fuentes del discurso. Decir, por ejemplo, que el cuerpo se fabrica en el discurso no solo es suponer que el discurso es un tipo de actividad que fabrica, sino marginar la importancia de cuestiones tales como «de qué manera» y «hasta qué punto». Decir que la línea entre sexos, por ejemplo, debe definirse, y debe ser definible, supone conceder que, en cierto nivel, la estabilidad de la distinción depende de la definición de esa línea. Pero decir que debemos ser capaces de definir una línea para estabilizar la distinción entre sexos únicamente significa que en primer lugar debemos captar esta distinción, de modo que nos permita luego definir una línea, y la definición de la línea confirma una distinción que, en algún punto, ya está dada. Pero también puede decirse, a la inversa, que hay ciertas convenciones que estipulan cómo y dónde tiene o no tiene que definirse, y que estas convenciones, como todas las convenciones, cambian a lo largo del tiempo y producen ansiedad y desconocimiento precisamente en el instante en que nos vemos empujados a definir la línea en relación a los sexos. La línea nos permite definir qué se considera «sexo» y qué no; la línea funciona como ideal regulatorio, en el sentido foucaultiano, o como criterio normativo que da lugar y controla la apariencia y la cognoscibilidad del sexo. Entonces, la cuestión, que no es fácil de plantear, sería: ¿las convenciones que delimitan la diferencia sexual determinan en parte lo que «vemos» y «comprendemos» como diferencia sexual? Como supondrán, no hay mucha distancia entre esta afirmación y la idea de que la diferencia sexual está fabricada en el lenguaje. Pero creo que debemos ser prudentes antes de secundar o repudiar tal conclusión.
El lenguaje del constructivismo corre el riesgo de caer en cierta forma de lingüisticismo al asumir que aquello construido por el lenguaje es, también, lenguaje, que el objeto de la construcción lingüística no es nada más que el propio lenguaje. Además, la acción de esta construcción se expresa a partir de expresiones verbales que en ocasiones conllevan una creación meramente unilateral. Se sostiene que el lenguaje fabrica o figura el cuerpo, para producirlo o construirlo, para constituirlo o hacerlo. Así pues, se supone que el lenguaje actúa, lo cual implica una comprensión tropológica del lenguaje como performador y performativo. Sin duda, la versión más radical del constructivismo tiene algo de escandaloso que a veces se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, la doctrina de la construcción insinúa que el cuerpo no solo está hecho por el lenguaje, sino también de lenguajes, o que en algún punto el cuerpo se puede reducir a las coordenadas lingüísticas que permiten identificarlo y lo hacen identificable, como si no hubiera nada no lingüístico en juego. Como resultado no solo surge un reino ontológico, entendido como muchos de los efectos del monismo lingüístico, sino que el funcionamiento tropológico del lenguaje como acción queda literaturizado de un modo extraño en la descripción de qué hace y cómo hace lo que hace. Y a pesar de que Paul de Man solía argumentar que la dimensión tropológica del discurso opera frente a la performativa, parece que estamos, como en la discusión sobre Nietzsche de de Man, ante la literalización del tropo de la performatividad.
Quisiera sugerir otra manera de aproximarse a esta cuestión, la cual rechaza la reducción de la construcción lingüística al monismo lingüístico y cuestiona la figura del lenguaje como agente unilateral e inequívoco que opera sobre el objeto de construcción. Podría ser que el término «construcción» perdiera su sentido en este contexto, que el término «deconstrucción» se ajustara mejor a lo que pretendo describir, pero confieso que no me preocupa demasiado si estos términos están estables en la relacion que mantienen entre ellos, o acaso en relación conmigo. Mis preocupaciones son de otro orden, quizá se centren en la gran tensión que emerge cuando el problema de la construcción discursiva entabla un diálogo con la deconstrucción.
Creo que, para mi propósito, se puede sostener que el cuerpo no se conoce o se identifica al margen de las coordenadas lingüísticas que establecen los límites del cuerpo, sin por ello afirmar que el cuerpo no es más que el lenguaje a partir del cual lo conocemos. Esta última afirmación busca convertir al cuerpo en un efecto ontológico del lenguaje que gobierna su cognoscibilidad. Sin embargo, esta perspectiva no logra captar la inconmensurabilidad entre los dos terrenos, una inconmensurabilidad que no es precisamente una oposición. A pesar de que se puede aceptar la proposición que afirma que el cuerpo solo es cognoscible a través del lenguaje, que el cuerpo se da a través del lenguaje, este nunca se da por completo de ese modo, y cuando decimos que se da parcialmente, solo se puede entender si a su vez reconocemos que se da, cuando se da, en partes; es como si se diera y se ocultara al mismo tiempo, y se diría que el lenguaje ejecuta ambas operaciones. Aunque el conocimiento del cuerpo dependa del lenguaje, el cuerpo también excede todo esfuerzo lingüístico posible de aprehensión. Sería tentador llegar a concluir que el cuerpo existe fuera del lenguaje, que tiene una ontología que se puede separar de cualquiera que sea lingüística, y que es posible describir esta ontología separable.
Pero aquí empezarían mis dudas, y quizá permanecerían para siempre, puesto que al describir qué hay fuera del lenguaje, el quiasmo vuelve a aparecer: ya hemos contaminado, pero no abarcado, al cuerpo que pretendemos establecer en su pureza ontológica. El cuerpo escapa al asimiento lingüístico, pero también, del mismo modo, al esfuerzo subsiguiente por determinar ontológicamente esa misma evasión. La descripción del cuerpo extralingüístico alegoriza el problema de la relación quiásmica entre el lenguaje y el cuerpo, y no logra suplir la distinción que pretende articular.
Decir que el cuerpo se presenta de manera quiásmica es lo mismo que decir que las siguientes relaciones lógicas rigen en simultáneo: el cuerpo se da a través del lenguaje, pero no por esa razón puede reducirse al lenguaje. El lenguaje a través del cual emerge el cuerpo ayuda a formar y establecer ese cuerpo en su cognoscibilidad, pero el lenguaje no es lo único que lo conforma. De hecho, el movimiento de lenguaje que parece crear lo que nombra, operación como una performatividad continua de la persuasión ilocutiva, cubre o disimula la sustitución, el tropo, que hace que el lenguaje parezca un acto transitivo, es decir, por el cual se moviliza al lenguaje como performatividad que en simultáneo hace lo que dice. Si el lenguaje actúa sobre el cuerpo de algún modo —si queremos hablar, por ejemplo, como le gusta a la teoría cultural, de una inscripción corpórea—, sería de provecho pensar si el lenguaje actúa sobre el cuerpo literalmente, y si ese cuerpo es una superficie exterior para tal acción, o si estas son figuras que empleamos para intentar establecer la eficacia del lenguaje.