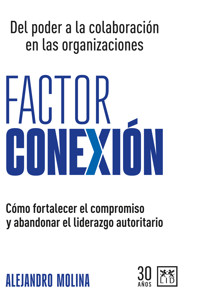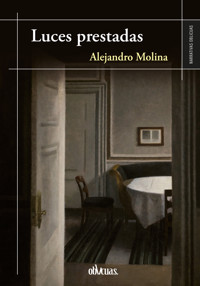
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Oblicuas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Vivir es aprender a decir adiós: adiós a la orografía de la infancia y al templo de la inocencia; adiós a los trenes que dejaste pasar y adiós a las metas que cruzaste; adiós a la palingenesia de la adolescencia y a los corazones reducidos a cenizas que deja; adiós a un septiembre tras otro y a sus estrellas, y adiós a las brasas que tiñen sus atardeceres de naranja y de rosa; adiós a quienes amamos y a quienes nos amaron, y adiós a tantísimas palabras y a otras tantas promesas. Y cuando aprendemos a decirlo, afrontamos la tarea de ponerlo por escrito y nos damos cuenta de que adiós es un término que se acentúa con sales de plata; un término que, una vez bañado con la luz adecuada, registra la auténtica naturaleza de nuestra existencia: una hermosa instantánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vivir es aprender a decir adiós: adiós a la orografía de la infancia y al templo de la inocencia; adiós a los trenes que dejaste pasar y adiós a las metas que cruzaste; adiós a la palingenesia de la adolescencia y a los corazones reducidos a cenizas que deja; adiós a un septiembre tras otro y a sus estrellas, y adiós a las brasas que tiñen sus atardeceres de naranja y de rosa; adiós a quienes amamos y a quienes nos amaron, y adiós a tantísimas palabras y a otras tantas promesas. Y cuando aprendemos a decirlo, afrontamos la tarea de ponerlo por escrito y nos damos cuenta de que adiós es un término que se acentúa con sales de plata; un término que, una vez bañado con la luz adecuada, registra la auténtica naturaleza de nuestra existencia: una hermosa instantánea.
Luces prestadas
Alejandro Molina
www.edicionesoblicuas.com
Luces prestadas
© 2023, Alejandro Molina
© 2023, Ediciones Oblicuas
EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª
08870 Sitges (Barcelona)
ISBN edición ebook: 978-84-19805-16-4
ISBN edición papel: 978-84-19805-15-7
Edición: 2023
Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales
Ilustración de cubierta: Héctor Gomila
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
www.edicionesoblicuas.com
Contenido
¿Quién no se llama carlos o cualquier otra cosa?
Una piel de invencible corteza
La luna que miraban los caldeos
La paz también es movimiento
Suposición de peces y navíos
La luz usada deja polvo de mariposa entre los dedos
Un rumor a lila rompiéndose
El juego de los erguidos
Un pensamiento mudo como una herida
Callada y constelada
Epílogo, por Aitor Frías
Nota del Autor
El autor
En memoria de Cooper, Ozzy y Hadita.
Os echo mucho de menos, compañeros.
Las grandes palabras
son los pensamientos que no son propios.
Cézanne
J. Gasquet
La gente usa las palabras como si estuviera tirando basura.
Centro de belleza
Joy Williams
¿Quién no se llama carlos o cualquier otra cosa?
Cuando aparqué, apagué el motor y esperé unos segundos dentro del coche. Luego bajé y miré la fachada de la casa. Las sombras del interior, veladas por las cortinas de las ventanas, se movían con lentitud. El cielo era gris, y chispeaba. Una lluvia imperceptible pero constante. El día guardaba silencio.
Me tomé un momento frente a la puerta antes de llamar. La aldaba, del color de la pizarra, representaba una mano agarrando una piedra. La cogí y golpeé un par de veces con ella; salió mi tía a abrirme. Las ojeras horadaban su expresión y hundían su mirada en lo profundo de uno mismo.
Pasa, hijo.
Estaba oscuro. Nos dimos dos besos. Entré en casa y dejé mi abrigo en la percha. Mi tío, mi hermana y su marido permanecían de pie allí en la entrada, frente a la puerta cerrada de la izquierda, que daba al dormitorio de mis abuelos. Tras ellos, y enfrentada a la otra, la puerta del salón permanecía abierta.
Saludé a mi tío. Luego saludé a mi hermana y a su marido y les pregunté por mi padre.
Está con el abuelo, dijo mi hermana.
Asentí.
¿Cómo estás?, le pregunté.
A mi hermana se le saltaron las lágrimas al escucharme. Agachó la cabeza y fijó sus ojos en el suelo, como si tratase de atravesarlo con la mirada, como si allí abajo hubiera alguna respuesta posible a mi pregunta.
Voy a ver a la abuela, dije.
Entré al salón. Mi abuela estaba sentada en un sillón y se tapaba con las faldas de la mesa camilla. Mi tía le preguntaba si quería tomarse algo y mi abuela negaba con la cabeza sin decir una palabra. La televisión estaba puesta, pero ninguna de las dos la miraba. Tampoco yo vi lo que estaban poniendo. Había ruido, que era lo importante: voces de personas y barullo y música y efectos de sonido.
Hola, abuela.
Le di dos besos. Ella hizo el esfuerzo de decirme algo, pero lo dijo tan bajo que apenas pude escucharlo.
Tenía mala cara. Hacía tiempo que había empezado a perder visión. Su mirada estaba tan vacía como llena de intención. Sus manos se dirigían a tu rostro y lo leían como si fuera braille y te daba un beso allí donde había leído mejilla mientras sus ojos se relajaban y apuntaban ya, innecesarios, a cualquier otra parte. Aquel día, sin embargo, me miró aun sin poder verme.
Mi tía me preguntó si quería un café.
No, contesté.
Ya está hecho.
No, gracias, de verdad. He tomado uno antes de venir.
Como quieras, dijo antes de salir por la puerta.
Mi hermana y su marido entraron al salón. Él se sentó en el sofá y se cubrió con las faldas al calor del brasero. Mi hermana se sentó junto a mi abuela.
Nadie dijo nada durante unos segundos y yo volví a la entrada. Me encontré a mi madre.
¿Dónde estabas?, le pregunté.
En el servicio.
Nos dimos dos besos.
¿Cómo está papá?
Tranquilo.
Me alegro.
¿Has visto al abuelo?
Todavía no. Estaba con la abuela.
Vamos.
Mi madre abrió la puerta del dormitorio de mis abuelos y entramos en la habitación.
Las cortinas estaban corridas. Una sola luz amarilla procedente de un flexo junto a la camilla en la que se encontraba acostado mi abuelo, iluminaba la estancia, por lo demás desordenada y perlada de penumbra. Solo se escuchaba el ruido de la máquina de oxígeno. Flotaba en el ambiente una plomiza nube de desasosiego de la que escapaban, sin embargo, destellos de esa tensión tan propia de mudas esperanzas del tamaño de ballenas.
Mi padre y mi tío nos miraron. Le di dos besos a mi padre. Sus ojos estaban rojos a causa del humo del tabaco y la falta de sueño, pues las lágrimas hacía días que escaseaban, no por haberlas derramado ya todas, sino por el dique que supone todo desconcierto. Su mirada hablaba un idioma anterior al lenguaje, aquel que, a pesar de resultarnos familiar, no alcanzamos a descifrar cuando resuena en los densos umbrales de la comprensión.
Qué hay, abuelo.
Me acerqué a mi abuelo y me incliné hacia él para darle un beso. Puse mi mejilla junto a sus labios para que él hiciera lo propio. Luego me miró y encontré en sus ojos esa expectación nerviosa con que los niños observan lo inminente. Estaba alerta. Me dio la impresión de que era el único que tenía la mirada puesta en aquello que observaba, el único que estaba allí de verdad, en ese preciso instante, en ese preciso lugar y en ninguna otra parte.
¿Cómo estás?, logró preguntarme a través de la mascarilla de oxígeno.
Sonreí.
Yo estoy bien, dije.
Él dijo algo que no pude entender. Su voz era débil. La mascarilla le molestaba al hablar y trataba de quitársela.
No te la quites, le dijo mi tío.
¿Cómo ha pasado la noche?, le pregunté a mi padre.
Ha dormido algo.
Siéntate, me dijo mi abuelo.
Me senté en el borde de la cama de matrimonio, junto a la camilla. Cogí su mano. Sus dedos eran huesudos y cálidos. Le pregunté si necesitaba algo. Él negó con la cabeza. Le habría gustado contarme alguna de esas historias de cuando se encontró con los maquis o iba de caza, historias de las que yo solía tomar notas, pero hablar le costaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y tras un par de amagos, trató de quitarse la mascarilla de nuevo.
Déjatela, insistió mi tío. ¿Tanto te molesta?
Me molesta, dijo él.
Déjatela.
Permanecimos callados un momento. Mi padre estaba comprobando los indicadores de la máquina de oxígeno y la perilla del regulador de la bombona. Entonces entró mi tía. Llevaba un bol con comida en la mano.
Vamos a comer un poco, le dijo a mi abuelo.
Él negó con la cabeza.
Es puré de frutas, insistió ella.
Me levanté para dejarle el sitio. Mi tía se sentó junto a su padre y le quitó la mascarilla de oxígeno.
No quiero comer, dijo mi abuelo.
Solo un poco.
No.
A lo mejor le da vergüenza, nos susurró mi tío.
¿Salimos?, pregunté.
Mi tío asintió.
No quiere que veáis cómo le damos de comer, dijo.
Mi abuelo también dijo algo, pero no lo entendimos.
Levanté una mano en señal de censura.
No te molestes en hablar, le dije. Ahora mismo volvemos. Come un poco.
Mis padres y yo salimos y mis tíos se quedaron con mi abuelo. Cerré la puerta de la habitación. Los ruidos de la televisión variaban sin sentido. Alguien estaba haciendo zapping.
Voy a fumarme un cigarro, dijo mi padre.
Salió a la puerta. Mi madre y yo salimos tras él.
El suelo de hormigón estaba repleto de pequeños circulitos negros y había algunos charcos, pero ya no llovía. La caída de la tarde ennegrecía cada vez más el cielo repleto de nubes del color de la ceniza. A pesar de lo que marcaban los termómetros, la temperatura era muy agradable, y una brisa fresca insuflaba vida al contacto con la piel del rostro.
¿Cómo lo veis?, nos preguntó.
Mi madre se encogió de hombros. Sus ojos se humedecieron, las comisuras de sus labios temblaron como brazos flaqueando por el esfuerzo de sostener el peso de la pena, en un intento vano de que esta no aplastara sus anhelos.
Está mejor de lo que me imaginaba, contesté yo.
Cuando te llamé parecía inminente.
Es un hombre muy fuerte.
Sí que lo es.
El motor de un avión nos sobrevoló en la inmensa lejanía aérea. Un perro callejero olisqueó la esquina de la casa de enfrente y levantó la pata y orinó en ella. Unas calles más allá se escuchaba el ruido de unos niños jugando. Los charcos reflejaron las luces de las farolas que comenzaban a encenderse. Las campanas de la iglesia dieron la hora.
¿Has dormido algo?, pregunté.
A ratos, dijo mi padre.
Vimos a una mujer de unos setenta años acercándose a casa. Mi padre tiró el cigarro al suelo y dejó allí la colilla. Todavía desprendía humo. La mujer se acercó a mi padre y le dio dos besos.
¿Y la María?, preguntó.
Está ahí dentro, en el salón.
Hola, Encarna, dijo mi madre.
Se dieron dos besos.
¿Este es tu niño?, preguntó la mujer.
Hola, dije yo.
¡Qué grande está!
Nos dimos dos besos.
Madre mía cómo has crecido, me dijo.
Me limité a sonreír. Había visto a aquella mujer en otras ocasiones, pero nunca me había preocupado por saber quién era. Ella me miraba como si hubiera alguien detrás de mí.
¿Estás trabajando?, me preguntó.
Sí, contesté.
Muy bien, muy bien. Mi sobrino Alberto, ¿te acuerdas de él?, jugabais aquí a veces, de pequeños, ahora es actor. Está en Madrid, haciendo castings de esos.
Sí, dije.
Ha salido ya en un anuncio de seguros y en un corto o algo así me ha dicho, no sé muy bien. Es una película que dura diez minutos, vaya. Muy corta. Cuando la vi, casi me da un infarto. La trajo su madre, orgullosa ella, y resulta que el niño, bueno, niño, ya es un hombre, como tú. Pues resulta que hacía de zombi de esos. A mí porque me dijeron que era él, que si no, no lo reconozco. Qué cosa más fea.
Nadie dijo nada. Entonces la mujer se dirigió a mi padre.
¿Estáis aquí todos?, le preguntó.
Sí, contestó él. Mi hermano llegó anoche.
La mujer asintió.
Voy a ver a tu madre, dijo.
Estás en tu casa, Encarna, dijo mi padre.
La mujer entró en la casa.
Mi padre se encendió otro cigarro.
Esta mujer es tonta, ¿no?
La Encarna vive en su mundo, dijo mi padre.
¿Conozco a su sobrino?
Tendrías tres o cuatro años cuando coincidía aquí contigo, dijo mi madre.
¿Cómo estaba la carretera?, preguntó mi padre.
Bien. Apenas había coches.
¿Y las clases?, preguntó mi madre.
Se acercó a mí y me cogió de la cintura. Yo le puse el brazo sobre el hombro.
Como siempre, contesté. Los críos cada vez más vagos, y los padres cada día más imbéciles.
Estamos apañados…
Mi madre me miró. No puedo decir qué es lo que estaba viendo al hacerlo, como no podía decir qué enfocaban los ojos de mi padre mientras fumaba.
Me encanta este olor, dijo mi madre.
¿Sabes cómo se llama?
Mi madre negó con la cabeza.
Petricor, contesté.
Una moto rugió unas calles más abajo.
Me está dando frío, dijo mi madre. Voy a entrar.
Yo también.
Nos dirigimos a la puerta.
¿Vienes?
Voy a acabarme el cigarro, contestó mi padre.
Mi madre y yo entramos en casa. Ella fue al salón, con mi hermana y mi abuela. Yo decidí dar un paseo por la casa. Las fotos enmarcadas y colgadas en la pared de la entrada y las apiladas sobre el taquillón y el mueble del salón daban cuenta del paso de los años en cada uno de los miembros de la familia. Allí estaba yo, junto a mi hermana, con apenas cinco años y sonriendo en un balcón frente al mar; también me encontraba en otra foto, unos años después y vestido de comunión, y en otra muchos años más tarde con la cara llena de granos, el día de mi graduación. Aparecía en otras cuantas más, entre tíos y primos en una boda, en un bautizo, en el cumpleaños número noventa y cinco de mi abuelo.
Subí las escaleras al piso de arriba, donde estaban la leonera, como llamábamos a una oscura y enorme habitación repleta de cacharros y cajas, y un par de dormitorios. Nadie subía allí ya. De pequeños nos daba pánico entrar en la leonera. Abrí la puerta y entré. Seguía tan oscura y fría como siempre. La casa de mis abuelos no era más que un cúmulo de estancias para mí, y no una casa como tal. Era el salón donde celebrábamos la Nochevieja y ese trastero al que a todos nos daba miedo subir; era la habitación de los abuelos, a la que nunca entrábamos, la despensa donde guardaba mi abuela lo que nos había comprado en el mercadillo; era la cocina donde los niños comíamos mientras el resto bebía vino frente a la chimenea, y el patio donde jugábamos a fútbol. Para mis abuelos, sin embargo, era mucho más que una casa: era el lugar donde nacieron sus hijos, y sería el lugar donde ellos dejarían volar el alma. Era unas coordenadas concretas en un mapa, era un hogar y una funeraria y un velatorio. Era una iglesia cuando les tocaba custodiar a la virgen que iba de casa en casa y era refectorio cuando se juntaba la familia y monasterio cuando alguno de mis tíos la utilizaba de retiro; era viña cuando se recogían las uvas de las parras del patio, mercado cuando vendían alcaparras en la cochera, matadero y charcutería cuando se hacía la matanza. Pegué la oreja a la pared. No escuché nada, pero estaba seguro de que aquellos muros le hablaban a mi abuelo.
Al cabo de un rato me dio frío y bajé las escaleras. Vi en el patio que había empezado a nevar.
Volví al dormitorio. Mi tío miraba el teléfono móvil. Mi padre observaba la máquina del oxígeno.
Me acerqué a la camilla. Mi abuelo se limitaba a respirar y a mantener los ojos abiertos, fijos allí donde ninguno de nosotros estaba.
Guardamos silencio la mayor parte del tiempo durante unos quince minutos e intercambiamos observaciones absurdas de vez en cuando. Mi tío hablaba de su hijo, que llegaría mañana. Mi padre comentaba algo sobre un libro que acababa de terminar.
Miré la hora. Aquello podía ser cuestión de horas o quizá de días y ya había anochecido. Yo daba clase al día siguiente y tenía por delante dos horas de coche.
Mi padre se dio cuenta.
Deberías irte, dijo.
Asentí con la cabeza. Me acerqué a la camilla.
Me voy, abuelo, le dije.
Él me miró, pero había mucho más que dos simples ojos contemplándome. Sentí como si me arropara, como si fuese capaz de verme tal y como yo me veo cuando al mirarme en un espejo busco algo más que el reflejo de mi imagen.
Le di un beso en la mejilla, en su mejilla áspera.
Adiós, hijo, me dijo.
Luego me agarró con fuerza la muñeca. No era la desesperación del náufrago el motor de dicha fuerza, sino la tensión que rige las patas de un león al abalanzarse sobre su víctima. Mi abuelo me obligó a acercarme a él y pegó sus labios a mi oreja y me dijo: que tengas suerte en la vida. Y repitió: que tengas suerte.
No supe qué decirle, y le dije adiós, como se lo había dicho tantas otras veces. Él llevaba meses pronunciado aquella misma palabra, al final de toda comida familiar, con lágrimas en los ojos, y también entonces se humedeció su mirada antes de decirme ve con Dios.
En ese momento entró mi tía.
Lo vamos a dejar descansar un rato, dijo.
Yo asentí y salimos de la habitación. Lo vi por última vez antes de que cerraran la puerta, conectado a la botella de oxígeno como un escalador reuniendo fuerzas a escasos metros de la cumbre.
Me despedí de todo el mundo y subí al coche. Los copos de nieve eran todavía diminutos.
Una hora después nevaba con fuerza. Llegué a una parte de la carretera que atravesaba un llano. Estaba completamente blanco y no había una sola casa a la vista. El cielo, totalmente cubierto, era de ese gris pálido que recubre las perlas. Era precioso. Era tan bonito que tuve que parar el coche y sacar mi cámara para hacer una foto. Los copos impactaban constantemente en mi cara, pero lo hacían con suavidad, como si me estuvieran acariciando.
Una piel de invencible corteza
—Me parieron y aquí estoy.
El astillero, Onetti
Serían las siete de la tarde cuando Nico escuchó las voces. Primero fue la voz de Conchita. La reconoció al instante porque no hacía ni tres días que había sufrido sus gritos cuando le felicitó por cumplir doce años. Se le acercó a la cara y le chilló felicidades guapo qué bonico estás salpicándole con sus babas antes de darle dos sonoros besos. Aquella mujer hablaba siempre a gritos, por lo que Nico no se asustó. Sin embargo, otras voces siguieron a la de Conchita, y Nico terminó abriendo la puerta de casa para asomarse a la calle.
Varios vecinos se apiñaban en la puerta de Gabriel. Era casi de noche, y el perro de Gabriel, un chucho con el pelo encrespado como un estropajo y de color amarillo pálido, iba de un lado a otro entre los vecinos.
¿Qué pasa ahí?, escuchó Nico tras él.
Su madre había aparecido como de la nada.
Nico no contestó. No sabía qué pasaba, así que permaneció allí quieto observando al gentío.
Quita, le dijo entonces su madre, apartándolo bruscamente con la mano, una mano suave con olor a lavavajillas.
Su madre bajó los escalones hasta la acera y se dirigió a donde estaban los demás.
Una mujer salió del grupo, cruzó al otro lado de la carretera, al descampado que había frente a la hilera de casas del barrio, y vomitó. Nico tuvo que apartar la mirada. Le daba mucho asco ver vomitar a alguien, y tuvo que hacer un esfuerzo para contener la angustia. Otra mujer se acercó a la que acababa de vomitar y comprobó que estuviera bien.
¡Llamad a una ambulancia!, gritó un hombre.
¡Llamad a una ambulancia!, repitió otro.
Ya la estoy llamado, dijo con el móvil pegado a la oreja la mujer que consolaba a la que había vomitado.
Hay que llamar también a la Guardia Civil, dijo otro vecino.
¿Qué ha pasado?, preguntó Emilia, la vecina de Nico, asomada a la puerta como él, sin atreverse a bajar a la acera.
Nico se encogió de hombros.
¿Es en la casa de Gabriel?, insistió Emilia.
Nico no contestó, concentrado como estaba en la mujer que había vomitado. Sabía que, si seguía mirándola, al final también él se pondría malo.
¡Nico!
Se volvió hacia la voz de su madre.
¡Entra para adentro!, le dijo ella desde el gentío.
Nico hizo como si no se enterase.
¡Para dentro he dicho!
Entró después de aquella segunda orden. Fue a la cocina y bebió agua. Tenía los labios resecos. Recordó a la mujer vomitando, pero miró al frigorífico y se le pasó el mal cuerpo. Debía aprovechar la ocasión. Abrió el congelador, sacó la tarrina de helado y cogió cuatro rápidas cucharadas antes de modelar el contenido de la tarrina para que pareciese que nadie había tocado nada. Volvió a guardar el helado y fregó la cucharilla, la secó y la devolvió al cajón. Luego fue al salón, desde donde podría seguir viendo lo que sucedía.
Se asomó a la ventana y vio a varias mujeres llorando. Uno de los hombres se había echado las manos a la cabeza y daba vueltas sobre el asfalto de la carretera. Nico sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Su madre seguía junto al resto de vecinos, y la mujer que había vomitado estaba ahora sentada en la acera, junto a una mancha parda como de papilla aguada.