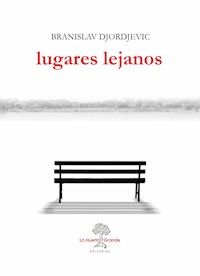
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Esta novela es el más completo libro en prosa sobre lo que nos ha ocurrido—y es mucho lo que nos ha ocurrido— en las dos últimas décadas del siglo XX". Milovan Vitezovich, escritor serbio La guerra de los Balcanes o la guerra de la sinrazón. Es decir, la guerra a secas. Este es el relato de un serbio que cree en la compasión humana, y que con su prosa lacerante y catártica, a ratos áspera, en otros desbordante de lirismo, revive desde dentro el trágico destino de Belgrado tras la descomposición de Yugoslavia. La elegía de la ciudad amada. Pero también un aviso al mundo, y en particular a esa Europa que aún parece no haber terminado de definir sus fronteras. El protagonista de Lugares lejanos es médico. Y es que esta es una historia de enfermedades, o más bien un intento de diagnóstico de la enfermedad que lacra la milenaria historia europea, el nacionalismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
BRANISLAV DJORDJEVICH
Título original
Daleka mesta, nepoznati ljudi
Traducción original del serbio
Zorica Stamencic-Noguerol
Traducción revisada por Amelia de Paz
© De los textos: Branislav Djordjevich
Madrid, febrero 2018
EDITA: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-17118-16-7
I
Al terminar las noches de guardia y antes de irse a casa, Alexa se retiraba al silencio de su despacho. Esa habitación situada en la planta baja, no mayor de seis metros cuadrados, albergaba, en las estanterías colocadas a lo largo de sus paredes, la mayor parte de su biblioteca. Había una silla delante del escritorio y en él un ordenador; al lado, un sillón grande y cómodo. No quedaba sitio para nada más, pero a él le bastaba con ese espacio reducido para sentirse libre, porque después de acabar una guardia o la jornada, allí podía escribir tranquilamente. Así pasaba las horas y con frecuencia días enteros, saliendo únicamente para atender alguna urgencia en planta o a comer en el cercano restaurante «Mijailo». Cuando le vencía el cansancio echaba una cabezada en el sillón, incluso dormía en él cuando se quedaba uno o dos días enteros en el hospital junto a los enfermos, el laboratorio y su biblioteca. También trabajaba en casa, revisando o corrigiendo los textos que traía en disquetes, pero su lugar preferido era el despacho, que consideraba su verdadera casa. Por eso no le importaba hacer guardias de noche o en festivos, o interrumpir sus vacaciones para sustituir a los colegas cuando estaban de viaje o tenían algún compromiso. En el bendito silencio de ese cuarto, que había conseguido siendo un joven neumólogo gracias, principalmente, a la intervención de su Universidad, nacieron sus primeros trabajos sobre la tuberculosis: «Instrucciones para una terapia abreviada en el tratamiento de la tbc» y «Consecuencias de la interrupción de la terapia en el tratamiento de la tbc», que primero fueron publicados en revistas médicas del país y después en el extranjero. También redactó allí su tesis doctoral, La resistencia de «Mycobacterium tuberculosis» a los antibióticos, así como otros dos libros dedicados a su tratamiento.
Ya su primer libro, publicado a principios de los ochenta bajo el título amenazador de Vuelve la tbc, no había pasado inadvertido en los círculos médicos. Se alabaron el rigor metodológico del autor y la amplitud y exactitud de los análisis efectuados, así como su claridad expositiva, que hacía que la materia fuese accesible incluso a los profanos. Partes de ese libro fueron publicadas en varias revistas extranjeras.
Le sorprendió que las críticas le viniesen de donde menos las esperaba y en forma de charlas triviales e informales, y no en el marco de debates teóricos y argumentados. Según sus partidarios, su propio director se había lamentado diciendo que «algunos científicos jóvenes se preocupaban indebidamente por enfermedades que llevaban años bajo control y que estaban a punto de ser erradicadas, y que, encima, les pagaban un sueldo por ello». Esos colegas le explicaron —aunque él no se lo pidió— que no debía tomar muy en serio las críticas del director, ya que provenían de una persona que, aunque antaño había sido un excelente médico, había abandonado la investigación hacía más de dos decenios para dedicarse a la burocracia de la medicina que, entre otros cometidos, otorgaba poder en la toma de decisiones (lo que venía a decir que no le convenía enfrentarse a él).
No estaba de acuerdo. Pensaba que no podían ignorarse unos resultados indiscutibles, obtenidos después de muchos años de investigaciones y estudios, y presentados en un proyecto minucioso. Consideraba que, tratándose de la salud, no cabían improvisaciones confusas o discusiones estériles que supusieran una pérdida de tiempo y, todavía menos, malentendidos personales. No deberían existir ni enfrentamientos enmascarados ni disertaciones teóricas embrolladas, sino la puesta en marcha lo que ya había sido demostrado fehacientemente.
Su naturaleza apacible y contemplativa, su carácter casi carente de egoísmo y de vanidad, le impidieron responder en público. Jamás respondió en público. Este asunto le dejó una ligera náusea en el fondo del estómago, tal como le ocurría cada vez que se topaba con ciertos aspectos que no entendía de las relaciones humanas. La combatió escuchando música clásica durante horas, sumergido en las profundidades de su armonía y en su fuerza intemporal, y acudiendo a partidos de baloncesto, donde observaba cómo todo lo que debía hacerse se resolvía con rapidez, en menos de una hora, y cómo cada acierto o error se manifestaban de inmediato y con su irremediable significado, como en una vida condensada. Finalmente, logró aplacar la náusea después de largas charlas con su padre.
Volvió a leer su libro y, ante la sospecha de que hubiera podido omitir algo o dejarlo a medias, lo hojeó tan atentamente como si fuera la primera vez y se tratara de un libro ajeno. Así, después de algo más de un año, surgió en 1985 otra obra, no muy extensa, titulada Realmente vuelve la tbc, cuya publicación coincidió casualmente con su trigésimo tercer cumpleaños. En ella explicaba y defendía ideas recurrentes en sus trabajos: las tendencias económicas muestran un rápido empobrecimiento de los países del Tercer Mundo; las consecuencias son el descenso de control médico y de la protección sanitaria de su población, así como un brusco incremento de la emigración económica, no solo entre países, sino entre continentes, cuyas proporciones son difíciles de prever; la movilidad de la población impide el seguimiento estadístico de la enfermedad y de su tratamiento y, sobre todo, ofrece una imagen distorsionada y poco fiable, mientras que el estatus ilegal del cada vez mayor número de emigrantes los deja fuera de las estadísticas sanitarias; la pobreza, las condiciones de vida poco saludables e higiénicas, una alimentación pobre, el estrés, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y el sida son características del ambiente en el que generalmente vive esta parte de la población mundial y, al mismo tiempo, son condición previa para la aparición de la tuberculosis en una mayor proporción, con la posibilidad de que se produzcan epidemias.
Los países ricos tampoco están protegidos, a pesar del alto nivel de desarrollo de su medicina. La disgregación económica de su población muestra indicios de un incremento rápido e insalvable. De ese modo, aumenta el número de los que se quedan al margen de la sociedad y no tienen fácil acceso a la protección médica, o carecen totalmente de ella a pesar de necesitarla. Si a este colectivo se añade el número de emigrantes a los que la búsqueda de trabajo lleva principalmente a los países ricos y desarrollados, entonces los pronósticos sobre el retorno de la tuberculosis no pueden rechazarse como infundados.
La mayor parte de su libro estaba dedicada a los antibióticos. Cómo su uso excesivo y a menudo injustificado, así como el abandono de la terapia por parte de los pacientes después de los primeros signos de mejoría, estaban reforzando la resistencia del Mycobacterium tuberculosis. Lo cual podía facilitar la aparición de nuevas formas de la enfermedad, ante las que los antibióticos resultarían ineficaces, a pesar de haber sido un descubrimiento científico extraordinario.
Por todo lo dicho, a finales del siglo xx y en los primeros veinte años del siguiente, podría esperarse en el mundo un incremento paulatino, pero continuo, del número de afectados. Para que esta situación, preocupante para él, pudiese volver a sus cauces normales —si es admisible que un médico diga algo así—, consideraba que debería hacerse lo siguiente: en ningún momento menospreciar su peligro a escala mundial; después de cada nuevo caso, someter a análisis sistemáticos no solo a los miembros de la familia del enfermo, sino a todos los que hubieran estado —o hubieran podido estar— en contacto con él; durante el tratamiento, aplicar la terapia abreviada bajo directo y obligatorio control médico hasta la completa curación del enfermo. Finalmente, no subestimar el peligro en ningún momento.
Repitió lo mismo en el capítulo que se refería a Serbia. A su juicio, la lucha contra esa enfermedad tenía allí una base sólida y fiable, pero sus fronteras abiertas, su posición geográfica de tránsito y el gran número de sus emigrantes no la ponían a salvo de una eventual recidiva; al contrario. Por ello, era necesario aumentar preventivamente el control de la salud pública, vigilar estrictamente el uso de los antibióticos, utilizar los métodos de tratamiento más avanzados, cooperar en ese campo con el resto del mundo y tomar todas las demás medidas aconsejadas por la medicina para que Serbia no se convirtiese en víctima del retorno de la tuberculosis en los primeros decenios del nuevo siglo.
Era el seguimiento diario de los pacientes de su hospital el que lo había llevado a tales conclusiones. Había contrastado además su propia experiencia con lo que se hacía, escribía y decía acerca de la enfermedad en otros países. Por eso las críticas favorables con las que los círculos médicos acogieron también su segundo libro fueron para él, más que un éxito personal, un signo de que la comunidad científica reconocía la existencia de un peligro real. Se consideraba a sí mismo un elegido del destino para ser «miembro de un ejército de médicos» que en su interminable marcha, independientemente del lugar, las circunstancias y los obstáculos, luchaba abnegadamente por la salud de la población, como el más alto de los designios que pueda acometer un ser humano. Esperaba que sobre la base de sus conclusiones, que suscitaban amplio consenso, se elaboraría urgentemente un nuevo programa preventivo cuya ejecución se iniciaría de inmediato. Parecía que así iba a suceder porque, inmediatamente después de la publicación de su obra, oyó decir al director en un acto oficial que «el libro de nuestro joven investigador es un proyecto científico independiente y maduro que tiene gran importancia para la sociedad». Sin embargo, su satisfacción se vino abajo al día siguiente cuando se enteró, a través de compañeros en los que podía confiar, de que más tarde, durante el cóctel, el director había comentado a su círculo más íntimo de colaboradores que ese proyecto no se iba llevar a cabo porque tenían que ocuparse de asuntos mucho más acuciantes. Lo había dicho mirando por encima de las cabezas de los presentes, con el tono del hombre elegido por el destino para defender con su postura firme y valiente algo grande, lejano y que solo él conoce.
Lo primero que Alexa pensó en ese momento fue pedir una cita con el director para explicarle lo que tal vez no estaba claro, y al mismo tiempo escuchar su parecer. Pero en seguida desistió; sabía que no serviría de nada. No podía aceptar ese camino en que el factor más decisivo de una investigación científica fuese una cita privada y a puerta cerrada con una autoridad cuyo único interés era afirmar su estatus. También le parecía que la medicina tiene valor y trascendencia únicamente en un hospital, entre las paredes de las habitaciones de los enfermos, de los quirófanos y de los laboratorios, aunque ni siquiera es siempre así. Presentía con tristeza que fuera de esas paredes existe, sin una razón poderosa y clara, otra medida inapelable, con la que la medicina ha de estar siempre en armonía o acaba derrotada. Incluso cuando la propia vida manifiesta irrefutablemente que para ambas sería mejor que fuese al revés.
Pasó el día siguiente en su despacho copiando en disquetes las partes que consideraba más importantes de sus voluminosas anotaciones sobre los antibióticos de amplio espectro. Luego viajó a Copenhague a un congreso de neumología, para el que se había estado preparando a conciencia durante varios meses.
II
No era la primera vez que participaba en un encuentro científico en el extranjero. Desde que empezó a publicar en revistas médicas acerca de la tuberculosis, había establecido contacto con casi todos los institutos y centros de investigación europeos que hacían el seguimiento de esta enfermedad y colaboraba esporádicamente con ellos. Se trataba de un intercambio de opiniones sumamente útil por correspondencia entre colegas, y solo como excepción acudía a los congresos internacionales de neumología.
Primero había solicitado asistir al congreso de Varsovia. Le respondieron afirmativamente y emprendió su primer viaje de trabajo. Durante las dos jornadas que duraron las sesiones siguió su desarrollo con atención, casi con ansia. Escuchó ponencias sobre lo que se había hecho y lo que quedaba por hacer en distintos países, y así pudo comparar con sus propias tesis y conocimientos. Al final se presentó a los colegas con quienes se carteaba, y regresó a Belgrado con fuerzas renovadas y la maleta llena de publicaciones extranjeras.
A partir de entonces no hubo un solo encuentro científico de importancia al que no lo invitasen. En la selección de viajes se guiaba ante todo por las exigencias de su trabajo cotidiano, que no le gustaba abandonar; luego por el programa del congreso, así como por los ponentes y asistentes previstos; finalmente, por los gastos que tendría que afrontar el hospital. De ese modo, al año siguiente viajó a Sofía, un año más tarde a Atenas y después a Londres. Volvía siempre fortalecido y con la maleta repleta de libros, como cuando estuvo en Varsovia. De los encuentros en los que no intervenía le llegaba por correo el material completo de lo que se había debatido, ya fuera enviado por los organizadores, o gracias a la amabilidad de sus colegas. Lo leía de un tirón, y se complacía al comprobar que tanto él como sus colegas los neumólogos de Serbia mantenían un buen nivel en sus investigaciones.
Le agradaba el ambiente de esos encuentros científicos, especialmente las acaloradas discusiones sobre experiencias y métodos terapéuticos, respaldados por argumentos contundentes fruto de los resultados alcanzados. En esos momentos disfrutaba de verdad, sintiendo cómo se multiplicaban hasta límites insospechados las probabilidades y se incrementaban la energía y determinación para vencer la enfermedad. Lo que no acababa de aceptar del todo eran los festejos que acompañaban a tales simposios, las recepciones ofrecidas por las autoridades locales o los ministerios de Sanidad, las cenas de gala y los cócteles. Los evitaba siempre que podía. Pasaba ese tiempo en librerías, o simplemente llegaba lo más tarde posible y sin disculparse.
Transcurrieron algunos años, hasta que le llegó la invitación del Control Diseases Center de Atlanta para una visita de tres días. Como en algunas de las reuniones de los Órganos de Autogestión de entonces ya se había cuestionado «el gasto injustificado del dinero público en pleno proceso de estabilización económica», al Consejo de Trabajadores le resultó fácil negarle el permiso de cinco días y el abono del viaje más dietas para desplazarse a Estados Unidos. Si tantas ganas tenía de viajar, podía tomar vacaciones y financiar el viaje de su propio bolsillo, le dijeron.
Así lo hizo. Tenía claro que dependía de sí mismo en todo lo relativo a su futura especialización profesional. Sin embargo, el incidente no fue motivo para que se sintiera abandonado, ni para que —con la amargura de quien no siente reconocida su valía— entrara en polémicas sobre la importancia de los estudios científicos de la especialidad, tal como le aconsejaban discretamente los que no estaban de acuerdo con las decisiones del director. La seguridad que le daba su incuestionable honestidad profesional, sus conocimientos, los resultados de sus investigaciones y terapias aplicadas, así como la reputación y el aprecio de que gozaba entre sus colaboradores, le bastaban para no cambiar su modo de pensar y de actuar, especialmente cuando se trataba de obstáculos que ya existían antes y que surgían siempre por interesesdesconocidos e insondables para él, relacionados con la medicina solo formalmente, pero que en realidad le eran ajenos.
Una cálida tarde de otoño fue a ver a su padre, y en una larga conversación en su terraza le expuso sus planes: no iba a interrumpir su colaboración científica con el exterior porque le parecía imprescindible; haría coincidir sus vacaciones con los viajes que considerase indispensables y, en lugar de ir a congresos y conferencias, intentaría trabajar con sus colegas de algunos centros médicos en el extranjero; seguiría comprando literatura profesional como hasta entonces y, si fuese necesario, pediría un crédito al banco.
Su padre lo escuchaba con atención y una leve sonrisa. Al final solo le dijo que dejase su visita al banco para más adelante. El crédito lo pediría él.
III
Los años siguientes no se distinguieron de los anteriores. Continuó haciendo lo mismo que desde su primer día en el hospital: por la mañana pasaba consulta con los médicos de guardia, luego visitaba a los pacientes, trabajaba en el laboratorio y, antes de redactar los informes del día, hacía otra visita a los pacientes; a continuación se entregaba a sus estudios de losantibióticos de amplio espectro (especialmente el cloramfenicol) y al análisis de los informes sobre la tuberculosis y el sida que le habían llegado del extranjero. De vez en cuando, pero cada vez más espaciadamente, hacía algún que otro viaje dentro o fuera del país. Trabajaba con la energía y la tenacidad de un hombre que no teme a la inmensa tarea que tiene ante sí. A los que colaboraban directamente con él les parecía que se dejaba la piel, pero no lo abandonaban porque sabían que siempre estaba dispuesto a hacerse cargo del mayor volumen de trabajo. Discreto y comedido en sus palabras, tolerante y abierto a la colaboración, respetuoso con los pacientes y con sus compañeros fuera cual fuera su rango y cualificación profesional, habría conseguido a su alrededor un halo de sana energía creadora que les servía de estímulo y que hacía que muchos se sintiesen útiles y libres. Por eso les agradaba encontrarlo, trabajar con él, o por lo menos acompañarlo en sus ratos libres.
Ese mismo halo fue lo que lo ayudó a salir indemne de sus dudas. En los raros momentos de indecisión, cuando se preguntaba si se había rendido demasiado fácilmente ante el director y si tendría que haber defendido su programa con mayor empeño y perseverancia, encontraba la respuesta precisamente en la determinación, voluntad y esfuerzo personal con los que la mayor parte del equipo médico y del personal auxiliar afrontaba sus obligaciones diarias. A medida que aumentaba el número de enfermos y se multiplicaban los problemas económicos con una rapidez inexplicable, cada vez se exigía más de esa voluntad. Pero pocos estaban dispuestos a derrocharla más alla de sus principales quehaceres profesionales, incluso cuando había que protestar por el retraso en la renovación de los aparatos clínicos, por la escasez o mala calidad del equipamiento y material sanitario, por las excesivas horas laborales y por el cada vez mayor tiempo que había que dedicar a reuniones de órganos directivos y comisiones de todo tipo, generalmente infructuosas. También había quejas por las adjudicaciones de pisos muchas veces injustas, por los salarios bajos e irregulares, por la lentitud de la dirección en solucionar cualquier asunto, de modo que tanto las solicitudes como sus resoluciones perdían su sentido. Esas reivindicaciones duraban poco, y luego se transformaban en un mutismo sin contenido claro que entrañaba grandes dosis de ironía no disimulada y mofa de uno mismo. Ese silencio presagiaba tanto un estallido como el desánimo y la rendición, porque el sentimiento de impotencia lo dominaba todo.
De cuantos participaban en estas protestas, el más querido por Alexa era un colega de la planta de cirugía que, después de pasar horas enteras en el quirófano, desquiciado por el cansancio y la ira por no tener suficiente gasa o sangre para las operaciones, aún sacaba fuerzas para gritar por los pasillos: «¡Compraré un carrito para hacer palomitas y voy a venderlas en la plaza de Terazie como cualquier señor decente!». Luego se reía de su ocurrencia, y la risa le sacudía todo el cuerpo y resonaba por el pasillo. Volvía al quirófano después de tomar café y un bocadillo.
Viendo tales imágenes vivas estaba seguro de que había hecho bien en dedicarse al trabajo y no a los debates. Solo entre las paredes de su gabinete se sentía auténtico y libre, y únicamente reconocía ese espacio como suyo. Solo ahí realmente podía alegrarse o consolarse, prepararse para aparecer en público u ocultarse, y hacer aquello a lo que lo impulsaban su naturaleza, su conciencia y su formación. Se sentía satisfecho y feliz. En el silencio, ajeno a cualquier protagonismo, intuía que muchos no comprendían esa postura que tan escasos beneficios materiales le reportaba y que casi nadie consideraría precisamente una muestra de éxito. Rechazaba tener que explicar que necesitaba poco, porque eso sería largo y complicado, no lo entenderían y no hubiera cambiado nada. Para él era más importante prepararse día a día para dar respuestas acertadas a las preguntas que se le planteasen profesionalmente. Alejarse de ese lugar significaba una irrecuperable pérdida de tiempo y de fuerzas, y en cierto modo una traición a sí mismo.
Cada vez era mayor el muro que desde hacía tiempo separaba su mundo y el del director. En él había pequeñas rendijas, a modo de troneras, a través de las cuales se colaban por imperativo de la vida imprevisible alguna orden, petición, ruego o incluso deseo, o se podía pasar de un lado al otro gracias a un premio inmerecido, un castigo injusto, o algunos motivos opacos. Pero tales incursiones por lo general servían para que esos dos mundos se observasen cautelosamente y se encastillasen todavía más. Tal y como ocurre con toda obra humana fruto de la incomprensión, intenciones ocultas o nacida del error, que en sus comienzos no revela nada de su peligrosa naturaleza. El hombre pierde poder inevitable y fácilmente ante tales acciones, cuyo carácter fortalecido y maligno en seguida empieza a oprimir a todos, incluido a aquel que las ha ideado y creado, y a molestar, enredar y limitar cualquier movimiento sano, haciendo un daño atroz, sin que nada, salvo el tiempo, pueda acabar con ellas.
IV
Sabía desde hacía tiempo que toda persona razonable debía evitar en lo posible mezclarse con tal modo de proceder. Eso mismo le decía su padre cuando reconoció en la ensoñación infantil de su hijo aquella hermosa e irrepetible confusión que embriaga a todos los que se encuentran ante la elección del camino en la vida. En esa época es igualmente atractivo ser un hábil deshollinador que no teme ni al tejado cubierto de hielo, o un profesor de historia que conoce las vidas de los grandes héroes y atesora y transmite los relatos sobre ellos, o un investigador, o un constructor de máquinas nunca vistas, o un capitán intrépido de un barco transoceánico para quien la tempestad es un juego, o un astronauta cuya compañía son las estrellas, o una estrella de cine a la que todos conocen y aman.
«Cada persona ha de hacer solo lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, y nada más. Pero es uno mismo quien ha de encontrarlo dentro de su propio corazón, donde está escrito», le decía su padre. «Aquel que lo consiga y se dedique por completo a eso habrá cumplido lo que la vida exige de él: ser un hombre de verdad. Todo lo demás sería solo un engaño, por muy dulce que fuese».
Lo escuchaba, y aunqueno sabía cómo es un hombre de verdad, ni menos todavía cómo eso podría estar escrito y ser leído en el corazón, se preguntaba qué era lo que más le gustaría ser y hacer. La respuesta llegó sola: de lo que nos rodea, de repente surge algo que ocupa nuestro ser, que llena el tiempo y los sueños. En momentos como ese, la excitación es inmensa y la imaginación infinita.
Para él eso era la naturaleza y todo lo que se movía en ella, lo que crecía, brotaba, florecía y se marchitaba en un círculo eterno.
En un parque cercano se fijó primero en un hormiguero y, hechizado por su caos perfecto, permaneció arrodillado una tarde delante de él, hasta que las hormigas le llenaron de picaduras. No sabía ni qué hora era ni si alguien le había llamado y buscado, ni por qué de repente tenía tanta hambre. Mientras frotaba con saliva las picaduras que le escocían en los muslos, únicamente pensaba que al día siguiente tendría que volver con botas de goma y guantes.
Pasó ese verano junto al hormiguero en el parque, aunque pronto descubrió también galerías de topos, un nido de urraca y plumas de paloma, hierbas extrañas y matorrales llenos de espinas y bayas, ortigas, libélulas, ciervos voladores y su descubrimiento más excitante: luciérnagas. Con una navajita hacía cortes a lo largo y a lo ancho de las ramitas, tallos, hojas, piñas, flores y frutos y observaba su médula, echaba ojeadas dentro de cada hueso de fruta y de cada semilla, y esperaba inmóvil hasta que del profundo corte que había hecho en un tronco de pino empezaba a gotear la dorada resina. También le gustaba sentarse en el patio de un vecino cuando este volvía de pesca. No se separaba del balde lleno de pescado hasta que el último fuera limpiado y retirado. Se marchaba a casa con un puñado de escamas colocadas en la palma de su mano como pequeñas monedas de plata y miraba sin pestañear cómo su brillo nacarado se secaba lentamente.
En su casa, donde no había pasado inadvertido que su encuentro con la naturaleza era mucho más que un inocente juego infantil, hablaba con entusiasmo y extensamente sobre esos grandes milagros que había descubierto en el parque. Como apoyo y premio, aparecieron en casa libros sobre el mundo vegetal y animal, con páginas llenas de ilustraciones multicolores, recortes de periódicos, semanarios y revistas en color con el mismo tema, y se hicieron más frecuentes las excursiones por las orillas de los ríos Sava y Danubio, al parque de Topchider y al monte de Avala, así como las visitas al Jardín Botánico, al Zoológico y al Museo. Pasaba las tardes haciendo herbarios, copiando en un cuaderno las láminas más bonitas de la enciclopedia del mar, pegando en el álbum los cromos del reino animal y en largas conversaciones sobre lo que aprendía.
Más tarde, en la escuela también notaron que había aumentado su interés por la biología y la química. Las preguntas que hacía y las respuestas que daba superaban el programa obligatorio. Por eso le ponían tareas cada vez más difíciles y le permitieron que preparase unas breves intervenciones para algunas clases, lo que él aceptaba y hacía con entusiasmo. Ahí, en la escuela, en la clase de biología, ocurrió aquello que culminó este interés que se había despertado en él y que encaminó y definió su vida. Jamás olvidará el día que observó por primera vez a través del microscopio una simple gota de agua de una charca, y cuando en un silencio absoluto aparecieron ante sus ojos, rebosantes de una excitación desconocida hasta entonces, unos minúsculos organismos palpitantes con forma de espirales y otros redondos como burbujitas.
¿Cómo es posible que en una gota de agua, en la que aparentemente no hay nada, ni siquiera color, viva, crezca, se multiplique y muera todo un mundo diminuto, fantástico, tan cercano y casi compenetrado con nosotros, pero al mismo tiempo invisible a simple vista, desconocido y remoto? ¿Cómo es que está aquí y que sea tan pequeño? ¿Qué y cuánto puede ofrecernos y quitarnos? ¿Qué ocurre con él cuando el agua se evapora o cuando se congela? ¿Cuántas cosas de esas existen, con qué formas y en qué medios?
Sintió impotencia por sus conocimientos modestos, pero también la llamada que se presenta a toda alma curiosa y la atrapa para siempre ante un encuentro con lo desconocido y lo misterioso. No pudo resistirse. Y tampoco lo quería. Se sumergió en libros y enciclopedias sobre microbiología y en lo que se escribía y hablaba sobre ese mundo, nuevo y fascinante para él. Hacía incansablemente preguntas a sus profesores y escuchaba boquiabierto cada palabra sobre su extensión casi ilimitada, sobre su fuerza e indestructibilidad, sobre su gran utilidad, pero también sobre el peligro que puede suponer para el hombre. Pidió, y se lo permitieron, quedarse más tiempo que otros alumnos en el aula de biología, para observar por el microscopio esa energía silenciosa y sus latidos misteriosos e incesantes.
Luego empezaron a alejarse de él las plantas y los animales, y se le acercaron el hombre, su conexión con ese micromundo, y sobre todo las enfermedades humanas que pudieran surgir de tal vínculo. No dejó de observar las algas y protozoos, pero le resultaban incomparablemente más interesantes las páginas del diccionario médico y los artículos de periódicos sobre bacterias y virus. Bajo la letra «t» encontró una breve descripción de la tuberculosis, y así supo de qué había muerto su madre.
Ocurrió cuando apenas tenía cinco años y en su memoria permanecieron solo unos detalles poco claros e inconexos. Recuerda a su madre acostada en un gran camastro de hierro, tapada con el edredón y apoyada sobre unas almohadas blancas. Rodeada por una mullida blancura, lee un libro y empieza a toser quedamente con la boca cerrada. Alexa observa a través de la cortinilla tupida de ganchillo que cubre los cristales de la puerta cómo su madre se seca la frente sudorosa y le parece que lo ha visto y que le sonríe con los ojos lacrimosos. Por la tarde viene el médico, con su maletín de cuero negro y brillante, habla de algo con su padre y entra en la habitación de la madre. Antes de marcharse, le pellizca suavemente la mejilla, le deja en la mano dos envases vacíos de estreptomicina y en el aire una fragancia protectora. Esa misma noche, Alexa llena de agua, azúcar en polvo y migas de pan los tubos, y los esconde en la cocina detrás de un aparador verde, anhelando que esa mezcolanza se convierta mañana en la medicina que curará a su madre.
No se curó. Extenuada y demacrada la llevaron al Instituto Antituberculoso de Zvezdara, desde donde les avisaron de su muerte. Mientras el padre lo abrazaba en un espasmo silencioso y lo consolaba con pocas palabras, él miraba por encima de su hombro al gran camastro de hierro que veía a través de los agujeros de la cortinilla de ganchillo. Sin el colchón, sin la ropa de cama y sin las almohadas blancas, cubierto solo con una pesada manta marrón del ejército que llegaba hasta el suelo, le parecía una enorme trampa extendida cuyos laterales de acero se cerrarían como fauces sobre el que se le acercase.
Siempre que se quedaba solo en casa observaba esa cama, desmontada y apilada en una esquina de la habitación. Pero no duró mucho tiempo. Medio año más tarde dejaron su modesta vivienda de Dushanovatz, a la que se entraba desde un patio comunal. Se fueron a un piso recién construido en Nuevo Belgrado que al padre le había concedido el Archivo Histórico, donde trabajaba. El día de la mudanza vinieron unos compañeros, y en una mañana todo estaba embalado y cargado en el remolque descubierto de un camión. Mientras el camión se apresuraba por las calles, alababan en voz alta el piso nuevo, la calidad de su edificación, la calefacción central, la vista desde la terraza, su ubicación y buena comunicación con el centro de la ciudad. El padre únicamente comentó que las cosas buenas de la vida a veces están en desacuerdo con el tiempo.
V
Alexa era un romántico y cualquiera que se hubiera fijado con un poco de atención en su apacible naturaleza se hubiera podido dar cuenta fácilmente. No obstante, no tuvo dudas sobre lo que iba a hacer ni siquiera en la época del instituto, cuando los grandes proyectos vitales se construyen sobre la base de sueños audaces. Acumulaba conocimientos con tesón, preparándose para los futuros estudios de medicina, que le aguardaban como la parte más atrayente del camino que había escogido.
Sin embargo, el primer año en la Facultad de Medicina no le resultó nada fácil y fue en muchos aspectos distinto de lo que había imaginado. Para empezar, el número y extensión de los textos exigían excesivas horas de estudio. Luego, las clases teóricas por la mañana y las prácticas por la tarde le ocupaban casi todo el día. Le cansaban aquellas clases prolijas y poco claras, así como el permanente ajetreo y las aglomeraciones en las aulas y anfiteatros. Pero lo que más arduo se le hacía era una nueva y para él desconocida relación entre profesores y estudiantes, hosca y rígida, en la que no había cabida para el diálogo ni se podían expresar las posturas propias sobre los problemas que se abordaban. Se exigía que se citasen con exactitud las explicaciones de los textos obligatorios como única confirmación de que estos habían sido asimilados correctamente.
No estaba satisfecho.
Terminó el primer año con ese descontento, pero ya en el segundo todo le resultó incomparablemente más fácil e interesante. Fue entonces cuando abandonó su grupo de rock «Las ocho menos cuarto», llamado así por la hora en que ensayaban en un garaje. Nunca habían llegado a actuar en público salvo en ese garaje, en dos o tres fiestas del colegio y en sus cumpleaños. Desde su primer curso de bachillerato, cuando lo crearon con la ilusión y la ambición propia de la edad, el grupo se había convertido en un bonito pasatiempo. ¿Cómo prescindir de ello? Alexa lo hizo con la misma determinación con la que el año anterior había dejado de entrenar a baloncesto, aunque era mucho mejor jugador que guitarrista. Lo hizo en el momento en que el baloncesto, como auténtico deporte universitario, estaba en auge y él había estado a punto de firmar un contrato con uno de los clubes de la ciudad que jugaban en la Primera Liga Nacional. Sustituyó la música por el coleccionismo de discos de vinilo y la asistencia a conciertos en la ciudad; la práctica activa del deporte, por los derbis de baloncesto. Al renunciar a esas obligaciones, ahora secundarias para él, podía dedicar todo su tiempo y energía a los estudios.
También desapareció la actitud rígida e inquisitiva que los profesores tenían con los estudiantes novatos. La mayoría de los profesores lo vieron como un estudiante atento, juicioso, receptivo y con grandes deseos de aprender. Iniciaron largas conversaciones tanto durante las clases como después de ellas. En las clases prácticas intercambiaban opiniones con él y le preguntaban por su diagnóstico y sus propuestas de tratamiento. En esas discusiones, él era cada vez menos la parte que hacía preguntas y buscaba y aguardaba las respuestas, especialmente en los últimos años de estudios. Sus conocimientos, su sentido de la responsabilidad y su disciplina, que revelaban una madurez prematura, anunciaban una carrera médica extraordinaria. Los años de la universidad le hicieron feliz. Una vez apaciguado el impulso juvenil de descubrirlo todo, se había acercado a los secretos del organismo humano y dejó de ver la medicina como una factoría de milagros salvadores.
En el segundo año se enamoró apasionadamente de una chica de su mismo curso —ese amor duró quince años—, y le pareció que no podía desear nada más hermoso en la vida.
Era feliz. Se licenció con el número uno de su promoción. Después de una intensa y ruidosa celebración, en la que corrió el vino y sonaron las guitarras, se fue a recorrer el norte de Italia durante tres semanas. Era el regalo de su padre. Deseaba ver Florencia, y hasta allí se llegó. Luego vino el servicio militar, que cumplió durante algo menos de un año como médico en prácticas. Ese período resultó ser una auténtica prueba profesional. Al volver, empezó de inmediato a trabajar, convencido de que el lugar más adecuado para un médico principiante era un hospital. Sus amigos intentaron persuadirle para que se quedase en la universidad y se dedicase a la docencia y a la investigación, lo que le aseguraría la elevada posición social que él se merecía. No les hizo caso porque no veía sus futuras obligaciones diarias como un obstáculo para su perfeccionamiento profesional, sino como su base imprescindible.
«Soy médico. Esa es mi vocación», les decía, feliz por poder explicar su decisión con una palabra. Nunca volvió a referirse a lo que hacía como su trabajo, empleo, carrera o profesión, sino solamente como su «vocación».
Así inició sus días en el hospital, sin excesivas palabras y con la voluntad y el entusiasmo del neófito. Como los médicos vocacionales ocupados con su labor, en armonía permanente consigo mismos, presentes pero invisibles, sin grandes e irrealizables exigencias y sin vanidad destructiva, minimizando su propio mérito e importancia, profesionales que trabajan satisfechos y seguros de lo que hacen. Son tan constantes en sus deberes que parece que están en ese lugar desde la creación del mundo, y que permanecerán ahí para siempre, inalterables bajo el peso de éxitos y fracasos. No cambian ni siquiera cuando se repara en ellos con motivo de alguna celebración o se les concede algún reconocimiento o premio, que reciben calladamente, como algo natural y en lo que no hay que perder tiempo, mostrando así que lo que necesitarían son buenas herramientas de trabajo y no medallas.
Se entrega a su trabajo, a sus familiares y a sus amigos, los asiste cuando se encuentran acorralados por problemas, sufren graves pérdidas o se quedan paralizados ante decisiones vitales. Cuando acuden a él en busca de una solución acertada, un consejo útil o, por lo menos, un consuelo, seguros de que no los va a rechazar ni a defraudar. La sencillez y fiabilidad de sus respuestas hacen que el problema se resuelva con rapidez o se suavice tanto que pierda su gravedad e importancia. Quienes mejor notan lo que una profesión elegida bien y a tiempo puede hacer de un hombre, y lo que este puede llegar a conseguir entregándose a ella, son los que conviven o trabajan con él.
VI
La facilidad con que Alexa cumplía con sus obligaciones y la seguridad con que se desenvolvía provenían de su carácter, pero en esto se notaba también que pertenecía a una generación que surgió a finales de los setenta y principios de los ochenta, y que dio a la vida de Belgrado un tono nuevo y prometedor. Esos jóvenes de treinta años, o un poco mayores, habían llegado a la edad en la que se calman las inquietudes y aumenta la fuerza, cuando lo que pueden ofrecer es aún más grande y hermoso de lo que pueden recoger, y cuando comienzan a realizarse algunos de sus planes, incluso de sus sueños más audaces. Agraciados con la suerte de ser la primera generación de serbios que en el siglo xx no había conocido los horrores de una guerra ni los sufrimientos de la posguerra, escucharon y vieron el espíritu de su tiempo y lo vivieron como algo incomparable que los guio hacia la escuela y los estudios, como algo incomparable a cualquier otra cosa. Su compromiso con el conocimiento y el estudio llegó a convertirse en una cuestión de actitud. Con independencia del trabajo que desempeñaran, y consiguieran o no un título universitario, procuraban introducir en lo que hacían la novedad y la modernidad, tal como les enseñaban los libros. Estudiaban atentamente la literatura especializada de los países desarrollados, cuyos logros tomaban como modelo y desafío. Pero aprendían todavía más gracias a sus constantes viajes al exterior. Volvían de ellos deseosos de aplicar lo que habían visto, vivido y asimilado para beneficio de todos. Y así, el eterno espíritu cosmopolita de Belgrado encontraba su razón de ser. Cuando fracasaban —lo que también ocurría con frecuencia—, reaccionaban con la amarga impaciencia y disgusto de aquel al que se niega la palabra sin muchas explicaciones, pero también con la seguridad de que todo cambiaría inevitablemente en un futuro muy próximo.





























