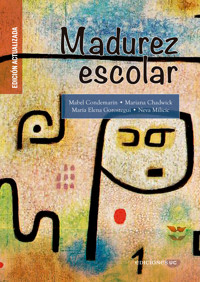
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones UC
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Hasta ahora el concepto de madurez escolar se utilizaba exclusivamente en el tránsito de la educación inicial al primer ciclo de Educación General Básica. En esta edición actualizada, se pone al día el concepto y se propone ir más allá, distinguiendo algunos de sus elementos críticos cuya vigencia se extiende hasta la prepubertad. Se ha puesto el acento en incorporar los aportes de la neuro educación y de la educación emocional para el desarrollo integral, intencionando la fusión de un marco teórico sólido y la entrega de estrategias educativas que puedan contribuir a que los niños y las niñas tengan la mejor calidad educacional. Además, en esta versión, se ha querido relevar el rol fundamental de los padres en el proceso educativo. La trascendente misión de la educación formal no puede limitarse a la escuela o al equipo de profesionales que intervienen cuando surgen los problemas. Es pensando en los padres que esta edición acentúa contenidos, en un lenguaje amigable y comprensible que les facilite dialogar con los profesionales, profesores y especialistas, y de ese modo potenciar la delicada tarea del adulto en el proceso de enseñanza y formación de las nuevas generaciones. Como alternativa a la tendencia profesionalizante, aspiramos a que el uso del lenguaje técnico no sea un obstáculo en el diálogo entre padres y profesionales, pues creemos, o queremos creer, que los mejores terapeutas de los niños siempre serán sus padres y —casi cuarenta años después de la primera edición hoy añadimos— sus abuelas. Que así sea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago, Chile
lea.uc.cl
MADUREZ ESCOLAR
Mabel Condemarín, Mariana Chadwick, Mª Elena Gorostegui y Neva Milicic
© Inscripción Nº 270.155
Derechos reservados
Enero 2025
ISBN 978-956-14-3376-2
ISBN digital 978-956-14-3377-9
Diseño: Salvador Verdejo Vicencio | versión productora gráfica SpA
CIP – Pontificia Universidad Católica de Chile
Nombres: Condemarín, Mabel, 1931-2004, autor.
Título: Madurez escolar / Mabel Condemarín ... [y otros].
Descripción: Edición actualizada. | Santiago, Chile : Ediciones UC | Incluye bibliografía.
Materias: CCAB: Madurez (Psicología) – En lactancia y niñez | Psicología del aprendizaje.
Clasificación: DDC 370.152 –dc23
Registro disponible en: https://buscador.bibliotecas.uc.cl/permalink/56PUC_INST/vk6o5v/alma997578785803396.
La reproducción total o parcial de esta obra está prohibída por ley. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y respetar el derecho de autor.
Diagramación digital: ebooks [email protected]
ÍNDICE
Prólogo
PRIMERA PARTE. Fundamentos teóricos
Introducción
1. Madurez escolar: funciones básicas para el aprendizaje inicial
1.1. Cuatro enfoques teóricos del aprendizaje inicial
2. Factores que intervienen en la madurez escolar
2.1. Edad
2.2. Género
2.3. Salud
2.4. Recursos cognitivos
2.5. Educación emocional: las emociones epistémicas
2.6. Inteligencia dinámica
2.7. Teoría piagetana de la inteligencia
2.8. Lenguaje
2.8.1. Desarrollo del lenguaje
2.8.2. Etapas del desarrollo del lenguaje (cronológico)
2.8.3. Comunicación y lenguaje en el jardín
2.9. Salud Mental (UNICEF 2019)
2.10. Desarrollo neuropsicológico
2.10.1. Desarrollo del sistema nervioso central (SNC)
2.10.2. Neuroplasticidad. Desarrollo cerebral temprano
2.10.3. Funciones ejecutivas y lóbulos frontales
2.11. Desarrollo motor y psicomotor
2.12. Desarrollo socioemocional
2.12.1. El apego
2.12.2. Ansiedad
2.12.3. Autoestima positiva
2.13. Aprendizaje socioemocional en la escuela
3. El contexto psicosocial
3.1. Deprivación sociocultural
3.2. El hogar
3.3. El impacto de las nuevas tecnologías de información
3.4. Normas de convivencia y desarrollo psicosocial
3.5. Normas morales en el niño
4. Las dificultades para aprender
4.1. Base neurológica
4.2. Políticas del Ministerio de Educación
4.3. Diferencias entre Trastornos Específicos y problemas generales para aprender
4.4. Dificultades del lenguaje
4.4.1. Trastornos Específicos de lenguaje (TEL)
4.4.2. Trastornos del habla
4.4.3. Dificultades de la comunicación a nivel pragmático
4.5. Trastornos Específicos del Aprendizaje de la Lectura (TEA)
4.5.1. Alfabetización inicial
4.5.2. El problema lector y el Efecto Mateo en la lectura
4.5.3. Dislexia: Trastorno Epecífico del Aprendizaje de la Lectura
4.5.4. Otras dificultades de lectura
4.6. Dificultades Específicas de la Escritura Manuscrita (Disgrafía)
4.6.1. Desarrollo y alteraciones de la escritura
4.6.2. Diagnóstico diferencial
4.7. Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas (DAM)
4.7.1. Causas y explicaciones
4.7.2. Aportes de la Psicología Cognitiva
4.7.3. Las dificultades escolares de las matemáticas
4.7.4. El método Singapur
4.8. Alteraciones y retrasos del desarrollo motor
4.8.1. Dispraxia del desarrollo
4.8.2. Trastornos de Aprendizaje del Lenguaje No Verbal (LNV)
4.9. Trastorno del Desarrollo por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDA/H)
4.9.1. Definiciones
4.9.2. Evaluación y diagnóstico
4.9.3. El estilo cognitivo. Cómo aprende el niño con TDA/H
4.10. Trastornos del Espectro Autista
4.10.1. Antecedentes históricos
4.10.2. Desarrollo
4.10.3. Aproximaciones psicoeducativas
SEGUNDA PARTE. Fundamentos teóricos y plan de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje inicial
Introducción
1. El juego y el humor: dos recursos metodológicos al alcance de todos
1.1. El juego, gran mediador
1.1.1. Juego y afectividad
1.1.2. Juego y desarrollo
1.1.3. Otros aportes teóricos
1.1.4. El juego, un derecho del niño
1.2. El humor, el gran recurso
1.2.1. La risa y la sonrisa como herramientas de socialización
1.2.2. Funciones del humor en la sala de clases
1.2.3. La pedagogía del humor
2. Lenguaje oral y escrito: Plan de estimulación y desarrollo
2.1. La inmersión temprana en el mundo letrado
2.2. Los cuentos infantiles
2.3. Aprendizajes en contextos significativos
2.4. Plan de desarrollo fonológico, semántico y sintáctico
2.4.1. Plan de desarrollo fonológico y conciencia fonémica
2.4.2. Plan de desarrollo de vocabulario (nivel semántico)
2.4.3. Plan de desarrollo sintáctico
2.5. Programa de desarrollo basado en el modelo de Kirk y McCarthy (I.T.P.A.)
2.6. Destrezas de escuchar
2.7. Actividades iniciales de comprensión lectora
2.7.1. Ejercicios estructurados de comprensión lectora inicial
2.8. La literatura en el desarrollo del lenguaje escrito
2.8.1. Decir y escuchar poesías y narraciones
2.8.2. Los cuentos y la alfabetización emocional
2.8.3. Desarrollo temprano de la lectura
3. Pensamiento
3.1. Pensamiento lógico
3.1.1. Expresión verbal de un juicio lógico
3.1.2. Noción de conservación
3.1.3. Noción de seriación
3.1.4. Noción de clase
3.1.5. Función simbólica
3.2. Pensamiento creativo
3.2.1. ¿Qué es la creatividad?
3.2.2. La creatividad en los niños
3.2.3. Los mitos
4. Percepción
4.1. Percepción háptica
4.2. Percepción visual
4.3. Percepción de formas
4.4. Memoria visual
4.5. Vocabulario visual
4.6. Percepción auditiva
4.6.1. Análisis fónico
5. Psicomotricidad
5.1. Dimensión Motriz. Coordinación dinámica
5.1.1. La marcha
5.1.2. Equilibrio dinámico y estático
5.1.3. Juegos de adiestramiento motor
5.1.4. Relajación
5.2. Eficiencia motriz
5.2.1. Técnicas gráficas: pictográficas y escriptográficas
5.3. Programa de preescritura
5.4. Programa de escritura inicial
5.5. Esquema corporal
5.6. Estructuración espacial
5.6.1. Lateralidad y direccionalidad
5.6.2. Plan de desarrollo de la estructuración espacial
5.7. Estructuración temporal
5.7.1. Algunas consideraciones respecto de la zurdería
6. Intervenciones y manejo de los trastornos del espectro autista
6.1. Indicaciones generales
6.2. Abordaje familiar y comunitario
6.3. Lenguaje
6.4. En el hogar
6.5. Interacciones sociales básicas
6.6. Los Trastornos del Espectro Autista, problema de salud y educación pública
TERCERA PARTE. Estrategias de evaluación
Introducción
1. Tendencias evaluativas en educación
1.1. Evaluación Auténtica
1.2. Evaluación Dinámica
2. Técnicas y estrategias de evaluación
2.1. Ficha general de antecedentes
2.2. El genograma
2.3. Descripción del niño
2.4. Desarrollo
3. Los instrumentos de evaluación. Generalidades
3.1. Evaluación de las funciones ejecutivas
3.1.1. BRIEF-2 (funciones ejecutivas)
3.1.2. Test de Stroop
3.2. Evaluación de las funciones atencionales
3.2.1. Subprueba retención de dígitos (Wisc 5)
3.2.2. Prueba perceptiva y de atención de Toulouse-Piéron
3.2.3. Test de percepción de diferencias (o Test de Caras)
3.2.4. Test de Atención Continua Auditivo para Preescolares
3.2.5. Test de Ejecución Continua para niños preescolares
3.2.6. Evaluación de la memoria operativa o de trabajo
3.3. Memoria Operativa de trabajo
3.3.1. Retención de dígitos y de aritmética (Wisc 5)
3.3.2. Prueba de Palabras de Rey
3.3.3. Test de Aprendizaje Auditivo Verbal para Niños CAVLT-2
3.3.4. Test Conductual de Memoria de Rivermead para niños
3.3.5. Casita de Animales WPPSI
3.4. Inhibición y control de la impulsividad
3.4.1. Test de Tapping de Luria
3.4.2. Test Noche-Día
3.5. Evaluación de las capacidades de organización y planificación
3.5.1. La Torre de Londres (TOL)
3.5.2. Torre Nepsy
3.5.3. Test de Laberintos de Porteus
3.5.4. Figura Compleja de Rey
3.6. Evaluación de capacidades de flexibilidad cognitiva
3.6.1. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin
3.6.2. Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil (TENI)
4. Baterías de funciones básicas para el aprendizaje de la lectoescritura
4.1. Metropolitan Readiness Test
4.2. Test de Desarrollo Psicomotor (T.E.P.S.I.)
5. Pruebas de organización psicomotora
5.1. Test de Goodenough
5.2. Prueba de Imitación de Ademanes
6. Habilidad manual
6.1. Prueba de Punteado
6.2. Prueba de recorte para niños pequeños
7. Lateralidad
7.1. Batería Piaget-Head
7.2. Reconocimiento social del tiempo
7.3. Pruebas de ritmo
8. Baterías de psicomotricidad
8.1. Baterías de Kephart
8.2. Batería de Ozeretski-Guilmain
9. Pruebas perceptivas
9.1. Evaluación de la percepción háptica
9.2. Evaluación de la función visoperceptiva. Test de Bender
9.3. Percepción auditiva
9.3.1. Adaptación del Test de Wepman
10. Pruebas de lenguaje
10.1. Test de Habilidades Psicolingüísticas de Illinois (I.T.P.A)
10.2. Test de Lenguaje de Denise Sadek-Khalil
10.3. Prueba de Habilidades Metalingüísticas de Tipo Semántico
11. Pruebas del desarrollo lógico-matemático basadas en la teoría de Piaget
11.1. Noción de Conservación
11.1.1. Prueba de Conservación de Cantidad Continua
11.1.2. Prueba de Conservación de Colecciones en Correspondencia
11.2. Noción de Seriación
11.2.1. Prueba de Seriación Simple
11.3. Noción de Clase
11.3.1. Cuantificadores
11.3.2. Prueba de Inclusión (composición aditiva)
11.3.3. Prueba de Intersección Simple
11.3.4. Prueba de Clasificación Múltiple
12. Pruebas para la evaluación del TEA (Espectro Autista)
12.1. ADOS-2
12.2. Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección de Autismo
13. Evaluación clínica de la autoestima escolar
13.1. Síntesis de tests y baterías seleccionadas
Bibliografía
PRÓLOGO
Cuando escribimos la primera versión del libro Madurez escolar, lo hicimos impulsadas por nuestra experiencia en el ámbito escolar, que nos mostraba el rol decisivo que la estimulación en la primera infancia jugaba en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, lo que a su vez tendría un fuerte impacto a futuro, en su rendimiento escolar.
Nos planteamos en algún momento escribir otro libro. Sin embargo, esta obra en sus diferentes revisiones y ediciones transmitía lo esencial del mensaje que queríamos entregar y conservaba la fuerza de la presencia de Mabel Condemarín que fue un referente en Chile y América Latina en subrayar la importancia de la educación inicial y decidimos reemprender la tarea de actualizar un libro que ha sido un clásico en la formación de los educadores. Es así que en esta edición actualizada se suman evidencias, especialmente desde la neurociencia y algunas nuevas herramientas de diagnóstico y de desarrollo.
Al hacer la necesaria revisión de pasadas ediciones, seleccionamos algunos párrafos que corresponden a la presentación de la primera edición de Madurez escolar. Han pasado ya más de cuarenta años desde entonces, pero la claridad y visión de futuro de las ideas que se exponen justifica detenerse en su lectura y visualizar líneas de desarrollo en temas que no pierden su vigencia desde la primera edición de este libro hasta hoy.
Aquí van algunas:
"Este libro ha sido concebido para ser aplicado, de preferencia, a los niños en edad preescolar. Conscientemente no se ha querido establecer una línea demarcatoria entre lo normal y lo desviado de la norma; entre niños sin problemas o con trastornos de aprendizaje. El contexto de una educación personalizada pretende que el educador elabore un programa educativo que considere tanto las áreas deficitarias del niño, como las integradas, basada en un diagnóstico de su nivel de desarrollo".
En primer lugar, se aboga por eliminar diferencias que separan a los niños con problemas para aprender, de los que no los tienen, entre niños que se ajustan a la "norma" y los que se desvían de ella. En unas pocas líneas se dibuja con claridad y decisión lo que más tarde irrumpiría en las teorías y las políticas educacionales con distintos nombres: necesidades educativas especiales, integración, inclusión, no segregación...
"Sustentamos en estas páginas que la estimulación es eficaz para el desarrollo de la madurez escolar en determinado momento, es decir, cuando las estructuras mentales están preparadas para recibir".
Es probable que esta fuera una afirmación que en ese momento podía no ser comprendida en todas sus implicancias, referida a la oportunidad y el debido momento en que el niño debe recibir la estimulación: ni antes ni después de que sus estructuras mentales estuvieran preparadas para recibirla. Faltaba todavía algún tiempo y muchos resultados de estudios neurobiológicos que confirmaran la existencia de ventanas de oportunidad en el desarrollo, es decir, momentos de máxima plasticidad neuronal para aprender determinados contenidos. Pero ya estaba presente la intuición y la sensibilidad de las autoras:
"La posibilidad de que el niño exprese el máximo de su potencial, depende sin duda, de las circunstancias ambientales: las estrategias aquí planteadas, serán tanto más eficaces en cuanto sean aplicadas a niños aventajados desde el punto de vista físico, psicológico y social. Sin embargo, tenemos esperanzas en que estas técnicas puedan llegar a través de los educadores a los niños con deprivación psicosocial, quienes constituyen el porcentaje más alto de repitencia y deserción en el sistema escolar vigente. Respecto a esto último, estamos conscientes que la simple aplicación de este tipo de estrategias educativas no determinará el éxito escolar de los niños de escasos recursos. Para ello, será necesario mejorar las condiciones de salud, nutrición, vivienda, hábitos y otras, que tipifican el problema complejo e intergeneracional de la pobreza".
Madurez escolar ya en el prólogo de su primera edición (1978) plantea que el desarrollo y el aprendizaje dependen de las influencias del medio natural y social, las que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo de los niños. En este ámbito, resulta de la mayor relevancia el nivel socioeconómico, siendo la pobreza por sí misma, un factor determinante. Varios estudios en esta línea en Chile, demuestran que los niños que viven en sectores de pobreza alcanzan menores niveles de desarrollo y de educación que sus pares más aventajados económicamente (PISA, Educación 2020). Refuerza esta desigualdad, el hecho de que los alumnos pueden asistir a determinados establecimientos educacionales –y no a otros– dependiendo de su condición social, lo que finalmente ha producido espacios educativos que eternizan las desigualdades.
Hoy persisten las diferencias y las brechas al momento de ingresar a primero básico. Evidencia de esto son los resultados de los tests de desarrollo entre los niños de distintos estratos socioeconómicos y que los factores de riesgo que los explicaban, si no podrían anularse, al menos podrían mitigarse con políticas públicas que atendieran realmente las necesidades de la infancia. Han pasado varias décadas de esa edición, el libro ha llegado a ser un clásico en la formación de educadores y las cifras que marcan las diferencias siguen mostrando una profunda inequidad.
Y luego, una verdadera declaración de principios, explícitamente expuestos en el prólogo. Se plantea que, aun siendo importantes, las estrategias y metodologías no son suficientes por sí mismas ni tienen mayor significación para trabajar con niños socialmente deprivados: "Para ello, será necesario mejorar las condiciones de salud, nutrición, vivienda, hábitos y otras, que tipifican el problema complejo e intergeneracional de la pobreza". Hoy nadie pondría en tela de juicio una afirmación como esa. No obstante, en su momento y en su contexto, no se trataba de una afirmación cualquiera: corría 1978, en Santiago de Chile. Después de 45 años, la afirmación mantiene su vigencia (UNICEF, 2021; PISA, 2019).
Estas ideas, cuya vigencia hoy es indiscutible, fueron escritas hace más de cuarenta años, en un momento en que todavía eran vanguardistas respecto del discurso y las ideas pedagógicas vigentes en Chile. Esas ideas, cómo no, están presentes en esta nueva edición revisada que presentamos, como también sigue viva en estas páginas, la voz y la presencia de Mabel Condemarín.
"Para que las tareas implicadas especialmente en el rubro de desarrollo de funciones básicas sean efectivas, deben ubicarse en un contexto de relación entre el educador y el niño, entre ambos y el grupo, con predominio del afecto y la mutua simpatía. Solo bajo esta dimensión emocional, las técnicas de desarrollo adquieren significado y pasan a constituir un elemento participante de una experiencia vivida".
En momentos en que la discusión en mayor o menor medida giraba en torno a la efectividad de las distintas metodologías, a la discusión de los métodos, a las técnicas y estrategias para enseñar, Madurez escolar apunta a la importancia de la dimensión emocional y el contexto relacional en que transcurre el acto educativo, de la relación y los afectos entre el educador y el niño, entre ambos y el grupo, en forma transversal a contenidos y metodologías.
Otro elemento es la importancia del desarrollo de las competencias emocionales de los niños. Existe consenso en que la educación emocional es clave para la formación de una personalidad integral, que las competencias socioemocionales pueden ser desarrolladas y tienen un impacto decisivo en la calidad de vida de las personas. El desarrollo emocional implica conocerse, gestionar las emociones y vincularse apropiadamente con los otros. Los resultados de diversas investigaciones aportan evidencia de que los profesores pueden ser agentes decisivos en el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes.
En relación a los contenidos de Madurez escolar en su versión original, la revisión implicó desechar algunos que habían sido superados por estudios e investigaciones pedagógicas, psicológicas, psicoeducativas y otras, pero básicamente, implicó incorporar dándoles la relevancia que merecen, los hallazgos y aportes de la investigación, en especial en el área de la neurobiología, para explicar la forma en que los niños aprenden –o no aprenden– y su enorme impacto en la construcción del cerebro, como plantearía más tarde Siegel (2014). Estos hallazgos amplían el rango de intervenciones posibles y enriquecen la metodología y las técnicas de los actores involucrados en el acto de enseñar: educadores, profesores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas, y como no, mamás y papás. En esta nueva edición, se amplían contenidos en relación a la neuroplasticidad en su estrecha relación con la madurez indispensable para aprender.
Los avances en neurociencia abren posibilidades insospechadas hace unos años, han aportado evidencia significativa para la educación inicial sobre la neuroplasticidad del cerebro de los niños y del hecho indiscutible de que el ambiente, a través de las experiencias cotidianas, contribuye a formar sus cerebros. Estos estudios aportan evidencia contundente de que las experiencias formativas son esenciales en la configuración del cerebro y de que lo que no se hace a esta edad es difícil de recuperar posteriormente.
En esta nueva edición se mantuvieron algunos temas y autores ya clásicos, que aportan material de lectura y herramientas de intervención no superados hasta el momento. Nos referimos a Piaget, Feurstein, Montessori, Ozeretski, Riviére, Rogers, Stamback, Vygotski, por nombrar solo algunos. Su pensamiento y sensibilidad aún vigentes, siguen enriqueciendo el texto. Se revisan temas actuales en relación a la Reforma Educacional chilena, en especial los que se relacionan con la inclusión de todos los niños en el sistema educacional.
Se sugieren y actualizan formas de evaluación destinadas a facilitar y orientar los programas de intervención, rehabilitación o simplemente de apoyo a los niños en sus aprendizajes y preparación para el ingreso a la Educación Básica.
En fin, se suman temas que aportan a la tarea del jardín infantil (y de la escuela en general). Nos referimos al desarrollo de la creatividad, de los valores, al juego en todas sus formas y al sentido del humor. Son temas que cada vez cobran mayor relevancia y significado, no solo en el trabajo en el aula, sino en la educación en general, y por qué no decirlo, en el día a día con los niños.
El libro está organizado en tres partes. La primera, presenta los fundamentos teóricos, donde se exponen los principios, las grandes ideas, los contenidos que dan sentido y coherencia al texto, y se incorporan temas centrales hoy para la educación, como lo son la educación para la salud mental (con sus factores de riesgo y protectores) la psicología positiva (aprendizaje en el amor) y los avances de la neuroplasticidad con toda la esperanza que estos descubrimientos aportan.
La segunda parte, y consecuente con los temas expuestos, presenta (o más bien propone) Planes de Desarrollo de Funciones Básicas (ejecutivas, cognitivas, psicolingüísticas, psicomotoras, etc.) para la etapa de aprendizaje formal que deberá iniciar el niño. Y finalmente, la tercera parte está dedicada a mostrar algunas estrategias de evaluación, algunas formales y otras informales, que permitirán al educador familiarizarse con instrumentos, pruebas, tests o procedimientos evaluativos, informales destinados a complementar y enriquecer su tarea.
Al igual que en la primera edición, mantenemos inalterable el propósito de:
"elaborar una síntesis entre teoría y práctica, acompañando los distintos rubros con justificaciones teóricas y estrategias sobre la base de tareas de desarrollo, traducidas en sugerencias de actividades, programas, recomendaciones y materiales didácticos que permitan su realización. No hemos pretendido dar aportes inéditos ni originales, sino que nos limitamos a transmitir el ordenamiento y selección –con un intento de definición– de una experiencia de años en el campo del diagnóstico, la reeducación y la docencia".
Si bien se ha logrado una mayor conciencia de la importancia de los primeros años para el desarrollo infantil y hay más instituciones dedicadas a atender los niños en ese importante periodo del desarrollo, creemos que es posible hacer muchísimo más, especialmente en la formación de profesores y de las familias, para lograr que los principales entornos educativos garanticen a todos los niños un óptimo desarrollo de sus potencialidades.
Esperamos haberlo logrado, en el bien entendido de que este trabajo constituye el mejor homenaje que podíamos hacer a la memoria y al legado de Mabel Condemarín.
PRIMERA PARTE Fundamentos teóricos
INTRODUCCIÓN
Conceptos tales como factores, funciones o condiciones básicas para el aprendizaje, destrezas y habilidades preacadémicas, aprendizaje inicial, alfabetización inicial, aprestamiento, y sin duda, madurez escolar, coexisten en la literatura a veces incluso como sinónimos, con mayor énfasis en unos u otros, dependiendo del enfoque teórico que se trate. No obstante, aunque no es el objetivo de este libro la conceptualización teórica de similitudes y diferencias de estos términos, sí es necesario realizar algunas distinciones.
Desde una mirada ecosistémica, abordar en forma independiente cada uno de los factores que intervienen en la madurez para el aprendizaje solo se justifica como un recurso para organizar la presentación. Lo cierto es que cada uno de los procesos, factores y funciones señalados, interactúa con los otros, los modifica y a la vez es modificado por ellos, en una relación dinámica y cambiante. Se trata entonces, de una dinámica circular, en que cada elemento es simultáneamente causa y efecto, en una relación causal circular, retroalimentada.
Estos factores y funciones adquieren distintos significados, se validan, se potencian o se anulan, en relación al contexto en que ocurren: contexto familiar, escolar, comunitario, de país, entorno sociocultural, entorno afectivo, momento histórico, económico y político. Los elementos nombrados interactúan formando una espiral ascendente y descendente, en que cada uno es afectado y a la vez afecta al todo.
1. MADUREZ ESCOLAR: FUNCIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE INICIAL
El concepto de madurez para el aprendizaje escolar planteado operacionalmente en este libro, se refiere a la posibilidad de que los niños y las niñas hayan alcanzado un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que les permita enfrentar adecuadamente el ingreso a la educación básica. La madurez para el aprendizaje escolar se construye gracias a la permanente interacción de factores internos y externos. Su dinamismo interior le permite madurez anatómica y fisiológica al niño, pero solo se alcanza en la medida que le sean proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación indispensables.
Tradicionalmente se ha entendido por madurez para el aprendizaje escolar la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad, mediante un trabajo sistemático y metódico. El concepto de madurez, tomado de la biología en cuanto sinónimo de maduración, y de la psicología, en el contexto de madurez emocional, está implícito en el significado en las connotaciones que Remplein (1966) le asigna al término hace más de cincuenta años. Más aún, el concepto sigue vigente el día de hoy: el niño debe estar preparado, maduro, para enfrentar el enorme desafío de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños, vale decir, en una sala de clases. ¿Y qué implica eso? Que debe ser capaz de separarse de su hogar por períodos de tiempo más largos, de relacionarse con otros niños y trabajar junto a ellos –ya no solo de jugar con ellos– y que deberá desarrollar un tipo de trabajo sistemático y metódico. ¿Cómo lograr todo eso?
En la literatura especializada, este concepto aparece bastante homologado con la noción de aprestamiento, término derivado del readiness angloamericano. La diferencia entre ambos términos estriba en que el concepto madurez se refiere al aprendizaje en general, mientras que aprestamiento implica un estar listo para un determinado aprendizaje, incluyendo específicamente, el tiempo y la manera en que ciertas actividades deberían ser enseñadas y no solo al despliegue interno de las capacidades.
La madurez escolar, requiere aprestamiento, readiness, madurez para el aprendizaje de la lectoescritura, determinados logros en el desarrollo emocional, relacional y cognitivo, pero además requiere del niño otros desarrollos para responder a las demandas de la cultura hoy. Ya no basta con la madurez escolar definida por Remplein: hoy se debe sumar inteligencia emocional (Goleman, 1996; Zins, 2011 y Extremera, 2003) creatividad (Milicic et al., 2008; Burkus, 2014), destrezas de manejo computacional básico (Manes et al., 2015; Guerrero, (2022), salud mental, neuroplasticidad, por nombrar solo algunas demandas.
El término funciones básicas para el aprendizaje designa distintos aspectos del desarrollo biopsicológico y social del niño, que al evolucionar condicionan y favorecen el logro de determinados aprendizajes. Desde esta mirada, las funciones básicas siguen siendo un elemento fundamental de la madurez escolar. La mayor parte de estas funciones básicas a nivel de conducta se dan íntimamente relacionadas y con un considerable grado de superposición, no obstante este concepto resulta operacional para tareas de evaluación y diseño de programas educativos.
El desarrollo neuropsicológico del niño, a la base del logro de dichas funciones, surge los últimos años como un tema central en los estudios sobre la madurez del niño para iniciar aprendizajes escolares sistemáticos. Este desarrollo ha sido facilitado por los avances tecnológicos en el campo de la neurosicología, que han permitido observar directamente el funcionamiento del cerebro humano, lo que hasta hace muy pocos años era imposible. (Ardila et al., 2012; Soprano, 2009; Damasio, 2006; Zull, 2004).
En relación al gran tema de la madurez escolar y de las funciones básicas para el aprendizaje, la descripción de las funciones ejecutivas abre importantes espacios y aporta elementos claves a la metodología (Zelazo, 2007), más aún si se considera que las funciones ejecutivas pueden educarse, desarrollarse y entrenarse y que cuanto antes se inicie el proceso, mejores serán los resultados (Pianta y Cox,1999;, Diamond, 2015). Doherty (2023) establece que la noción de aprendizaje inicial es necesaria para entender y describir las necesidades educacionales del niño que transita desde el jardín infantil a la educación básica, enfatizando la importancia de que la educación para los niños pequeños garantice que todos ellos ingresen a la educación básica preparados para aprender. Se releva la importancia de las habilidades del niño, pero además, el rol de la familia, la escuela y la comunidad como factores para promover el éxito escolar, concluyendo que una alta calidad de educación parvularia puede garantizar el desarrollo de las competencias del niño a lo largo de su escolaridad.
Pero claramente la relación es más compleja si se incorpora en la ecuación la neuroplasticidad en continuo desarrollo y el impacto de los índices de vulnerabilidad social en el rendimiento y desarrollo del niño. Sin desconocer la importancia de la condición física condicionada por dietas saludables, actividad física, además del impacto de la salud mental, todo lo que obliga a salir de la zona de confort de la esfera educacional y los análisis netamente académicos, cuando se trata de aprehender los factores que impactan en el aprendizaje inicial de los niños, y sin duda en los aprendizajes posteriores (Doherty, 2023).
Son muchos los factores que impactan el aprendizaje inicial. Por ejemplo, en el caso de la lectura, se requiere maduración en varios aspectos, entre otros, que el niño posea una edad visual que le permita percibir con claridad estímulos tan pequeños como las letras. Requiere también un nivel de maduración de la percepción auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro, y los sonidos individuales que conforman la palabra, vale decir, un nivel de conciencia fonémica tal, que le permita hacer la correspondencia entre los sonidos del habla y los signos que los representan en la palabra escrita. En el caso de la escritura, el niño debe haber alcanzado un adecuado desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de la disociación de movimientos de manos y dedos, una regulación tónico-postural general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo que escribe así como transmitir significados. Al igual que en la lectura, la escritura requiere madurez intelectual que le permita manejar las letras como símbolos y dominar la estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación y decodificación (Galaburda, 2011; Bravo et al., 2003).
Johnson y Myklebust (1968) acuñaron ya en la década de los sesenta el concepto de estados múltiples de aprestamiento, que apunta a una idea diversificada y no unitaria del concepto. Así, un niño hiperactivo podría estar listo para aprender a leer desde el punto de vista de sus funciones lingüísticas, perceptivo-visuales y auditivas, pero podría ser incapaz de adaptarse a la estimulación social de sus iguales en edad, en la situación de sala de clases. Similarmente, un niño con un adecuado control de sus conductas motoras podría aprender a leer atendiendo a esas funciones, pero no estaría listo desde el punto de vista de su percepción y discriminación auditivas, o desde su desarrollo de lenguaje. Para ellos, madurez escolar constituye un concepto globalizador que incluye estados múltiples de aprestamiento. No existiría entonces una edad estándar ni un estado de madurez general que garantizara el éxito del aprendizaje escolar formal, sino niveles de desarrollo de funciones que no necesariamente maduran a la misma velocidad, y que son susceptibles de ser perfeccionados.
El concepto de estados múltiples de aprestamiento, a la altura del desarrollo de la neurobiología en los años sesenta, se define a partir de una genial intuición de los autores, basada en la observación de las conductas de los niños. No obstante, en la actualidad, dicho concepto cobra relevancia al estar respaldado por importantes estudios empíricos que comprueban su validez (Ardila, 2012; Forster, 2012). La importancia de este concepto radica en que ya no es posible hablar de madurez escolar como un concepto unitario y global, sino como un sistema de funciones interrelacionadas, que no necesariamente avanzan al mismo ritmo y velocidad. Esta idea, así concebida, impacta significativamente la metodología, las tareas de desarrollo y los criterios de evaluación que se proponen en este libro.
1.1. Cuatro enfoques teóricos del aprendizaje inicial
En las últimas décadas, el concepto de aprestamiento (aprendizaje inicial) ha sido muy investigado, sin haber logrado mayor consenso en la literatura sobre su importancia como factor del aprendizaje de la lectura. Por otra parte, la definición de aprestamiento sigue siendo elusiva para muchos. Para una mejor comprensión convendría contextua-lizarlo dentro de los distintos marcos teóricos que entrega la literatura especializada: idealista/nativista; empiricista/ambientalista, constructivista social e interaccionista.
Idealista/nativista. Sostiene que los niños están listos para comenzar su escolaridad cuando alcanzan un nivel de madurez que los capacita para mantenerse quietos, concentrarse en su trabajo, compartir con sus pares de manera socialmente aceptable y aceptar las instrucciones dadas por los adultos. El desarrollo estaría solo marginalmente influenciado por fuerzas externas, siendo factores endógenos, estrechamente relacionados, los que controlan la conducta y el aprendizaje. Más que focalizarse sobre el impacto de factores externos tales como crianza, ambiente socioeconómico, input educacional y otros factores sociales, esta perspectiva privilegia las dinámicas internas del niño.
Descrito metafóricamente, las perspectivas nativistas postulan la existencia de un reloj interno dentro del niño que continúa avanzando pese a las experiencias que le rodeen. Desde ahí, el rol de los educadores sería facilitar el natural desenvolvimiento del niño, tal como Platón describe que la tarea del educador es cuidar un jardín con el fin de que maduren las semillas allí plantadas. Se ha llamado innatist a este enfoque dado que sostiene que todas las funciones del organismo, incluyendo las mentales como la percepción, son más innatas que adquiridas a través de los sentidos. En resumen, habría que decir que los niños están listos para aprender cuando ellos están listos y no habría un cronograma común para todos. Es poco lo se podría hacer para acelerar el proceso.
Empiricista/ambientalista. Se focaliza en la evidencia externa del aprendizaje, de manera que el aprestamiento se evidencia en la conducta del niño: si conoce colores, formas, la dirección de la casa, deletrea su nombre, cuenta hasta diez, denomina las letras del alfabeto, se comporta de manera educada, más allá de focalizarse en la estructura mental del niño.
Esta perspectiva también es conocida como un modelo de trasmisión cultural y asume que el desarrollo del niño puede ser controlado casi totalmente por eventos y condiciones que dominan en su mundo social y cultural (Gagné, 1970).
Constructivista social. Este modelo define aprestamiento como un conjunto de ideas o significados construidos por personas en comunidades, familias y escuelas en cuanto ellas participan en la experiencia del jardín infantil. Estas ideas provendrían de los valores de la comunidad en la cual el niño está viviendo. El estatus de desarrollo por sí mismo no determinaría el aprestamiento porque las destrezas y habilidades necesarias para el éxito escolar varían sustancialmente de una escuela a otra o aun de una sala de clases a otra (Love, 1995).
Interaccionista. Se enfoca en el niño y el medio en el cual se ha criado. Considera el aprestamiento como un concepto bidireccional que integra el aprendizaje del niño y las capacidades de la escuela para satisfacer las necesidades individuales de sus estudiantes. Meisels (1996). Diferentes niños están preparados para experiencias diferentes y responden de manera diferente a estímulos ambientales aparentemente similares, por lo tanto, el aprestamiento es un término relativo. Es el producto de la interacción entre las experiencias previas del niño, sus características genéticas y su estatus maduracional, más el rango total de experiencias ambientales y culturales de su medio. Integra tanto las contribuciones del niño como los aportes que le hace la escuela y se dirige hacia posibilidades futuras más que a deficiencias pasadas.
2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MADUREZ ESCOLAR
Tanto investigadores como teóricos han tratado de determinar las relaciones entre un gran número de variables y la madurez para el aprendizaje escolar. Es difícil ponderar la importancia de cada factor en particular, debido a que ninguno opera en forma aislada y porque otras variables también pueden afectar la madurez.
Los siguientes, son algunos factores que aparecen como más directamente relacionados con los primeros aprendizajes:
a. Características personales y del desarrollo del niño, como edad, recursos cognitivos, género, condiciones de salud, desarrollo neurológico, desarrollo motor, de lenguaje y presencia o ausencia de dificultades de aprendizaje que podrían pesquisarse ya en el jardín.
b. Condiciones que dicen relación con su entorno familiar, escolar y social.
c. Funciones afectivas y de integración social, relacionadas con el desarrollo personal que constituyen objetivos educacionales transversales.
d. Temas emergentes de alta significación en la madurez emocional, social y de comportamiento del niño, tales como su comportamiento lúdico, su creatividad, su humor.
A continuación, se presentan los principales factores avalados por la investigación y la práctica y en relación a los cuales, sin agotar las posibilidades, hay bastante acuerdo en la literatura, no obstante que deben ser considerado en su conjunto. Aun cuando ninguno de estos factores debería ser abordado en forma independiente de los otros (con los cuales interactúa), se irán abordando uno a uno, para facilitar la exposición.
2.1. Edad
No hay consenso en la literatura sobre el momento en que los niños están maduros para iniciar el aprendizaje escolar. En la mayoría de los países, la edad cronológica es el requisito de ingreso, mientras otros adoptan el criterio de edad mental. Aparentemente, la edad cronológica como tal, constituiría un aspecto poco significativo en la madurez escolar y la mayor parte de los investigadores parecería estar de acuerdo con que la edad mental está más relacionada al éxito en las tareas de aprendizaje.
Si bien es cierto que la edad cronológica aparece como un factor no central de la madurez escolar, no debe desconocerse su importancia. Johnson y Myklebust ya en la década de los 60 (1968) planteaban que ciertos tipos de habilidades y rendimientos varían sobre la base de la edad cronológica y del grado escolar, de manera que el aprestamiento para la adquisición del lenguaje escrito y la aritmética, dependerían no solo de la capacidad mental sino también de la maduración física y del aprendizaje escolar previo.
La afirmación categórica de que determinada edad mental constituye el punto de partida para iniciar determinado aprendizaje puede conducir a subestimar la importancia de algunos factores tan esenciales como los programas de aprestamiento, como es el caso del contexto sociocultural de donde proviene el niño, el sistema escolar y la motivación. Estas consideraciones pueden conducir a que el profesor considere que todo niño con una edad mental determinada estaría maduro para el aprendizaje, sin evaluar, por ejemplo, sus funciones cognitivas básicas, su afectividad y su nivel de adaptación social.
El concepto de edad mental constituye un concepto teórico que determina si un niño cumple, en promedio, el 75% de los comportamientos o conductas psicológicas correspondientes a una determinada edad de desarrollo. Sin embargo, dos niños con una misma edad mental pueden presentar niveles diferentes de comportamiento. Así, por ejemplo, un niño de cinco años de edad mental puede estar, en algunas funciones del desarrollo, en una edad de tres años en el límite inferior y en otras, en una edad de siete años, en el límite superior. En tanto, otro niño puede no sobrepasar en ninguna área los cinco años de edad mental, pero tampoco presentar ningún rendimiento bajo los cinco años. El primer caso correspondería a un desarrollo disarmónico y el segundo, a un desarrollo armónico.
Es entonces indispensable, al examinar los resultados de test psicométricos que determinan la edad mental de un niño, analizar los factores que consideró el autor para construirlos y ver de qué manera se relacionan directamente con los primeros aprendizajes. Puede darse también el caso de que la edad mental obtenida mediante un instrumento psicométrico no coincida con la edad cronológica. El C.I. 100 corresponde a una coincidencia entre la edad mental y el rendimiento en pruebas de inteligencia estandarizadas del 75% de los niños de esa misma edad y características.
En cuanto a hallazgos empíricos sobre el tema, varios estudios efectuado en Francia en la década de los setenta constituyen un llamado de alerta para los padres y educadores que inician precozmente en el aprendizaje escolar a los niños considerados como brillantes. Se comparó a niños de C.I. 120-140 que habían empezado a leer a los cinco años, con otros de igual inteligencia que habían iniciado su escolaridad a los seis años. El estudio mostró que los niños adelantados de curso por el hecho de ser lectores, presentan menor resistencia a la fatiga, menor capacidad de atención y, sobre todo, una mayor lentitud en la escritura manuscrita que sus compañeros de igual C.I. pero con más edad cronológica.
Lo anterior debe ser tomado en consideración al momento de decidir la entrada del niño a la escuela básica, especialmente en los casos en que cumple años en fechas muy cercanas a los límites de corte establecidos para el ingreso. En esos casos, la discusión es si adelantar el ingreso (a veces se trata solo de días) y que el niño sea el menor de su curso, o esperar al año siguiente, en que el niño pertenecerá al grupo de los mayores. El deseo de los padres de adelantar el ingreso se asocia generalmente a niños aventajados en rendimiento en relación a sus pares del jardín. Sin embargo, el hecho de adelantar el ingreso, por lo general unos meses, afecta no solamente el primer año, sino que los efectos continúan durante los años siguientes, y en especial, durante la pubertad y la adolescencia, etapa en la que las características dependientes de la maduración constituyen signos de estatus en los grupos y ayudan a consolidar la autoestima en relación, por ejemplo, a su físico.
Durante el primer año puede ocurrir que el niño incluso supere a sus compañeros en una serie de aprendizajes, no obstante, es muy difícil que destaque en otras áreas significativas de su desempeño escolar, tales como deportes, liderazgo o su capacidad de integrarse a los grupos. Más aún, nada garantiza que su buen rendimiento se mantenga a lo largo del ciclo básico. El postergar el ingreso a la enseñanza básica por los motivos señalados, no debe limitar las oportunidades de desarrollo cognitivo, o de continuar aprendizajes en niños de C.I. alto en el jardín infantil (Nilo, 1953). Como se aprecia la discusión sobre el punto es de larga data, y quizás lo más adecuado sería evaluar caso a caso.
Dentro de los variados diseños metodológicos utilizados para determinar la edad en que el niño está preparado intelectual y emocionalmente para ingresar al sistema escolar formal, destaca el realizado por D. Stipek (2009). Se compararon niños de la misma edad (con meses de diferencia) y del mismo curso. Los resultados no reportan diferencias importantes entre niños que ingresan a la escuela apenas cumplen la edad y aquellos que retrasan su ingreso (por diversas razones), pero se aprecian diferencias a favor de los niños mayores en los primeros años, las que van disminuyendo para finalmente desaparecer al finalizar la enseñanza básica. Por otra parte, aceptando que el desarrollo intelectual de un niño pudiera ser superior al de otros niños de su edad, ello no valida la opción de adelantarlo de curso, ya que nada garantiza igual desarrollo emocional y social y nada justifica entonces el estrés de incluirlo en un curso de niños mayores que él. El citado estudio concluye que otros factores, por ejemplo, el impacto del factor socioeconómico, resultó trece veces superior al de la edad (Cahan et al., en Stipek, 2009).
Un estudio realizado en British Columbia, Canadá, por Morrow et al. (2012) en una muestra en 481.241 niños cuyas edades fluctuaban entre los seis y doce años, mostró que tenían significativamente más riesgos de ser diagnosticados y tratados por Síndrome por Déficit Atencional los niños más pequeños de su curso, que los que eran mayores. Esto apunta a la importancia de los factores emocionales, en la mayoría de los casos dependientes de la maduración, por sobre el factor intelectual por sí solo en el rendimiento. Esto viene según los autores, a desincentivar los intentos de adelantar la edad de inicio de los aprendizajes formales.
El desarrollo psicológico se caracteriza por ser un proceso continuo de acceso a sucesivos niveles de complejidad en las habilidades psicológicas y emocionales, sin un corte en la evolución alrededor de los seis años que coincida con el ingreso del niño al primer año. No se trata de un proceso continuo y sincrónico de maduración de funciones, por lo tanto al momento del ingreso a la escolaridad básica, el niño puede exhibir distintos logros del desarrollo en relación a sus competencias y capacidades para enfrentar ese desafío (Bravo, 2003).
En síntesis, sin que haya acuerdo absoluto entre los investigadores, la evidencia apunta a que alrededor de los seis años, la edad por estatus no constituiría un factor predictivo significativo para el éxito académico.
2.2. Género
Es sabido que las diferencias de género responden no solo a factores biológicos, sino también a diferentes estilos de socialización de niñas y niños. Desde esa perspectiva, resulta relevante presentar algunos hitos de la investigación comparada sobre el tema del rendimiento escolar de niñas y niños, en los primeros grados.
Históricamente, las diferencias de rendimiento entre niños y niñas aparecen significativas en relación con el crecimiento y la maduración para el aprendizaje escolar. La revisión de investigaciones muestra algunas evidencias, por ejemplo, acerca de que los niños maduran después que las niñas y que estas, como grupo, aprenden a leer primero. En un estudio ya clásico, Sister María Nila (1953) sometió a test de aprestamiento individuales y colectivos a 3trescientos alumnos durante la primera semana de iniciación del año escolar. Los resultados mostraron que tanto el grupo de niños como el de niñas, estaban en igualdad de condiciones para aprender a leer; no obstante, una evaluación al final del período muestra que los resultados de las niñas eran superiores a los de los niños.
Otro estudio clásico, muy concluyente considerando el tamaño de la muestra utilizada (Prescott, 1955), aporta evidencia en la misma línea del anterior. Basado en resultados del Metropolitan Readiness Test, aplicado a una muestra de siete mil niños e igual cantidad de niñas, al comienzo del primer grado, confirma la superioridad de las niñas en la lectura, en grupos pareados por edad cronológica.
En la década de los ochenta, J.H. Block (1983) presenta los resultados de una revisión bibliográfica sobre las diferencias ligadas al género en niños y niñas y ordena sus hallazgos en varios dominios en los que encuentra bastante consenso entre los investigadores:
– Los niños presentan niveles superiores de actividad: son más aventureros, más proclives accidentes y hacen más conductas exploratorias que las niñas. Son más agresivos y presentan menos control de impulsos, más impacientes y con más dificultades para postergar la satisfacción inmediata de sus necesidades; se arriesgan más y son menos tolerantes a la frustración.
– Las niñas son más miedosas, ansiosas e inseguras y menos confiadas en sí mismas para resolver problemas o para actuar con éxito en situaciones desconocidas. Como resultado, se comportan en forma menos competitiva y no se exponen al riesgo o desafío en tareas que consideran superiores a sus posibilidades (Gorostegui y Dörr, 2005). Ellas tienden a subestimar sus niveles de rendimiento y no se motivan por el desafío o la competencia que involucra la tarea, lo que podría relacionarse con una mayor necesidad de filiación, en conflicto con su necesidad de logro. Cuando el logro amenaza la aceptación interpersonal, surge la ansiedad. Las características asociadas a las niñas, de alguna manera coinciden con los rasgos que la cultura atribuye al género femenino.
– Paralelamente, a las niñas la aceptación de los adultos les importa más que a los niños (Block, 1983) quienes muestran más sentimientos de eficacia personal y menos desesperanza aprendida en situaciones de estrés. En las escalas de personalidad, ellos se describen como más poderosos, ambiciosos, enérgicos, eficaces, fuertes y controladores de eventos externos, mientras ellas se consideran más generosas, preocupadas por los otros, más empáticas y más capaces de establecer relaciones cercanas con los demás.
Block concluye que la evidencia empírica acumulada sobre diferencias ligadas al sexo, responde a distintos estilos de socialización y que las diferencias en los dominios de rasgos señalados, son consecuencia de la desigual tipificación sexual y contribuyen a perpetuarla.
Desde la década del noventa a la fecha, las tasas de repitencia en América Latina, y en la mayoría de los países del mundo, muestran tendencia a decrecer, como también las tasas de deserción, pero se mantiene estable la proporción de repitentes y desertores en relación al género. Según datos de UNESCO (2012), las niñas repiten menos que los niños, aunque paradojalmente, tienen también menos probabilidades de ingresar al sistema escolar. Los autores que postulan la importancia de las influencias culturales en la determinación de las diferencias de rendimiento escolar que favorecen a las mujeres, aducen las siguientes razones.
En la línea de los estudios comparativos en relación a la variable género en el rendimiento escolar, comienzan a aparecer trabajos que muestran que no es el género lo determinante en las diferencias, sino que los resultados dependen de las características de la tarea, y surgen importantes hallazgos en relación a la autovaloración de la competencia académica, como un factor determinante. En el año 2000 se publican los resultados de un estudio transcultural en el que participan tres mil escolares de segundo a sexto año básico, pertenecientes a siete países europeos y asiáticos, en el que se comparan las diferencias en autoconcepto académico y las atribuciones de causas de éxito o fracaso en relación al género (Stetsenko et al., 2000). De acuerdo a este estudio, las atribuciones de éxito o fracaso son similares en los niños, independientemente de su país de origen, no obstante, si los resultados para niños y niñas eran similares, no había diferencias por género en las explicaciones del éxito o del fracaso. Pero cuando las niñas superaban a los varones, no lo atribuyeron a que pueden ser más talentosas, sino a que se esforzaron más, o a que habían tenido suerte, o incluso a que los profesores habían sido benevolentes al corregir.
Ya a fines de los setenta, Dweck et al. (1978) habían planteado que la actitud de desesperanza de las mujeres cuando fracasan, estaría fuertemente influenciada por el trato diferencial de sus maestros. En sus observaciones constataron que cuando los varones fracasan, los maestros les comunican que les faltó esfuerzo, que son desordenados, pero que tienen talento; en cambio cuando las niñas no tienen éxito sus maestros tienden a señalarles sus errores pero las felicitan por los esfuerzos desplegados, con lo cual les estarían metacomunicando, implícitamente, que les faltaría habilidad. Más de veinte años después, el estudio de Stetsenko (2000) comprueba que la situación no había variado mucho en los veinte años transcurridos entre ambos estudios. Sin embargo, es muy probable que estudios actuales muestren que esas diferencias debidas a cultura de género, hayan decrecido.
En las últimas décadas, las investigaciones sobre el género han puesto su acento en los factores culturales que afectan diferencialmente el rendimiento escolar de las mujeres y también en cómo el hecho de ser hombre y ser mujer afecta la forma en que se enseña a los niños y a las niñas y cuál es su influencia en las diferencias de socialización en los aprendizajes.
En relación a las ventajas de las niñas en el aprendizaje de la lectura, explican que se debería a que la mayor parte de los profesores en los primeros niveles de la educación básica y especialmente en prebásica, son mujeres. Para algunos autores, esto implicaría que las diferencias en el éxito lector se relacionarían con vinculaciones emocionales entre la maestra y sus alumnos. Sería más fácil para las alumnas identificarse con sus maestras y que los niños no tendrían la misma oportunidad. Adicionalmente, las maestras, como grupo, reaccionarían más favorablemente hacia las niñas, quienes exhibirían un comportamiento más adaptativo en la sala de clases, siendo en general, menos disruptivas (Gorostegui, 2004) y que los niños, como grupo, reciben más comentarios negativos y menos oportunidades para leer en clases mixtas.
Por otra parte, habría un nivel de expectativas y de exigencias más alto para los varones. Sobre esta base, consciente o inconscientemente se les presionaría más, en cuanto al aprendizaje escolar. El mayor número de niños que son referidos por sus padres a los servicios diagnósticos y centros de rehabilitación, puede explicarse por esta tendencia cultural.
La revisión histórica sobre la interpretación de las diferencias de resultados por género, muestra que se han considerado como producto de factores genéticos en el desarrollo fisiológico, a partir de evidencias tales como que las niñas tienden a alcanzar la pubertad más o menos un año y medio antes que los niños y los aventajan en la aparición de los dientes y en la osificación del esqueleto. En relación al lenguaje, las niñas comienzan a hablar más temprano que los niños y poseen luego un vocabulario más amplio. En general, son más eficientes en el manejo de la escritura y en el dominio de la ortografía. Los niños como grupo se desvían de la norma con mayor frecuencia: presentan más tartamudez, mayor índice de dislexia, mayor incidencia en zurdería y ambidextreza.
En síntesis, se podría concluir que, independientemente de las hipótesis causales, los niños y niñas maduran a diferente ritmo en algunas fases del desarrollo tales como acuidad visual, actividad muscular y lenguaje, áreas que están relacionadas con el éxito en el aprendizaje escolar. Pese a lo concluyente de los datos en cuanto a la maduración más temprana de las niñas, la mayor parte de los colegios fijan una misma edad cronológica como criterio de selección para el ingreso a primer año básico. Niñas y niños asisten a la misma sala de clases y participan simultáneamente en las mismas actividades y, aunque un grupo es más maduro que el otro, se espera que ambos realicen similares discriminaciones visuales y auditivas finas, mantengan el mismo nivel de atención, cooperen y realicen las mismas tareas.
Sandra Bem (1983, 1989) autora clásica en estudios sobre el género, plantea en relación a la constancia de género que entre los tres y los cinco años un 70% de los niños ya ha adquirido lo que denomina constancia de género, es decir, ya han aprendido el concepto como algo definitivo. Afirma también que las niñas la adquirirían antes que los niños, de manera que cuando el niño o la niña ingresan a la educación inicial ya han construido una parte importante de su identidad de género. A los tres años ya sabe no solo que es hombre o mujer, sino que clasifica por género gramatical a los objetos de su entorno (herramientas, juguetes, ropas, etc.). A través de la educación los niños adquirirían un esquema de género que podría definirse como una teoría informal sobre qué es ser masculino o femenino. Esta teoría actuaría como un filtro que lo llevaría a distorsionar o ignorar la información que no calzara con su mapa cognitivo.
Estos planteamientos son muy significativos porque afectarían lo que un niño o niña piensa sobre lo que será cuando mayor y lo que claramente decide ser o no ser. Otras investigaciones sobre el género ponen el acento sobre cómo el contexto escolar, en forma no consciente, tiende a realizar socializaciones que a la larga redundan en desventajas para ambos sexos y en falta de equidad. Por ejemplo, uno de los factores estudiados dice relación con la menor visibilidad de las mujeres en las salas de clase, planteando que los varones reciben de sus maestros más atención que las niñas y que esta diferencia se relaciona proporcionalmente con la experiencia del profesor.
2.3. Salud
En Chile, la preocupación por la salud de los niños a nivel preescolar y escolar comienza en forma sistemática en la década de los cincuenta, con la creación del Programa Nacional de Salud en la Infancia, básicamente destinado a disminuir las tasas de mortalidad infantil: 136, de cada 1000 niños nacidos vivos, fallecían antes de cumplir el primer año de edad. En los setenta, la tasa desciende a 76 de cada 1000 nacidos vivos y en 2008, la tasa de mortalidad infantil al primer año de vida, había descendido 7.8 niños de cada 1000 nacidos vivos, lo que ubica a Chile entre los países desarrollados, en relación a este indicador (Minsal, 2013).
De acuerdo a estudios de CEPAL (2012), la tasa de mortalidad infantil en Latinoamérica, en el quinquenio 2009-2015, es de 6.5 por mil para ambos géneros, conformado por 7.2 por mil, para varones, 5.7 por mil para niñas. Como se puede apreciar, la tasa de mortalidad antes del primer año de vida, es menor para las niñas que para los niños, lo que apunta a que habría factores biológicos ligados al sexo, que marcarían diferencias a favor de las niñas.
Respecto a la mortalidad infantil, se observó una disminución en este indicador de 6,5 en 2019 a 5,6 por cada 1.000 nacidos vivos en 2020, lo que representa un 14% menos y que la sitúa como la tasa más baja de los años analizados (MINSAL,2023).
Respecto de la mortalidad infantil, a principios del siglo XX, Chile tenía una de las más altas tasas a nivel mundial, con una importante caída entre 1960 y 2010 que se sitúa entre una de las más importantes del mundo y entre las cinco mejores a nivel latinoamericano. Los factores que explican esta reducción en la mortalidad infantil, son en primer lugar las campañas de vacunación de amplia cobertura, mayor cobertura de servicios de salud, disminución de la desnutrición infantil, focalización del gasto en salud en grupos de menores ingresos, y en particular en mujeres embarazadas e infantes, programas de entrega de alimentos (leche en particular) a embarazadas, madres amamantando e infantes, caída en la fertilidad de forma tal que los ingresos familiares se distribuyen en un número menor de hijos, uso creciente de refrigeradores y cocinas en hogares; mejor nutrición de la población en general; mejor educación de madres y padres, incluyendo en hábitos alimentarios; aumento de la urbanización y consiguiente aumento de acceso a mejores servicios de salud, agua potable y servicios de alcantarillado (así como disminución del tamaño de las familias), caída en muertes causadas por ciertas enfermedades como diarrea y neumonía, progresos en el tratamiento de condiciones complejas en las etapas neonatal y obstétricas, especialmente a partir de la década de los noventa.
Esta disminución en las tasas de mortalidad (cuyo descenso se ha detenido en los últimos años) todavía está lejos de la de otros países desarrollados, que pueden exhibir tasas de mortalidad infantil por debajo de tres defunciones por cada mil nacidos vivos. (Llorca-Jaña et al., 2021).
Desde la perspectiva de las demandas para la salud pública, un apoyo importante lo constituye la creación del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, red de salud pública que apoya a los niños durante la lactancia y hasta su ingreso a la escuela básica, integrando en la tarea a los padres, a la comunidad y las instituciones. A esto se suma el Control de Salud de Niños Sanos, en atención primaria de la red de salud pública y muy especialmente, desde 1992, el Programa de Salud Escolar implementado por JUNAEB, que contempla programas de prevención en odontología, ortopedia, audición y visión. Todas estas acciones contribuyen a cautelar los requerimientos de salud de los escolares y preescolares y desde ahí, un acceso más igualitario al sistema escolar.
Los problemas para aprender, representados por déficits en la visión, audición, lenguaje, problemas de alimentación (obesidad) y problemas de salud mental, si bien se expresan al momento de enfrentarse el niño al aprendizaje formal, han permanecido invisibles hasta ese momento, en que aparece en porcentajes variables, cuadros como intolerancia a la glucosa y factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. En otros ámbitos, de acuerdo a reportes de los padres, destacan los de comportamiento (15%), déficit atencional (4.6%), obesidad (12%), compromiso sensorial: vicios de refracción y visión en general (8.9%), de audición (2.6%), problemas respiratorios (15.7%), vulneración de derechos (2.1%) (Vio, 2013).
Una variable que no puede desconocerse por su impacto directo o indirecto en el aprendizaje y el rendimiento escolar tanto inicial como futuro, es la obesidad infantil, cuyas causas son variadas y potentes en cuanto a sus efectos. Entre estas causas (Vio, 2023) destaca al menos cinco, que finalmente rompen el debido equilibrio entre lo que el niño ingiere y las energías que gasta, ruptura facilitada por malos hábitos alimenticios. Suma la inactividad física facilitada por los largos tiempos frente a la pantalla del televisor y dispositivos digitales, falta de tiempo para el sueño, factores que implican riesgo cierto de obesidad: los tiempos frente a la pantalla, pre y post pandemia, varían en Chile entre 99 minutos diarios (prepandemia) y 183 minutos (post pandemia), con claro impacto además, sobre el desarrollo de lenguaje, desarrollo emocional y coordinación motora. Estas cifras llaman a educar a los padres, en la medida que los hábitos alimenticios, la dieta, los gustos, se adquieren en el seno de la familia. Cabe relevar que la cultura de la comida compartida alrededor de una mesa, al menos una vez al día, es un factor protector de la obesidad.
El aumento de la obesidad infantil en los últimos años se ha convertido en un problema de salud pública. Los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud, MINSAL, muestran que el año 2009 la obesidad en los menores de seis años era 9,4% y el 2012 llegó al 10,3%. Datos de la JUNAEB, que mide y pesa cada año a todos los niños de seis años que ingresan a primer año básico, muestran que la obesidad llegó al 23,1% el 2010 y el año siguiente a un 22,1%. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en niños de prekinder, señalan que los casos de obesidad llegaban a 28% a fines del 2012. Estos índices, lejos de revertirse, aumentan con la edad y el desarrollo de los niños, de manera que la prevención y detección precoz del sobrepeso es clave para el éxito de cualquier intervención.
Las causas de este aumento en el peso corporal de los niños no están claras todavía, pero requieren de un abordaje tan serio como en su tiempo fueron las políticas para enfrentar la desnutrición infantil. No obstante, además de las medidas que se apliquen en los colegios, en este punto es imprescindible incorporar a la familia, sensibilizando a los padres y tratando estos temas en reuniones de padres, consejos escolares, actividades extra programáticas y otras instancias. El apoyo de los padres y la incorporación de la familia en alimentación saludable y actividad física, es condición indispensable para detener la obesidad infantil y la mala condición física de los escolares chilenos (Vio, 2013, 2023).
Respecto del impacto que la desnutrición y la malnutrición sobre el desarrollo, se ha comprobado que niños que presentan déficits significativos en el consumo de proteínas, evidencian un retardo en el desarrollo de algunos procesos ejecutivos Dichos déficits, de no ser compensados oportunamente, podrían generar daños permanentes en las funciones ejecutivas que no serían compensadas con el tiempo (Bhoomika et al., 2008).
Numerosas investigaciones han vinculado el nivel socio-económico del niño con la presencia de alteraciones en la nutrición, la salud infantil y la crianza. La pobreza es un fenómeno muy complejo y multidimensional, por lo que no es posible establecer conexiones simples y lineales de sus efectos. No obstante, al considerar solo el aspecto nutricional, se ha observado déficits de hierro y ácido fólico durante el desarrollo prenatal, en niños criados en situaciones de pobreza y marginalidad crónicas y alteraciones inmunológicas y del crecimiento, y respecto de la crianza, padres con menores capacidades de atención y cuidado de los hijos. Estos factores impactarían en el desarrollo de los procesos de atención, control inhibitorio, planificación y memoria de trabajo, es decir, en las funciones ejecutivas.
A esto se suman las patologías bucales infantiles, en especial las caries y las malformaciones en la implantación, reconocidas en la actualidad como un problema de salud pública a nivel mundial. Las caries constituyen una enfermedad importante en la infancia, con una prevalencia algo mayor en escolares varones que en niñas. Las asociaciones más significativas detectadas fueron entre la severidad de caries, el nivel socioeconómico y la zona geográfica. El efecto del factor pobreza fue el más significativo en relación a la severidad de los cuadros diagnosticados (MINSAL, 2021).





























