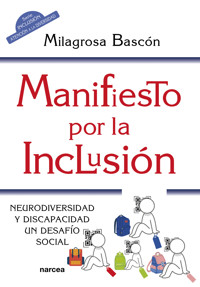
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
¿Qué significa realmente ser normal? La sociedad ha impuesto un estándar. Pero ¿quién decide qué forma de pensar, sentir o ser es la correcta? Durante demasiado tiempo la sociedad ha decidido quién encaja y quién no. Ha puesto barreras, ha impuesto etiquetas y ha dejado fuera a quienes no entraban en sus moldes. Pero ¿y si en realidad la diversidad fuera la verdadera norma? Esta obra es una llamada a la acción y a la movilización en favor de las personas neurodiversas, personas con discapacidad: visible e invisible. Es una invitación a desafiar lo establecido, a educar desde la empatía y a construir un mundo donde la diversidad no sea una barrera, sino un valor. Pero el cambio no vendrá solo, depende de nosotros, porque la inclusión comienza en cada aula, en cada hogar, en cada conversación. La autora es referente y una voz indiscutible en la lucha por la inclusión, combinando su trayectoria profesional con la fuerza de una madre que desafía los límites de un sistema excluyente. Su misión es clara: transformar la educación y la sociedad para que nadie quede fuera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manifiesto por la Inclusión
NEURODIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD UN DESAFÍO SOCIAL
Milagrosa Bascón Jiménez
NARCEA, S.A. DE EDICIONES MADRID
DEDICATORIA
A mi madre. Ejemplo de lucha.
A Escoti. Fuiste nuestra luz en un momento donde todos creían que la oscuridad era lo correcto.
A las familias y docentes que nos precedieron en la búsqueda de la inclusión aun cuando esa palabra no se conocía.
AGRADECIMIENTOS
A mi 50%, por su amor, paciencia y apoyo siempre.
A Carlitos, Pelayo y Mila: por ser mi inspiración constante.
A Lucía, Ana, Lourdes, Ismael, Ana y Escoti, por su Sí sin condiciones.
Índice
¿Es posible medir el valor de una vida con un porcentaje?
1. Cultura y tradición. Un análisis de las creencias arraigadas
La cultura
Las normas
Somos agentes de cambio
Modelo social de la discapacidad
2. Hola, empatía. Cuando el diagnóstico se convierte en etiqueta
Teoría del etiquetado
Sentido y utilización de los informes
3. La trampa de la educación igualitaria. Diálogo imprescindible en la búsqueda de la justicia social
Exclusión
Segregación
Integración
Inclusión
Equidad
4. Familia y escuela. La alianza obligatoria
Cómo nos sentimos
Nuestro proceso de socialización
Agentes socializadores
Roles familiares
Estrategias de afrontamiento
Un ruego importante
5. Emociones entrelazadas. El desafío invisible de los hermanos de la discapacidad
El síndrome de “padres ausentes”
¿Y cómo lo viven los hermanos? Los hermanos de la discapacidad
Las emociones encontradas
¿Y los abuelos?
6. Cuando no teníamos suficiente y llega el acoso escolar
Acoso a niños con NEAE
Patios inclusivos
Algunas estrategias de intervención
¿Qué modelo soy para mis hijos?
7. La telaraña de la desinformación. Medios para evaluar la credibiliad en línea
Situación de las familias
Internet: un desafío contemporáneo
La red ha traído consigo un fenómeno preocupante: la desinformación
El conocimiento de los “internet-entendidos”
La importancia de saber elegir lo que consumimos
Confiar en los profesionales
Publicidad encubierta y a través de terceros: la mercantilización en redes sociales
8. ¡Hasta aquí podemos llegar!
El papel de las administraciones públicas
Querida familia
Queridos docentes, queridos educadores
9. A modo de conclusión. Que no se te olvide…
ANEXO. La “Caja de Herramientas”
BIBLIOGRAFÍA
¿Es posible medir el valor de una vida con un porcentaje?
Seguramente la respuesta que hayamos pensado, a la pregunta que encabeza esta Introducción, sea: rotundamente NO. No se puede medir el valor de una vida con un número. Un porcentaje puede decirnos muchas cosas pero no puede medir la fuerza con la que nos enfrentamos a los desafíos en nuestro día a dia, el amor que podemos dar, o la creatividad con la que vemos el mundo.
Reducir una persona a un número nos hace olvidar que detrás de ese dato hay sueños, emociones, habilidades y conexiones que no se pueden clasificar. Pero ¿que me dirías si te digo que así se lleva haciendo durante décadas con muchas personas?
La discapacidad es medida y clasificada en porcentajes, como si fueran etiquetas que definen hasta qué punto una persona puede participar en el mundo que le rodea. Un dato excluyente para un grupo social concreto. La idea siempre ha sido calcular, dividir, comparar… Pero, ¿qué nos estamos perdiendo al reducir a una persona a un porcentaje? La historia de la discapacidad ha evolucionado, pasando de ser un problema médico que necesita tratamiento, a entenderse como un desafío social que está causado por un entorno que no está preparado para abrazar la diversidad.
Lo mismo ocurre con la neurodiversidad, un término relativamente nuevo, pero lleno de un poder transformador. Como socióloga que soy debo citar en este sentido a la australiana Judy Singer. A esta socióloga se le atribuye en los 90 el término neurodivergencia1. Se refiere a una descripción general (no médica) de las personas con variaciones en sus funciones mentales. Las condiciones neurodiversas incluyen el autismo, la dispraxia, la dislexia, la discalculia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o la alta capacidad, entre otras.
La neurodiversidad nos anima a entender que todos procesamos el mundo de manera única y que no existe un solo camino para experimentar la vida. Es una invitación a reconocer que el “pensamiento típico” es solo uno entre muchas formas posibles de ser.
Las personas neurodivergentes –aquellas cuyas formas de pensar y funcionar se alejan del estándar socialmente dominante– no necesitan ser “arregladas”; necesitan ser comprendidas y valoradas en su singularidad. Porque las diferencias neurológicas no son errores de la naturaleza, sino variaciones que aportan riqueza y perspectivas diferentes al mundo.
El concepto de neurodiversidad en definitiva hace referencia a las personas cuyos estilos cognitivos y de procesamiento difieren significativamente de lo que la sociedad considera “típico” o “normal”, por lo que las personas neurodivergentes tienen formas de pensar y funcionar que se alejan del estándar dominante.
Desde una perspectiva sociológica, discapacidad y neurodiversidad comparten algo esencial: la forma en que la sociedad percibe ambos términos, y la manera en la que la sociedad responde e interactúa con ellos. Ambos grupos de personas se enfrentan a dos grandes desafíos: el rechazo normativo, al ser vistos como desviaciones de lo “normal”, y la estigmatización, con etiquetas sociales que intentan reducirlos a una simple palabra. Estas experiencias no solo afectan a quienes viven la discapacidad o la neurodiversidad; afectan también a sus familias, a sus hogares, a su entorno más cercano.
Cuando la discapacidad o neurodiversidad entra por las puertas de nuestra casa, las familias nos vemos envueltas en una situación de incompresión social. Toda nuestra realidad se desvanece y comienza un nuevo camino sobre el que todo lo aprendido debe ser reformulado. Nuestra visión de la crianza, los modelos sociales establecidos en educación y las costumbres sociales, caen como una losa sobre nuestras cabezas en shock. Todo el sistema de valores y creencias se desvanece ante nosotros y dan paso a un microespacio social paralelo del que no sabemos ni comprendemos nada. Tan solo una cosa sí tenemos clara: el amor incondicional que sentimos hacia nuestros hijos.
Pero ¿este amor es suficiente en una sociedad y en un contexto que parece que solo entiende de rápidez, inmediatez y deseos superficiales y pasajeros?
Mi relación con la diversidad comenzó en mis primeros años como profesora universitaria. Impartí docencia en el Grado de Trabajo Social y en un Master de Intervención Social en la UNIR. Fuí tutora de innumerables Trabajos Fin de Master y Fin de Grado donde la intervención social y la discapacidad eran ejes centrales de la investigación. En medio de estas circunstancias nació mi hijo con discapacidad, síndrome de Down, lo que hizo que mi interés por este asunto aumentara también personalmente. Lo mismo ocurrió con una condición neurodivergente un poco mas tarde.
A lo largo de los años he formado parte y asistido a muchos congresos nacionales e internacionales, he publicado capítulos de libros sobre innovación docente e inclusión educativa, y también artículos científicos. Asimismo, he impartido docencia en el extranjero y actualmente soy profesora de Sociología de la Educación del Grado de Infantil y tutora de Trabajo Fin de Grado sobre Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE en adelante) en la Universidad de Córdoba. En definitiva, tengo la suerte de trabajar un tema que también me apasiona personalmente.
Mi carrera profesional me ha permitido comprender muchas cosas en torno a la discapacidad y neurodiversidad. Informes, planes de trabajo, prácticas docentes, webinarios y un largo etcétera, que me han hecho acceder al mundo de la diversidad de una manera analítica y global, entendiendo la problemática desde una perspectiva muy amplia.
También me ha llevado a reflexionar sobre el contexto en el que las personas neurodiversas o con discapacidad están envueltas, así como en el trato que le ofrece la sociedad.
Tengo el privilegio de ser maestra de maestros. Mi docencia se centra en enseñar a los primeros docentes de los niños. A los primeros enseñantes de la cadena educativa. A los maestros y maestras de Infantil. Por tanto mi perspectiva de madre por un lado y de investigadora y docente por otro, me sitúan en una posición privilegiada que me da fuerzas y determinación para lanzarme al reto de escribir sobre este fenómeno social tan complejo.
Las necesidades están presentes en muchos hogares y en todos los centros educativos. Difícil es encontrar un colegio o instituto donde no haya un estudiante con alguna necesidad. Forma parte de nuestra vida diaria aunque a veces no lo queramos ver. Todos conocemos a alguien que necesita ayuda, bien sea un familiar, un conocido o nuestro alumno.
Los trastornos, la neurodiversidad y la discapacidad conviven con nosotros, pero aún no se le da el espacio social que merece. A menudo, estos conceptos se asocian con estigmas y prejuicios arraigados en la sociedad y esto lleva a la discriminación, lo que a su vez dificulta que las necesidades sean reconocidas y atendidas. La sociedad no conoce lo que significa convivir con ello y las barreras con las que se enfrentan en la vida diaria. La falta de conciencia y educación sobre este tema lleva a las familias a una situación de incomprensión absoluta.
Con este libro pretendo ayudar a las familias a responder a las preguntas que tantas veces nos hacemos, tales como: ¿por qué es tan dificil aceptar la condición de nuestro hijo2? ¿Por qué y cómo la sociedad trata o maltrata a nuestro hijo por el simple hecho de ser… diferente?
Cuando llega el diagnóstico, o la discapacidad se hace presente, nos hacemos preguntas que nunca antes nos habíamos planteado. Porque nunca antes nos había tocado de cerca. Cierto es eso que dicen: hasta que no te toca no eres consciente. Pues eso. Cuando las necesidades llegan a casa ya nada es como antes.
Las familias entramos en un proceso de re-aprendizaje social nada fácil; a menudo nos encontramos con un sistema que nada o muy poco tiene que ver con la forma en la que nuestro hijo se relaciona con el entorno. Esta condición de vida nos hace resetear nuestra cabeza y adaptar lo aprendido a las nuevas situaciones en las que la condición de nuestro hijo nos envuelve día a día.
La vida con un hijo con discapacidad o neurodivergente está llena de desafíos, de miedo y de frustración porque nos sentimos solas y la sociedad no nos acompaña en nuestro dolor inicial. Las familias no estamos preparadas para la llegada de una noticia así. Tanto si la discapacidad viene de nacimiento, como si vas “sospechando” poco a poco que la condición de tu hijo es “diferente”, en ambos casos supone un jarro de agua fría. Nadie nos explica ni nos guía en este nuevo camino.
Cuando la discapacidad llega a nuestro hogar el mundo conocido no nos vale para sobrevivir. Hay que reinventarlo, adaptarlo e integrarlo.
Por eso en este libro voy a explicar por qué en pleno siglo XXI seguimos observando las necesidades de nuestros hijos como problemas de difícil solución. Por qué las familias encontramos tantas situaciones donde nuestros hijos parecen no tener cabida a pesar de tener los mismos derechos que los demás.
Intentaré ofrecer un espacio de acompañamiento en el que las familias se sientan comprendidas y atendidas, pero sobre todo esperanzadas en que una sociedad mejor es posible.
Mostraré el camino recorrido hasta ahora para comprender dónde estamos y dónde deberíamos llegar entre todos, todo ello con el deseo de ayudar a las familias a reconocerse en una sociedad tan injusta a veces con nosotros y con nuestros hijos.
Pero este libro tiene otra finalidad. Las familias sabemos que solas no podemos recorrer el camino hacia la inclusión real. Nuestro espacio de actuación está limitado al entorno mas cercano, por lo que necesitamos palancas para construir más allá del horizonte que se ve. Y ese trampolín son los docentes.
Necesitamos a los maestros y profesionales de la educación, por lo que el segundo propósito de este libro no es otro que llamar la atención del profesorado en su importante papel social. Esto es clave. Sin ellos, las familias no somos ni hacemos nada. Esto es un juego donde o los dos entramos al campo o el partido no se juega.
Hacer llegar a los maestros y profesores lo que las familias sentimos y vivimos es la única forma de ponernos todos del mismo lado. Y viceversa. Dar a conocer a los padres los esfuerzos que hace el profesorado en el aula para conseguir que todos se sientan únicos y respetados, es fundamental. Si todos conocemos ambas partes, trabajar juntos será mucho más fácil.
Como docente que soy quiero aprovechar este espacio para poner en el lugar que le corresponde a los educadores. Denunciar en estas páginas la situación en la que nos encontramos para ejercer la profesión en muchos casos. Somos la clave de muchas soluciones y la respuesta a muchas preguntas. Sin nuestro granito de arena el activismo en favor de la inclusión real de todos no sería posible.
Los profesores somos agentes de cambio en la construcción de la inclusión en las escuelas y por tanto, en la sociedad.
Nuestro compromiso en la defensa de políticas inclusivas es elemento esencial para crear entornos educativos donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y capaces de alcanzar su máximo potencial. Por tanto, tenemos que estar en el mismo bando: familias y docentes.
En este contexto, quiero compartir reflexiones sobre un tema que afecta a la totalidad de la sociedad, pero sobre todo a las familias y a los docentes. Un tema que aún hoy no ha entrado de lleno en la agenda política pero que es un asunto del que hay que hablar, porque es importante para el sistema educativo y para las familias. Para dos instituciones a las que la sociedad les debe mucho.
Y de ahí surgió este libro, que nace con la intención de unificar voluntades en beneficio de una sociedad inclusiva real.
Durante la redacción del libro he cuidado la terminología utilizada en cada uno de los casos. La discusión social y académica sobre cómo debemos nombrar o categorizar a las personas y sus características es muy interesante, pero no es el objeto de este libro entrar a profundizar en estas cuestiones. Por tanto, esta situación me ha hecho acotar la terminología y, cuando me refiera a situaciones de caracter general, unas veces utilizaré “trastorno” porque así es denominado en términos médicos; otra será “discapacidad” en cuanto a la percepción social generalizada, y otras “neurodiversidad” como situación relacional en torno a la construcción de contexto.
Plan de la obra
Y así, ante esta variedad presento mi obra. Un libro con nueve capítulos, escritos desde mi visión de madre y de profesora universitaria, destinado a familias y docentes que se ven envueltos en torno a esta realidad tan diversa.
En el primer capítulo explicaré la importancia de la cultura y de las ideas heredadas generación tras generación, para poder comprender por qué la sociedad observa la discapacidad y la neurodiversidad desde una perspectiva concreta. Hablaré de la cultura, de las costumbres, de los valores arraigados y cómo estos elementos son los que nos hacen ver la discapacidad y la neurodiversidad de una manera determinada. Esto unido a la explicación de los cambios sociales, jurídicos y políticos ocurridos, ayudará a las familias y docentes a situarse en un contexto global capaz de dar respuesta a muchas de sus preguntas.
En el capítulo dos abordaré la teoría del etiquetado social unida a la llegada del diagnóstico, ambos temas cruciales que todas las familias y docentes necesitan conocer. ¿Por qué un diagnóstico se convierte en etiqueta? Las familias buscamos el informe o diagnóstico de un experto que nos haga encontrar sentido a las situaciones que vivimos con nuestros hijos; por eso, encontrar una guía que nos oriente sobre cómo podemos mejorar la relación con ellos es reconfortante. Igual ocurre cuando un docente conoce las particularidades de su alumnado; mediante la explicación de la teoría del etiquetado, invito a la reflexión, acerca de las consecuencias negativas de dichas etiquetas en cuanto a la perpetuación de los estigmas asociados.
En el capítulo tres, de la mano de una imagen donde se ilustran cuatro conceptos básicos en torno a la neurodivergencia y la discapacidad, desarrollaré uno de los temas más importantes cuando hablamos de inclusión: la educación. El sistema educativo y la situación del alumnado con necesidades específicas es un asunto de calado social no solo para las familias y docentes, sino también para el resto de la sociedad. Conceptos como igualdad y equidad, así como integración versus inclusión se analizarán en este capítulo.
El capítulo cuatro está dedicado a la familia y es donde conoceremos los aspectos más importantes en cuanto a la relación entre familia y escuela. Mediante la explicación del proceso de socialización y la importancia del papel de la familia, haremos un recorrido por los cambios producidos en la estructura familiar, observando cómo esas modificaciones afectan a la relación tradicional entre familia y escuela. En este capítulo dedicaremos una parte importante a reflexionar sobre la situación en la que se encuentra el docente con una ratio elevada3, y con una carga administrativa importante.
De la mano del testimonio de Lucía, nos adentraremos en el capítulo cinco. Hablaremos del universo de “los hermanos de la discapacidad”. Lucía nos contará en unas líneas llenas de sinceridad y emoción cómo se ha sentido a lo largo de su vida: soledad, incomprensión, aislamiento, felicidad. Se abordarán todos los aspectos emocionales que a menudo olvidamos en el entorno más cercano de la discapacidad, y se ofrecerán algunas estrategias para mitigar sentimientos negativos que pueden sentir los hermanos. Desarrollaremos el importante papel de los abuelos en el contexto de la diversidad, y hablaremos sobre la neurodiversidad cuando esta se da en más de un hermano.
El bullying o acoso escolar es lo que analizaremos en el capítulo seis. El acoso escolar en todas sus variantes es un fenómeno social en investigación de mucha actualidad. Ha pasado de ser considerado un hecho social aislado, a convertirse en un foco de análisis y reflexión social profunda. El alumnado NEAE es uno de los colectivos a quienes hay que prestar más atención en este asunto ya que parten de la condición social de diferente, y esto lleva a aumentar la probabilidad de formar parte del acoso.
En el capítulo siete nos adentraremos en los desafíos que presenta internet en cuanto a suministrador de información, a veces poco fiable. Las familias acudimos a la red en una búsqueda desesperada de conocimiento, para encontrar respuestas acerca de la situación en la que nos vemos envueltas cuando las necesidades especiales llegan a casa. Mediante la sociología y su visión sobre la ciencia, analizaremos los peligros de internet y de la inteligencia artificial en la generación de terapias seudocientíficas. En este capítulo pongo en valor el papel de los profesionales: terapeutas, educadores y psicólogos, y enumero una serie de estrategias que pueden ayudar a esclarecer la fiabilidad de la información que encontramos en la red.
En el capítulo ocho me centraré en las familias y docentes para recordar lo importante que es estar unidos en la lucha por la inclusión de todos. Reflexionaremos sobre las necesidades sociales que deben formar parte del cambio social deseado, y haré un llamamiento para que los poderes públicos y la propia administración se ponga manos a la obra en favor de las personas que más lo necesitan.
En el capítulo nueve proporcionaré ideas y reflexiones que, como madre y docente, he ido utilizando a lo largo de mi vida con mis hijos y con mi alumnado. Son consejos que, más allá de ser simples recomendaciones, son sugerencias para profundizar sobre la importancia de las diferencias, de las emociones y de la justicia social. Propongo que esas reflexiones y notas se analicen con calma.
Al final de cada capítulo aparecen unos Códigos QR que ayudarán a reflexionar sobre el tema que se ha tratado en el capítulo: videos testimoniales, cortos y fragmentos de conferencias.
Además, a lo largo del libro encontrarás ilustraciones propias, creadas con el propósito de acompañar y profundizar en la reflexión sobre cada tema. Estas imágenes no solo complementan el contenido, sino que también invitan a detenerse, mirar con otros ojos y conectarse con las ideas de manera más visual y emocional.
En el Anexo que figura al final del libro encontrarás una “caja de herramientas prácticas” que permiten trabajar la diversidad desde la emoción, la creatividad y la experiencia cotidiana. Porque, no se trata solo de aprender sobre inclusión, sino de vivirla y sentirla en cada interacción.
Las series, películas, cuentos y juegos de mesa seleccionados en este Anexo han sido elegidos no solo por su calidad, sino por su capacidad de generar conciencia, empatía y reflexión. Estos materiales son mucho más que entretenimiento: son puertas de acceso a la comprensión del otro.
La bibliografía utilizada durante la elaboración del texto se incorpora al final del libro. En ella aparecen todos los estudios, investigaciones e informes que he utilizado para refrendar las afirmaciones que realizo a lo largo de todo el texto.
Queridas familias, queridos docentes, con este libro tengo un claro fin: conectar con las personas para que nos activemos en común. Docentes y familias. Todos tenemos algo que nos une y no es otra cosa que la oportunidad de cambiar mentalidades, de hacer activismo real en favor de las personas. Tenemos la obligación de continuar el camino emprendido por las familias y docentes que nos precedieron. No podemos detenernos aquí.
Espero que, al final de estas páginas, seamos capaces de entender la realidad en la que nos movemos, porque solo así podremos establecer una hoja de ruta que nos guíe por el único camino posible: la inclusión real de todos y todas. Esta es mi motivación. ¡Llamar a la acción!
Con toda la ilusión, espero y deseo que cada lector disfrute, aprenda y reflexione con este libro. Está escrito por una madre y profesora inconformista.
1 Si bien podemos considerar el trabajo de Singer como la primera aparición del concepto de «neurodiversidad» desde un punto de vista sociológico, no le podemos atribuir su invención.
2 En este libro el uso del género masculino se empleará de manera inclusiva, refiriéndose a todas las personas, independientemente de su género. Esta práctica está avalada por la Real Academia Española, que establece que el masculino es el género no marcado y puede utilizarse para designar conjuntos de individuos de género mix-to o cuando no se especifica el género de los individuos.
3 Cuando hablamos de una “ratio elevada” en educación, nos referimos a una alta proporción de estudiantes por cada maestro en el aula. Esta relación es un indicador clave en la educación que puede influir significativamente en la calidad del aprendizaje y la enseñanza.
CAPÍTULO 1Cultura y tradición. Un análisis de las creencias arraigadas
“Las tradiciones no son reliquias del pasado, sino semillas del futuro”.
ELEANOR ROOSEVELT
Cada cuatrimestre de cada curso me gusta comenzar el primer día de clase explicando por qué estudiar Sociología de la Educación es algo tan importante para un futuro docente, de infantil en el caso de mi alumnado. Como politóloga y socióloga que soy siempre pongo mucho interés en dar motivos claros y certeros que hagan concluir que, sin el estudio de la Sociología, la formación universitaria no está completa. Y lo hago con pasión porque así lo creo.
Porque muchas veces no comprendemos nuestro entorno. Nuestra forma de ver y entender las cosas. No sabemos muy bien por qué observamos comportamientos y lo definimos de una u otra manera. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué hubiera ocurrido si hubiéramos nacido en otro sitio, o en otra familia? ¿Pensaríamos igual? ¿Actuaríamos igual? Seguramente no. Pensamos en función de donde nacemos debido a la influencia de diversos factores sociales, culturales, económicos, geográficos e históricos que moldean nuestra forma de ver el mundo y de interactuar con él.
La cultura
La cultura en la que nacemos tiene un impacto significativo en la forma en que pensamos; también nos influye en cómo nos comportamos y nos relacionamos. Las creencias y valores actúan como un marco interpretativo a través del cual percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Nos ayudan a dar sentido a nuestras experiencias y a tomar decisiones en función de lo que consideramos importante y significativo. Nuestras creencias y valores son parte integral de quiénes somos y pasan de generación a generación. Construyen nuestra identidad.
A menudo, las personas se identifican con ciertas costumbres y prácticas que han adquirido a lo largo de sus vidas, ya sea a través de la educación, la cultura, la religión o la experiencia personal y estos elementos conforman nuestra visión del mundo, y nos proporcionan un sentido de identidad y pertenencia.
La cultura incluye normas, tradiciones, costumbres y prácticas compartidas por los miembros de una sociedad, y las diferencias culturales pueden influir en cómo las personas percibimos el tiempo, el espacio, la familia, la autoridad, el trabajo o la religión. Y esto también ocurre cuando hablamos y pensamos sobre discapacidad, trastorno o neurodivergencia. El contexto histórico y político de un lugar puede influir en las opiniones y perspectivas que tenemos sobre la democracia, los derechos humanos o la libertad. Los eventos históricos y los movimientos sociales dan forma a la conciencia colectiva y determinan las prioridades y preocupaciones de una sociedad en un momento dado.
Cuando hablamos de discapacidad, trastorno o neurodiversidad ocurre lo mismo. En algunas culturas o regiones la discapacidad puede ser vista como una forma de diversidad humana comunmente





























