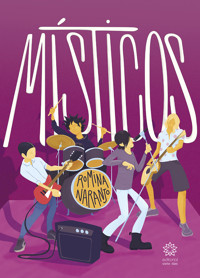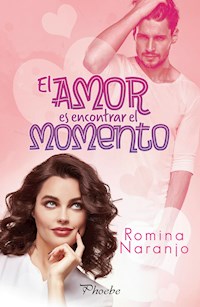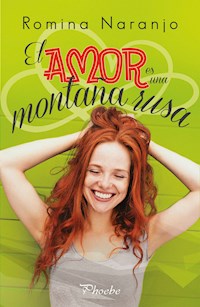Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romantic Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sebastian Ross, el hijo bastardo del marqués de Worrington, creció albergando la esperanza de vivir algún día junto a su familia en la gran casa de la campiña, ocupando el lugar que merecía. Cuando su madre muere inesperadamente, ese sueño se desvanece. Años más tarde y después de innumerables humillaciones, el destino quiere que Sebastian aparezca como el único heredero del marquesado. Armado del título que por derecho le corresponde, Sebastian decide aprovechar sus nuevas circunstancias para tomar venganza contra todos aquellos que hicieron de su existencia un infierno. No cuenta con que Elizabeth Berkly, la joven que se ganó su cariño años atrás, volverá a entrar en su vida, haciendo tambalear sus infames propósitos. ¿Podrá florecer un amor entre las mentiras y el desprecio? ¿Será más fuerte la marca de la venganza que pesa en Sebastian, que su deseo de redención?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcado por la venganza
Romina Naranjo
Primera edición en digital: Septiembre 2016
Título Original: Marcado por la venganza
©Romina Naranjo, 2016
©Editorial Romantic Ediciones, 2016
www.romantic-ediciones.com
Imagen de portada ©Francesco Cura, Mariusz Prusaczyk
Diseño de portada y maquetación, SW Design
ISBN: 978-84-945813-6-6
Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de los
titulares del copyright, en cualquier medio o procedimiento, bajo las sanciones establecidas por las leyes.
“Un acto de justicia permite cerrar un capítulo; un acto de venganza escribe un capítulo nuevo”
Marilyn vos Savant
ÍNDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epílogo
Dedicatoria
1
Hampshire, Inglaterra, 1846.
Tenía diez años cuando supo que era un bastardo.
El marqués visitaba a su madre con mucha frecuencia y Sebastian, pese a ser solo un niño, comprendió que aquella figura de regia autoridad, cada vez más habitual entre los muros bastos de su casa, tenía más importancia en su vida de la que parecía. Estaba creciendo, y empezaba a ser muy difícil hacerse simplemente a un lado, sin preguntar por qué aquel elegante señor, poderoso y rico, encontraba tiempo tan a menudo para pasar la tarde en un lugar tan vulgar como aquel pueblo
Cuando el carruaje, lacado en negro y luciendo un emblema en letras doradas, traqueteaba por el camino irregular, salpicando los elegantes radios de las ruedas con barro, Sebastian se asomaba a uno de los ventanucos que daba a la calle, espiando en secreto a aquel hombre cuya imagen empezaba a conocer.
El cabello del marqués estaba surcado de vetas plateadas, y había arrugas de expresión que le remarcaban las líneas de la boca. Había echado una sinuosa barriga que hacía que sus elegantes ropas se inflaran como globos de gas. Su madre siempre sonreía al verlo, y él le devolvía el gesto con algo que, más adelante, Sebastian comprendería que era cariño. Entonces, todas las imperfecciones perdían importancia.
Gladys Ross, que era una mujer fuerte y luchadora, tenía la piel morena y el pelo tan negro como el tizón. Llevaba una larga trenza sujeta en un rodete, y se prendía alguna flor olorosa en el cabello todas las mañanas. Cuando Sebastian deambulaba por la campiña y el aroma de la primavera llenaba su nariz, recordaba a su madre, siempre atenta y dulce, cantando y sintiéndose feliz.
Se le permitía saludar al visitante de pasada cuando este llegaba al pueblo donde vivían, a las afueras de Hampshire. Sebastian aguardaba dentro de la casa, mientras Gladys abría la puerta y recibía al marqués. Jerome Colum, con la mirada iluminada perdida en las formas de generosas curvas de su madre, solía darle unas amistosas palmadas en el hombro, comentar lo mayor que se hacía, y animarle a jugar cuánto pudiera hasta que fuera demasiado hombre para abandonarse a tales placeres. Entonces, Gladys le hacía salir de casa con algún encargo y la interacción terminaba.
Sebastian recorría la calle cabizbajo, con las manos metidas en los bolsillos raídos de los pantalones cortos. Le daba patadas a las piedras, encontrando un ligero placer en desgastarse aún más las punteras de los zapatos. En aquella ocasión en particular, tuvo tiempo de fijarse en algo que hasta entonces, había pasado por alto, y es que el marqués tenía unos ojos azules y redondos muy parecidos a los suyos.
Desde hacía un tiempo, Sebastian venía dándole vueltas al origen de su nacimiento. Sobre todo, a no haber sabido nunca dónde estaba su padre, y por qué su figura parecía ser un total interrogante. Gladys no le había dicho nada sobre el tema, y solo bajo extrema insistencia de él, había murmurado unas pocas frases inconexas. Sabía que su padre, quien fuera, no podía vivir con ellos por cuestiones por encima de su voluntad. Sebastian se preguntaba si las múltiples visitas del marqués significarían que este tenía información que compartir sobre su padre, ¿serían amigos? ¿Trabajaría su padre para el señor?
Pero nada de aquello parecía tener sentido. Jerome Colum vivía pasado el pueblo, atravesando un enorme puente de piedra que permitía el paso sobre el río y cruzando la campiña, en algún enorme caserón con puertas herradas que se llamaba, por lo que le había dicho su madre, Worrington House. ¡Qué disparate! Sebastian se sonrió, una casa con nombre, ¿acaso podía haber algo más absurdo?
Dejó atrás la pequeña tienda de comestibles, saltando para esquivar un charco de barro y pegó la nariz al cristal. Miró las cajas de dulces que se amontonaban, llenas de polvo, en el escaparate. Se relamía, aunque las golosinas habían estado expuestas durante meses (puesto que en ese lugar no había dinero suficiente para tales fruslerías), cuando notó que el tendero hacía señas distraídas con el dedo a una de las señoras que estaba dejando sobre el mostrador un par de naranjas y unas verduras que habían visto tiempo mejores.
−¿Le ve? Ahí, junto al cristal, ¿se fija en el pelo, la forma de los ojos?
La mujer, que tenía una enorme nariz ganchuda, se recolocó las gafas y giró la cara con escaso disimulo, paseando la mirada por la desgarbada figura de Sebastian. Un señor escogió ese preciso momento para abandonar la tienda, cargando un saco con patatas con ambas manos. Cuando la puerta quedó abierta de par en par, la sentencia de la mujer llegó a los oídos de Sebastian tan clara como un trueno que rompe la quietud de la noche con su estruendo.
−De modo que ese es… el bastardo del marqués.
La puerta volvió a cerrarse, pero Sebastian vio asentir al tendero, todavía con la vista fija en él, como si no le importara lo más mínimo ser el portador de semejante destino para un niño tan pequeño.
Inquieto, Sebastian se alejó de la tienda y echó a correr en dirección contraria, buscando la protección de las paredes de su casa. En medio del camino, le pareció que de repente, todo el mundo le miraba y hablaba a sus espaldas, cuchicheando y dejando escapar risitas a su paso.
El bastardo del marqués… ¿sería eso verdad? ¿Era aquel el misterioso secreto por el cual Jerome Colum visitaba su casa y a su madre tan a menudo? Sebastian sabía lo que quería decir aquella palabra maldita. Era como una marca de tinta oscura que se impregnaba en la piel y ya nunca más se limpiaba. Había oído a varios de los vecinos acusar de bastardos a otros, y un día que él estaba presente en medio de una conversación, su madre le explicó lo que significaba.
Ser un bastardo era nacer del pecado, fuera del matrimonio, tener un padre que, con toda probabilidad, tenía otra familia, y más hijos que llevaban su nombre. Sebastian se apellidaba Ross, como su madre, y Gladys, aunque años atrás había tenido ciertos pretendientes indeseables, no lucía ningún anillo en el dedo.
Cuando llegó a la última esquina tras la que estaba su casa, le faltaba el aliento de tanto como había corrido. Se detuvo en seco al ver abierta la puerta del carruaje negro. Allí estaba Colum, extendiendo la mano hacia Gladys, sonrojada y con la melena azabache suelta sobre los hombros. Los dedos del hombre, pálidos en comparación con la piel morena de la mujer, le acariciaron el mentón, otorgándole un mimo como despedida, antes de subir los escalones del carruaje y perderse de vista. Los dos caballos emprendieron el paso, y al ver el suspiro con el que su madre despedía al visitante, Sebastian dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo.
Aquella noche, durante la cena, Sebastian daba vueltas a las judías, distraído y taciturno. Apenas había hablado desde su vuelta a casa, perdiéndose en el pequeño ático que hacía las veces de su dormitorio y alegando dolor de barriga para no tener que enfrentarse a sus verdaderos temores.
Su madre le hizo dar un salto en la silla al ponerle la mano en la frente, preocupada. Sebastian apartó el plato y sus grandes ojos, de aquel azul obsidiana, la escrutaron, como si pudieran ver el interior mismo de su alma.
−Mamá, ¿soy un bastardo?
La mirada de Gladys se tornó inquieta y su rostro se crispó. Hizo un gesto indiferente, pero aquella no era una pregunta que pudiera dejar sin respuesta, perdida en el azar. Con un suspiro que abarcaba años de agotamiento, tomó asiento frente a Sebastian y estiró la mano hacia él. Recordando cómo el marqués había hecho ese mismo gesto, el niño dejó la suya en el borde de la mesa, cerrada en un puño apretado.
−¿Dónde has oído eso? Ya te he dicho que es una palabra muy fea.
−Pero, ¿lo soy?
Para su vergüenza, el labio inferior le temblaba. Imaginaba la respuesta, pero necesitaba oírla de Gladys. Que su madre le dijera que aquello era verdad, supondría admitir que su padre era un hombre no solo de otra posición social, tan distante de ellos como la tierra del sol, sino que estaba casado, y tenía una familia que iba de su brazo y vivía bajo su techo. Personas reales a ojos del mundo.
Algo que ellos no eran.
Gladys bajó la cabeza como pocas veces en su vida, rendida ante la mirada penetrante del hijo, que era exacta a la del padre. Sin embargo, a Sebastian aquello le resultó más elocuente que todo un discurso. Apartó el plato de delante, quizá por mantener las manos ocupadas en algo y se frotó la barbilla con ahínco. El pelo negro y desordenado, se le removió sobre la cabeza. Todavía le quedaba por hacer una pregunta, más importante que la primera, pero en esta ocasión, Gladys encontró fuerzas para aclararlo antes de que tuviera tiempo para formularla.
−Jerome Colum es tu padre, Sebastian.
Las palabras de la mujer de la tienda volvieron a su mente, nítidas, “de modo que ese es… el bastardo del marqués”. Era verdad. Todo era verdad. Por eso visitaba el pueblo, ¿sería posible que se vieran desde hace tantos años? Pero entonces, ¿por qué nunca le había llamado hijo? ¿Por qué no había tenido una palabra amable, un gesto de cariño más evidente? Miró a su alrededor, sintiendo un asco repentino por todo aquello que hasta hacía unas horas, consideraba su acogedor hogar. Tenía un padre noble, con título y una casa con nombre propio, entonces ¿por qué habían pasado su madre y él, hambre y frío? ¿Por qué estaban expuestos a las burlas de las gentes que vivían a su alrededor?
La realidad le dejó sin respiración. Puede que Colum fuera su padre, sí, pero eso no significara que le aceptara. Aquello era ser un bastardo.
−Es un hombre bueno, Sebastian, generoso –decía Gladys, interpretando el silencio y la expresión crispada de su hijo correctamente.
El chiquillo miró entonces la encimera de la cocina, justo detrás de su madre. ¿Generoso? ¿Por haberles llevado algunas sobras y migajas de comida? No era tan tonto como para no entender que la generosidad era real cuando no se esperaba nada a cambio de ella. ¿Acaso Jerome Colum iba a su casa sin esperar nada? Las mejillas se le tiñeron de rojo, consciente de hechos que muchos otros niños, de clases más altas y pueblos menos miserables, desconocían gracias a una inocencia que Sebastian había perdido mucho tiempo atrás.
Volvió la vista a su madre, cuya tez morena había empalidecido de impaciencia ante su mutismo. Cuando volvió a intentar cogerle la mano, Sebastian se dejó, pues no quería hacerle daño, ya que no era con ella con quien estaba molesto.
−Tiene otra familia –dijo por fin, apretando los dientes de leche contra los labios−, una de verdad.
Gladys negó con la cabeza, pero fue un gesto inútil. Todos sabían que el marqués estaba casado y tenía dos hijos, una chica algo mayor que Sebastian, de la que se decía que tenía una salud frágil y débil, y un varón que pronto cumpliría los siete años. Toda la campiña había bebido y celebrado el nacimiento de aquel esperado heredero, y el marqués a menudo salía en calesa llevándolo con él, orgulloso.
Nunca haría algo así con Sebastian, por mucho que fuera hijo suyo también. Poco importaba que hubiera nacido antes que aquel al que todos llamaban “el heredero”, porque él, era un bastardo, y el otro, hijo de la esposa del marqués. Aquella mujer sí tenía un anillo en su dedo, y ese hecho marcaba una diferencia tal, que hacía que un hijo valiera todo y el otro, ni siquiera existiera.
−No nos quiere –musitó Sebastian, los ojos clavados en la desvencijada mesa−, tiene otra familia… y a nosotros no nos quiere.
−¡No digas eso, no es verdad! –Gladys, que rara vez se enfadaba o levantaba la voz, dio un manotazo, haciendo tambalear los cuencos con judías, que se enfriaban ante ellos. Tragó saliva y miró a Sebastian con disculpa. Volvió a cogerle la mano, apretándosela delicadamente−. Esa es la familia con la que debe estar, por obligación, ¿entiendes? Tiene que vivir con esa mujer, aunque la aborrezca, porque es su deber. A mí, a nosotros, nos ha escogido. Es libre de estar con nosotros, lo hace por cariño, porque es su voluntad.
Sebastian parpadeó varias veces, mientras miraba a su madre como si de sus labios no salieran más que verdades universales. Pocas cosas había en la vida que él deseara más que creer en todo lo que ella le decía, que las cosas cambiarían, que todo iba a mejorar. Cuando le susurraba por las noches al ir a besarlo que un futuro brillante e inmenso estaba esperando por él, justo ahí, al otro lado de la puerta, Sebastian rogaba que Gladys no estuviera equivocada, lo deseaba con todo su fervor, pero el tiempo y la vida misma, mermaba esa capacidad de creer en imposibles. Empezaba a estar convencido de que los sueños de su madre iban a ser solo eso, sueños.
−Muy pronto todo va a ser diferente para nosotros, Sebastian. –Le sonrió, dando golpecitos tiernos a su mano−. Algo nuevo va a llegar… algo maravilloso y feliz.
El chiquillo pensó que lo único que podría suponer un cambio en sus vidas, sería que Jerome Colum le quitara a su esposa el anillo para dárselo a Gladys, entonces ellos vivirían en aquella casa con nombre, y los otros hijos dejarían de importar. Parecía imposible incluso para la mente de un niño, pero al ver el rostro brillante y lleno de ilusión de su madre, Sebastian asintió con la cabeza y le devolvió la sonrisa más convincente que pudo obligarse a mostrar.
Quizá esta vez ella tuviera razón. A lo mejor sus esperanzas terminaban por hacerse realidad.
2
Durante las semanas que se sucedieron, muchas cosas fueron cambiando, tal como había pronosticado Gladys, pero Sebastian no podía estar seguro de que fueran a desembocar en nada bueno.
Para empezar, todo el pueblo parecía haber descubierto la verdad sobre sus orígenes casi al mismo tiempo que él, y aquellos cuchicheos y habladurías que empezaba a notar a sus espaldas se habían intensificado gravemente. Apenas se atrevía a dejar su casa y deambular por las callejuelas, puesto que allá donde fuera, todo eran miradas y comentarios bajos sobre su persona. Le señalaban al pasar, se quedaban mirándole y Sebastian se sentía como un bicho raro, como si de pronto, fuera un desconocido o tuviera dos cabezas.
Solo dejaba la relativa tranquilidad del hogar cuando el marqués se personaba allí. A pesar de lo que ahora sabía, no se sentía más cercano al hombre que en un principio, de modo que lo evitaba, marchando a esconderse a algún lugar donde pudiera pasar unas horas sin contacto ni compañía, pensando, dándole vueltas a las palabras de su madre. Cada vez que volvía a casa, cabizbajo y con las manos metidas en los bolsillos, se preguntaba si aquel sería el día en que, al traspasar la puerta, encontraría sus pertenencias apiladas en la mesita de la cocina, mientras Jerome Colum y Gladys le sonreían, informándole de que partirían a Worrington House sin demora.
No obstante, el momento no llegaba, y volvía al anochecer al mismo hogar sencillo y cubierto de carencias de siempre, donde solo su madre le esperaba.
También ella había comenzado a cambiar de forma significativa. Era común verla sonreír y escucharla cantar, sin importar lo miserable que fuera su existencia, pero en aquellas últimas semanas, Sebastian empezó a notar algo diferente en ella. Su rostro se había vuelto más redondeado y las faldas, de colores bastos y ajadas por el uso que solía llevar para sus quehaceres, le presionaban una cintura cada vez más amplia.
También parecía estar enfermando. Sebastian la oía levantarse con prisa de la cama por las mañanas y salir fuera, donde vaciaba el estómago entre arcadas y espasmos. Esa circunstancia parecía hacerla sentir cada día más radiante, al igual que el cambio que sufría su figura y el notable aumento de peso.
Incapaz de dominar la curiosidad, Sebastian decidió preguntarle qué estaba pasándole, temeroso de que aquella extraña enfermedad terminara en tragedia y perdiera a la única persona a la que tenía en la vida. Gladys sonrió, con los ojos brillantes de alegría y le abrazó con fuerza, meciéndolo contra su vientre, que se iba llenando poco a poco.
−Lo que me pasa es algo maravilloso, Sebastian –le dijo ella, peinando los rebeldes mechones negros con sus dedos−, una bendición por la que estoy muy agradecida.
−Pero te pone enferma –le respondió el niño, ahogando las palabras contra el seno materno, apretándose contra ella para aspirar su aroma−. Te oigo todos los días.
Gladys lanzó una de esas carcajadas roncas que tanto gustaban a Sebastian. Con las manos ásperas debido al duro trabajo, tomó las mejillas de su hijo y le hizo mirarla. Le guiñó un ojo mientras negaba, quitando importancia a aquellos temores que el niño había estado cargando sobre sus hombros.
−Es un pequeño precio a pagar por conseguir un milagro, ¿no te parece? –Se agachó para besarle la frente−. Solo estaré enferma unas semanas más… después todo irá mucho mejor.
−¿Te pondrás todavía más grande, mamá?
−¡Oh, sí! Me pondré mucho más grande y gorda de lo que nunca me has visto, exactamente como me pasó contigo. –Su semblante se llenó con una suave sonrisa maternal−. Sebastian, lo que tengo dentro del vientre, es un pequeño bebé que está creciendo.
−¿Un… un bebé? –Confundido, el niño se rascó la cabeza, mirando a su madre con solemnidad. Aquello solo podía significar una cosa−. ¿Voy a… tener un hermano?
−¡Sí, querido mío! Vas a tener un hermano.
Los labios de Sebastian se curvaron en una sonrisa involuntaria que surcó su rostro de este a oeste. ¡Ahora lo entendía todo! ¡Por fin las cosas tenían sentido! Su madre iba a tener un bebé. Había oído decir que las mujeres en estado no podían hacer muchos esfuerzos, ni emprender viajes largos, porque al parecer, los bebés no tenían demasiada fuerza para sujetarse a la tripa de las madres, y cualquier cosa, podría hacer que no nacieran.
¡Así que por eso Jerome Colum no había ido a buscarles todavía! Era imposible que se trasladaran a la gran casa hasta que llegara su pequeño hermano (o hermana, pensó con cierto pesar), ¿cómo iba su madre a cruzar el puente de piedra y a traquetear en un carruaje por toda la campiña? Por no hablar de todas las escaleras que habría en la nueva casa, y que Gladys tendría que subir y bajar ordenando los cuartos… debían esperar el tiempo necesario para poder llevarse al pequeño con ellos, cuando estuviera fuera de la barriga de Gladys.
Ahora serían una familia de verdad, pensaba, lleno de una alegría inmensa que bañaba cada rincón de su pecho. El marqués tendría un nuevo hijo de Gladys Ross, ahora podría escoger con quiénes quería estar. Aquel bebé iba a suponer que Jerome se inclinara hacia ellos, porque ahora tendría dos hijos a los que había elegido. ¿Existía algo más natural que llevarlos con él? Seguro que le entregaría a su madre aquel anillo, ¡y sería su padre por fin!
Con renovadas fuerzas, Sebastian se lanzó contra Gladys, estrechándola en un abrazo fuerte y posesivo que hizo que la mujer casi se tambaleara, entre risas que llenaron la triste cocina con alegría y esperanza.
−Caramba… parece que te gusta la idea, ¿no es así?
El chiquillo asintió con fuerza, el flequillo oscuro tapándole los ojos azules, que brillaban de emoción.
−Te lo dije, corazón –susurró Gladys, besándole la frente con cariño−, muy pronto, todo va a ser mucho mejor para nosotros.
Esa vez, Sebastian notó que el pesar y la duda abandonaban su corazón, como si fueran dos cuervos negros que hubieran decidido dejar el nido en el que por tanto tiempo habían vivido. Se permitió sentir entusiasmo, porque después de todo, su madre había tenido razón.
Aquella tarde, por primera vez en mucho tiempo, Sebastian salió de su casa dispuesto a pasar la tarde jugando o deambulando entre los comercios sin permitir que ningún mal pensamiento irrumpiera en su tranquilidad. Se sorprendía a sí mismo sonriendo ante los escaparates llenos de polvo, con sus cristaleras hechas añicos, cubriendo productos de segunda o tercera mano que nadie parecía estar interesado en comprar. Puede que le quedaran algunos meses antes de perder todo aquello de vista, pero ahora, tenía una fecha límite en el horizonte. Existía una meta hacia la que acercarse.
Se entretuvo silbando mientras esquivaba los eternos charcos de agua enlodada y torció a la derecha, rumbo a un viejo establo abandonado y cubierto de deshechos donde los chicos solían reunirse para buscar herraduras defectuosas o alambres abandonados que luego podrían revender al herrero para que las fundiera, a cambio de algunas monedas.
Apartaba la paja seca con la puntera de la bota, tentando su ya de por sí boyante suerte, cuando una sombra negra le nubló la visión. Despacio, con el tiento que daba la experiencia, levantó la vista para encontrarse con una pareja de niños, de más o menos su edad, que le miraban con gestos ceñudos.
−Este establo nos pertenece, Ross –le dijo uno, escupiendo al suelo, muy cerca de los pies de Sebastian, como si con ello marcara el territorio−. Lárgate.
−Sí, vete de aquí –confirmó el otro, que tenía una dentadura mellada y las encías ennegrecidas.
Sebastian sacó las manos de los bolsillos y miró a los dos intrusos con atención. Conocía a aquellos chiquillos de sobra. El cabecilla, que se llamaba Scott, era el nieto del tendero, y aunque las ventas dejaban mucho que desear, se pavoneaba por el pueblo con presunción por el hecho de poder dar envidia a los demás con una golosina o dos al mes, cuando su abuelo tenía a bien regalárselas.
El desdentado era su primo, Georgie, pero Sebastian no recordaba exactamente de dónde provenía aquel pequeño desgraciado. Su familia debía estar en verdaderos apuros si se había visto obligada a dejar su residencia anterior para vivir en aquel lugar, tan alejado de los verdes prados y las grandes casas luminosas, que apenas parecía que se encontraran todavía en Hampshire.
Aunque su instinto le decía que declinara los conflictos y dejara a aquellos dos reyezuelos en su reino de estiércol seco y madera podrida, Sebastian se sentía tan poderoso aquella tarde, seguro de la pronta posición que ocuparía cuando naciera su hermano, que decidió entrar al juego. Total, pensó con socarronería, muy pronto ya no tendría que verles nunca más.
−Yo estaba aquí primero –contestó, levantando el mentón con orgullo−, ¡marchaos vosotros!
−¿Has oído eso, Scott? ¿Has oído lo que nos ha dicho? –Georgie, que solo servía para azuzar la pelea. No cesaba de dar codazos elocuentes a su primo, cuyos ojos sorprendidos, miraban a Sebastian sin dar crédito a lo que oían−. ¡Dice que nos marchemos nosotros! ¿Puedes creerlo?
Scott cerró los puños con elocuencia y dio un paso al frente. Sebastian hizo lo propio. Ninguno de los presentes pasaba de la primera década, pero el ambiente donde estaban creciendo hacía que actitudes como aquella, les resultara natural. En un sitio donde no se tenía nada, la simple libertad de pasear por un cochino establo abandonado era motivo para llegar a las manos.
−No queremos bastardos en este pueblo, Ross –siseó Scott, y esta vez, el escupitajo acertó en la desgastada bota de Sebastian.
−¡Eso es, vete de aquí, lárgate con los que son como tú, bastardo!−Georgie empezó a reírse, mostrando sus encías negras y salpicando saliva mientras no dejaba de repetir las gracias de Scott para un público inexistente−. ¡Bastardo, bastardo!
Aunque había empezado a caer una fina llovizna, la sangre bulló dentro de Sebastian, haciendo que se le ensordecieran los oídos y viera nubes rojas a través de las pupilas. Con los puños crispados, se lanzó en plancha contra los dos niños, sin pensar que le superaban en número y corpulencia. Arremetió contra Georgie, que trastabilló y cayó al suelo, pero el momento de revancha le duró poco, pues Scott le tiró del pelo y lo sacó de encima de su primo de un empujón.
Ninguno de los tres estaba versado en peleas, pero eso no impidió que afloraran las patadas sucias, los escupitajos y los arañazos. Sebastian logró infundir daño a Georgie, que era claramente el más débil, pero no tenía mucho que hacer contra Scott. Cegado por la rabia, le propinó una patada en la rodilla que le provocó un fortuito resbalón. Ya iba a darle otra a la altura del estómago cuando una certera pedrada le impactó en la ceja, haciéndole caer al suelo como un fardo.
Se golpeó la cabeza contra la dura roca del establo y se le cerraron los párpados, mientras la sangre empezaba a manar de la herida y se mezclaba con la lluvia, empapándole la cara y manchándole la ropa de color carmesí.
Scott se puso en pie, secándose la cara con el antebrazo y se lo quedó mirando, mudo. Georgie, que se había quedado pálido, giraba la cabeza de Sebastian, desfallecido en el suelo, a su primo, cuya mente parecía trabajar a toda velocidad en busca de una respuesta sobre cómo proceder a continuación.
−¿Le he matado, Scott? –preguntó, presa del pánico−, ¿está muerto?
−¡No lo sé, no sé! –Le agarró de la pechera, empujándolo en dirección contraria al establo, de vuelta al pueblo−. Si pasa algo… nosotros no hemos estado aquí, ¿vale? No hemos estado aquí. ¡Y no sabemos nada!
−No Scott, no hemos estado aquí. Claro que no, no.
Satisfecho con la respuesta, el primo mayor dio un empellón a Georgie, instándolo a que echara a andar sin mirar atrás. Convencidos de su decisión, se alejaron del establo sin dedicar un solo gesto hacia Sebastian.
Después de todo, solo era un bastardo, iba pensando Scott conforme sus pasos resonaban en la lejanía, y a nadie le importaba la suerte que corriera un bastardo.
3
La herida de Sebastian se infectó. Recibió unos puntos chapuceros y la tuvo cubierta poco más de una semana, pero nunca curó del todo. Siempre tendría una cicatriz en la ceja derecha que le recordaría su fallida pelea con Georgie, y todo lo que pasó después.
Sin embargo, Sebastian no tenía cabida en su mente para caer en que su rostro iba a quedar marcado de por vida. Hundido en el asiento forrado en damasco y oro, su cuerpo se movía al compás del rítmico traqueteo del carruaje, que avanzaba en dirección al puente que separara el humilde pueblo donde había vivido, de la elegante Worrington House. Su vida había dado un dramático giro en tan poco tiempo que aún se sentía como si el mundo estuviera girando a toda velocidad bajo sus pies.
Miró de reojo a su derecha, donde la respiración audible y ruidosa de Jerome Colum parecía haberse alineado con los sonidos chirriantes de las ruedas. El perfil aristocrático del hombre quedaba medio ensombrecido por el efecto de las cortinas, mas su cabello entrecano y su barriga prominente eran visibles, como un recordatorio constante de su presencia.
Volviendo la vista al frente y con las dos manos apretadas sobre el hatillo donde llevaba sus escasas pertenencias, Sebastian ignoró tanto el picor de su cicatriz, como la presencia de su padre, con el que todavía no había cruzado una sola palabra. Sus ojos, de un azul tan cristalino con las aguas puras de los ríos que corrían por Hampshire, estaban secos y sin brillo. No había podido derramar una sola lágrima, porque no era capaz de asumir como real lo que había pasado. Existía una razón poderosa para verse forzado a tener que vivir con su padre y una familia a la que desconocía, y aunque quisiera, no podría ignorarla jamás.
Su mente viajó dos días atrás, cuando las gruesas gotas de lluvia le despertaron de su inconsciencia. Parpadeó bajo el cielo plomizo y recordó la pelea con Scott y Georgie y su funesta derrota. Se palpó el cuerpo con cuidado, pero no se sentía nada roto. Los muy cobardes debieron irse cuando cayó al suelo del viejo establo, incapacitado para seguir, siquiera, haciendo el intento de pelear contra ellos para defender sus más que dudosos orígenes de nacimiento.
Logró levantarse, después de haberse limpiado con las manos la sangre reseca que le caía desde la ceja. Temeroso de encontrar un agujero de dimensiones catastróficas, Sebastian ni siquiera se atrevió a tocar la herida. Dio una patada a la piedra manchada de carmín que tenía al lado y con la que Georgie había sentenciado aquel enfrentamiento y echó a andar, con los hombros caídos, a través de los embarrados caminos y callejuelas que le llevarían a casa.
Debió notar que algo iba mal en cuanto llegó, pero estaba mucho más preocupado por cómo iba a explicar a su madre el estado de suciedad en que volvía y la cantidad de horas que llevaba fuera como para percatarse de nada más. Por supuesto, al entrar y encontrarse la casa en penumbra, los fogones apagados y a Gladys acostada en el catre que usaba por cama, pensó que había tenido suerte, ¡su madre debía de estar tan cansada que estaba echando una siesta antes de cenar! Si era rápido y silencioso, tendría tiempo de cambiarse y lavarse la cara antes de que le viera la sangre.
Ya iba a ponerse en marcha cuando los movimientos de Gladys le hicieron detenerse. Al principio creyó que estaba despertándose, y se preparó para que ella misma le sacudiera el polvo con una buena reprimenda. Entonces, notó que temblaba a pesar de encontrarse abrigada. Con pasos inseguros, Sebastian se acercó al fondo de la casita, que hacía las veces de dormitorio. Ignoró las manchas de barro que sus zapatos desgastados iban dejando en el suelo y asomó la cabeza por encima del bulto envuelto en mantas. En el suelo había una olla con restos de agua sanguinolenta, y una colección de trapos manchados formaban un pequeño montón.
Con dedos temblorosos, Sebastian zarandeó el hombro de su madre, instándola a que abriera los ojos. Gladys lo hizo, pero le costó un esfuerzo descomunal separar los labios resecos y mirar a su hijo. El rostro le brillaba de sudor y con el corazón encogido de miedo, Sebastian deseó, como jamás en su vida había deseado nada, que su madre se levantara y le riñera con todas sus fuerzas por haber vuelto a casa en aquel estado.
−¿Mamá? –llamó con suavidad cuando ella amenazó con cerrar otra vez los ojos−,¿qué te pasa?
−El… bebé. –Los dientes de Gladys castañeteaban y Sebastian tuvo que acercarse unos pasos más al catre para poder entender lo que le decía−. El bebé… ti…tiene que… quedarse…tiene que…quedarse.
El niño, angustiado por no entenderla y sin saber qué hacer, solo asintió con la cabeza, con mucha fuerza. ¿El bebé tenía que quedarse? Pero ¿adónde iba a ir? El vientre de su madre era todavía demasiado pequeño como para que su futuro hermano o hermana pudiera nacer, además, el marqués no estaba allí, no había ninguna partera, ¿cómo iba su madre a hacer aquello ella sola?
Con miedo de lo que pudiera suceder, Sebastian se tumbó en el catre con Gladys. Bien apretado a su espalda, notó cómo su respiración se hacía más irregular y molesta, cómo todo el cuerpo se le contraía con dolores en el abdomen. Ella temblaba con un frío que nada podía calmar, y en la inconsciencia de su estado febril, solo repetía la misma frase, una y otra vez. Con el paso de los minutos, que se convirtieron en horas, Sebastian terminó por susurrarla también. El bebé debía quedarse, el bebé debía quedarse…
Sin embargo, para cuando rayó el alba, el aborto de Gladys era un hecho. Perdió mucha sangre y su debilidad no la dejó intentar comer o beber para hacer algo por su vida. Se quedó allí tumbada, sin dejar de clamar por un hijo que ya no nacería, mientras el otro la aferraba con fuerza.
Sebastian no podía recordar cuánto tiempo permaneció junto a su madre una vez supo que había muerto, pero sí tenía fresco en la memoria el momento en que el marqués, como por petición mágica, llegó a la casa y comprendió lo sucedido. El hombre, con el rostro contraído y los ojos azules abiertos, miró con horror la escena y se tapó la boca con las manos. Se arrodilló junto a Gladys con humildad para acariciarle el rostro ceniciento y darle un beso en la frente. Después, llamó a su lacayo y dio instrucciones.
Para mediodía, había dos empleados de marqués, además del lacayo personados en la casa de los Ross. Los vecinos empezaron a asomarse a las ventanas al paso del primer carruaje y no dejaron de hacerlo en lo que restaba de día. Sumido en el silencio en que llevaba desde la última exhalación de su madre, Sebastian dejó que uno de los empleados le cambiara la ropa manchada de sangre por otra y los vio ir y venir por la casa desde el taburete donde le habían sentado tras arrancarle del cuerpo frío de Gladys.
Las únicas vecinas con las que Gladys tuvo relación mientras vivía, aquellas que no juzgaron públicamente sus decisiones y acciones, fueron las encargadas de amortajarla. La vistieron con el mejor vestido que pudieron encontrar, peinaron su cabello y le unieron las manos sobre el vientre que aquel deseado hijo había dejado vacío.
El marqués de Worrington, sin preguntar a nadie, mandó que Gladys Ross fuera enterrada en el cementerio del pueblo, de forma sencilla pero adecuada. De modo que el segundo día, Sebastian contempló la tierra removida del cementerio y vio sin ver cómo su madre era sepultada con absurda rapidez y pulcritud. El marqués permaneció dentro del carruaje para evitar los comentarios. Multitud de curiosos se acercaron al Camposanto, más con intenciones de intentar adivinar qué podría haber pasado de forma tan repentina, que por querer dar el último adiós a Gladys.
Los rumores sobre las malas artes con las hierbas que siempre habían acompañado a la mujer se intensificaron, y aquellos que sabían lo del embarazo no tardaron en hacerlo público. Mientras el sepulturero cubría la caja con tierra, alrededor de Sebastian se oyeron todo tipo de acusaciones y mentiras, vertidas sin el menor respeto ni a la difunta, ni al hijo que había dejado solo en el mundo.
−Estoy segura de que el bastardo venía deforme y quiso sacárselo –comentó una mujer entrada en años, persignándose y mirando reprobatoriamente a la tumba.
−Quizá el padre pidió cuentas y las cosas salieron mal –opinó otra, larguirucha y delgada como un palo−. Mira ese carruaje… está claro a quién pertenece.
−¿Crees que el marqués…? –insistió la primera, mirando alrededor como si esperara verlo aparecer –Otro bastardo habría sido inconveniente para él…
−¡Hombre pues claro! No quería que naciera, no me cabe duda. Intentaron deshacerse de él entre ambos y… bueno, ¡aquí está el resultado!
Las dos miraron el hoyo, emitiendo suspiros de contrición que nada tenían de sinceros.
El lacayo se abrió paso entre las vecinas y, por orden del marqués, se llevó a Sebastian de allí antes incluso de que pusieran la cruz.
El hombre, que era joven y agradable, le ayudó a subir al carruaje donde aguardaba Jerome Colum, cuyo semblante entristecido se había mantenido desde que descubriera el cuerpo de Gladys. Sebastian vio el hatillo con sus cosas a un lado de su asiento, y con un movimiento huidizo, se apresuró a llevarlo hasta su regazo y apretarlo con fuerza.
El carruaje se puso en marcha y poco a poco, empezó a ver cómo se alejaban de todas las casas, calles y personas entre las que había vivido durante su primera infancia. Permaneció callado, como había estado desde un principio, incapaz de preguntar nada, porque en realidad, no quería saberlo. Hablar de ello solo lo haría real, y a Sebastian le resultaba imposible asimilar la verdad: que estaba solo en el mundo. Sin familia y desamparado.
Como si hubiese leído su pensamiento, Jerome Colum giró su cuerpo grande y pesado en dirección a él, sosteniéndose de la cinta de cuero que colgaba del riel de su lado del carruaje. Carraspeó, logrando así que Sebastian dejara de mirarse los zapatos para poner en él su atención. Intentó hacerle un gesto de cariño, mostrar en su expresión algo que condoliera a la situación de aquel muchachito, pero lo único que logró fue hablar con la misma voz clara y autoritaria con que se dirigía a todo el mundo cuando quería lograr que sus deseos se cumplieran a la mayor brevedad.
−Puesto que no hay ningún otro lugar, ni más familiares con los que puedas vivir –enunció, como si hubiera sido el protagonista de un gran descubrimiento−, lo harás conmigo. En Worrington House. Allí es adonde nos dirigimos.
Como las palabras del marqués habían sido una afirmación, y no una pregunta, Sebastian comprendió que no se esperaba de él ninguna respuesta. Decidió volver la vista al frente, justo en el momento en que el carruaje entraba en la campiña de Hampshire.
A través de la ventanilla del vehículo empezaron a vislumbrarse bosques y campos, un césped verde que era como una alfombra mullida y suave, abierta a árboles frondosos y flores de colores que Sebastian nunca había visto. También había animales aquí y allá, los rebaños de los señores, guiados por los pastos gracias a la mano firme de los encargados, resaltaban en el paisaje verdoso como motitas dispersas. En contra de su voluntad, Sebastian volvió la cabeza para mirar aquellas bestias con atención, permitiendo que la curiosidad se abriera paso a través de la espesura que formaban el miedo y el dolor.
Con cada metro conquistado por las ruedas, el pueblo donde había nacido quedaba más atrás, convirtiéndose en un borrón de recuerdos difusos.
Recordó las palabras de Gladys, su sonrisa y el brillo seguro de sus ojos, asegurándole que algo nuevo llegaría y con ello, sus vidas cambiarían. Había tenido razón en parte, pensó Sebastian, levantando la barbilla para intentar atisbar, más allá de los grandes abedules que colindaban el camino, la enorme verja de hierro forjado que delimitaba los terrenos de Worrington House. La tenía casi delante, la casa con nombre, tal como su madre siempre había creído que sucedería. No obstante, ella no estaría allí para recorrer con él los pasillos, no vería los jardines, ni le ayudaría a escoger una habitación. No iban a formar una familia, puesto que Gladys Ross ya nunca conseguiría dejar el pueblo. Iba a permanecer allí, sepultada y olvidada por todos, sin que sus sueños e ilusiones se hicieran realidad jamás.
Después de dos días sin emitir sonido alguno, la garganta de Sebastian se reveló. Con la vista perdida en la gran mansión a la que se acercaban, emitió un gemido nacido de su propia alma. Mientras el carruaje de Jerome Colum, ese padre desconocido que era ahora lo único que tenía, se acercaba a la entrada de la propiedad, Sebastian rompió a llorar entre hipidos desgarradores por la madre que había perdido.
4
No había palabras para definir la visión de Worrington House. La primera imagen que Sebastian tuvo de ella fue la de una inmensa mansión de tres pisos, recubierta de un ladrillo color paja que se alzaba sobre un porche rectangular al que se accedía por una escalinata de piedra flanqueada por columnas de estilo corintio y un amurallado de medio metro.
El caserón constaba de tejado a dos aguas y un par de enormes chimeneas, así como dos edificios colindantes, uno a cada lado, de similar construcción pero menor tamaño. Uno de ellos, daba a las habitaciones de los empleados que trabajaban fuera (las doncellas se hospedaban en el interior) y las caballerizas, la otra constituía un elegante cenador cubierto, destinado a las grandes celebraciones de exterior.
A su alrededor, hectáreas de cuidado jardín, formado por arbustos y árboles frutales dispuestos en círculo o en forma de laberinto, así como una extensa pradera y un riachuelo en el que se zambullían patos, en busca de algún pez desprevenido que tomar como aperitivo.
Sebastian recordaría, con el pasar de los años, el momento en que sus pies cubiertos por andrajosos zapatos subieron aquella escalinata de piedra. A cada paso, la gran casa con nombre parecía cada vez más y más grande, provocando que fuera imposible verla en su totalidad incluso con el cuello levantado. Una vez dentro del recibidor, con la mano de Jerome Colum en el hombro, Sebastian miró por primera vez a la cara a Philippa Monroe−Colum, la marquesa de Worrington y esposa de su padre. Aquella mujer, de semblante hosco y formas redondeadas, llevaba el pelo cano recogido en un tirante moño, y aunque permaneció impasible en la entrada, dando instrucciones a toda empleada que se cruzaba con ella, Sebastian supo de inmediato, que él no le gustaba.
Una criada de pelo castaño y sonrisa amable le acompañó escaleras arriba, hacia la que sería su habitación. Si bien estaba claro que era una habitación de invitados de la más baja categoría, para alguien como Sebastian, acostumbrado a vivir en circunstancias mucho más penosas, aquel lugar era lo más lujoso que nunca había visto. Con su cama alta y de sábanas limpias, el arcón esperando por su ropa y el estante con libros y juguetes desechados por los niños de la casa, el aposento parecía un pequeño palacio solo para él.
Curioso, salió del dormitorio una vez a solas y asomó la cabeza por entre los barrotes de la gran escalera para mirar abajo. Jerome Colum se secaba el sudor de la frente ante su esposa, que le miraba con el ceño y los labios tan fruncidos, que parecía haber perdido varias facciones del rostro.
Aunque no podía escuchar con claridad de lo que hablaban desde el piso superior, Sebastian sí oyó con toda nitidez la frase con la que Philippa daba por finalizada su existencia en aquella casa.
−No quiero ver a ese bastardo. Nunca. Evita que me cruce con él –sentenció.
Sebastian se dejó escurrir por la barandilla de la escalera, haciéndose un ovillo sobre la cara alfombra que cubría el pasillo. Vio durante un rato a las distintas empleadas caminar de un dormitorio a otro, algunas le miraban con curiosidad y otras apenas se percataban de su presencia. Sintió un nudo de tristeza dentro del pecho, pues aunque no había esperado que la marquesa le abriera los brazos, invitándole a considerarla como una nueva madre, tampoco había imaginado que le apartaría de ese modo.
No obstante, logró recobrarse de la tristeza al pensar que tendría que salir adelante con lo que tenía, de modo que a partir del día siguiente, Sebastian vio el lado positivo a su situación. Pasaba las horas recorriendo los jardines, memorizando los recovecos y escondrijos de los conejos y las lagartijas, mirando cómo los peces saltaban y se zambullían en el riachuelo. Hablaba a menudo con el encargado del huerto, los jóvenes que atendían a los caballos, el administrador de la finca y las doncellas, ganándose poco a poco las simpatías de todo el personal, que contestaban con una sonrisa a aquel jovencito tan despierto que parecía tener una curiosidad insaciable.
Sebastian se dio cuenta pronto de que nadie sabía que era el hijo bastardo del marqués, y puesto que aquella información solo le había traído insultos y desprecios durante toda su vida, amén de más una cicatriz, decidió que le gustaba la situación. Poca importancia tenía si le consideraban un recogido del pueblo o un simple golfillo, para él, estar en Worrington House y poder vivir sin más penurias era suficiente.
A pesar de que Philippa se indignó hasta el punto de pasar una semana comiendo en sus aposentos privados, y de que se negó hasta que sus gritos hicieron tintinear los vidrios de los cristales, Jerome Colum permitió que Sebastian conociera a su hija mayor, Marjorie, que permanecía en su habitación de forma continua debido a sus problemas de asma. Era una joven de trece años, muy hermosa, con cabellos rubios que le caían en ondas a los lados de la almohada. Su sonrisa era suave y delicada, y pese a encontrarse en ropa de cama y haber pasado enferma gran parte de su vida, Marjorie reía de cuando en cuando, escuchando las ocurrencias de Sebastian, que a menudo pasaba horas sentado en una silla junto a ella, contándole todo lo que la joven no podía ver del mundo exterior a su dormitorio. Si sabía que aquel niño era su hermanastro o no, jamás lo dijo, y su trato con él siempre era cariñoso y amable.
Poder visitarla era un motivo continuo de felicidad para Sebastian, aunque eran muchos los días en que la joven estaba demasiado agotada como para recibirle. A veces, cuando andaba por el pasillo, la oía toser, y las pocas veces que se atrevía a acercarse a Jerome Colum para hablarle directamente, las usaba para preguntar cuándo Marjorie recobraría la salud.
−Estoy seguro de que será pronto –decía el marqués, apretándole el hombro.
Aunque nunca le llamaba hijo, ni tenía una relación cercana con él, Jerome Colum no era malo con Sebastian. Le consiguió ropa y algunos juguetes nuevos, así como zapatos apropiados para pasear por los jardines de la casa. Le permitía corretear de aquí para allá, siempre evitando cruzarse con la marquesa, y de cuando en cuando, le daba alguna golosina o intercambiaba con él una sonrisa o gesto de afecto, como revolverle aquel cabello negro que Philippa había mandado cortar, o mirarle de reojo mientras jugaba en el pasillo de arriba.
El momento de máxima alegría para Sebastian desde que vivía en Worrington House tuvo lugar en pleno verano, cuando su hermanastro Adam volvió a casa después de haber estado en la escuela de Londres para realizar sus estudios.
Sebastian se puso su mejor traje y no paraba de lustrarse los zapatos con las perneras del pantalón, aguardando con las manos sudorosas desde la ventana de su dormitorio. Adam iba a ser el futuro marqués, dueño y señor de toda aquella vasta extensión de tierra y cultivos. Como único hijo varón del matrimonio Colum, su educación era de vital importancia, motivo por el que Adam, que acababa de cumplir ocho años, había ingresado en aquella escuela exclusiva para jóvenes de buena familia, de la que ahora retornaba para pasar las vacaciones.
Jerome había comunicado a Sebastian la vuelta del niño, confirmándole que Adam sabía del parentesco de ambos. Aquel hecho supuso una crisis para Philippa, que gritó a su marido delante de las doncellas que servían la cena de tal modo, que incluso Sebastian pudo oírlo desde su dormitorio, escaleras arriba. La mujer lanzó toda una diatriba, rogó y luego prohibió expresamente toda relación entre su hijo, futuro marqués, y el bastardo que habitaba bajo su techo en contra de su voluntad.
−Ya me has obligado a compartir mi casa y la herencia de mis hijos con el recuerdo constante de tu traición, pero no consentiré esto –rugió, golpeando la mesa con ambas manos.
−Para empezar, no pienso discutir contigo los motivos que me han llevado a buscar afectos fuera de esta casa, pues bien los conoces –la cortó el marqués, alzando el tono de voz por encima del de Philippa−, y para finalizar, Adam necesita la compañía de Sebastian. Está mimado y si algún día va a hacerse cargo de dirigir esta casa, de ostentar el título y tratar con nobles y empleados, va a tener que aprender a vivir fuera de tus faldas.
−Jamás permitiré que mi hijo y ese malnacido tuyo se relacionen, ¿me has oído? ¡Me opongo!
−La decisión no te corresponde, y está tomada.
Fue entonces, mientras las duras pisadas del marqués abandonaban el salón con seguridad, desoyendo las quejas de Philippa, cuando el muchacho se atrevió a creer que su padre, después de todo, le quería. Al menos a su manera.
Los meses que siguieron a la vuelta de Adam a la casa de Worrington fueron los mejores que Sebastian había pasado jamás. El pequeño heredero, acostumbrado a jugar solo debido a la enfermedad de su hermana, se vio de pronto imbuido en cazas del tesoro, paseos por los campos, cepillado de yeguas, pescas en el río y correrías que incluían desde los pasillos de la casa hasta los rincones más alejados de la propiedad. La satisfacción de Jerome al ver cómo sus dos hijos varones fortalecían sus músculos y su carácter se hizo patente al permitir a Sebastian participar de las lecciones privadas que Adam recibía durante las vacaciones. El joven Ross aprendió a leer, escribir y hacer diversas cuentas, y era tanta la emoción que le suponía estar siendo útil que no perdía un solo minuto en las clases, postergando cualquier juego o pasatiempo cuando llegaba la hora de estudiar.
Cuando el verano acababa y Adam volvía a la escuela, Sebastian continuaba con ganas las clases con el maestro que Jerome Colum hacía venir a la propiedad, y se entretenía leyendo libros de la biblioteca sobre el uso y manejo de la finca, contándole luego sus indagaciones a Marjorie, que agradecía cualquier posible distracción.
El tiempo pasaba en una tranquila quietud, solo salpicada por los desprecios y desdenes de Philippa a los que Sebastian estaba ya más que acostumbrado. Para cuando cumplió quince años, conocía muy bien las costumbres y hábitos de la marquesa, así como los rincones y escondites dentro de la casa por los que podía evitarla. Disfrutaba comiendo con el servicio (salvo cuando Adam estaba en casa, momento en que ambos ocupaban el comedor privado de las habitaciones del heredero) y aprendiendo tanto de los libros como de la experiencia de los empleados. Al ver su interés, Jerome Colum le permitía realizar pequeñas tareas, como acompañar al capataz al pueblo o visitar las fincas de ganado donde compraban o vendían animales.
Sebastian absorbía cada vez más cultura e información, decidido a aprovechar aquella suerte cuanto le fuera posible, pues en su fuero interno siempre permanecía alerta ante cualquier circunstancia que pudiera hacer tambalear la vida que ahora tenía. Cuanto más aprendía él y más disciplinado se volvía, más disoluto iba haciéndose Adam. Cada vez que regresaba a casa lo hacía cargado de recomendaciones y malos informes por parte de sus tutores, que llegaron a amenazar con expulsarlo de la prestigiosa academia sino enmendaba su conducta.
Lo único que parecía alegrar los días de tedio de Adam, era la compañía de su hermanastro, quien siempre tenía vitalidad y nuevas que contarle a su vuelta a casa, así como pasar tiempo junto al lecho de Marjorie, por la que sentía verdadera devoción. El hijo del marqués se sentía responsable y apegado a la muchacha, pues por su enfermedad ella nunca había podido ejercer de hermana mayor, ni participar de su rango social en la familia como era debido. Cuidarla y velar por ella era la única responsabilidad que Adam parecía aceptar y disfrutar.
Hasta que alcanzó los dieciséis años, cuando la tragedia asoló el hogar de la manera más cruel posible, pues Marjorie falleció.
Su hermano había partido del hogar apenas una semana antes de que la joven se viera aquejada por una dura neumonía que estaba asolando el pueblo. Su estado de debilidad la hacía proclive a todo tipo de males, y a pesar de que el médico que se encargaba de atender a los marqueses hizo todo lo que le fue posible, la enfermedad había anidado en Marjorie. Sus pulmones estaban colapsados, y en cuanto tuvo el primer brote asmático estando ya contagiada, no pudo soportarlo.
Sebastian pasó con ella los últimos momentos antes de que expirara, comprendiendo con horror que aquella muchacha con la que tantos ratos de charlas había pasado, se apagaba de forma inexorable. Mientras le tomaba la mano fría y sudorosa, viendo cómo se agitaba en la cama por respirar, recordó a su madre echada en el camastro. Su abrazo no pudo retenerla en el mundo, como tampoco sujetar a Marjorie para que el médico intentara insuflar aire a sus pulmones serviría de nada. Philippa lloraba a gritos en sus habitaciones, al otro lado del pasillo, y Jerome se apresuró a hacer volver a su ahora único hijo reconocido, de vuelta a casa.
Todo cambió entonces. El Adam afable y despreocupado que había conocido hasta el momento, pareció morir con su hermana. Nada quedaba ya del muchacho de cabello trigueño y sonrisa atractiva, sus ojos perdieron brillo y su vida parecía girar sin rumbo. Sin dar razones, se apartó de Sebastian, no hablaba con nadie y su tiempo fuera de la escuela, transcurría encerrado en el dormitorio de día y perdido en la bodega de su padre de noche.
Desde su habitación, apartada de los cuartos de los señores, Sebastian oía hora tras hora cómo el marqués perdía los nervios y la calma, ordenando a su hijo que tomara el rumbo de su vida, que hiciera algo útil con su tiempo. Tras el entierro de Marjorie, Adam no volvió a la academia, dejando inconclusos los estudios con los que debía aprender a manejar las tierras de su padre. Tampoco el tutor lograba nada de él. El rencor y la ira iban aumentando en su interior, hasta que, con el paso de los meses, pareció no haber cabida para nada más en su corazón.
Philippa, que se consideraba conocedora del dolor y el vacío que estaba padeciendo su hijo, consideró que lo mejor para él era comenzar a cortejar a una dama apropiada, recobrar la ilusión por la vida y tender las bases para el que sería, más adelante, un matrimonio ventajoso. Decidida, empezó a relacionarse con la familia Berkly, cuya propiedad se encontraba también en Hampshire, al mismo tiempo que organizó esporádicas visitas de Adam a Londres, donde se pretendía que se mantuviera recluido en el hogar que su familia poseía en la ciudad hasta que su afición por los afamados licores fuera más comedida.
El matrimonio Berkly, que al contrario que el marqués y su esposa parecían estar unidos por profundos sentimientos, eran nuevos ricos del continente, como se les conocía por esas tierras a aquellos que habían hecho su fortuna fuera de Inglaterra. Se habían trasladado desde Nueva York hacía menos de cinco años, por lo que su dinero, ganado con la explotación textil, era considerado todavía como vulgarmente nuevo.
Para Philippa, que era una mujer práctica, la fortuna era viable siempre que la dote de la hija casadera pudiera subsanar los murmullos que despertaría el hecho de que Adam, como futuro marqués, casara con una joven sin título. Por fortuna para sus planes, el matrimonio Berkly no tenía hijos varones, únicamente dos hijas, de las cuales, una estaba ya prometida, y la otra, en la edad adecuada para comenzar a preocuparse por encontrar un pretendiente que afirmara los cimientos de su posición en Inglaterra.
Fue así como la señorita Elizabeth Berkly comenzó a visitar con mucha asiduidad Worrington House. Era costumbre ver su carruaje ante las tierras del marqués incluso cuando Adam no estaba presente en la propiedad, pues Philippa estaban tan convencida de la satisfacción de sus deseos, que comenzó a pasar tiempo con la joven para ilustrarla y acomodarla a las que serían las necesidades y gustos posteriores de su hijo. Se dedicaba a darle lecciones, mientras ambas paseaban por la casa y los jardines, puliendo los modales que más adelante usaría para ser una marquesa respetable.
Elizabeth y Adam fueron presentados, sin que explotaran fuegos artificiales dentro de ninguno de los dos. Si bien ella, como correspondía a su posición, se mostró respetuosa ante las maneras de aparente caballero que un sorprendentemente sobrio Adam le dejó ver, él apenas se fijó. Con aquella mirada turbada y la expresión arisca, parecía improbable que el matrimonio fuera a celebrarse con celeridad.
Sin embargo, Philippa era poco dada a rendirse una vez una idea había germinado en su cabeza, de modo que las visitas instructivas y la formación que daba a la que ya consideraba su futura nuera, aumentaron, y con ellas, sin saberlo, creó la ocasión perfecta para que Elizabeth y Sebastian se conocieran.
Él nunca olvidaría aquel día, a la orilla del arroyo en que tantas veces había pescado de niño, cuando la vio por primera vez. Elizabeth no había perdido del todo las formas redondeadas propias de la niñez, pero una belleza sin igual se atisbaba ya en sus facciones. Su piel era pura y sin imperfecciones, de un blanco nacarado que hacía que sus ojos color miel, grandes y oblicuos resplandecieran sobre su tez. Tenía un cabello de un castaño ligeramente oscuro que le caía rizado sobre la espalda, moviéndose caprichoso con el viento.
Sebastian pudo haber pensado que no era bella, ni siquiera demasiado bonita en comparación con alguna de las descaradas muchachas del pueblo con las que se había cruzado los días en que acompañaba al capataz al hacer sus compras, pero el destino quiso que al encontrarse, la joven estuviera llorando, con las pestañas húmedas y brillantes, la nariz y las mejillas sonrojadas y los labios hinchados a consecuencia de morderlos para calmar unos sollozos que hacían temblar sus hombros delgados. Al sorprenderla así, vulnerable y frágil, sin posturas ensayadas ni poses destinadas a impresionar, le pareció la joven más hermosa de cuantas había visto jamás.
Como guiado por un hechizo, Sebastian se aproximó a la orilla del río, a espaldas de Elizabeth. Ella había agachado la cabeza en ese momento para enjugarse el llanto con un delicado pañuelo, escondido en una de las mangas de encaje de su vestido. Cuando alzó la mirada y vio el reflejo del joven que se le acercaba, profirió en un grito y, del susto, estuvo a punto de perder un paso y caer a las frías aguas. Sebastian actuó con rapidez y pudo sujetarla del brazo a tiempo, apartándola del borde de un tirón poco gentil, pero efectivo.
−¿Estás bien? –preguntó, mirando con preocupación por si se hubiera torcido un tobillo.
Elizabeth parpadeó para apartar el exceso de lágrimas, asombrada ante el trato cercano de aquel muchacho a quien nunca había visto. Se fijó en el rostro moreno de Sebastian con detenimiento. No pudo evitar que aquellos ojos azules, de un tono tan claro que casi relucían, la atraparan. Medio ocultos tras un flequillo azabache demasiado largo, la mirada de Sebastian parecía franca e inocente, con un poco de aquel brillo travieso propio de los niños. Estaba vestido de forma muy simple, con un pantalón gris y una camisa sin almidonar en un tono blanco desgastado que aseguraba haber sido usada a conciencia. Los tirantes delimitaban un pecho fuerte y con músculos notables, y las botas sucias expresaban duro trabajo.
Soltándola despacio, Sebastian se llevó la mano al pelo para intentar apartar el hormigueo que sentía al haber tocado la suave piel del antebrazo de Elizabeth. Se apartó el cabello de la frente con un gesto, y captó el momento en que ella recorrió la cicatriz con la mirada. Carraspeando, la obligó a prestarle atención.
−¿Te has hecho daño? –Ella negó, queriendo impedirle que la tuteara, pero sin ser capaz de hablar−. Bien. Ten cuidado, la orilla está resbaladiza, podrías terminar con las enaguas llenas de ranas.
El pudor tiñó las mejillas de Elizabeth Berkly de un rojo tan profuso que Sebastian no pudo evitar enarcar los labios en una sonrisa cómplice. Sabía de sobra que había determinadas cosas que un caballero no podía hacer o decir ante una dama. Y tampoco era adecuada la forma en que estaba dirigiéndose a ella, pero nadie les había presentado formalmente, y aunque lo hicieran… él no era un auténtico caballero. Si un punto positivo tenía su situación era que se le permitía actuar, hacer o decir lo que mejor le pareciera, pues nadie esperaba más de un bastardo.
−¿Por qué llorabas? –cuestionó, llevando la conversación a un tema aún más intolerable que el anterior.
Esperó con paciencia, pensando que quizá Elizabeth saldría huyendo, le insultaría, rompería en nuevos llantos o intentaría abofetearle por su osadía. Sin embargo, era tal el desasosiego que sufría la joven que, contra todo pronóstico, decidió sincerarse con aquel desconocido al que ni siquiera había saludado.