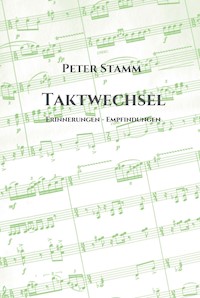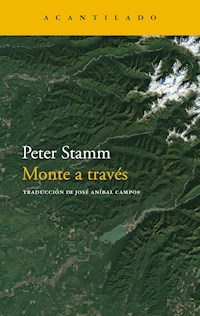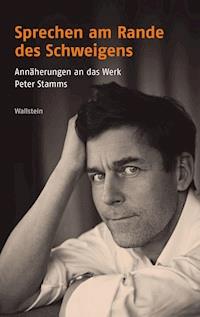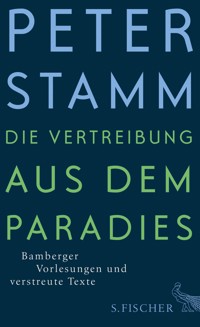Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Una estancia de dos meses en una colonia de artistas en Vermont enfrenta a Peter, el narrador de este relato, con los fantasmas de su pasado: de pronto todo parece recordarle a Marcia, la mujer a la que conoció treinta años atrás, cuando era un joven artista intentando forjarse un nombre en la Gran Manzana. Las Navidades que pasaron juntos, descubre ahora, podrían haber cambiado su vida para siempre, y la inquietante soledad del fantasmagórico paisaje nevado que lo rodea no hace sino invitarlo a revisitar aquellos días de hallazgo y abandono, y a imaginar la vida que no tuvo. Peter Stamm plasma con la maestría y la precisión que lo caracterizan esa dolorosa brecha entre la realidad vivida y la fantasía de lo que habría podido ser que a menudo acompaña la madurez. "La obra de Peter Stamm es una de las más exquisitas y refinadas que se escriben actualmente en Europa". Diego Gándara, La Razón "Stamm restituye sentido a las palabras como sólo el buen escritor sabe hacer". Martí Bassets, El Periódico
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER STAMM
MARCIA DE VERMONT
CUENTO DE INVIERNO
TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
DE JOSÉ ANÍBAL CAMPOS
ACANTILADO
BARCELONA 2020
Para Oliver Vogel.
No fue una huida, pero debo reconocer que me sentí aliviado cuando por fin pude marcharme de aquel valle angosto tras una estancia de dos meses. Al principio había subido un par de veces a las colinas que lo rodeaban para disfrutar de las vistas, pero incluso desde allí sólo podían divisarse otras colinas más altas y montes cubiertos de bosque. Y cuando a principios de diciembre el tiempo cambió y cayó la primera nevada, ya no fue posible plantearse caminar fuera de las carreteras limpias de nieve. Incluso en los terrenos de la fundación, los únicos caminos transitables entre los edificios eran los despejados por una mano de obra invisible.
Hubiese podido ahorrarme el alquiler del coche, ya que apenas tuve oportunidad de usarlo en todo ese tiempo, pero no conocía otro modo de llegar desde Nueva York a ese lugar recóndito. La mañana de mi regreso, pasé un buen rato buscando mi coche en el espacioso aparcamiento situado detrás del edificio principal. Estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, y necesité casi una hora para retirarla antes de poder partir. Cuando volví a mi habitación a recoger el equipaje, tenía las manos rojas e hinchadas por el frío. Fui al cuarto de baño y las metí debajo del chorro de agua fría. Me dolió como si me pinchasen centenares de agujas.
Partí sin haber visto ni hablado con nadie. La mayoría se había marchado. De todos modos, tampoco me había relacionado con ninguno, ni siquiera con el personal, que hacía su trabajo pero nos evitaba en la medida de lo posible. Ni una sola vez había oído hablar a la joven que montaba cada día el bufet del desayuno, que devolvía mi saludo con unos murmullos indefinibles y un breve gesto de la cabeza. En ocasiones la había visto cuchichear con una de las cocineras y, a juzgar por la expresión de su cara, era como si hubiese presenciado u oído algo terrible.
Mi coche dio un par de bandazos al cruzar la helada salida, pero por suerte la carretera estaba despejada de nieve. Sólo en un punto, al final de una curva, la pista estaba bloqueada por un montículo que debía de haberse desprendido de la empinada ladera durante la noche. Tuve que frenar en seco e invadir el carril contrario para evitarlo.
Tenía previsto desayunar en la primera cafetería que me encontrase por el camino, pero los locales que vi eran poco tentadores, así que estuve una hora conduciendo hasta hallar por fin un sitio de aspecto medianamente civilizado, en el que, sin embargo, sólo ofrecían un café aguado y unos dónuts en envoltorios de plástico. La camarera me preguntó de dónde venía y si estaba de vacaciones por allí, pero yo no tenía muchas ganas de hablar, o simplemente había olvidado cómo hacerlo después de varias semanas de mutismo. En un principio, sin embargo, me había alegrado la perspectiva de disfrutar de aquella estancia en la fundación, había confiado en encontrar allí justamente lo que encontré: un lugar fuera del tiempo.
En la radio, dos hombres parloteaban sobre reparaciones de coches, un tema que parecía divertirlos muchísimo. Fui cambiando de emisora hasta encontrar una en la que ponían música de jazz, sólo interrumpida de vez en cuando por partes meteorológicos y anuncios publicitarios de colchones de agua y maquinaria agrícola. No pude sino recordar a Marcia, el momento en que la conocí muchos años atrás, una Navidad. Yo era todavía muy joven y había llegado a Nueva York lleno de ambiciones. Pero al cabo de un año se me había acabado el dinero sin haber conseguido ni sacado nada en claro, de modo que tuve que pedir a mis padres que me enviaran más para el vuelo de regreso. Ellos querían que volviera a casa para pasar las fiestas, pero tal vez por despecho reservé un vuelo para principios de enero. Celebré la Navidad en Queens con un matrimonio de amigos brasileños y sus hijos, a los que, sin sospecharlo entonces, aquel día vería por última vez. No recuerdo la fiesta, pero debió de ser al mediodía, porque cuando salí de su casa aún no había oscurecido.
Estaba algo achispado y decidí caminar. Me detuve en un cruce para orientarme. Saqué un cigarrillo y, en ese momento, una joven se me acercó para pedirme otro. Cuando le di fuego, ella cubrió mis manos con las suyas para protegerlas, en un breve gesto de ternura que me conmovió. La chica me miró a los ojos y sonrió. Me dijo que era su cumpleaños, que si tenía veinte dólares podíamos comprar cuatro cosas y organizar una pequeña fiesta.
—Lo siento—respondí—. No llevo tanto dinero encima.
Ella dijo que daba igual, que la esperara allí. Iría de compras y regresaría enseguida.
—Es raro eso de cumplir años en Navidad.
—Sí—respondió, como si jamás hubiese reparado en ello—. Es cierto.
Cuando la joven se alejó calle abajo, supe que no era su cumpleaños y que no regresaría.
—¡Espera!—grité, y la alcancé con un par de zancadas.
Compraba como alguien hambriento: comida rica en calorías, siempre de las marcas más baratas pero envasadas en grandes paquetes; nada de verdura ni de fruta. Al principio iba sumando el precio de cada producto, anunciaba el total y me miraba.
—No te preocupes—dije al final—, me quedan un par de cheques de viaje. —Añadí una botella de whisky barato al carrito de la compra—. Un poco de diversión no nos vendrá mal.
El piso estaba situado en un edificio venido a menos en una oscura calle lateral. Tuvimos que subir a pie cuatro plantas. Había un olor raro en la escalera, pero lo más raro era el silencio del inmueble. Ni siquiera se oía el barullo de la calle, sólo el crujido de la escalera de madera, tan ruidosa que parecía a punto de desplomarse en cualquier momento.
El piso era oscuro y frío. Comimos en la cocina sin quitarnos los abrigos. Tostadas con mantequilla de cacahuete y lonchas de pavo. Ella no se puso de pie y se quitó el abrigo hasta que pareció saciarse. Llevaba un vestido negro ceñido al cuerpo y poco adecuado para el lugar y la ocasión. Me miró con unos ojos desafiantes y a la vez tristes.
—No tiene por qué pasar nada—dije—. A fin de cuentas, es Navidad.
—¿Eres un santo o algo por el estilo?—preguntó—. Eso casi me daría más miedo.
—He bebido demasiado—respondí, y ella esbozó una sonrisa.
—Yo también lo habría hecho si pudiera permitírmelo.
—Es tu cumpleaños—dije.
—Cierto—dijo ella—. Casi lo olvido.
Ya no recuerdo de qué color eran el pelo ni los ojos de Marcia. No sé si era alta o baja, delgada o rolliza. No obstante, tengo el presentimiento de que la reconocería si me la encontrara por la calle alguna vez. Mostraba una gran seguridad en sí misma y un desparpajo que me impresionaban y atraían.
Estábamos acostados en la cama. La colcha era muy delgada, y yo me había acurrucado contra ella, no tanto por afecto como para no congelarme.
—No suelo hacer este tipo de cosas—dijo, y echó a reír—. De todos modos, a ti eso te da igual, ¿verdad? Pero es cierto que no suelo hacerlo. El día de Navidad es el más triste del año, ahora ando muy mal de dinero y no quería irme a la cama con hambre.
El whisky la había vuelto locuaz y un poco sentimental. Me habló de su familia en Vermont, a la que no había visto en muchos años; me habló de su hermano, su «hermanito discapacitado», como ella lo llamaba.
—¿No lo dirás en serio?—intervine—. Suena como uno de esos infames cuentos navideños. Te acuestas conmigo para sacar algo de dinero y poder comprarle los medicamentos. Y al final aparecemos todos juntos sentados en torno a un modesto arbolito de Navidad: tú, tus padres, tu hermanito discapacitado y yo, cantando a coro Noche de paz.
—Mi hermanito discapacitado lleva mucho tiempo muerto—dijo—. Además, mi padre es rico, y no tengo la menor intención de presentártelo.
Guardamos silencio durante un rato.