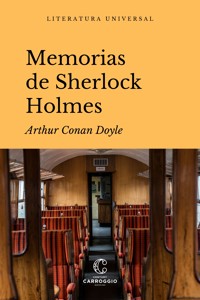Memorias de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Carroggio
Todos los derechos reservados. Traducción: Amando Lázaro Ros.Introducción: Juan Leita.Serie Sherlock Holmes (número 4)
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción a la serie y al volumen
Estrella de plata
La cara amarilla
El escribiente del corredor de bolsa
El ritual de Musgrave
El jorobado
El efermo interno
El intérprete griego
El problema final
Introducción a la serie y al volumen
La presente serie de Century Carroggio incluye los principales títulos de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, el más famoso detective de la literatura universal. En los volúmenes I y II se ofrecen, respectivamente, Estudio en Escarlata (1887) y El signo de los cuatro (1890), las dos novelas con que Doyle muestra en público a su célebre personaje. El volumen III, más extenso que los anteriores, recoge Las aventuras de Sherlock Holmes, compuestas por un conjunto de relatos breves. El número IV, que el lector tiene en sus manos, reúne otras tantas narraciones que el mismo Doyle agrupó bajo el título Las memorias de Sherlock Holmes en 1894. Por último, el volumen V presenta El sabueso de los Baskerville, que también fue originalmente publicado por entregas en The Strand entre agosto de 1901 y abril de 1902.
Las memorias
El conjunto de relatos breves formado por Las aventuras de Sherlock Holmes y por Las memorias de Sherlock Holmes son generalmente consideradas como lo mejor de Conan Doyle. Gilbert K. Chesterton y Ellery Queen, entre los críticos más agudos y exigentes, le han dedicado los elogios más encomiables. Según ellos, nunca se han escrito narraciones policiacas semejantes. De hecho, es en la brevedad y en la concisión donde Arthur Conan Doyle alcanza sus mayores éxitos.
La versión original de Las memorias fue publicada en doce entregas en la revista literaria londinense The Strand, a lo largo del año 1893. Y, como libro, en 1894, primero en Inglaterra y poco después en Estados Unidos. Como había sucedido con el volumen anterior, este conjunto de relatos fue muy bien recibido por el público y contribuyó a aumentar notablemente las suscripciones de The Strand Magazine.
Entre los relatos seleccionados para este volumen de Century Carroggio (que reproduce 8 de los 12 originales), se encuentra El problema final. Fue publicado originalmente en diciembre de 1893, y el lector comprobará al final porque alcanzó una importancia especial. Doyle colocó El problema final en cuarto lugar en su lista personal de las doce mejores historias de Holmes (sobre el total de los 56 relatos que dedicó al detective).
El arquetipo literario de Sherlock Holmes
Juan Leita
Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), el creador de Sherlock Holmes, constituye el máximo exponente histórico dentro del género policiaco y detectivesco. La valoración de su personaje, sin embargo, oscila entre un entusiasmo exacerbado y una dura desmitificación de su figura. Hay quien ve en él el prototipo del detective, el sabueso por excelencia. Hay quien solo ve una burda manifestación de una personalidad frustrada. Dentro de esta gama de valoraciones existen también, naturalmente, diversos intentos por explicar su creación a partir de inveteradas manifestaciones y tendencias del espíritu humano.
Hay quien solo encuentra en las historias de Sherlock Holmes un motivo para hablar de la alienación del hombre. Como se echa de ver claramente en ellas, la novela policiaca no hace más que sustituir la verdadera tensión humana, la que va unida a la lucha real por la existencia, por una falsa tensión de orden puramente externo: el deseo de saber quién es el misterioso criminal y cómo lo descubrirá el inteligente detective. Hay quien se remonta en su entusiasmo a los antiguos caballeros medievales: Sherlock Holmes no es más que la reencarnación moderna de los antiguos paladines del honor y de la justicia. Como Rolando, como el Cid, como don Quijote, su tarea consiste en deshacer entuertos y pelear en pro de los afligidos con la afilada espada de su inteligencia. Entre estas valoraciones y criticas extremas, sin embargo, existe la posibilidad de proceder de un modo más ajustado a la creación de sir Arthur Conan Doyle.
Sin dejarnos llevar por entusiastas exagerados ni por detracciones de carácter apriorístico, nuestra labor tendría que estribar en intentar discernir lo que verdaderamente hay en el fondo de este personaje que ha logrado arrastrar en la actualidad a millones de lectores, haciendo de su autor el máximo exponente de un género literario privativo de la última modernidad.
En realidad, si analizamos las peculiaridades esenciales de Sherlock Holmes, nos encontraremos con la imagen del hombre que, con sus cualidades y defectos, con su fuerza y su drama, se ha convertido en el paradigma y en la resultante final de las tensiones humanas del siglo veinte.
En primer lugar, Sherlock Holmes es el prototipo de la soledad y del hermetismo. Encerrado en su casa de Baker Street, aislado de la estructura “normal” y del orden social imperante, únicamente un amigo tiene la posibilidad de acercarse y sondear un poco la vida interior de este personaje. Como Auguste Dupin, la figura creada por Edgar Allan Poe y antecesor directo de Sherlock Holmes, se trata de un hombre que vive a su antojo, retirado durante el tiempo vigente para la normalidad social en el breve espacio de una habitación desordenada y llena de humo, acompañado solamente de un amigo que sabe callar durante largas horas. Sherlock Holmes vive su vida, concentrado y hasta obsesionado por la sola actividad que le absorbe y le aísla del contexto determinado por su sociedad. Sabemos, no obstante, que no se trata de un misántropo. Su soledad y su hermetismo son más bien el retrato de una protesta contra una sociedad que no piensa y que quiere obligar a sus individuos a no pensar. Porque en esto consiste precisamente su actividad absorbente y exclusivista.
En efecto, la segunda peculiaridad esencial que se pone de manifiesto en Sherlock Holmes es la confianza absoluta en el proceso lógico y la entrega total al ejercicio deductivo de la razón. Su interés y su propósito no estriba en último término en descubrir quién es el misterioso criminal por motivos de justicia o de orden cívico, sino más bien en desarrollar un proceso de relaciones intelectuales que avance y llegue a feliz término. No se trata de que le interese únicamente el enigma criminal; en el fondo, le interesa racionalmente cualquier enigma. También como Auguste Dupin, ocupado en desentrañar las cavilaciones puramente mentales de un amigo silencioso, Sherlock Holmes se dedica a hacer deducciones sobre su amigo Watson o a deducir por las particularidades de un bastón cómo será su propietario. Sherlock Holmes es sobre todo cerebro y razón, una poderosa inteligencia que se sirve de un cuerpo como apéndice accesorio. Desengañado finalmente de los sentimientos y demás actividades vitales, surge un ser puramente pensante que se entrega de lleno a la fría razonabilidad como único camino para una reconstrucción coherente de la realidad humana. Contrariamente a lo que nos dice uno de los personajes de Esperando a Godot, Sherlock Holmes viene a decirnos: «El mal es no haber pensado».
A estas dos peculiaridades primordiales del personaje creado por sir Arthur Conan Doyle, se unen varios rasgos que acaban de perfilar aquella imagen del hombre, paradigma y resultante final de las tensiones vividas en el último siglo. Sherlock Holmes no cree ni espera nada del matrimonio como institución. Siendo esta actitud otro aspecto de su soledad y de su cerebralismo, constituye a la vez una posición de protesta del individuo. No se trata de un misógino. No se trata de un científico abstraído ni de un místico. A Sherlock Holmes le gusta la mujer. Es precisa mente una mujer quien protagoniza uno de los pocos fracasos del famoso investigador. Pero, en eterna contraposición con su amigo Watson, en su figura se pone de manifiesto que la relación matrimonial, determinada por mil condicionamientos externos e internos, resultaría un impedimento insalvable para el desarrollo de la propia personalidad.
Sherlock Holmes es desordenado, desaliñado. Sherlock Holmes es altanero, presuntuoso. Sherlock Holmes es drogadicto.
Si atendemos a todas estas particularidades reales de su carácter, nos daremos cuenta ante todo de que en realidad estamos muy lejos de poder afirmar aquella reencarnación moderna del caballero medieval y de los antiguos defensores del honor y de la justicia. Lo que se insinúa y se dibuja más bien en Sherlock Holmes, sorprendentemente, es la imagen del homo novus, de aquellas tendencias espontáneas y anárquicamente desorganizadas, existentes todavía hoy en nuestra sociedad, que anuncian la ruptura total con las necesidades que dominan en la sociedad represiva, de aquellos grupos característicos de un estado de desintegración lenta dentro del sistema. De hecho, Sherlock Holmes no aparece como una encarnación del pasado, sino todo lo contrario: un raro preanuncio del futuro que aún hoy día resulta vigente. Quizás en esto reside, en el fondo, el secreto de su actualidad.
Desde este mismo punto de vista, sin embargo, hay que corregir también aquel proceso de desmitificación critica que solo encuentra en Sherlock Holmes un motivo para hablar de la alienación humana. El juicio de Georg Lukács en su obra Significado presente del realismo crítico nos resulta del todo adecuado, hablando de la creación de sir Arthur Conan Doyle: «Así fue como aparecieron las obras en las que la verdadera tensión política, la que está ligada a la lucha real por el socialismo, era sustituida por una falsa tensión, de orden puramente externo, la que se encuentra en las novelas policíacas, el deseo de saber quién es el misterioso criminal, cómo y quién lo descubrirá, etc. Así, basadas en unas tensiones puramente superficiales, estas obras no podían aprehender la realidad de una manera auténtica». En realidad, un lector inteligente de las narraciones de Sherlock Holmes descubrirá en ellas muchas de las tensiones modernas provocadas por el antagonismo todavía no solventado entre individuo y sociedad.
Un pensamiento lineal y estructurado a base de principios predefinidos desechará con facilidad todo aquello que no se ajusta al rígido planteamiento de su sistema. Pero sociólogos adogmáticos han reconocido que, dentro del proceso revolucionario, las tendencias anárquicas y espontáneamente desorganizadas pueden desempeñar a la larga una importante función. Fue Fourier quien puso de manifiesto por primera vez la diferencia cualitativa entre una sociedad libre y una sociedad no-libre, sin asustarse ya.
Allí donde Marx todavía se asustó, en parte, de poder hablar de una posible sociedad en la que el trabajo se convierta en juego, una sociedad en la que el trabajo, incluso el trabajo socialmente necesario, se pueda organizar de acuerdo con las necesidades instintivas y las inclinaciones personales de cada uno de los hombres. Sherlock Holmes constituye un ejemplo paradigmático de esta diferencia cualitativa y un exponente tendencial de esta posible transformación. Aquellos que quemarían muchas obras literarias con el fin de evitar la alienación, como en Fahrenheit 451 de François Truffaut, se encuentran de repente con una tierra de hombres-libros y de hombres-libres en la que, sin duda alguna, habría alguien también que exclamaría al ser preguntado por su nombre: Las aventuras de Sherlock Holmes de sir Arthur Conan Doyle.
Dentro de una valoración más serena y equilibrada, el juicio genérico de Bernard Frank sobre la novela policiaca aparece como un elemento mucho más útil para ponderar en concreto la obra de Conan Doyle. Según él, una novela policiaca no se debería leer nunca hasta el final. «En efecto, nuestro placer se va disgregando en el momento en que la verdad empieza a abrirse paso por entre mil emboscadas y trampas, para desaparecer completamente cuando en las últimas páginas nos es revelada. Contrariamente a lo que se suele pensar, una novela policiaca no se lee para conocer la verdad, sino para darle la espalda durante el mayor tiempo posible por amor a lo fantástico, a lo extraordinario, y para saborear mejor la banalidad cotidiana, el desayuno, el crepúsculo, la cafetería.» En verdad, cuando leemos cualquier narración de Sherlock Holmes, se dan de una manera especial estos elementos descritos con tanto acierto por Bernard Frank. Al leer El sabueso de los Baskerville, por ejemplo, el lector observará por sí mismo que su deseo es que se mantenga el enigma, que sigan las sorpresas en el páramo y que los extraños aullidos se prolonguen durante el mayor tiempo posible, sin importar demasiado la resolución del enigma. La vista vuelve con nostalgia al intrigante planteamiento y a la serie de acontecimientos que giran alrededor del perro fantástico.
Otro elemento no menos importante contenido en el juicio de Bernard Frank es, sin duda, el que se refiere al extraño poder de transformar y de dar interés a la banalidad cotidiana. Con Sherlock Holmes, el lector no solamente disfruta de una potente capacidad deductiva, sino que se sumerge también en la vida «normal» del detective y de su compañero Watson. En realidad, sin que uno lo advierta siquiera, resulta ya emocionante entrar simplemente en el pequeño piso del 221 bis de Baker Street, asistir a los desayunos ingleses preparados por la señora Hudson, andar por las calles londinenses y atravesar el campo británico. Cualquier detalle adquiere un interés insospechado: un bastón abandonado, unos zapatos sucios, un periódico que se abre a primeras horas de la mañana, una taza de té que nadie ha probado todavía. A este respecto, resulta curioso constatar que el proceso seguido por Alfred Hitchcock en sus 52 films guarda una estrecha relación con este fenómeno concreto. En su última película, por ejemplo, se hace patente una pérdida de interés por lo que podríamos llamar peripecia anecdótica o trama argumental. Lo que se pone más bien de relieve es esta transformación extraordinaria de la banalidad cotidiana. Lo que se admira son estas cenas caseras impregnadas de un interés extraño, estos desayunos en la comisaría, estas charlas en una cafetería de lujo o en un bar de dudosa reputación. Lo único que hace el «frenesí» del protagonista es interesar al espectador por una cotidianidad aparentemente exenta de interés y de impulso frenético.
La cultura digital en que nos encontramos inmersos ha transformado completamente el arte de los viejos detectives. ¿Cómo es posible que, en este nuevo contexto, la figura de Sherlock Holmes siga cosechando tanto éxito e interés entre los lectores?
Desde el punto de vista de la «originalidad» actual de la obra de sir Arthur Conan Doyle, es justamente ese aspecto de la cotidianidad del personaje la que adquiere relevancia, pues las tramas y los trucos de «suspense» resultarían hoy día ingenuos o banales si son considerados como ingrediente principal. El lector actual está avezado ya a toda clase de recursos. En su momento, las genialidades de Sherlock Holmes pudieron asombrar a miles de seguidores. El proceso argumental de sus narraciones pudo parecer fascinadoramente nuevo. Sin embargo, la repetición, el plagio, la semejanza y el inevitable progreso en la creación de nuevas situaciones han hecho que hoy día la lectura de las obras de Conan Doyle no sea precisamente interesante por razón de su «originalidad» argumental.
Prescindiendo del interés que pueda tener desde el punto de vista histórico, en el sentido de ser el origen creador de todas las tramas y de todos los trucos policiacos, lo que verdaderamente sigue siendo original es la situación inimitable de la vida y de los sucesos banales del gran detective y de su compañero Watson. El sabueso de los Baskerville vuelve a ser aquí un ejemplo concluyente. Los trucos e intentos por asombrar al lector podrán parecer actualmente ingenuos en su mayor parte. Es posible que el desenlace resulte pobre e incluso decepcionante. Pero nadie puede sustraerse a la situación ambiental de la trama y a la fascinación que ejercen los personajes que en ella se mueven. Los sucesos concretos que se desarrollan en Baker Street y en el páramo poseen tal fuerza de singularidad y originalidad que bastan por sí solos para atraer la atención del lector actual.
Es este último punto también el único que puede explicar la inusitada popularidad alcanzada por Sherlock Holmes. La reproducción exacta en un museo de Londres de su casa en Baker Street, de su sillón, de su tabaquera, de su pipa, de su jeringuilla... obedece más a la fascinación del detalle que revela su carácter y su personalidad que al intento de recordar unas tramas policiacas ingeniosas y originales. Lo que se pretende es dar vida al mismo Sherlock Holmes, a su figura concreta e inimitable, al «irregular» de Baker Street. Lo que fascina es la incomunicabilidad de su persona, la singularidad de su naturaleza individual. El lector acaba por desear simplemente poder contemplar a Sherlock Holmes y a su amigo Watson, pasear por unas calles londinenses, comprar un periódico, detenerse en un café. Poco importa ya la anécdota. Lo que se ha transformado es una cotidianidad aparentemente exenta de interés y de atracción personal.
Doyle, el descubridor de un tipo humano
Al presentar pues aquí lo mejor de sir Arthur Conan Doyle, pensamos contribuir también a una revalorización actual de su obra. Sin dejarnos llevar por un intento de retorno idealista a una época ya fenecida ni por un propósito apriorístico de critica dogmática, nuestra mirada se vuelve a Sherlock Holmes contemplándole como la sorprendente muestra paradigmática de las tensiones humanas vividas en la última y penúltima modernidad. El doloroso choque entre individuo y comunidad social, todavía no solventado por ninguna teoría ni por ninguna praxis, se hace patente en su inconfundible e inimitable figura. El «irregular» de Baker Street se nos aparece como una atrayente manifestación y una rara denuncia de las irregularidades del siglo pasado. Desde el problema de la soledad personal hasta la excesiva decantación hacia el racionalismo, desde la contestación teórica y práctica de las instituciones más consagradas hasta el problema de la droga, Sherlock Holmes va perfilando una imagen humana que se va haciendo cada vez más nuestra. Ya no es la consabida «elementalidad» de sus deducciones ni la histórica originalidad de sus aventuras lo que propiamente se nos impone, sino la progresiva y casi inevitable apropiación de su figura como algo íntimo y actualísimo. Sir Arthur Conan Doyle no solo es el máximo exponente histórico del género policiaco, sino también el descubridor de un tipo humano que sintetiza las más secretas tensiones y los más vivos resortes de la modernidad.
Estrella de plata
Estoy viendo, Watson, que no tendré más remedio que ir —me dijo Holmes, cierta mañana, cuando estábamos desayunando juntos.
—¡Ir! ¿Dónde?
—A Dartmoor..., a King's Pyland.
No me sorprendió. A decir verdad, lo único que me sorprendía era que no se encontrase mezclado ya en aquel suceso extraordinario, que constituía tema único de con- versación de un extremo a otro de toda la superficie de Inglaterra. Mi compañero se había pasado un día entero yendo y viniendo por la habitación, con la barbilla caída sobre el pecho y el ceño contraído, cargando una y otra vez su pipa del tabaco negro más fuerte, sordo por completo a todas mis preguntas y comentarios. Nuestro vendedor de periódicos nos iba enviando las ediciones de todos los periódicos a medida que salían, pero Holmes los tiraba a un rincón después de haberles echado una ojeada. Sin embargo, a pesar de su silencio, yo sabía perfectamente cuál era el tema de sus cavilaciones. Sólo había un problema pendiente de la opinión pública que podía mantener en vilo su capacidad de análisis, y ese problema era el de la extraordinaria desaparición del caballo favorito de la Copa Wessex y del trágico asesinato de su entrenador. Por eso, su anuncio repentino de que iba a salir para el escenario del drama correspondió a lo que yo calculaba y deseaba.
—Me sería muy grato acompañarle hasta allí, si no le estorbo —le dije.
—Me haría usted un gran favor viniendo conmigo, querido Watson. Y opino que no malgastará su tiempo, porque este asunto presenta algunas características que prometen ser únicas. Creo que disponemos del tiempo justo para tomar nuestro tren en la estación de Paddington. Durante el viaje entraré en más detalles del asunto. Me haría usted un favor llevando sus magníficos gemelos de campo.
Así fue como me encontré yo, una hora más tarde, en el rincón de un coche de primera clase, enroute hacia Exeter, a toda velocidad, mientras Sherlock Holmes, con su cara angulosa y ávida, enmarcada por una gorra de viaje con orejeras, se chapuzaba rápidamente, uno tras otro, en el paquete de periódicos recién puestos a la venta, que había comprado en Paddington. Habíamos dejado ya muy atrás Reading cuando tiró el último de todos debajo del asiento, y me ofreció su petaca.
—Llevamos buena marcha —dijo, mirando por la ventanilla y fijándose en su reloj. En este momento marchamos a cincuenta y tres millas y media por hora.
—No me he fijado en los postes que marcan los cuartos de milla —le contesté.
—Ni yo tampoco. Pero en esta línea los del telégrafo estàn espaciados a sesenta yardas el uno del otro, y el cálculo es sencillo. ¿Habrá leído ya usted algo, me imagino, sobre ese asunto del asesinato de John Straker y de la desaparición de Silver Blaze?
—He leído lo que dicen el Telegraph y el Chronicle.
—Es este uno de los casos en que el razonador debe ejercitar su destreza en tamizar los hechos conocidos en busca de detalles, más bien que en descubrir hechos nuevos. Ha sido esta una tragedia tan fuera de lo corriente, tan completa y de tanta importancia personal para muchísima gente, que nos vemos sufriendo de plétora de inferencias, conjeturas e hipótesis. Lo difícil aquí es desprender el esqueleto de los hechos..., de los hechos absolutos e indiscutibles..., de todo lo que no son sino arrequives de teorizantes y de reporteros. Acto seguido, bien afirmados sobre esta sólida base, nuestra obligación consiste en ver qué consecuencias se pueden sacar y cuáles son los puntos especiales que constituyen el eje de todo el misterio. El martes por la tarde recibí sendos telegramas del coronel Ross, propietario del caballo, y del inspector Gregory, que está investigando el caso. En ambos se pedía mi colaboración.
—¡Martes por la tarde! —exclamé yo. Y estamos a jueves por la mañana... ¿Por qué no fue usted ayer?
—Pues porque cometí una torpeza, mi querido Watson..., y me temo que esto me ocurre con mayor frecuencia de lo que creerán quienes solo me conocen por las memorias que usted ha escrito. La verdad es que me pareció imposible que el caballo más conocido de Inglaterra pudiera permanecer oculto mucho tiempo, especialmente en una región tan escasamente poblada como esta del norte de Dartmoor. Ayer estuve esperando de una hora a otra la noticia de que había sido encontrado, y de que su secuestrador era el asesino de John Straker. Sin embargo, al amanecer otro dia y encontrarme con que nada se ha-bía hecho, fuera de la detención del joven Fizroy Simpson, comprendí que era hora de que yo entrase en actividad. Pero tengo la sensación de que, en ciertos aspectos, no se ha perdido el dia de ayer.
—¿Tiene usted, según eso, formada ya su teoría? —Tengo por lo menos dentro del puño los hechos esenciales de este asunto. Voy a enumerárselos. No hay nada que aclare tanto un caso como exponérselo a otra persona, y si he de contar con la cooperación de usted, debo por fuerza señalarle qué posición nos sirve de punto de partida.
Me arrellané sobre los cojines del asiento, dando chupadas a mi cigarro, mientras que Holmes, con el busto adelantado y marcando con su largo y delgado índice sobre la palma de la mano los puntos que me detallaba, me esbozó los hechos que habían motivado nuestro viaje.
—Silver Blaze —me dijo— lleva sangre de Isonomy, y su historial en las pistas es tan lúcido como el de su famoso antepasado. Está en sus cinco años de edad, y ha ido ganando sucesivamente todos los premios de carreras para su afortunado propietario, el coronel Ross. Hasta el momento de la catástrofe era el favorito de la Copa Wessex, estando las apuestas a tres contra uno a favor suyo. Es preciso tener en cuenta que este caballo fue siempre el archifavorito de los aficionados a las carreras, sin que nunca los haya defraudado; por eso se han apostado siempre sumas enormes a su favor, aun dando primas. De ello se deduce que muchísima gente estaba interesadísima en evitar que Silver Blaze se halle presente el martes próximo cuando se dé la señal de partida.
Como es de suponer, en King's Pyland, lugar donde se hallan situadas las cuadras de entrenamiento del coronel, se tenía en cuenta este hecho. Se tomaron toda clase de precauciones para guardar al favorito. John Straker, el entrenador, era un jockey retirado, que había corrido con los colores del coronel Ross antes que el excesivo peso le impidiese subir a la báscula. Cinco años sirvió al coronel como jockey, y siete de entrenador, mostrándose siempre un servidor leal y celoso. Tenía a sus órdenes tres hombres, porque se trata de unas cuadras pequeñas, en las que solo se cuidaban en total cuatro caballos. Todas las noches montaba guardia en la cuadra uno de los hombres, mientras los otros dos dormían en el altillo. De los tres hay los mejores informes. John Straker, que era casado, vivía en un pequeño chalé situado a unos doscientas yardas de las cuadras. No tenía hijos, tenía un buen pasar y una criada. Las tierras circundantes no están habitadas; pero a cosa de media milla hacia el Norte se alza un pequeño grupo de chalés que han sido edificados por un contratista de Tavistock para cuantos, enfermos o no, deseen disfrutar de los aires puros de Dartmoor. El pueblo mismo de Tavistock se halla situado a unas doce millas al Oeste; también a cosa de dos millas, pero cruzando los marjales, está la finca de entrenamiento de caballos de Capleton, propiedad de lord Backwater, regentada por Silas Brown. En todas las demás direcciones la región de marjales está completamente deshabitada, y solo la frecuentan algunos gitanos trashumantes. Ahí tiene cuál era la situación el pasado lunes al ocurrir la catástrofe.
Esa tarde, después de someterse a los caballos a ejercicio y de abrevarlos, como de costumbre, se cerraron las cuadras con llave, a las nueve. Dos de los peones se dirigieron entonces a la casa del entrenador, y allí cenaron en la cocina, mientras que el tercero, llamado Ned Hunter, se quedaba de guardia. Pocos minutos después de las nueve, la criada; Edith Baxter, le llevó a la cuadra su cena, que consistía en un plató de cordero con salsa fuerte. No le llevó líquido alguno para beber, porque en los establos había agua corriente y le estaba prohibido al hombre de guardia tomar ninguna otra bebida. La muchacha se alumbró con una linterna, porque la noche era muy oscura y tenía que cruzar por campo abierto.
Ya estaba Edith Baxter a menos de treinta yardas de las cuadras, cuando surgió de entre la oscuridad un hombre, que le dijo que se detuviese. Cuando el tal quedó enfocado por el círculo de luz amarilla de la linterna, vio la muchacha que se trataba de una persona de aspecto distinguido, y que vestía terno de mezclilla gris con gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con empuñadura de bola. Pero lo que impresionó muchísimo a Edith Baxter fue la extraordinaria palidez de su cara y lo nervioso de sus maneras. Su edad andaría por encima de los treinta, más bien que por debajo.
—¿Puede usted decirme dónde me encuentro? —preguntó él. Estaba ya casi resuelto a dormir en el páramo, cuando distinguí la luz de su linterna.
—Se encuentra usted próximo a las cuadras de entrenamiento de King's Pyland —le contestó ella.
—¿De veras? ¡Qué suerte la mía! —exclamó. Me han informado de que en ellas duerme solo todas las noches uno de los mozos. ¿Es que acaso le lleva usted la cena? Dígame: ¿será usted tan orgullosa que desdeñe ganarse lo que vale un vestido nuevo? —Sacó del bolsillo del chaleco un papel blanco, doblado, y agregó: —Haga usted que ese mozo reciba esto esta noche, y le regalaré el vestido más bonito que se pueda comprar con dinero.
La mujer se asustó viendo la ansiedad que mostraba en sus maneras, y se alejó a toda prisa, dejándolo atrás, hasta la ventana por la que tenía la costumbre de entregar las comidas. Estaba ya abierta, y Hunter se hallaba sentado a la mesa pequeña que había dentro. Empezó a contarle lo que le había ocurrido, y en ese instante se presentó otra vez el desconocido.
—Buenas noches —dijo este, asomándose a la ventana. Deseo hablar con usted unas palabras.
La muchacha ha jurado que, mientras el hombre hablaba, vio que de su mano cerrada salía una esquina del paquetito de papel.
—¿A qué viene usted aquí? —le preguntó el mozo.
—A un negocio que le puede llenar con algo el bolsillo —le contestó el otro. Usted tiene dos caballos que figuran en la Copa Wessex... Silver Blaze y Bayard. Deme datos exactos acerca de ellos, y nada perderá con hacerlo. ¿Es cierto que, a igualdad de peso, Bayard podría darle al otro cien yardas de ventaja en las mil doscientas, y que la gente de estas cuadras ha apostado su dinero a su favor?
—De modo que es usted uno de esos condenados in- dividuos que venden informes para las carreras —exclamó el mozo de cuadra. Le voy a enseñar de qué manera les servimos en King's Pyland —se puso en pie y echó a correr hacia donde estaba el perro, para soltarlo.
La muchacha escapo a la casa; pero durante su carrera se volvió para mirar, y vio que el desconocido estaba apoyado en la ventana. Sin embargo, un instante después, cuando Hunter salió corriendo con el perro sabueso, el desconocido ya no estaba allí, y aunque el mozo de cuadra corrió alrededor de los edificios, no logró descubrir rastro alguno del mismo.
—¡Un momento! —le dije yo. ¿No dejaría el mozo de cuadra sin cerrar la puerta cuando salió corriendo con el perro?
—¡Muy bien preguntado, Watson, muy bien preguntado! —murmuró mi compañero. Ese detalle me pareció de una importancia tal, que ayer envié un telegrama a Dartmoor con el exclusivo objeto de ponerlo en claro. El mozo cerró con llave la puerta antes de alejarse. Puedo agregar que la ventana no tiene anchura suficiente para que pase por ella un hombre.
Hunter esperó a que volviesen los otros mozos de cuadra y entonces envió un mensaje al entrenador, enterándole de lo ocurrido. Straker se sobresaltó al escuchar el relato, aunque, por lo visto, no se dio cuenta exacta de su verdadero alcance. Sin embargo, quedó vagamente impresionado, y cuando la señora Straker se despertó, a la una de la madrugada, vio que su marido se estaba vistiendo. Contestando a las preguntas de la mujer, le dijo que no podía dormir, porque se sentía intranquilo acerca de los caballos, y que tenía el propósito de ir hasta las cuadras para ver si todo seguía bien. Ella le suplico que no saliese de casa, porque estaba oyendo el tamborileo de la lluvia en las ventanas; pero no obstante las súplicas de la mujer, el marido se echó encima su amplio impermeable y abandono la casa.
La señora Straker se despertó a las siete de la mañana, y se encontró con que aún no había vuelto su marido. Se vistió a toda prisa, llamó a la criada y marchó a los establos. La puerta de estos se hallaba abierta: en el interior, todo hecho un ovillo, se hallaba Hunter en su sillón, sumido en un estado de absoluto atontamiento. El establo del caballo favorito se hallaba vacío, y no había rastro alguno del entrenador.
Los dos mozos de cuadra que dormían en el altillo de la paja, encima del cuarto de los atalajes, se levantaron rápidamente. Nada habían oído durante la noche, porque ambos tienen el sueño profundo. Era evidente que Hunter sufría los efectos de algún estupefaciente enérgico. Y como no se logró que razonase, le dejaron dormir hasta que la droga perdiese fuerza, mientras los dos mozos y las dos mujeres salían corriendo a la busca de los que faltaban. Aún les quedaban esperanzas de que, por una razón o por otra, el entrenador hubiese sacado al caballo para un entrenamiento de primera hora. Pero al subir a una pequeña colina próxima a la casa, desde la que se abarcaban con la vista los páramos próximos, no solamente no distinguieron por parte alguna al caballo favorito, sino que vieron algo que fue para ellos como una advertencia de que se hallaban en presencia de una tragedia.
A cosa de un cuarto de milla de las cuadras, el impermeable de John Straker aleteaba encima de una mata de aliagas. Al otro lado de las aliagas, el páramo formaba una depresión a modo de cuenco, y en el fondo de ella fue encontrado el cadáver del desdichado entrenador. Tenía la cabeza destrozada por un salvaje golpe dado con algún instrumento pesado, presentando además una herida en el muslo, herida cuyo corte largo y limpio había sido evidentemente infligido con algún instrumento muy cortante. Sin embargo, se veía con claridad que Straker se había defendido vigorosamente contra sus asaltantes, porque tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre hasta la empuñadura, mientras que su mano izquierda aferraba una corbata de seda roja y negra, que la doncella de la casa reconoció como la que llevaba la noche anterior el desconocido que había visitado los establos.
Al volver en sí de su atontamiento, Hunter se expresó también de manera terminante en cuanto a quién era el propietario de la corbata. Con la misma certidumbre aseguró que había sido el mismo desconocido quien, mientras se apoyaba en la ventana, había echado alguna droga en su plato de cordero en salsa fuerte, privando de ese modo a las cuadras de su guardián.
Por lo que se refiere al caballo desaparecido, se veían en el barro del fondo del cuenco fatal pruebas abundantes de que el animal estaba allí cuando tuvo lugar la pelea. Pero desde aquella mañana no se ha visto al caballo; y aunque se ha ofrecido una gran recompensa, y todos los gitanos de Dartmoor andan buscándolo, nada se ha sabido del mismo. Por último, el análisis de los restos de la cena del mozo de cuadra ha demostrado que contenían una cantidad notable de opio en polvo, dándose el caso de que los demás habitantes de la casa, que comieron ese guiso aquella misma noche, no experimentaran ninguna mala consecuencia.
Esos son los hechos principales del caso, una vez des- pojados de toda clase de suposiciones y expuestos de la mejor manera posible. Voy a recapitular ahora las actuaciones de la policía en el asunto.
El inspector Gregory, a quien ha sido encomendado el caso, es un funcionario extremadamente competente. Si estuviera dotado de imaginación, llegaría a grandes alturas en su profesión. Llegado al lugar del suceso identifico pronto, y detuvo, al hombre sobre quien recaían, naturalmente, las sospechas. Poca dificultad hubo en dar con él, porque era muy conocido en aquellos alrededores. Se llama, según parece Fitzroy Simpson. Era hombre de excelente familia y muy bien educado; había dilapidado una fortuna en las carreras, y vivía ahora realizando un negocio callado y elegante de apuestas en los clubs deportivos de Londres. El examen de su cuaderno de apuestas demuestra que él las había aceptado hasta la suma de cinco mil libras en contra del caballo favorito.
Al ser detenido, hizo espontáneamente la declaración de que había venido a Dartmoor con la esperanza de conseguir algunos informes acerca de las caballos de la cuadra de King's Pyland, y también acerca de Desborough, segundo favorito, que está al cuidado de Silas Brown, en las cuadras de Capleton. No intento negar que hubiera actuado la noche anterior en la forma que se ha descrito, pero afirmo que no llevaba ningún propósito siniestro, y que su único deseo era obtener datos de primera mano. Al mostrársele la corbata se puso muy pálido, y no pudo, en manera alguna, explicar cómo era posible que estuviese en la mano del hombre asesinado. Sus ropas húmedas demostraban que la noche anterior había estado a la intemperie durante la tormenta, y su bastón, que es de los que llaman abogado de Penang, relleno de plomo, era arma que bien podía, descargando con el mismo repetidos golpes, haber causado las heridas terribles a que había sucumbido el entrenador.
Por otro lado, no mostraba el detenido en todo su cuerpo herida ninguna, siendo así que el estado del cuchillo de Straker podía indicar que uno por lo menos de sus atacantes debía de llevar encima la señal del arma. Ahí tiene usted el caso, expuesto concisamente, Watson, y le quedaré sumamente agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz.
Yo había escuchado la exposición que Holmes me había hecho con la claridad que es en él característica. Aunque muchos de los hechos me eran familiares, yo no había apreciado lo bastante su influencia relativa ni su mutua conexión.
—¿Y no será posible —le dije— que el tajo que tiene Straker se lo haya producido con su propio cuchillo en los forcejeos convulsivos que suelen seguirse a las heridas en el cerebro?
—Es más que posible; es probable —dijo Holmes. En tal caso, desaparece uno de los puntos principales que favorecen al acusado.
—Pero, aun con todo eso, no llego a comprender cuál puede ser la teoría que sostiene la policía.
—Mucho me temo que cualquier hipótesis que hagamos se encuentre expuesta a objeciones graves —me contestó mi compañero. Lo que la policía supone, según yo me imagino, es que Fitzroy Simpson, después de suministrar la droga al mozo de cuadra y de haber conseguido de un modo o de otro una llave duplicada, abrió la puerta del establo y sacó fuera al caballo con intención, en apariencia, de mantenerlo secuestrado. Falta la brida del animal, de modo que Simpson debió de ponérsela. Hecho esto, y dejando abierta la puerta, se alejaba con el caballo por la paramera, cuando se tropezó o fue alcanzado por el entrenador. Se trabaron, como es natural, en pelea, y Simpson le saltó la tapa de los sesos con su bastón, sin recibir la menor herida producida por el cuchillito que Straker empleó en propia defensa; y luego, o bien el ladrón condujo al animal a algún escondite que tenía preparado, o bien aquel se escapó durante la pelea, y anda ahora vagando por los páramos. Así es como ve el caso la policía, y por improbable que esta parezca, lo son aún más todas las demás explicaciones. Sin embargo, yo pondré a prueba su veracidad así que me encuentre en el lugar de la acción. Hasta entonces, no veo que podamos adelantar mucho más de la posición en que estamos.
Iba ya vencida la tarde cuando llegamos a la pequeña población de Tavistock, situada, como la protuberancia de un escudo, en el centro de la amplia circunferencia de Dartmoor. Dos caballeros nos esperaban en la estación: era el uno un hombre alto y rubio, de pelo y barba leonados y de ojos de un azul claro, de una rara viveza; el otro, un hombre pequeño y despierto, muy pulcro y activo, de levita y botines, patillitas bien cuidadas y monóculo. Este último era el coronel Ross, sportman muy conocido, y el otro, el inspector Gregory, apellido que estaba haciéndose rápidamente famoso en la organización detectivesca inglesa.
—Me encanta que haya venido usted, señor Holmes —dijo el coronel. El inspector aquí presente ha hecho todo lo imaginable; pero yo no quiero dejar piedra sin mover en el intento de vengar al pobre Straker y de recuperar mi caballo.
—¿No ha surgido ninguna circunstancia nueva? —preguntó Holmes.
—Siento tener que decirle que es muy poco lo que hemos adelantado —dijo el inspector. Tenemos ahí fuera un coche descubierto, y como usted querrá, sin duda examinar el terreno antes de que oscurezca, podemos hablar mientras vamos hacia allí.
Un minuto después nos hallábamos todos sentados en un cómodo landó y rodábamos por la curiosa y vieja población del Devonshire. El inspector Gregory estaba pletórico de datos, y fue soltando un chorro de observaciones, que Holmes interrumpía de cuando en cuando con una pregunta o con una exclamación. El coronel Ross iba recostado en su asiento, con el sombrero echado hacia adelante, y yo escuchaba con interés el dialogo de los dos detectives. Gregory formulaba su teoría, que coincidía casi exactamente con la que Holmes había predicho en el tren.
—La red se va cerrando fuertemente en torno a Fitzroy Simpson —dijo a modo de comentario—, y yo creo que él es nuestro hombre. No dejo por eso de reconocer que se trata de pruebas puramente circunstanciales, y que puede surgir cualquier nuevo descubrimiento que eche todo por tierra.
—¿Y qué me dice del cuchillo de Straker?
—Hemos llegado a la conclusión de que se hirió él mismo al caer.