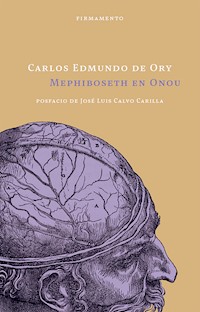
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Firmamento
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Prohibida inicialmente por la censura franquista, Mephiboseth en Onou (diario de un loco) no pudo ser publicada hasta 1973. A mitad de camino entre la novela y el tratado esotérico, la acción transcurre íntegramente en un manicomio donde el protagonista, trasunto del autor, pasa los días departiendo junto al doctor Verdí y los internos sobre las relaciones entre genio y locura, en una larga conversación polifónica tan solo interrumpida por las visiones de su propia mente. Por las noches, en la soledad de su celda, Mephiboseth traslada a su diario la experiencia vivida, reinaugurando un ciclo que combina el centelleo de una pasión solipsista, fáustica y excesiva con una honda mirada de comprensión hacia el otro; un viaje interior que participa tanto del imaginario caligarista como de esa vieja aspiración de las vanguardias por la que el verdadero arte, considerado como vocación y destino, debía surgir necesariamente de los abismos de lo mórbido y lo patológico. Se sabe que Ory estuvo trabajando en ella durante más de dos décadas tras concebir la idea de escribir una novela autobiográfica hacia comienzos de 1941. Con esta nueva edición, Firmamento celebra el vigor de una obra de singular belleza emparentada con los artefactos de otros heterodoxos españoles como Cristóbal Serra, Miguel Espinosa o Juan Eduardo Cirlot, cuya naturaleza híbrida y enigmática sigue apelando a los lectores de hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Edmundo de Ory
Mephiboseth en Onou
(Diario de un loco)
Posfacio de
José Luis Calvo Carilla
2021
firmamento
Mephiboseth en Onou
primera edición: Abril de 2021
© Del texto: Herederos de Carlos Edmundo de Ory, 2021
© Del posfacio: José Luis Calvo Carilla, 2021
© De esta edición: Firmamento Editores, 2021
www.firmamentoeditores.com
rrss: @firmamentoed
isbn epub: 978-84-126630-4-4
digitalización: Carmen Sánchez
diseño y composición: Firmamento
revisión: Salvador García y Laure Lachéroy
Este libro no puede ser reproducido sin
la autorización expresa del editor.
Todos los derechos reservados.
prólogo
La noche tiene un atractivo especial que se ejerce particularmente sobre poetas y artistas.
Las cosas en la noche adquieren fisonomía propia y se llenan de misterio.
A mí la noche me había atraído siempre con una fascinación irresistible. Y si las sombras nocturnas son tan murmurantes, fenescentes y espesas en cualquier ciudad, en Roma lo son de un modo especial; son… más espesas, tienen en su vívido cuerpo o en su cuerpo muerto sangre y materias extrañas.
Un amigo mío, Gregorio Toripe, decía que las sombras de Roma se cortan con cuchillo.
Infinitas veces, cuando solo en mi estudio veía acercarse la noche, en épocas en que me dejaba arrastrar por una sublime exaltación hacia la encarnación misteriosa de lo irreal como sediento de encontrar un fondo de aire para mi obra, me lanzaba a la calle.
A veces lloviznaba: ¡Ah, con qué afán de enamorado, de loco, de cazador furtivo a la persecución de gatos y de perros solívagos salía sigilosamente de mi casa como un ladrón! ¡Y cómo sabía entrar en esa espesa noche romana!
Vivía junto al Trastévere, ese barrio popular de Roma en que subsiste aún el viejo sentimiento pagano de gente pobre y sucia, pero que sabe en todo sitio y a su hora encontrar la gala y el gesto del antiguo romano que en ellos vuelven a buscar. El barrio del Tíber. De los veranos calurosos que brindan a los habitantes del Trastévere las orillas del río en que se extiende todo el paganismo de esos cuerpos desnudos de efebos maravillosos bronceados por el sol como delfines. Este es el Trastévere, pero de noche ya es otra cosa.
Y yo entraba ardiendo de deseos inconfesables —que no pueden hallar justificación, sino por el misterio que envuelven—, penetraba en la noche, que era como una novia de esas que esperan por las esquinas cubiertas de harapos y cuyas manos húmedas parecen pedir contactos que luego aprisionan, pero no monedas.
Los callejones torcidos y sin salida, alumbrados por alguna perdida bombilla eléctrica (que perdieron su pantalla de hierro y hasta su aspecto de bombilla), en los que se abren como bocas negras de un mundo que no tiene salida a ningún lado puertas de quicios desmoronados que nunca se cierran y nunca se abren, que no conocen porteros ni inquilinos, que dan refugio a sombras vagas sin color y sin sexo, de escalones resbaladizos donde siempre hay algo pegado y algo también que se mueve en la oscuridad, animales sin tamaño y sin nombre que husmean y roen cosas perdidas, o llevadas quizá por amores de sexos inexplicables.
Y entraba también dentro de esas puertas y me perdía en la oscuridad de zaguanes sin dimensión, donde lo único que percibían los sentidos eran olores indefinidos, los olores húmedos y calientes de la noche. Y lo mismo podía subir por una escalera como, atraído por el ruido de un chorro de agua o el confuso rumor (que se queda en las sienes) de los zuecos de un caballo, perderme en profundidades sin retorno.
Estas eran las noches, cuyos cuatro horizontes eran siempre cuatro paredes desconchadas con ventanas cerradas por barrotes, huecos por los que se percibían mortecinas luces de cuartos sin cama, donde dormían seres sin cara, donde se movían pies resecos y manos enlazadas, donde no había más que amores de bestias.
Y yo, por celosías y por rendijas, atisbaba inmune, como un dios de la noche, el sueño de esos trozos humanos de pueblo, que sabía exhalar agrios olores y albergar al mismo tiempo pasiones fuertes y sencillas.
Y a veces, al subir una escalera de esas que parecen no tener ni peldaños ni barandas, ni paredes ni techo, pero sí impenetrable y maciza oscuridad, veía a las estrellas. Me acordaba de Dante: E quindi uscimmo a riveder la stelle.
En lo bajo, en los patios o en las cuadras, podía oír el sueño pesado de la noche. Sueño de animales o de hombres, o de cosas; y yo anhelaba tenderme en esos suelos cubiertos de paja y de inmundicia y dormir entre las patas de los caballos el sueño del Trastévere, con los ojos abiertos y fijos en la nada hasta el pálido amanecer, para huir entonces de allí como un ladrón, perseguido por gentes que nunca persiguen a nadie, porque no saben ni dónde tienen su casa.
Por la noche en Trastévere no hay mujeres perdidas que venden o piden algo, no hay pordioseros ni oscuros exploradores del silencio.
En las horas de la noche no hay más que gatos. Sombras de gatos y sombras que parecen gatos que atraviesan las calles, manchas negras que de pronto se mueven, trozos de algo que de pronto es arrastrado por algo, aguas sucias que se escurren invisibles, que reflejan apenas una luz perdida. Y esos gatos, tremendos seres de pesadilla, verdaderos dueños de la noche, adquieren formas fantásticas, se empinan y se erizan, se atacan entre ellos y se montan, y son seres grandiosos, más grandiosos que los trozos de muslos de piedra partidos y las bases rotas de columnas por donde trepan, y más pavorosos que las espesas sombras en que viven y de las que se alimentan. ¡Cuántas veces yo mismo, encorvado, hacía de gato y, lujurioso, gozaba un amor sin nombre y sin compañero…!
Esta es la noche del Trastévere. Noche de altas paredes rojizas, iluminadas por ninguna luz, en donde brillan sesgados rayos de bombillas prendidas de un brazo de hierro sin pantalla de donde cuelgan jirones de algo que nunca fue nada.
Una de las sombras escarbaba en un montón de basura. Era un perro. El único perro de la noche, ya sin especie y sin color, sin ladrido y sin olfato. El animal sacudía algo entre sus dientes, y, no sé por qué, quise arrebatarle su presa. Corrí tras él y le arrojé una bota vieja que cogí del suelo.
Así tuve en mis manos unos papeles que formaban como un grueso cuaderno. A la luz, que fui a buscar, de una bombilla vi que se trataba de un manuscrito difícil de descifrar por lo apretado de la letra y su misma pequeñez; como no se habían dejado márgenes y cada hoja estaba repleta de escritura pensé que no podía ser sino un diario de algún loco. Pues había leído algunas frases extrañas, casi incoherentes.
Me lo guardé cuidadosamente en el bolsillo y volví al montón de basura por si quedaba alguna hoja perdida del manuscrito incompleto, pero no la encontré. No había allí más que desperdicios y cosas de esas que suelen tirarse, como cajas vacías, estampas y pedazos de abanico. También encontré un monedero muy usado y, lo que me extrañó mucho, un reloj de oro con su cadena del mismo metal y, prendidas a ella, dos o tres monedas de la época napoleónica.
Eso lo tiré; no era cosa de la noche.
Empezaba a llover y llamé a la puerta de un cafetín. Me contestaron desde dentro que quién era y qué quería. Y yo dije:
—Soy un hombre de la noche. —(Porque por la noche uno no puede ser más que un hombre cualquiera de la noche). Continué—: Y tengo que entrar. Quiero beber algo.
—Ya no se despacha.
—No importa. No quiero que se me despache, quiero tan sólo entrar.
Entonces me abrieron. Me senté y quise pagar antes de pedir nada. Me rechazaron mi dinero. Allí a esas horas no se cobraba. Entonces me puse a leer el manuscrito.
En efecto, era el diario de un loco.
Roma, agosto 1950
i
Benancio Verdí es el director del manicomio. En estas páginas visionarias, donde aparecen hombres que hacen y dicen cosas extrañas, la presencia de nuestro pater familias es muy necesaria para aclarar los puntos más oscuros.
Benancio Verdí es la lámpara portátil de nuestras celdas de locos incurables, ora benignos, ora furiosos. Las llamas del Hogar demente raras veces alcanzan el punto distinguido por los lares Hostilii, encargados de vencer a los enemigos.
No hay enemigos que valgan. En Onou todo depende de la familiaridad con que los dioses incomunicables, esto es, personales, expresan su conducta a través de los intercambios mutuos. La familia médica vive en la misma edificación, pero tiene penates distintos. Por lo tanto, cada uno de los habitantes de Onou es protegido por su divinidad concerniente. Toda mezcla habría de ser forzosamente contrarrestada. La cosa es clara.
He tenido el honor de hacer una visita a nuestro director chez lui. No he tenido ningún reparo de poner mi peligroso pie en las olímpicas alcobas de un caballero cuya razón no hay que poner en tela de juicio. De modo que fui recibido como si yo hubiera dejado mi caballo a la puerta. Quiero decir que llevando mi dios conmigo no sufrí reproche alguno en vista de la transgresión.
Me recibió con una cortés sonrisita, mitad risa, mitad mueca, lo que procuraba un aspecto casi enteramente caricaturesco a su semblante. Generalmente, su gesto personalísimo es semisoñador. Una somnolencia perpetua se refleja a menudo en su cara lánguida. Es como un vago sopor que asciende desde el fondo de su ser como si este fondo estuviese enfangado. Adora a sus locos y sus locos le corresponden con abrazos efusivos cada vez que pasa consulta. Suelen tirarle besos cuando se aleja de ellos, etc. Esta es una descripción puramente hipotética y, no obstante, raya en la verosimilitud. En cuanto a mí, soy, como él gusta decir, «su amigo de la infancia».
No hago más que llegar cuando lo veo venir hacia mí tendiéndome la mano franca. Un hombre simpático, realmente. A pesar de todo, algo enigmático, algo abúlico. Sus maneras son lentas y se diría que calculadas. Habla siempre de lo mismo, el tema de los locos, las historias particulares de sus locos. No habla como psiquiatra, sino como una madre que contase a todo el mundo que tiene una colección de hijos dignos de consideración, y, si se le escucha hablar de ellos, dirá tan sólo: uno es gigante; otro, enano; uno duerme con los ojos abiertos, otro tiene dos ombligos, y así por el estilo.
—¡Buenas tardes, Mephiboseth!
—Estoy contento de saludarle al calor de sus alfombras —le contesto, empleando una frase deliberadamente pomposa.
—Mi mujer nos espera. Entre, por favor.
No se puede esconder, en medio de su calmosa fisonomía, la agitación un tanto atenuada que le sacude. Parece ser que esto le ocurre cuando me ve. Su cara expresa, más bien, una risueña alegría.
Se me acerca. Me coge por un brazo y me mira confidencialmente. Tal vez supone que con estos tratos cordiales el conflicto de la división no será ningún obstáculo en estos momentos. Nunca lo fue, por otra parte. Pero él parece desear a todo trance que nuestra comunidad se haga comprensiva y posiblemente íntima. Veo que se aproxima y me dice al oído:
—En Onou usted es el loco público número uno.
Me separo bruscamente y le miro a los ojos. Luego suelto una carcajada descomunal. Como asustado de mí, murmura tímidamente:
—No me odie por lo que le he dicho. Fue una broma.
Los ojos, primordiales transmisores de la simpatía, participan de una innata educación. Antes que el cortés ensamble de manos, ellos acogen al visitante y le dan la bienvenida. Acto seguido, las manos se encargan del decisivo papel de traducir el mensaje emitido por aquellos timbres de alarma. Así califico algunas de esas resistentes e involuntarias miradas del hombre sobresaltado por el acicate de una presencia amiga. Naturalmente, el ojo mide a su enemigo mucho más pronto porque en este caso la mano está despierta de antemano.
¿Es temor lo que le vende? ¿Qué es? Quién sabe lo que dicen los ojos de la raza humana cuando ven venir otros ojos de la misma raza. Primum privatissime, deinde duellum. ¿Es un duelo lo que se produce entre las dos miradas privadas que se encuentran? Desde pequeño he retenido con estupor una frase corriente: los ojos del enemigo. Y desde pequeño también, esta frase mitad popular, mitad novelesca, la he relacionado, no sé bien por qué, con otra no menos usual: el ojo fijo de Dios.
Benancio Verdí es un buen hombre y yo le reconozco sus méritos. Ha definido mi locura muchas veces a su manera. En realidad, se considera a sí mismo localizador de mi ígnea y atómica fiebre atermométrica.
¡Qué locura la de los hombres! Un hombre vigila a otro. En razón principal se dice que por mantener la Justicia; esto corre prisa siempre conseguirlo lo mejor posible. Una segunda razón es avalada por la necesidad de Misericordia. Finalmente, que por limpiar de miasmas el aire.
«Cuando alguien es una pura herida —dice Hebbel—, curarlo es matarlo». Un loco es una herida del microcosmos humano. Un loco, como yo, cuya locura no es otra cosa que dolor y placer mezclados en un estremecimiento frenético producido por las visiones, debe ser dejado libre al pie de su montaña. Porque la cumbre le espera para morir.
¿Acaso iba yo, con mis tambores y mis trompetas, a sacudir el marasmo de mis huéspedes?
Algunas veces, en fechas imprecisas, sin razón aparente, el matrimonio Verdí me ruega con bastante grave ceremonia que acuda a tomar el té con ellos. No siempre accedo yo a este ruego encopetado. Sin pretextar excusas contesto por medio de mi criado Efraím que no me esperen. Esto sé muy bien que les mortifica. No me esperan, entonces, pero luego de unos días de olvidado mi rehusar vuelven con el mismo ruego. Hasta llegan a escribirme cartitas pidiéndome que acepte ir a verlos.
Mi trabajo en esta época no me deja tiempo más que par a pasear solo fuera del manicomio y subir la pendiente de la montaña hasta alcanzar un árbol donde reposo a menudo. El hecho de una invitación siempre inoportuna me disgusta sobremanera. Es por esto por lo que el director me ruega un cierto número de veces, con cartitas de su mujer o con recados de enfermeros, previo cálculo, hasta que un día, tarde o temprano, están seguros de verme llegar. Es siempre mi criado Efraím quien anuncia, con anticipación, mi visita.
El director está persuadido, al fin, de que mi vida en Onou es verdaderamente apacible. Por añadidura piensa que es para ellos una felicidad entablar relación con una persona como yo, respetabilísima, con la cual se puede conversar en todo momento sacando provecho de lo que digo. ¿Y qué es lo que digo? Efraím me cuenta, cada vez que vuelve de la casa del director, que cuando llega para decir que no me esperen, sin más información (a veces, a causa de mis paseos o de mi trabajo, les dice Efraím), le hacen entrar y sentarse en una butaca y le asedian a preguntas acerca de mí. Me dice que un día la señora Verdí casi se echa a llorar porque no voy a ir a su casa y que expresa su desolación diciendo: «Es que su charla es tan sencilla y buena. ¿No cree usted, Efraím, que su charla es reconfortante? Se siente uno tan despierto a su lado. Se le entiende a maravilla todo lo que dice. Nunca se enrosca en temas complicados y sus ideas se desarrollan con una sutileza de pensamiento y una corrección de lenguaje increíble en un loco como Mephiboseth».
Si es que su marido por casualidad está presente, lanza su opinión con aire de estar seguro de lo que dice:
—Te parece mentira que se exprese mejor que tú y que yo. Es que cuando habla no está loco, mujer.
Y Efraím, como si estuviese atado, sigue en la butaca oyéndolos discutir. Ella:
—¿Te parece que no está siempre loco, Benancio?
—En definitiva, no está nunca loco —dice él.
—Sí —dice la mujer—, es verdad. Pero ¿qué hace entonces en un manicomio?
Y Efraím en la butaca pensando: «Se lo voy a contar todo».
Ella, prosiguiendo su idea:
—Es que habla mayormente de temas simples.
—Humildes y diarios. ¿De qué quieres que hable?
—Pero esas cosas que cuenta pertenecen a su otra vida.
—¿Qué quieres decir, Dorotea?
—Su otra vida, hombre. Su infancia, su juventud, cuando todavía no estaba loco.
—Olvidas otra vez que Mephiboseth no está loco. ¿Te acuerdas cómo se presentó en el manicomio?
—Ya lo creo que me acuerdo. Me lo has contado tantas veces. Era una noche terrible de truenos y llamaron a la puerta. Estábamos durmiendo. Llamaron a la puerta central golpe tras golpe sin que nadie oyera. Uno de esos golpes te despertó, Benancio, y corriste a ver quién llamaba a esas horas en una noche semejante, ¡y en un manicomio!
—Nunca lo podré olvidar, Dorotea. Bajo la lluvia torrencial encontré a un hombre metido en un abrigo negro y tocado de un sombrero también negro; apenas pude verle la cara. Era Mephiboseth. «¿Quién es usted y que quiere en esta casa?», le pregunté lleno de curiosidad y de desconfianza al mismo tiempo. No me contestó, salvo con las chispas de sus ojos. Le volví a repetir la pregunta, esta vez gritando, pues creía que, a causa de la tormenta, no me había oído. «Quiero entrar», dijo con una voz serena y firme. «Esto es un manicomio», le contesté. Y entonces él, bajo el dintel de la puerta, dando un paso para entrar: «Estoy loco».
Efraím quiere levantarse, y cuando se levanta por fin (aprovechando el embelesamiento en que ella y él se abandonan, tras haber invocado la antigua escena de la llegada del misterioso personaje a Onou una noche cruda) y se prepara a salir del cuarto, queda sorprendido de ver que no se dan cuenta de que se marcha, tan enfrascados están en sus recuerdos.
Efraím corre a contármelo todo. Ocurrió que un día le preguntó el director:
—¿Y de qué trata el libro que escribe? Me dicen que escribe durante la noche. Tengo entendido que es una autobiografía.
—Yo no puedo decirle —contesta Efraím.
—Creí que usted era su amanuense. Si es así, le agradecería me hablase de ese enigmático libro.
—Es la obra nocturna de los símbolos visuales. Es todo lo que puedo decirle —repuso Efraím.
Efraím repuso con mucho acierto. Supo guardarme el secreto.
II
Voy a escribir esta noche mis conversaciones con Rinner.
Cuando Rinner departe conmigo, su fondo asombroso, la misteriosa simetría de su lenguaje, su sistema de correspondencias, las ocultas síntesis de sus diagramas; en suma, el mensaje de su voz de ultratumba me llena de escalofríos.
Gracias a él mi espíritu adquiere el molde entrañable de los arquetipos y sostengo sin esfuerzo la arquitectura de ese ser infatigable. Sus palabras altas y firmes como lanzas me horadan la carne.
Ante semejante pariente próximo de las tinieblas se debe pensar que Dios acumula tragedias en el hombre perfecto.
¡Cómo quisiera recoger en estas páginas de visionario el carbunclo de sus monólogos! Aquí, junto a los míos, el solitario paisaje de sus pensamientos completaría la ambición que tengo de llenar algunos oídos temerarios de estrofas oscuras y resplandecientes.
Ha venido ayer a verme. Está enfermo, muy enfermo, pero nadie lo sabe. Así como muchos hombres están enfermos de buscar, es decir, de la eterna búsqueda, Rinner está enfermo de muerte de encontrar, de los eternos encuentros.
Ha venido para darme riqueza. Quizás haya pasado, por ahora, el momento de su muerte. Sigue conservando de antiguo esa faz habitada de comprensión y pasión tan propensa en los seres que se parecen a Cristo.
Con su vieja cabeza de estantigua (es una antigua cabeza que no está en las estampas), entra en mi cuarto cojeando. Lo que me recuerda a Epicteto, y se lo hago saber.
—¿Y por qué no a Vulcano? —me arguye.
¡Adelante, frater! Cojea cuanto quieras. Pasa, estás en la mansión pura del apaciguamiento. Zozobras con suerte en el iris de la paz, en el manicomio de ramas de oliva y siglos de oro. Tu mejor amigo es el príncipe de la tristeza. Entra. Estás polvoriento y astroso. ¿De dónde vienes? No sabía yo que andabas mal de un pie.
—Un cojo es un hombre que tiene una mano dañada —me dice.
Con su vasta cabeza dando tumbos, habla a medias. Habla midiendo el tesoro de candelas que cae dentro de su garganta cada vez que dice algo más; algo que va cubriendo su voz de caparazones radiactivos.
Rinner es una tortuga parlante. Su nomenclatura está puesta al servicio de los temas intocables cuyo vocabulario rebasa el mundo de lo puramente imaginario.
He aquí que habla de la muerte:
—La muerte es un acto de mera transición.
—¿Quieres decir que es una acción pura e individual?
No me responde, sino que sigue tras de su pensamiento:
—Una estéril lógica declara que su función es negativa y antihigiénica.
—¿Te refieres a los disecadores de cadáveres?
—No me refiero a nada ni a nadie. Yo no hablo de la plebe de muertos. Yo te digo: ¿has visto un muerto acostado largo rato en la hierba? En el mundo no encuentro otro objeto más limpio. ¿Hay cosa más blanca y pulida que unos huesos de cadáver?
—Dicen que los muertos huelen a arroz podrido.
—Sin la podredumbre carnal, sin la sangre, ni cualquier infecto humor intercutáneo o de la misma superficie, los muertos huelen a nada.
—Los muertos, Rinner. No la descomposición de los vivos.
—Verbigracia, esa dentadura que mientras estamos en la vida sabemos pulir repetidas veces al día en loor de la higiene y como protocolo de la belleza; esa misma dentadura resplandece en la boca de los muertos bajo el detersivo del aire.
—Por otra parte, estamos llenos de agujeros desconcertantes.
—¿A qué llamas desconcertantes, Mephiboseth?
—Sí, Rinner, agujeros impuros, grifos de porquería, mucosas, miasmas, suciedad y peste.
—Pero tú hablas de los vivos. Tienes razón en parte.
—A mi modo de ver son agujeros todos ellos lastimosos.
—No por cierto. El Código de Manú especifica diciendo que todas las aberturas del cuerpo por encima del ombligo son puras, las de abajo son impuras. Sólo en las vírgenes es puro todo el cuerpo.
—Eso es mentira, Rinner, ¡le queda el ano!
—Mephiboseth, ¿conoces tú la defecación de una virgen? En una virgen todo es agua.
—¿Y en nosotros no hay agua también? Si como investigó Berzelius un cuarto de nuestras quintas partes resulta ser agua, somos las tinajas sin fondo de las Danaides.
—¿Qué vaguedades dices, Mephiboseth?
—Digo que hasta los ojos (cuya planta oriunda es el llanto), por ellos y por otras vesículas más escondidas (incluyendo la uretra) se desagua lentamente el tonel.
No dice nada más. Me vuelve la espalda y mira por el tragaluz. Yo estoy quieto. Pienso en ese cojo y en las cosas que no dice. Espero que continúe hablando. En efecto, no tarda en volverse y, como en un pequeño plato de hierro o de bronce viejísimo, me tiende el bocado de sus palabras, que agarro con mis oídos puntiagudos como si fueran un finísimo tenedor. Prosigue con su tema obstinado:
—Los astrágalos son piezas usuales valiosísimas. Y no voy a hacer historia de los experimentos fúnebres. Yo digo que los muertos son limpios. Esto lo sabían ya los primitivos. Los andamaneses, pueblo muy lejano, practicaban el culto de los cráneos, lo que también hacía el hombre paleolítico. Pintaban los cráneos y los adornaban con suma maestría tal como los vivos lo venimos haciendo con sombreros y perifollos. Para un salvaje ir al campo y hurgar en la tierra hasta encontrar una cabeza monda era algo mágico. Luego la enseñaban triunfalmente sin que nadie les acusara de crimen o sacrilegio. Por lo contrario, eran recompensados. Los amuletos de los Shilluk, ya fueran bastos troncos o hueras tibias, constituían el talismán más preciado. Pero tendría que remontarme todavía al culto de los muertos profesado por hombres antiguos. Ellos conocían el valor de esa materia, mucho menos vaga que esta que está tocando la mutación. La carroña se aplica sólo a los animales. A los muertos los incineran o los inhuman.
—O los entierran.
—Pero, ¿cómo los entierran cuando lo hacen? ¿Sabes lo que hacían en la isla Salomón con los muertos? Si eran parientes como si eran enemigos, les ponían los trajes que usaban de vivos y los adornaban con sus anillos y sus collares.
De nuevo un silencio cortante. Inesperado. Como los trenes al entrar en los túneles, pero al revés. Porque Rinner hablaba para entrar en túneles. Entró en un túnel diciendo:
—El suelo que pisas, Mephiboseth, está frío y tiene polvo. El polvo eres tú mismo. El frío viene de los muertos. Besemos el suelo con el polvo de nuestros labios. Los cantos rodados de la cultura aziliense del Epipaleolítico europeo formaron la gran tumba donde el espíritu de los antepasados se asienta. La voz de Ezequiel retumba en mi alma: Ossa arida… dabo vobis spiritum, et vivetis.
Hubo una pausa. Corté el silencio para decir:
—Seguramente conoces el cuento del perro muerto que olía y que, sin embargo, enseñaba unos dientes como espejos. Yo te pregunto, Rinner, ¿de qué saco de leyendas has volcado esa historiografía de los elefantes, de los pulcros sepulcros y de toda esa caterva de seres incivilizados y por ende supersticiosos? Me haces ver que existe, incluso, una toilette de ultratumba. No me interesa nada de eso. Eres tú quien me interesa. Rinner, ¿por qué te has hecho el cojo, dímelo?
Pero sólo me dice:
—Tengo un pie en la sepultura.
Tenía la boca llena de muertos. Sus ojos me pedían que le escuchase. Podía hacerlo. Teníamos tiempo para conversar largamente y nadie prohibía la reunión en mi cuarto de un hombre con un pie en la sepultura y un loco.
—Un muerto no sabe lo que es el horror. Por lo contrario, un vivo no disfruta más que de un continuo sobresalto. Tendría que olvidarse de que vive. Me refiero precisamente a sus partes irrefrenables, como son: pulmones, corazón, estómago, hígado, intestinos y todas las otras. Que nos recuerden que tenemos dentro ocho metros de intestinos, dice Leacock.
Lloviendo. A cierta distancia de nosotros, sobre los eriales cercanos, sobre las cañas lejanas, está la muralla de la lluvia construyéndose sola. El ultracojo sigue su hilo:
—Atente a lo que hacían los chukchis, pertenecientes a los inuit si no me equivoco. Viendo un enfermo en su tribu le espiaban. Llevando unos cuatro días echado iban a él y le preguntaban si se sentía moribundo. Si no era así, estaba obligado a recuperar sus fuerzas por medio de la voluntad o por cualquier otro medio. Como siguiesen los achaques y se fueran perdiendo las esperanzas de curación le apremiaban a que sanase de buenas a primeras o se hundiera voluntariamente en la muerte. Mas si no oye, poco importa, porque le atan una cuerda al cuello y es arrastrado por un terreno pedregoso. Claro es que el afectado no cura de ningún modo y mucho menos a la fuerza. Entonces le abren una fosa y le arrojan al fondo enterrándole a continuación. No contentos buscan a los perros para que se provean. Esto es: o se vive o se muere, pero no se fluctúa. Si quieres la muerte, cómetela. Tal aguzamiento insensible acomete a los prácticos chukchis de la Siberia. Para con los viejos son peores aún, pues no esperan a la dolencia. Al contemplarlos en estado de caducidad les mueven a la opción terminante. Ellos bajan la cabeza y es raro el que se oponga por mero temor. Una vez que el consentimiento se formula con un gesto o sin gesto alguno, por parte de la víctima del tiempo, los que tienen derecho a vivir se ocupan del resto. ¿Qué es ello? Les ataponan las narices con algo esponjoso, les abren la arteria carótida, les rasgan una vena de un brazo y se van.
Se calla. Lo veo temblar como un ramo de flores que se lleva en las manos. Está viejo. Habla con una tristeza dorada en la voz. Quizás oye la lluvia y siente envidia de su patético patíbulo de gotas esqueléticas. Me mira sonriente.
—Quería, Mephiboseth, que sacaras una consecuencia de mis pobres discursos.
—Son muy ricos —le digo mirándole yo también seriamente.
—Son sencillas historiografías, querido mío. Pero tú las comprendes. Mi tema, en realidad, es la quintaesencia de la muerte; su desinfección cuando se aísla de la humanidad. Lo distinta que es la humanidad. Por eso los griegos repetían que quien muere joven es un bienamado de los dioses. Acabas de ver, según lo que te he contado, lo que es «la muerte» que su muerto se lleva. ¿En qué bando nos quedamos? ¡Fíjate! (Esta es la exclamación de los visionarios).
Silencio. Ha dicho: fíjate, y pospone silencio. Después comienza otro discurso:
—Porque un bando se imagina el destino del otro bando. Se lo imagina en la situación más cruel. Así, de los esquimales de antes se cuenta que poseían el secreto de los muertos imaginándoselos pasando frío y hambre por toda la eternidad. Y esto, naturalmente, les causaba mucho sufrimiento. Entonces querían aplacar este sufrimiento depositando trozos de carne fresca en las sepulturas y cubriéndolas de pieles. Te pones pálido, Mephiboseth. Me gustaría besar el suelo contigo. Es un gesto de religión. Los rusos lo han hecho durante largo tiempo para manifestar así su adoración a Dios y al zar. Yo pienso que el resuello de los vivos trae consigo un montón de baba y de purin caliente muy útil para dar calor a los huesos atérmanos de nuestros antepasados. Tú no lo sabes. Pero ellos nos ordeñan sin que nos demos cuenta. Has de saber que los muertos necesitan de nosotros para permanecer tranquilos. Es porque vivimos que ellos están muertos, no lo olvides. Además, no tienen ganas de resucitar. Ellos han olvidado que tienen que resucitar un día.
—Lo que no comprendo, Rinner, en algunos primitivos es por qué dejan que sus muertos se lleven sus aparejos de pesca.
Estamos callados. La lluvia se levanta.
—¡Y dime que la lluvia no es una cosa cristalina en lo total! —me dice de pronto con un brillo maravilloso en los ojos.
Comprendo a Lothario Rinner. Saborea su muerte como si se hubiera de producir en el acto, tal un hecho repentino. Pensando esto se me nublaron los ojos. Rinner toma el aspecto de un goterón enorme, un mare magnum de goterón.





























