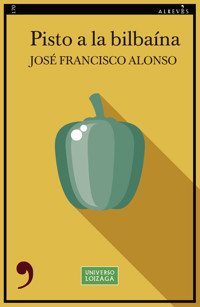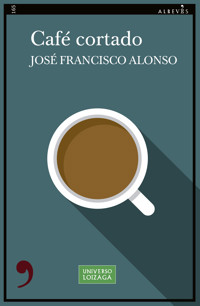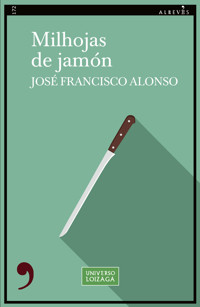
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Un hombre aparece asesinado por disparos de bala en un contenedor cercano a la Torre de Iberdrola. El muerto es un varón, de mediana edad y no perteneciente a ningún colectivo desfavorecido. No hay revuelo social. En consecuencia, en Bilbao, a nadie importa su muerte. Solo Loizaga cree que algo extraño se está cociendo dentro de la Torre de Iberdrola. Pero ¡qué imaginación! ¿A quién se le ocurre vincular un acto violento con una gran multinacional? ¿Y sin pruebas? El profesor promete a la madre que descubrirá al asesino de su hijo, y no piensa faltar a su palabra. Las preguntas le martillean la cabeza. ¿Quién te ha matado, Jesús Ahaztu? ¿Y por qué? Segunda entrega del profesor Loizaga, un tipo irónico luchando contra una poderosa multinacional. Como si del mejor Montalbán se tratara, José Francisco Alonso teje una conexión entre género negro, humor y gastronomía, conformando una voz propia e inconfundible dentro del panorama de la novela negra actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Francisco Alonso. Bilbao (1968). Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto. Trabaja, igual que su protagonista, Loizaga, como profesor de Filosofía, en este caso en la ciudad de Valladolid. Pisto a la bilbaína, Milhojas de jamón y Café cortado forman el Universo Loizaga, las tres novelas publicadas en Alrevés.
Un hombre aparece asesinado por disparos de bala en un contenedor cercano a la Torre de Iberdrola. El muerto es un varón, de mediana edad y no perteneciente a ningún colectivo desfavorecido. No hay revuelo social. En consecuencia, en Bilbao, a nadie importa su muerte. Solo Loizaga cree que algo extraño se está cociendo dentro de la Torre de Iberdrola. Pero ¡qué imaginación! ¿A quién se le ocurre vincular un acto violento con una gran multinacional? ¿Y sin pruebas? El profesor promete a la madre que descubrirá al asesino de su hijo, y no piensa faltar a su palabra. Las preguntas le martillean la cabeza. ¿Quién te ha matado, Jesús Ahaztu? ¿Y por qué?
Segunda entrega del profesor Loizaga, un tipo irónico luchando contra una poderosa multinacional. Como si del mejor Montalbán se tratara, José Francisco Alonso teje una conexión entre género negro, humor y gastronomía, conformando una voz propia e inconfundible dentro del panorama de la novela negra actual.
Milhojas de jamón
JOSÉ FRANCISCO ALONSO
Primera edición: julio de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2022, José Francisco Alonso
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-19615-92-3
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
A Nahia, Víctor y Eder
Si quieres decirle a la gente la verdad, sé divertido o te matarán.
BILLY WILDER
Todos tenemos muchas capas.
UNO QUE LO DIJO
1
Bilbao. Noviembre de 2015
Un brazo. Asomaba un brazo por el contenedor verde de basura, como si el muerto hubiese querido pedir auxilio antes de su reposo final, o quizá saludar, quién sabe lo que piensa alguien en el mismo instante de despedirse del mundo. El brazo terminaba en una mano de varón con unas uñas pequeñas de tanto morderlas, y con esas manchas de la piel que van saliendo con los años. No llevaba anillo ni marca que delatase haberlo llevado. Grande y ancha, de prometedor pelotari, sin rastro de trabajo físico intenso.
El cuerpo, una vez levantada la tapa, yacía sobre mil hojas de papel repletas de gráficas y sus números, balances contables y otros asuntos de empresa. Apenas un rastro rojo de sangre manchaba los folios sobre los que reposaba el cadáver. Todo indicaba que había quedado así cuando lo tiraron dentro, sin que nadie se preocupase por componerle el gesto, con infinito desdén. La hipótesis más probable es que fuese un solo hombre quien arrojó el cuerpo. Y que tuvo verdaderos problemas para hacerlo, quizá por el peso del muerto, de complexión grande y generosa, o por la altura del porteador, pequeña a todas luces, que le obligó primero a introducir los pies sin vida en el contenedor y, después de un empujón de esos que salen de los riñones, el resto del cuerpo, quedando el brazo fuera.
Cuando la jueza autorizó el levantamiento del cadáver pudieron observarse los impactos de bala que rodeaban el corazón con la precisión propia de un asesino profesional. Quedaba a juicio del forense determinar la distancia entre la pistola y el corazón del muerto, aunque pudiera ser de un par de pasos, tres a lo sumo, lo que significa que vio quién y cómo le mataba. La cantidad de sangre derramada sugería que aquel no era el escenario del crimen, tan solo el lugar donde se desprendió de un organismo ya sin vida. Faltaba por dilucidar por qué motivo empleó el profesional tiempo y esfuerzo en trasladar el fiambre a un contenedor de basura situado en la trasera de un edificio.
Vestía el infeliz jersey azul marino de cuello redondo y camisa blanca, pantalones vaqueros y zapatos de cordones, todo de marcas de uso corriente y compradas en grandes almacenes. Una indumentaria que bien podría definirse como el uniforme de entretiempo de un bilbaíno. Un zapato reposaba libre de su pie en una esquina del contenedor, dejando ver el calcetín del muerto, que tenía un pequeño agujero por el que asomaba la uña del dedo gordo. Lo único extraordinario de la escena, para quien hubiese visto más muertos por disparos de arma de fuego, era la sonrisa del cadáver. La mueca de su rostro y los labios estirados lo mismo podían mostrar un cierto contento que dolor, pero en ningún caso sorpresa o miedo. Y para hacerlo más inexplicable, el cadáver tenía los ojos abiertos, como si quisiera seguir viendo aun después de muerto. Costaba mantenerle la mirada más de un segundo, pues al fijarse en su cara recién afeitada tenía uno la sensación de que seguía vivo; o peor, de que te miraba curioso desde los confines del más allá.
2
Loizaga procedió al ritual de los sábados por la mañana, que consistía básicamente en almorzar como si volviese de arar a mano hectárea y media de tierra de secano, cuando en realidad solo había bajado a comprar el periódico y cien gramos de su jamón ibérico favorito. Como buen bilbaíno, adoraba el jamón. Y le gustaba comerlo recién cortado, a mano. De vuelta a casa, tostó dos rebanadas de una hogaza de pan muy cocido, con un par de milímetros de corteza negra y más de una hora de horno. Ralló un tomate de los que su frutero vendía de estraperlo como si fuesen las joyas de un robo. Untó la pulpa del tomate sobre la tostada caliente y esparció un generoso chorretón de aceite virgen, picual, primera presión en frío, almazara tradicional, reserva familiar, ¡qué familiar!, personal, ya que solo lo empleaba para el almuerzo de los sábados. Unas escamas de flor de sal de las salinas de Añana y listo. Hay que comerlo en dos minutos, tiempo suficiente para que la humedad del tomate empape la primera capa de la tostada pero no la segunda, conservando de este modo el crujiente y la tersura a un tiempo.
El primer bocado lo congració con el mundo.
Después, el jamón ibérico. Se coge la mejor loncha, pues el jamón es saciante y siempre sabe más la primera que la última, tres cuartas partes de magro y una de tocino, con dos dedos, y se lleva con calma a la boca, que su entrada sea suave, y se saborea despacio para que el paladar tenga tiempo de sentir la sal, la grasa, la carne. ¡Hummm! Una locura. La vida va adquiriendo sentido.
Ya podía abrir el periódico.
Loizaga defiende que no conviene leer el periódico hasta haber almorzado en condiciones, por motivos de salud mental, que hay asuntos que no pueden ser tratados sin el consentimiento de un paladar satisfecho, ya que si se acerca uno a ellos desde la carencia, la falta o la ausencia, pueden asaltarle opiniones poco racionales, más motivadas por la necesidad que por la lógica. En el mundo había muchos lectores de periódicos mal desayunados. Demasiados. Y para muestra, el enfado general. La gente vivía molesta con todo. En fin, se dijo, mejor no pensarlo para no enfadarse. Abrió el periódico al azar, por una página cualquiera, lejos del principio y el final.
Había que leer el periódico, eso sí, no como los jóvenes de ahora, que ya no leen periódicos. Pero sabiendo que las noticias de cabecera indican qué tenemos que pensar y las de cierre cómo hay que entretenerse. A Loizaga no le gustaba que le anduviesen diciendo. Y menos alguien que ni siquiera conocía. Era más de desperdiciar su actividad cerebral por él mismo. Rara vez, y siempre en las páginas intermedias, en los rellenos, solía colarse una noticia de verdad, sin filtros, sin intereses. Solía ocurrir el feliz suceso cuando un becario de guardia, responsable de los últimos retoques, los imprevistos, mientras los redactores ya dormían en sus camas, tenía que cerrar una página en la que, en un principio, iba una fotografía que no había llegado a tiempo a la redacción.
Loizaga necesitaba una noticia de verdad para entretener su mente. Con urgencia. Llevaba demasiado tiempo pensando en temas inútiles: la conflictiva geopolítica planetaria, los vaivenes de la economía mundial, el último exabrupto del político de turno, la enésima nueva ley educativa, el tráfico de Bilbao, por qué es tan difícil abrir las bolsas de plástico de los supermercados. Asuntos todos ellos en los que no tenía nada que decir y mucho menos hacer.
Necesitaba un caso para investigar.
Entonces lo leyó.
Página trece del Correia. Después del incendio de una vivienda particular en Basauri y un anuncio de pastillas para recuperar el vigor sexual. Todo hacía indicar que previeron un fuego más voraz y cuando llegaron apenas era digno de una miserable fotografía. Así que le tocó al becario de turno rellenar el hueco, y llevado por el espíritu reencarnado de un tal Joseph Pulitzer, tras consultar los avisos de las agencias de noticias, eligió el acontecimiento más impactante para el devenir de la sociedad bilbaína. Loizaga sospechaba que el futuro periodista, dada la calidad y concreción de la redacción, era el responsable oficial de la sección del horóscopo. ¡Qué pena!, se dijo, no saber el signo zodiacal del muerto para comprobar si había acertado en su previsión de futuro.
Muerto por disparos de bala en un contenedor de basura.
Un varón desconocido apareció muerto ayer por la noche dentro de un contenedor de basura. Por el momento se desconocen las causas que originaron tal suceso. Puestos en contacto con las autoridades policiales, informan que se han abierto diligencias. Seguimos a la espera de nuevos datos.
La noticia generó una instantánea incertidumbre en Loizaga. ¿Disparos de bala y entra en el periódico de rondón en las páginas de relleno? Por poner una medida temporal, ¿cuántos bilbaínos caen abatidos al mes por balas procedentes de una pistola? ¿Cero? ¿Cero coma uno? ¿Los asesinatos ya no venden periódicos? ¿Cuántos disparos recibió el cadáver? ¿Crimen pasional, ajuste de cuentas, accidente fortuito? ¿De qué era el contenedor de basura? ¿Orgánico, plástico, papel? ¿Qué contenedor es el indicado para depositar cadáveres? De tratarse de un contenedor no orgánico, ¿debe el Ayuntamiento de Bilbao multar al depositante? Y, por encima de cualquier duda, ¿dónde estaba el contenedor?
La omisión del lugar del deceso generó una sombra en el entendimiento de Loizaga. Por muy malo que fuese el redactor, ¡joder!, en qué cabeza cabía olvidar ese dato. A la gente solo le importaba el dónde: ¡un muerto!, ¿dónde?, ¿dónde? ¿En mi barrio? Dios mío, ¡qué miedo!
Solo hay una razón, pensó Loizaga mientras comía el último bocado del pan con tomate, para que no apareciese el dónde en la noticia. El cadáver fue encontrado en un lugar comprometido, una de esas zonas sensibles para la opinión pública, quizás en un barrio de residentes muy pudientes, o en una institución política, religiosa, o el mismísimo San Mamés, espacios todos ellos que no conviene asociar a un suceso delictivo con resultado de muerte violenta. Tenía que hablar con su amigo Román, el ertzaina. Sintió con hondo pesar despedirse de la última tajada de jamón. Magnífico.
Marcó.
—¿Un muerto por disparos? —preguntó Román—. Sí, algo me suena. Déjame que pregunte.
Volvió a leer la noticia. Varón desconocido. Nada más se decía y en el callar se intuía mucho. Dedujo Loizaga, en una especie de juego mental, que ni joven ni anciano, de mediana edad, entre los cuarenta y los cincuenta. Que no tenía rasgos físicos exóticos, ni color de piel recordable. Ni de colectivo étnico evidente. No procesaba ningún credo visible, a no ser su fe en el Athletic, pero esto, en Bilbao, no es nada definitorio. Nivel de ingresos medio, ni de los pobres ni de los ricos. Ninguna asociación, organización o institución social lo sentía como propio. En verdad, era un varón totalmente desconocido.
—¿Loizaga? —lo llamó el ertzaina.
—Dime.
—Varón, unos cuarenta años —leyó Román—. Sin documentación. No pone nada más en el informe.
—Una pregunta. ¿Dónde apareció el cadáver?
—Déjame ver… Cerca de la Torre Iberdrola.
—¡La Torre Iberdrola! —exclamó Loizaga.
—¿Qué estás pensando?
Román Escudero conocía bien a su amigo. Sus tonos de voz eran un compendio de emociones.
—Coge el caso.
—Pero…
—Por favor.
—Ya sabes que no puedo elegir.
—Porfi, porfi, porfi —imitó a sus alumnos adolescentes—. Ahora mismo hablo con la jueza y nos quedamos con el caso.
Andaba Loizaga aprendiendo a llamarla «jueza». Anne Campuzano era, además de jueza, el objeto de sus deseos más íntimos, pero no acababa de dar el paso. Su anterior fracaso matrimonial le había convertido en un firme defensor de la inutilidad del amor. Y en esas andaba, luchando contra sus propias convicciones.
—Habla con ella.
—Gracias, te debo una.
—Otra, mejor dicho.
Loizaga no contestó, ya había colgado.
La Torre Iberdrola era el edificio más alto e imponente de Bilbao, sede del Grupo Iberdrola, empresa eléctrica considerada una de las más importantes del mundo. Con sus cuarenta y una plantas se erguía altiva en los cielos de la ciudad, mirando a los demás edificios desde muy arriba, con esa indiferencia que gastan los altos para con los bajitos. Quien decidió construirla solo tenía un propósito: mostrar su poderío.
—¿Anne? Soy Loizaga.
—Lo sé. Hace días que no me llamas, pero no tantos como para olvidar tu voz —respondió la jueza con dulce tono de recriminación.
—He estado muy liado… corrigiendo exámenes.
—¿Exámenes, tú?
Se hizo un repentino silencio. Anne sabía que Loizaga era el único profesor del instituto que no hacía exámenes. Pero no replicó, le encantaban sus silencios. Se lo imaginaba medio sonrojado por la tonta excusa que había puesto. Permanecer callado era la forma más elegante de pedir perdón.
—Dime qué quieres, guapo —siguió Anne, divertida.
—¿Por qué supones que quiero algo?
—Te conozco. Te diré más. Se trata de algo relacionado con mi trabajo. Cuando me llamas así de improviso es porque soy jueza, no porque soy mujer.
Otro silencio explícito. Quizá mayor rubor de mejillas.
—De acuerdo —admitió Loizaga.
—Me pongo la toga. Dime.
—Un varón asesinado por disparos de bala. Apareció hace dos noches en un contenedor de basura, en la Torre Iberdrola. Quiero que cojas el caso…, si puedes.
—No puedo. Los jueces no elegimos los casos.
—Vaya.
—Pero has tenido suerte. Estaba de guardia. Así que el caso es mío.
—Gracias. Te debo una.
—Invítame a cenar. O mejor, hazme la cena.
—Muy pronto.
3
El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Unamuno apareció contundente ante los ojos de Loizaga, recordándole, como siempre, que llevaba allí muchos más años que ninguno de sus pobladores, que por más que se afanasen sus actuales gestores en apropiárselo, el instituto tenía historia propia, y que les sobreviviría a todos. Pero en esa ocasión el profesor no andaba para reflexiones sobre el transcurrir y el olvido; el muerto desconocido le había dado la noche.
En un sueño recurrente, Loizaga cocinaba un postre, una especie de pastel, aunque no podía precisar cuál, lo que era muy extraño, ya que hacía postres en contadas ocasiones. Esta renuncia voluntaria no se debía a teorías conspiratorias sobre el azúcar, ni al descrédito de lo dulce; él tenía suficiente paladar para disfrutar de cualquier sabor. El problema era de magnitudes, las que ingería antes de llegar a los platos finales. No solía comer postre porque no le entraba un bocado más.
Pues estando cocinando un postre, sonaba el timbre de su casa; Loizaga se limpiaba las manos de un engrudo de harina con mantequilla y se dirigía a la puerta. ¿Quién sería a esas horas?, y, colocando el ojo, fisgaba por la mirilla. Era un varón, entre cuarenta y cincuenta años. No lo conocía. El sujeto tenía los ojos bien abiertos. Al contemplar esa cara abombada que devuelven las mirillas de las puertas, una cara que se acercaba más y más…, comenzaba el sueño de nuevo. Suena el timbre, Loizaga prepara un postre, una especie de pastel… Una y otra vez. Toda la noche viendo la misma jeta por la mirilla.
Una vez levantado, y tras tomar su preceptivo café despertador, concluyó que debía de tratarse del muerto desconocido arrojado en el contenedor de basura. No cabía otra.
Entró en la sala de profesores.
—Hombre, Loizaga.
Le hablaba un tipo alto y muy pincho, a la sazón profesor de Educación Física, vestido de traje y corbata, un gran discutidor de todo menos de las bondades del trabajo.
—¿Cómo va la lucha contra el mal? Seguro que tienes entre manos algún susedido1 de los tuyos.
Loizaga le regaló una mueca forzada de vete a tomar por culo. El deportista encorbatado, un poco obtuso en la comunicación no verbal, pareció no darse por enterado.
—Creo que han robado el cestillo de la limosna en la Quinta Parroquia. Hablan de unos comunistas, para liberar al pueblo del opio.
Sopesó si entrar al envite, pero no hay discusión sin buen discutidor.
—Buenos días, querido profesor de gimnasia.
Siempre se refería a él como «el profesor de gimnasia» porque sabía que le molestaba.
—De Educación Física.
—Para ser un hombre desnudo vistes demasiado bien —añadió Loizaga.
Su colega lo miró estupefacto. ¡Qué tipo más raro!, debió de pensar; le lanzo una burla y me devuelve un halago. Por supuesto que no sabía nada de griego ni de dobles sentidos. Mejor así.
Loizaga cogió su instrumento de torturar alumnos, una tiza, y se fue en su búsqueda. Al menos ellos eran conscientes de su ignorancia.
La clase fue de lo más insulsa. Ni los alumnos querían trabajar, ni Loizaga tenía ánimo de contrariarles con la obligación de pensar. Les puso unos vídeos en YouTube sobre los riesgos de internet y todos tan contentos.
El otoño estaba resultando tedioso. Necesitaba cuanto antes un cadáver con el que entretenerse. Con las veces que he recriminado a mis pensadores vírgenes que al instituto no se viene a divertirse, y ahora mírame, se dijo, rogando al cielo que me llueva un muerto. ¿Cómo decía aquel? La sociedad espectáculo. Unos compran objetos y otros emociones. Loizaga, curiosidades humanas.
Cada cual se divierte a su manera.
Cuando volvió a casa, su hija le estaba esperando para comerse un arroz negro que le tenía prometido. A la adolescente, que siempre sería «la niña» para él, le encantaba el arroz. Así que, si eran los días de estar con su madre y Loizaga sentía nostalgia de hija, pues cocinaba un arroz y le mandaba un mensaje.
Se comió dos platos colmados. La niña estaba en pleno crecimiento. Y triste. Había un algo en su silencio que preocupaba a Loizaga. Tenía quince años, así que no le preguntó nada, convencido de que se trataba de un mal de amores. No pensaba hablar de ese tema con su hija. La comida transcurrió en un juego de pimpón con monosílabos. El arroz no le supo rico.
Sonó la sintonía inicial del informativo local en TeleBilbao. No esperaba que abrieran el programa con la noticia, algo así como «vecino asesinado en las inmediaciones de la Torre Iberdrola». Pero qué menos que una pequeña mención, quizás en el bloque de sucesos. Tenía curiosidad por saber cómo lo contaban.
La primera noticia fue la pelea por culpa de unos perros entre varios vecinos de Indautxu. Después, una multa de tráfico a un jugador del Athletic. Le siguió la inauguración de una tienda por parte de un famoso diseñador; una campaña de sensibilización ciudadana protagonizada por una famosa presentadora; la receta de cocina de un famoso político; un consejo de belleza de una famosa actriz; el libro que ha escrito un conocido youtuber. ¡Dios mío! ¡Solo son noticia los famosos! Y con la imagen de un famoso cocinero aconsejando el uso del paraguas en los próximos días, acabó el informativo de la vida y milagros de las celebridades. Ni una sola mención al cadáver arrojado a los pies de la Torre Iberdrola.
Llevaba semanas sin ver la televisión. Ahora recordaba el motivo. Las televisiones ya no informan, solo hacen propaganda.
—Seas quien seas, no le importas a nadie —se oyó decir Loizaga.
________
1Susedido: Expresión local para referirse a un suceso o acontecimiento (bilbainismo).
4
Las hijas gemelas de Román Escudero jugaban al baloncesto, y allí, en el pabellón de Escolapios, se citó con Loizaga para ponerle al tanto de las investigaciones sobre el varón desconocido, ese muerto que nadie reclamaba.
El profesor llegó empezado el partido. El marcador iba ocho a dos a favor de las niñas de Román. Una de ellas botaba el balón en medio de la cancha y la otra permanecía sentada en el banquillo, a la espera, pero no sabía quién era quién, no las distinguía; en realidad, las percibía como un todo y las llamaba con el inclusivo «las gemelas». Loizaga era un practicante del lenguaje inclusivo. Le gustaba sobre todo el inclusivo femenino «personas».
Los amigos se saludaron con un simple cabeceo y la preceptiva palmadita en la espalda. Pom, pom, pom. El sonido del balón sobre el piso retumbaba en el techo del pabellón dando banda sonora al encuentro. Pom, pom, pom. Una cohorte de seguidores de las jugadoras, encabezada por sus padres y finalizando por sus admiradores secretos, animaban desde las gradas. Bueno, animaban los padres. Los jóvenes sonreían. El lenguaje adolescente tiene sus códigos. La gemela en liza encestó canasta. Dos puntos más para las locales.
—¿Y bien? —preguntó Loizaga pasados los minutos de cortesía.
—Eres la única persona en Bilbao interesada en la muerte de ese pobre hombre —respondió Román.
—¿Tienes información?
—Más bien poca.
—Dispara.
Pom, pom, pom. Cambio en el equipo de Escolapios. Sale del campo la gemela uno y entra en su lugar la gemela dos. Parece que la entrenadora considera que con una gemela en la cancha es suficiente por ahora. La nueva ocupa la demarcación de la antigua. Pom, pom, pom. Son, cuando menos, complementarias.
—Las huellas dactilares del muerto no aparecen en la base de datos de la Ertzaintza. Es decir, que no está fichado, no tiene delitos. La ropa es de Zara. No llevaba documentación encima, tan solo una barik2.
—¿La tarjeta del metro? —se extrañó Loizaga, despegando los ojos del partido para mirar a su amigo.
—Sí. Pero la anónima, no la personalizada.
—Eso significa que no vive en el centro de Bilbao, que se desplaza en transporte público hasta el lugar de trabajo.
—Primero tendríamos que saber dónde y en qué trabaja. Lo único cierto es que el cadáver fue abandonado muy cerca de la Torre Iberdrola, pero puede tratarse de un sitio elegido al azar.
—Tienes razón.
Pom, pom, pom. La gemela que jugaba consiguió una canasta después de un rebote y mucho pundonor. Doce a siete a favor. La otra gemela aplaudió con entusiasmo. Pom, pom, pom. Aita3 dibujó una sonrisa de orgullo. Hasta Loizaga sintió que algo le tocaba como amigo del padre.
—Las manos suaves, sin callosidades ni abrasiones —continuó Román.
—Nada de trabajo manual —concluyó Loizaga.
—Pequeño abultamiento en el dedo corazón.
—De coger el bolígrafo. Trabajo de oficina.
—Sin anillo ni marca en el dedo anular.
—Soltero.
—O divorciado de larga duración —puntualizó el ertzaina.
¡Pii, pii, piiii! Descanso en Escolapios. Las jugadoras se retiran al vestuario. Las locales van ganando. El entrenador rival parece muy enfadado con las decisiones del árbitro. El mundo rebosa de enojados, pensó Loizaga, como si esta fuese la única forma de vivir en él. En la grada, saludos entre padres y madres de jugadoras. Son muchos años de culos aplastados sobre el cemento de las gradas. Frío, lluvia, sol excesivo. Las incomodidades compartidas unen mucho.
—¿Y los zapatos? —preguntó Loizaga.
Los zapatos siempre cuentan mucho.
—Ni hierbas, ni hojas, nada que hable del campo, siquiera de un jardín.
—Urbanita.
—Restos de una cagada de perro, ya seca, pero nada definitorio.
—No hace falta tener perro en Bilbao para pisar una cagada —sentenció el profesor.
¡Piii! Comienza la segunda parte con las dos gemelas en el campo. Pom, pom, pom. Cuando se cruzan da la impresión de que acontece una mitosis a lo bestia, que un cuerpo se reduplica y aparecen dos idénticos. Demasiados dibujos animados, piensa Loizaga. Las rivales tienen que mirar el número a la espalda de las gemelas para saber quién defiende a quién. La estrategia de la entrenadora local parece construida sobre el despiste. Pom, pom, pom. Dos canastas en los dos primeros ataques le dan la razón.
—¿Causa de la muerte? —preguntó Loizaga.
—Siete disparos con cartuchos nueve milímetros Parabellum.
—¿Siete? —E inclinó la cabeza—. Son muchos.
—Clara intención de matar —explicó el policía.
—¿La cara?
—Intacta. Queda descartado el crimen pasional.
—¿Puntería?
—Los siete impactos en el corazón, en un radio de cinco centímetros.
—¿Distancia de disparo?
—Tres metros, cuatro a lo sumo.
—Un profesional —afirmó Loizaga.
—Un profesional —corroboró Román.
¡Piii! Técnica al entrenador rival, canasta de tres de una de las gemelas, máxima diferencia de doce puntos a falta del último cuarto. Pom, pom, pom. Entre los progenitores se oye un murmullo de satisfacción, la recompensa a tantos años de crianza, tantas noches sin dormir, tantos bocadillos hechos para merendar. Pom, pom, pom.
—Ninguna de las denuncias de desaparecidos coinciden con el muerto, así por encima —continúa Román.
—¿Cómo que por encima? ¿No lo has comprobado?
—Ayer tuvimos mucho jaleo, una pelea con perros, y han llamado particulares, ONG caninas, hasta la protectora municipal. Nuestro muerto…
—Asesinado.
—Nuestro asesinado lleva dos días en el depósito de cadáveres. Ni una miserable llamada exigiéndonos el esclarecimiento del caso. Ni prensa, ni autoridades, ni asociaciones sin ánimo de lucro. Es un muerto tranquilo.
—Eh…
—Perdón, es un asesinado tranquilo.
Último minuto. Pom, pom, pom. Sigue la diferencia de diez puntos. Las dos gemelas esperan sentadas el final del encuentro. Su padre respira con orgullo en su condición de doble contribuyente al triunfo local.
—Entonces ¿nada? —dice Loizaga, temiéndose que el partido va a quedar incompleto por falta de un nombre.
—Bueno. Esto te va a gustar. En el bolsillo trasero del pantalón había un papel.
—¿Y me lo dices ahora?
Lo miró como si fuese el padre del entrenador rival.
—¿Quieres que te lo cuente?
Loizaga asintió con la cabeza.
—Es el resguardo de una biblioteca municipal.
—¿Lector?
—Uno de esos justificantes de devolución con fecha de entrega y nombre.
¡Piii! Final. Sonrisas en la hinchada local. El humano es un animal que necesita muy poco para disfrutar. Una pelota, una canasta, una competición, ganar, siempre ganar, y el día puede darse por bien aprovechado. Abrazos, felicitaciones varias, enhorabuenas mutuas.
—¿Tomamos un vino? —propone Román.
—No si antes no me dices el nombre del muerto.
—Asesinado —bromea Román.
—Asesinado.
Se tomó el tiempo de dos respiraciones, profundas, largas, degustando el triunfo de haber mantenido en tensión al sabiondo de su amigo.
—Jesús. Jesús Ahaztu, de Barakaldo. Aquí tienes su dirección.
Y le puso un papel en la mano.
________
2Barik: «Tarjeta de transportes» en Bilbao.
3Aita: «Padre», en euskera.
5
Terminado su deshacer docente en el instituto, cogió el metro en la plaza Moyúa. Aun siendo el momento de comer, y necesitado de congraciarse con la humanidad después de tres horas explicando que la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana, Loizaga no tenía hambre, tan solo curiosidad. La curiosidad era lo único que le hacía olvidar la comida. La alegría le daba hambre. Y los problemas también.
El metro de Bilbao, que ya cumplía varias décadas de funcionamiento, seguía pareciéndole tan elegante como el día de su inauguración, más aún si cabe, con su aire de modernidad poco pretenciosa. El vagón iba abarrotado. Se quedó de pie, asido a una barra. Una multitud de humanos volvía de sus trabajos en el centro de la ciudad para comer en casa. Posiblemente tuviesen que regresar en unas horas, asumiendo que vivimos para trabajar. Conectados a sus móviles, enganchados a sus lecturas o simplemente mirando pasar la oscuridad hasta la llegada de la luz en la siguiente estación. Cada cual metido en sus propios pensamientos. Solos. Acompañadamente solos.
Loizaga releyó la ficha redactada por su amigo el ertzaina.
Nombre: Jesús Ahaztu Moraleja.
Edad: cuarenta años recién cumplidos.
Estado civil: soltero.
Domicilio: Merindad de Uribe 13, 48901 Barakaldo. Vivía con su madre.
Empleo: administrativo contable.
Empresa: Iberdrola.
Antigüedad en la empresa: dieciséis años.
Lugar de trabajo: Torre Iberdrola, 48009 Bilbao.
Aficiones: gran lector (casi cien libros por año de la biblioteca municipal).
Redes sociales: no.
No aparece en ninguna búsqueda de Google.
¡Ding, dong!
—Ya voy —se oyó decir tras la puerta.
Un minuto después.
—Ya voy.
Otro minuto.
—Ya voy, joven.
Después del sonoro moverse de la cerradura, la puerta se abrió con lentitud. De primeras Loizaga no vio a nadie, tuvo que mirar hacia abajo para comprobar la presencia de una señora sentada en una silla de ruedas.
—Hola, busco a la madre de Jesús Ahaztu.
—¿Y usted es?
—Loizaga, perdón. Colaboro con la policía en la investigación del asesinato de su hijo.
—¿Ha dicho asesinato?
—He dicho asesinato —respondió Loizaga.
Ella sonrió. Una contenida mueca.
—María. Llámeme María. Pero no se quede en la puerta, joven. Pase, pase —invitó, mientras daba media vuelta con la silla con la destreza de una consumada minusválida y la fuerza de una treintañera hormonada—. Cierre la puerta, por favor, que hay mucho mangante suelto.
El piso le pareció muy sobrio, sin figuritas de porcelana en el aparador y apenas dos grandes fotografías en el pasillo de entrada. Una antigua, de boda, con un varón alto y ancho. En la otra, en blanco y negro, podía verse un pueblo pequeño, dos docenas de casas, una iglesia en el centro, modesta, sin torre campanario, y muchos muros de piedra en las lindes del pueblo. Loizaga no supo situar el lugar.
—Mi pueblo —dijo la mujer—. ¿Es usted de aquí, joven?
—Yo soy ciudadano del mundo.
«Tres veces joven» debía de significar «joven al cubo». Que la primera fuese sin verlo, en un ejercicio de clarividencia, no descontaba valor. Que la mujer tuviese tantos años como para considerar joven a nueve de cada diez humanos tampoco desmerecía. Aquella señora inválida le estaba dando todo un curso de diplomacia. Loizaga se fijó en su pelo cardado con mechas rubias, de peluquería reciente.
—Las vecinas me ayudan. En casa me manejo sola, pero necesito alguien para salir a la calle. Ahora que falta Jesús, están muy pendientes de mí. Bueno, también tengo desde hace poco un cuidador de los servicios sociales, pero no voy a la peluquería con desconocidos.
Una mujer que se hace peinar con el propósito de estar presentable para recibir el pésame de sus vecinos por el fallecimiento de su hijo. La gente de verdad saca a pasear su dignidad en las ocasiones difíciles.
—Me disponía a comer. ¿Quiere acompañarme?
—No quisiera molestar.
—No es molestia —insistió María—. Es más, tengo que pedirle un favor, y creo que será mejor hacerlo con el estómago lleno.
Sonrió como quien conoce las claves secretas para interpretar el mundo. Loizaga le devolvió la sonrisa.
—Será todo un honor.
María había mandado construir una cocina baja, que parecía de juguete, con una cavidad para introducir media silla de ruedas. No estaba dispuesta a que su incapacidad la alejase de sus fogones. Loizaga siguió sus indicaciones para colocar los platos y los cubiertos en la mesa mientras María daba los últimos toques a la comida.
En la cocina olía a rico. Una sopa de cocido con su puñado de fideos y un taco del codillo del jamón, más sus pocos garbanzos, y las verduras aparte, aliñadas con un chorrito de aceite. Sabrosísimo. De segundo, unos filetes de ternera albardados, acompañados de pimientos verdes fritos enteros. Loizaga preguntó cómo conseguía que la carne estuviese tan tierna y gustosa. María le dijo que la ponía veinticuatro horas en huevo, en el frigorífico, para que se ablandara, y luego se freía en abundante aceite no muy caliente. A su marido, hace mucho tiempo difunto, le encantaban sus filetes. De postre, flan casero, con sus ojitos.
—Ya sabía yo que era usted de buen comer.
—Creo que después de esta comida ya podemos tutearnos.
—Se te ve cara de buena gente.
¿Cómo es la cara de buena gente? De lo que Loizaga tenía cara era de bien comido.
—Háblame de Jesús —rogó el profesor.
María le pidió que cogiera de una estantería del salón el álbum de fotos familiar. Loizaga nunca disfrutó de los álbumes familiares; es más, los odiaba. Pero la ocasión obligaba. La primera instantánea mostraba el bautizo de Jesús. Era evidente cuánto habían cambiado los tiempos. Esas fotos pertenecían a un mundo en el que solo se fotografiaban los momentos especiales de la vida, no como ahora, donde sobran las imágenes.
Vacaciones en la playa de bebé y a los tres años. Una imagen de una boda con cuatro años. En el monte a los cinco. La foto del anuario del comienzo del colegio a los seis. Más vacaciones. Recuerdos de la primera comunión a los nueve. Ceremonia de final de curso a los diez…
Y de repente, nada. El álbum seguía teniendo hojas, pero no fotos. En la última imagen, Jesús sonreía con once años, hecho ya un mozo.
—Murió el padre, que era quien hacía las fotos, y…
María se quedó paralizada, con las palabras pugnando por salir de su boca. El gesto contenido, a punto de reventar.
—Entonces el niño se encerró en sí mismo. Dejó de salir, de tener amigos, de casa al instituto, de casa a la universidad, de casa al trabajo. Se refugió en la lectura.
Loizaga sintió la necesidad de cambiar de tema. No era necesario para la investigación ahondar en el dolor de una madre.
—Creo que querías pedirme un favor.
Ella asintió con los ojos.
—Loizaga, ¿tú eres un policía?
—Eh…, no. Soy una especie de investigador.
—¿Un detective privado?
—Algo así.
—Pero yo no puedo pagarte.
—No cobro. Digamos que soy un investigador público. No trabajo por dinero. Solo me interesan las razones de la muerte de Jesús. Y el hecho de que no parezca importarle a nadie. A mí me paga la curiosidad. Y la verdad, sea esto lo que sea.
La mujer se atusó el pelo. Luego juntó las manos.
—¿Puedo pedirte un favor?
—Dime.
—Quiero que descubras al asesino de mi hijo. No es por venganza. No tengo edad para andar con esos sentimientos. Solo quiero descansar en paz sabiendo qué le pasó a Jesús. Nada más.
La señora lo miró profundamente, como si intentara escrutarle el alma, ver si le decía la verdad.
—Te lo prometo.
Pareció convencida.
—Pero hay algo que sí puedes hacer por mí —añadió Loizaga.
—Lo que sea, aunque no sé.
Y miró a la silla como si fuese un impedimento para todo.
—Tú cocíname esa comida que haces con tanto amor y me daré por bien pagado. Una comida que nunca haya probado.
—De acuerdo. En cuanto resuelvas el asesinato de Jesús.
—Trato hecho.
Y se dieron un largo apretón de manos, como si sellaran un pacto de vida. Lo acompañó hasta el umbral de la puerta para despedirse.
—Una última pregunta —dijo Loizaga—. ¿Cuál era la comida favorita de Jesús?
No tardó ni un segundo en responder.
—El milhojas de crema.
6
Bilbao amaneció soleado y de domingo. El mercado de las flores esparcía su olor por el paseo del Arenal. Loizaga, Román Escudero y Anne Campuzano habían quedado para poner en común los avances de aquel asunto mal llamado investigación. El ertzaina les propuso caminar por la ribera mientras hablaban; tenía que pasar las pruebas físicas la semana siguiente y no quería bañarse en vino. Una brisa traía olores a mar. En las escaleras del ayuntamiento, medio centenar de ciudadanos reivindicaban, ¿de qué le sonaba?, la paralización de los desahucios. Un autobús turístico lleno de sujetos que asemejaban alemanes contemplaba la escena. ¿Hay desahucios en Alemania?
Nadie se atrevía a iniciar la conversación. Mala señal, pensó Loizaga. Un barco turístico repleto de individuos con apariencia de germanos surcaba la ría. ¿Una invasión aria? Las gaviotas molestaban sin importarles de dónde procediesen los humanos. Para invasiones ya estaban ellas. El silencio, solo roto por los graznidos, los turistas y una moto sin silenciador, era angustiante. A ese paso, llegarían al mar sin decir palabra.
—Y bien. ¿Cómo va la investigación del asesinato de Jesús Ahaztu? —dijo Loizaga.
—¿Qué investigación? —preguntó Román, disimulando.
—Ah, la investigación —apostilló Anne.
Como se temía el profesor, aquellas siete balas, ¿cómo decirlo?, no eran urgentes. Apenas unos pocos efectivos continuaban las pesquisas que, hasta el momento, no conducían a nada. Se le llevaban los demonios.
Román les contó que ni el cuerpo ni el contenedor presentaban huellas dactilares ni restos de ADN. En palabras de la agente de la policía científica, «jamás había visto un cubo de basura más limpio». Del arma tampoco tenía mucho que decir: las balas eran de uso común. La Ertzaintza usaba la misma munición.
—Lo que sí está claro es que no fue asesinado allí mismo. La sangre encontrada era residual. Y tampoco aparecieron ni las balas, ni los casquillos.
—Lo mataron en otro sitio —dijo Anne.
—¿Dónde? —preguntó Loizaga.
—Posiblemente en un sitio alejado, despoblado, sin gente —propuso la jueza—. Hemos revisado los informes del día del asesinato, las denuncias, las llamadas. Nadie oyó disparos de bala. La gente enseguida contacta con la policía en cuanto oye tiros. Ni una sola llamada en todo el Gran Bilbao.
—¿En el monte? —especuló Loizaga.
—No, en el monte no. No hay ningún resto vegetal en los zapatos.
—Quizás una nave en un polígono de las afueras —dijo Anne.
—Es decir, ilocalizable.
Asintieron a la vez.
El agua de la ría bajaba mansa y tranquila. El sol se reflejaba en el titanio del Guggenheim. Bilbao era una ciudad luminosa. Tanto que no dejaba ver un asesinato con siete disparos de bala.
—¿Qué sabemos del muerto? —dijo Loizaga.
—Un tipo corriente —respondió Anne.
—Define «corriente» —insistió el profesor.
—Una persona normal, nada extraordinario. Un ciudadano anónimo.
—En la máxima extensión de la palabra.
—Que trabajaba en Iberdrola —añadió Anne.
—Y poco más —sentenció Román.
A Loizaga se le ocurrió algo. Tenía las preguntas en la lengua muchas horas antes, y ante la mención y la imponente presencia de la torre en la otra ribera, se lanzó aun sabiendo que no conseguiría nada.
—¿De qué trabajaba en Iberdrola?
—De contable.
—¿Y dónde tenía la oficina?
—En la misma torre —dijo Román.
Al instante, desde el suelo, la Torre Iberdrola fue creciendo en el interior de su cabeza, piso por piso, cada vez más grandiosa, hasta ocupar la totalidad de su pensamiento, majestuosa, omnipotente, haciéndole sentir pequeño. También la contempló con los ojos. Aunque se encontraba a bastantes metros de distancia, desde el otro lado de la ría también se mostraba altiva y triunfante.
—¿Habéis investigado en la torre?
—Lo justo y necesario —respondió Román.
—¿Qué significa «lo justo y necesario»?
Los amigos de Loizaga se miraron. Podían decirle que hacer indagaciones en el interior de una multinacional requiere de mucha cautela, que habían preguntado lo suficiente, que no tenían pruebas para vincular la muerte violenta con Iberdrola, que les habían indicado que se anduviesen con cuidado. Pero no se lo dijeron con palabras. Les valió con la mirada.
—Habíamos concluido que fue asesinado lejos de donde apareció el cadáver —apuntó Anne.
—¿Qué estás sugiriendo, Loizaga? —preguntó Román.
Respiró hondo. Se tomó su tiempo. Sabía que habría oposición. Ellos también conocían las palabras que Loizaga iba a pronunciar, pero esperaron a oírselas decir.
—Hay una relación entre la Torre Iberdrola y el asesinato de Jesús Ahaztu.
—Gratuito.
—Circunstancial.
—Sin fundamento.
—Peligroso.
—Sesgado.
—¿Qué quieres decir con «sesgado»? —preguntó Loizaga.
—Que tu convicción de que todos los males del mundo están causados por los poderosos te hace buscar una causa en la Torre Iberdrola. —Román señaló al edificio que se erguía imponente a su izquierda.
Silencio. El argumento del policía era interesante. Loizaga sabía de la importancia de los sesgos cognitivos para la interpretación de la realidad. Los había estudiado, los intentaba evitar. Bien por Román.
—¿Tú también lo crees? —preguntó a Anne.
—También.
Loizaga pensó en lanzarles la misma acusación, aunque con otro sesgo, el del miedo a relacionar abiertamente a una multinacional con un delito de asesinato, de las llamadas urgentes de sus superiores, de la presión de los medios de comunicación. Pero desistió. Quizá tuviesen razón. Se detuvo un momento y miró a la Torre Iberdrola como interrogándola. ¿Dónde está la verdad? Luego reanudó la marcha. Empezaba a molestar el sol del otoño. Se quitó el jersey.
—¿Cuántos policías hay investigando? —preguntó Loizaga.
—¿Ahora? Un grupo —respondió Román.
—Pocos —sentenció Loizaga.
—Lo normal en estos casos.
—¿Y cómo van las diligencias judiciales?
—A la espera de las pruebas de laboratorio y buscando información sobre el muerto —respondió Anne.
Loizaga caminaba con la mirada al frente, pegado a la ría. A su derecha, sus dos amigos. Al fondo, San Mamés. Hablaban sin mirarse, como si lanzasen las palabras al aire.
—¿No hay caso? —preguntó Loizaga.
—Hay un cadáver en el depósito con siete disparos de bala —respondió el ertzaina.
—Lo que no existe es la vinculación con Iberdrola, salvo en tu imaginación —concluyó la jueza.
Nada más que decir.
—¿A qué hora juega el Athletic? —preguntó Loizaga.
7
El cadáver de Jesús Ahaztu Moraleja fue entregado a la familia unos días después y su madre dejó bien claro que ya iba siendo hora de enterrarlo, pues a las buenas personas se les da sepultura no para que sus cuerpos reposen, que ya no son cuerpos ni reposan, sino para que sus familiares lloren y descansen.
El día del entierro amaneció nublado. Llovió toda la mañana un sirimiri incesante, y por la tarde se quedó encapotado, pero sin agua, en calma, a la espera quizá de la tormenta. Loizaga cogió el paraguas como quien coge un fusil. Dicen que los humanos se diferencian de los animales en que honran a sus muertos. Para el profesor, la diferencia radica en que los humanos matan a sus semejantes, y lo hacen por bastardos motivos. ¿Quién te ha matado, Jesús? ¿A cuenta de qué?
El cementerio municipal de Barakaldo ofrecía unas magníficas vistas del monte Serantes, aunque había que estar vivo para contemplarlas. El sacerdote rezó un responso frente al nicho de Jesús, todavía sin lápida. La madre, vestida de negro, permanecía serena rodeada de tres señoras que supuso Loizaga serían sus vecinas. Las señoras ejercían de guardaespaldas. Una sonreía y las otras no. Nadie más. Ningún amigo de juventud, ningún compañero de trabajo, nadie en representación de la multinacional, ni siquiera un cobrador de facturas eléctricas. Tampoco había coronas de flores para el difunto «de tus amigos de la oficina». Hasta para morirse fuiste discreto, Jesús, pensó. Los operarios del cementerio sellaron con cemento el nicho. Una vecina dejó un pequeño ramo de rosas en el poyete de la sepultura a petición de María. Luego, para finalizar, la madre besó algo que Loizaga no pudo distinguir qué era desde donde estaba. Otra vecina depositó con cuidado el objeto junto a las rosas. Y sin más, sin soltar una lágrima ni un quejido, se volvieron sobre sus pasos. Al llegar a la altura del profesor, la madre de Jesús le dedicó una sonrisa de agradecimiento para, un segundo después, recordarle con la mirada que tenían un acuerdo, que ella le cocinaría algo muy rico cuando descubriese al asesino de su hijo. Loizaga asintió. No hablaron. En ocasiones, las palabras solo son un obstáculo.
Cuando la distancia apenas permitía ver la silla de ruedas, Loizaga se acercó al nicho de Jesús. El objeto besado era una figurita de plástico, descolorida ya, desgastada de tanto tocarla: un jabalí. Daba la impresión de que el difunto había pasado muchas horas de su vida con el jabalí entre sus manos. Loizaga supuso que habría sido su juguete preferido de niño. Un jabalí.
Su última esperanza era la radio. Las radios locales, en concreto. Supuso Loizaga que quizás hablaran sobre la muerte violenta de un vecino de Bilbao. Sin necesidad de un tono crítico, simplemente por informar, como se informa del comienzo de la declaración de la renta o de las calles cortadas por las obras. Movió el dial. Radio Euskadi, Radio Popular, Onda Vasca, la Ser, Radio Nacional… Nada. En el Bilbao actual ya no había muertos, solo turistas. Definitivamente, y haciendo honor a su apellido, el asesinato de Jesús Ahaztu había quedado en el olvido.
—No le importas a nadie, Jesús —se oyó decir Loizaga.
8
—¿Sí, dídame? —farfulló Loizaga saliendo de un sueño profundo.
—Anda, vístete rápido. Ha pasado algo en la Torre Iberdrola —dijo el oficial Escudero por el móvil.
—Pero ¿qué hora es?
—Las seis de la mañana. Vamos, date prisa. Es importante. Te va a gustar.
Enseguida le sobrevino la imagen de Jesús. ¡Por fin, noticias!, pensó. Una ducha rápida con el solo propósito de espabilarse y se lanzó a una calle todavía en penumbras.