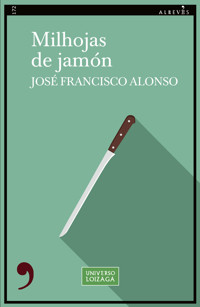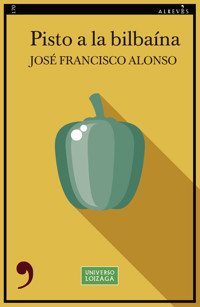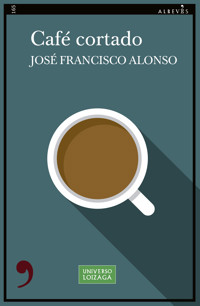
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Un pene aparece cercenado en un apartamento turístico del Casco Viejo de Bilbao. ¿A quién pertenece? ¿Qué ha podido ocurrir allí? La Ertzaintza y la jueza Anne Campuzano deben investigar el caso y, para ello, esta contará con la valiosa ayuda de su amigo, el profesor Loizaga, que no solo debe hacerse pasar por su pareja sentimental sino, también, vencer la atracción sexual no resuelta que innegablemente existe entre ambos. Pronto sus pesquisas les llevan a la redacción del periódico Correia, en donde tendrá que infiltrarse Ama Loizaga para averiguar quién está ordenando al director del diario, Txipirón Gutiérrez, perseguir a la jueza. En esta novela divertidísima, marcada por la más aguda ironía y un irreverente humor negro, en la que brilla un elenco coral de personajes a cada cual más estrafalario e ingenioso, José Francisco Alonso recupera una vez más al genial profesor de Filosofía Loizaga, ahora embarcado en una nueva aventura en la que, además de su vida, pondrá en juego su corazón.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
José Francisco Alonso. Bilbao (1968). Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto. Trabaja, igual que su protagonista, Loizaga, como profesor de Filosofía, en este caso en la ciudad de Valladolid. Café cortado es su tercera novela tras Pisto a la bilbaína y Milhojas de jamón, las cuales serán reeditadas próximamente por Alrevés.
Café cortado
José Francisco Alonso
Un pene aparece cercenado en un apartamento turístico del Casco Viejo de Bilbao. ¿A quién pertenece? ¿Qué ha podido ocurrir allí?
La Ertzaintza y la jueza Anne Campuzano deben investigar el caso y, para ello, esta contará con la valiosa ayuda de su amigo, el profesor Loizaga, que no solo debe hacerse pasar por su pareja sentimental sino, también, vencer la atracción sexual no resuelta que innegablemente existe entre ambos.
Pronto sus pesquisas les llevan a la redacción del periódico Correia, en donde tendrá que infiltrarse Ama Loizaga para averiguar quién está ordenando al director del diario, Txipirón Gutiérrez, perseguir a la jueza.
En esta novela divertidísima, marcada por la más aguda ironía y un irreverente humor negro, en la que brilla un elenco coral de personajes a cada cual más estrafalario e ingenioso, José Francisco Alonso recupera una vez más al genial profesor de Filosofía Loizaga, ahora embarcado en una nueva aventura en la que, además de su vida, pondrá en juego su corazón.
Café cortado
Café cortado
JOSÉ FRANCISCO ALONSO
Primera edición: marzo del 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2024, José Frnacisco Alonso
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-19615-53-4
Producció del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
A Cristina
A todo lo femenino del mundo
Hay dos tipos de personas: las que hablan y las que hacen.
UNA QUE LO DIJO
¿Debo dejar de utilizar mi sentido del humor para tratar un tema serio?
ALFRED HITCHCOCK
1
Bilbao, enero 2017
—…
—Solo queda un cabo suelto.
—…
—La jueza Anne Campuzano.
—…
—Vale, perdón, se me escapó. Sin nombres.
—…
—Hay dos formas de quitárnosla de en medio: una es echándole mucha mierda encima hasta que la opinión pública crea que es una puta, falsa y mentirosa.
—…
—La otra es matándola.
2
La llamada entró en el teléfono de emergencias la mañana del 5 de febrero, día de Santa Águeda. Una voz femenina, nerviosa, entrecortada, gritaba que había un charco de sangre en la cama de la habitación. Y en el centro de la sangre «una cosa extraña». Preguntada la mujer, no supo explicarse. «Parece un…, arggg, ¡qué asco!, no sé…, es una cosa muy extraña».
Sonó el móvil con un mensaje. La jueza Campuzano se servía su primer café después de un sueño aceptable. Ya no dormía como de joven, pero casi todo era distinto de cuando era joven, y no necesariamente peor. El mensaje indicaba: «Caso nuevo urgente». Las preocupaciones le quitaban el sueño, así que debía de llevar una temporada sin graves problemas personales, o simplemente había aprendido a dormir con ellos. Tomó un sorbo largo a su café, sin leche ni azúcar. Preparaba su droga favorita la noche anterior para que de mañana estuviese como a casi nadie le gusta, amargo y frío. Así sintonizaba con el mundo. Volvió a leer el mensaje. La palabra urgente se utilizaba tan a menudo en su trabajo de jueza que esperaba que el Colegio de Abogados inventase un nuevo término para las urgencias de verdad. Abrió el armario y escogió un par de zapatos, de los de trabajar. Siempre con tacones altos. Pasaría las próximas horas en el escenario de un crimen, rodeado de varones llenos de testosterona y poco dispuestos a recibir órdenes de una mujer. Y ella tenía una fama que mantener. Los tacones simbolizaban todo lo que quería obtener de muchos señores: respeto. Se ajustó el sujetador en un gesto muy suyo, tomó el último sorbo de café y salió a la calle.
Hacía un día frío y gris, propio de febrero. Leyó el segundo mensaje: «Calle Tendería, 13, apartamento turístico». No quedaba lejos, caminaría. Se abotonó el abrigo. Nadie sabía quién trajo a quién, pero en los últimos años se estaba formando un círculo perfecto. ¿O vicioso? Los turistas venían en oleadas y los bilbaínos les alquilaban sus casas. O al revés. En algo sí coincidían todos: «en el principio Dios creó el Guggenheim». Luego sobrevino lo demás. A la Anne mujer el cambio no le importaba, más bien le agradaba, ¿por qué no? Se habían perdido algunas «esencias» que aportaban poco a la ciudad: las fachadas negras, los silencios cómplices, los vinos peleones… Sin embargo, a la jueza Campuzano el trabajo se le complicó, en especial en lo referente al escenario del crimen, pues antes el mal se hacía siempre en los barrios de las afueras, al menos el mal que acababa en manos de la Justicia. Por tercera vez en lo que iba de año tenía que investigar un crimen en un apartamento privado alquilado a turistas.
El ertzaina que custodiaba la entrada al inmueble, un joven imberbe recién salido de la academia, la saludó. «El jefe es…, arriba…, pri… pri… mer piso», aclaró tartamudeando. A sus cuarenta años todavía azoraba a los jóvenes. No sabía si tal hecho le disgustaba o lo contrario. Mejor ni pensarlo. Las escaleras de madera crujieron al contacto de los tacones. Llevaban lo menos ciento cincuenta años crujiendo, aunque todo parecía recién rehabilitado, para que los turistas creyesen que estaban disfrutando del auténtico Bilbao de siempre, como instalar bombillas LED en forma de vela en las lámparas antiguas.
—Buenos días, Anne —saludó el oficial de la Ertzaintza.
—¿Qué tenemos, Román?
—Pues no sabría decírtelo. Mejor lo juzgas tú misma.
El apartamento mostraba todos los tópicos locales: un eguzkilore1 de bienvenida, el escudo del Athletic en el recibidor, un perchero con paraguas negros y una txapela colgada, una fotografía del Guggenheim, folletos de Bilbao en el aparador de la entrada. Nada relevante para el caso, se dijo Anne, y dejó de fijarse en el atrezo. Cuando Román se detuvo en el quicio de la puerta, justo antes de acceder al dormitorio principal donde se suponía yacía el muerto, a la jueza le sobrevino un acceso de asco en la boca del estómago, como siempre que iba a ver un cadáver. Y también le asaltaba el mismo recuerdo, ella de joven estudiando en la biblioteca para ser jueza y sin que nadie le hubiese mencionado jamás que tendría que toparse con cuerpos mutilados y muertos. Por el silencio reinante se temía lo peor.
—¿Estás preparada? —preguntó Román.
Afirmó con la cabeza y un segundo después entró.
—¿Eh? —dijo Anne, mirando a Román con incredulidad.
No había nada. Solo había un enorme charco de sangre seca impregnando las sábanas de una cama de dos metros. El resto de la habitación no presentaba ningún signo de violencia. De no ser por la sangre, bien podría parecer la portada de la revista de turismo Escapadas Románticas.
—¿Y el cuerpo? —preguntó la jueza.
—No hay cuerpo —respondió el oficial Escudero—. Bueno sí, un pequeño tro…
Y la invitó a que se acercase a la cama. Otras seis personas en el dormitorio principal del apartamento turístico esperaban su opinión. El fotógrafo forense, que era varón, dos chicas de la Policía Científica recogiendo pruebas, la agente Zurriola, de la Ertzaintza, y su compañero Mintegi, además del jefe, el oficial Román Escudero. Había una cosa en medio del charco de sangre, pequeña, pero bien visible. Parecía un trozo de…
—¿Carne humana? —medio gritó Anne.
—Sí —respondió Román.
—Pero ¿qué tipo de…?
No era una oreja, ni nada similar bien identificable. Parecía más bien…
—¡Es un pene! —exclamó la jueza.
Y se oyeron unas risitas femeninas medio contenidas.
—Eso mismo dicen aquí las científicas —afirmó Román.
Las chicas asintieron con la cabeza sin dejar de luchar por no mostrar su sonrisa. A ningún varón de los presentes le hacía maldita la gracia, pero Anne sí sonrió abiertamente.
—Perdón —se disculpó la jueza—, no he podido evitarlo.
Todos asintieron con la cabeza.
—Voy a ver si lo entiendo. ¿Tenemos un varón, vivo o muerto, que ha perdido su pene en un apartamento turístico del Casco Viejo de Bilbao?
—Yo diría que muerto —afirmó la científica morena.
—Sin «eso» no se puede vivir más que unos minutos. Te desangras —puntualizó la científica rubia.
—Y aquí ya hay demasiada sangre —remató la primera.
La expresión de dolor en los varones era evidente, y estaban todos como medio encogidos.
—¿Tenemos un asesino…?
—O asesina —apuntó Zurriola.
—¿Tenemos una persona que ha cortado el pene a un varón, se ha llevado el cuerpo y nos ha dejado… un trofeo?
—Más o menos —concluyó Román.
No tenía sentido, pensó la jueza. Cuando un cuerpo desaparecía era con el propósito de ocultar el crimen. ¿Para qué dejar un pene en medio de un charco de sangre? ¡Llévatelo todo, por favor! Parecía más bien un mensaje. Por otro lado, ¡por Dios!, ¿por qué un pene? ¿No resulta igual de testimonial, no sé, el dedo de una mano? Pero un…, no quería ni pronunciarlo. Lo veía en las sonrisas de las chicas de la Científica, en la agente Zurriola. Aquel trozo de carne lo complicaba todo en exceso. Hacía que el caso tuviese un tono, ¿cómo decirlo?, ¿jocoso? Y un asesinato no tiene nada de jocoso. Porque un suicidio no era. Nadie se corta el pene y se va a otro sitio a morirse, pensó Anne.
—A trabajar a fondo. Y no quiero ni el más mínimo comentario chismoso fuera de esta habitación. Secreto no, secretísimo. Este pene no lo habéis visto nunca.
Risas. Lo dicho, demasiadas interpretaciones.
—O nos estamos calladitas o salimos en los periódicos en cuestión de horas —sentenció la jueza Campuzano.
_____________
1 Eguzkilore es un símbolo supersticioso de protección que defiende a los hogares de los vascos de los malos espíritus.
3
A la mañana siguiente, Román Escudero, tras reunirse con su equipo que llevaba veinticuatro horas investigando, recopiló los datos y se presentó en el despacho de la jueza Anne Campuzano. Datos, la palabra que más se pronunciaba en la comisaría, como una especie de mantra, datos, datos, datos, a ser posible que pareciesen verdaderos. Una de las dificultades del «caso Pene» era analizar los hechos con objetividad. Por ejemplo, Román tenía que dejar a un lado su condición masculina. ¡Qué cojones!, ¿cómo podía, siendo varón, no ver el asunto en tales términos? Pero los datos no pueden tener condiciones previas. No hay verdades para chicos y verdades para chicas. Los datos son ciertos y la verdad no tiene sexo, se dijo, aunque poco convencido, pues vivía con su mujer y dos hijas gemelas adolescentes. Solo pedía al cielo que no se enterasen de la investigación en su casa. Llamó a la puerta y escuchó el permiso para entrar.
Anne rogó a Román que se sentase mientras firmaba unos papeles. En la mesa del despacho de la jueza había un retrato de joven, sonriente, y una orquídea de flores moradas. Unos bombones de chocolate muy negro y media docena de bolígrafos con la publicidad de «Frutería Merche». Jamás creyó que un juez firmase documentos oficiales con un bolígrafo de propaganda.
—Tengo una pluma, pero la uso para escribir poemas —dijo ella ante la expresión de sorpresa del policía.
Román sonrió.
—Para las sentencias de muerte prefiero bolígrafos regalados. Además, yo estoy a muerte con mi frutera.
Y se escuchó el trazo de la punta sobre el papel.
Se conocieron hacía unos cuatro años, cuando su amigo Loizaga y ella…, bueno, en fin, nadie sabía cómo definir esa relación. En el trabajo habían coincidido en una docena de investigaciones, pero siempre manteniendo las distancias profesionales. Ahora eran buenos amigos, de los que toman vinos juntos. Aunque no pensaba confesarlo ni siquiera sometido a tortura, a Román, Anne le producía cierto miedo. Susto. Demasiada mujer. Mejor como amiga. No era su tipo, nunca sabía qué estaba pensando, siempre lo descolocaba.
—Y bien, ¿cómo llevamos el «caso Pene»? —dijo Anne dejando de firmar.
Para muestra un botón, pensó Román. Y empezó a enumerar la larga ausencia de datos.
La señora de la limpieza que llamó a la Policía, una dominicana cincuentona que se santiguaba cada tres palabras, no había visto a nadie, nunca, ella siempre recibía el aviso en el móvil, cogía su fregona, sacaba su tarjeta de acceso y limpiaba el apartamento. En los últimos dos años, «desde que instalaron el aparatito», no había coincidido jamás con ningún ser humano.
Hora de entrada: las ocho de la mañana.
Hora de llamada al 112: las ocho y cuatro minutos.
—¿Por qué tan pronto? —preguntó Anne.
—El sistema avisa cuando el apartamento es desalojado.
—Entendido.
Todo el inmueble, dijo el policía, estaba informatizado. El cliente, después del pago de la reserva, recibía una llave electrónica en el móvil, que no era llave ni nada, sino un código QR que se activaba al llegar al portal, y luego a la vivienda. Todo se hacía sin intervención humana directa. He aquí un inconveniente de los avances tecnológicos, pensó Anne. Ahora en el mundo se ejecutan millones de acciones sin mediar las personas y, en consecuencia, no hay cotillas. En este punto de la investigación, hace pocos años, había un conserje chismoso o un recepcionista de hotel observador.
—¿Cámaras? —preguntó la jueza.
—En teoría ninguna, pues están prohibidas por ley, no se puede grabar a la gente sin autorización, ya que en el edificio hay viviendas particulares. Pero a veces los propietarios instalan cámaras de forma ilegal. Lo estamos investigando.
Más. En la relación de fallecidos en la ciudad, según las funerarias, ninguno de ellos había perdido su miembro viril. En los hospitales, por descartar hasta lo más improbable, tampoco ingresaron varones sin pene. Andaban rastreando los vertederos municipales, las campas donde se arrojaban escombros o algunos otros lugares apropiados para deshacerse de un cuerpo. Nada por ahora. Había una llamada ciudadana por un objeto extraño flotando sobre la ría a la altura de Olabeaga y cursado aviso al equipo de submarinismo de la Ertzaintza. Ni siquiera denuncias de gritos extraños, pues suponía Román que quien había perdido «eso» gritó mucho.
—¿Se sabe cómo se cortó el pene? —preguntó la jueza.
—Según el criterio objetivo de las chicas de la Científica —y Anne esbozó una sonrisa—, por la acción de un instrumento muy afilado, casi seguro que un bisturí.
—¿Un bisturí de los que usan los médicos?
—Exacto.
—Joder. ¿Se puede comprar un bisturí o solo están al acceso de los médicos?
—Hoy en día en internet se puede comprar de todo.
—No quiero que nadie escriba la palabra bisturí en ningún informe, ¿entendido? Que pongan objeto afilado muy cortante —ordenó la jueza—. No vamos a levantar sospechas sobre toda la comunidad médica femenina.
—¿Por qué femenina?
—Tienes razón, Román. ¿Por qué femenina?
Según el policía, aunque era posible, muy pocas mujeres podrían arrastrar un cuerpo sin vida que pesase una media de ochenta kilos. Lo cual enfocaba las sospechas sobre los médicos varones.
—Siempre que se trate de un asesino solitario. Podrían ser varios sujetos. Y femeninos —puntualizó la jueza.
Siguiente. En la empresa poseedora del apartamento turístico, aunque se anunciaba como la residencia de un particular, en realidad se trataba de una compañía encubierta con una veintena de viviendas en el Casco Viejo, tampoco habían visto humano alguno. La reserva se hizo online, así como el pago bancario. Sobre la titularidad de la cuenta seguían investigando, sin mucha ilusión. Primero, no se les antojaba posible que una persona planease asesinar dando su tarjeta de crédito; y segundo, las informaciones bancarias llevaban mucho tiempo. Había que pasar ciertos filtros, recibir determinadas autorizaciones, justificar los porqués.
Lo mismo sucedía con la compañía telefónica. Existían varios repetidores de antena por la zona que guardaban registros de todos los teléfonos a los que se había suministrado cobertura. Sin embargo, aun con una orden judicial en la mano, todo eran demoras. A un juez sí que obedecían, pero como los niños pequeños, después de mucho insistir. Para esto quedó la Ley de Protección de Datos, para hacer más inaccesibles los servicios de las compañías telefónicas. Comprobado: más poderoso, menos obediente.
—¿Y el escenario del crimen? —preguntó la jueza.
El trabajo preliminar había deparado casi un centenar de huellas dactilares. Ninguna fichada en la base de datos de la Ertzaintza. Eran muchas huellas para una casa, pero ¿para un apartamento turístico? Las chicas de la Científica pensaban que deberían mejorar el servicio de limpieza o pagar más horas a la empleada. El apartamento había sido alquilado todos los días del último mes. Podían llamar uno a uno a los turistas registrados, pero no estaban muy convencidos del esfuerzo, lo más probable es que muchos hasta viviesen en otros países. Además, nadie que lleva un bisturí en el bolsillo para cortar un pene va tocando todo con las manos descubiertas.
—Por cierto —añadió Román, mirando sus notas—, el apartamento fue alquilado a nombre de una empresa… no sé qué…, ahora no encuentro el nombre.
—La investigamos.
La cantidad de sangre hallada en la cama era superior a los dos litros, posiblemente tres, suficiente para desangrar y matar al hombre más grande del planeta en pocos segundos. Sangre de varón, por supuesto. No se encontraron restos de células de la piel o capilares en la almohada. Tampoco en la cama. Nada en todo el apartamento. Ni un vaso de agua en el fregadero, ni una toallita en el cubo de la basura, ni un cepillo de dientes usado o un peine con pelos. Todo demasiado limpio.
—¿Y el pene? —preguntó Anne muy seria.
Efectivamente, se trataba de un miembro viril. Suponían de un varón entre veinte y cuarenta años, pero en la Científica no tienen protocolos para el análisis de penes. Se habían puesto a estudiar. Cortado con un bisturí, un corte limpio, sin desgarros.
—¿En estado de reposo o no? Digo en el momento del corte —preguntó la jueza.
Y puso cara de no saber si se explicaba. Román hizo el gesto de haberlo entendido, acompañado de un cierto encogimiento, como de dolor.
—¿Y eso cómo se sabe? —respondió el ertzaina—. Creo que no tienen ni idea. Debe de ser su primer pene suelto. Voy a llamarlas.
Y decidió alejarse un poco porque la pregunta, fuera de contexto, tenía su aquel. Anne sonrió.
—No saben, están preguntando a los especialistas.
—¿Se han descojonado?
—Mucho.
Más información. En aquel pedazo de carne humana no había ninguna marca propia, una de esas de nacimiento, por ejemplo, un «antojo» que pudiese ser reconocido por un familiar, ni un tatuaje tampoco, la gente no se tatúa el pene, ¿por qué será?, ni un registro de penes, ni un archivo de fotografías para comparar. En la Científica iban a realizar un análisis celular, pero Román no había entendido muy bien con qué propósito.
Resumiendo: carecían de datos significativos.
—¿Qué te parece si pedimos al profesor Loizaga que nos ayude en la investigación? —propuso Román.
Anne sonrió.
—Supongo que el tema no le interesará —respondió la jueza sin dejar la sonrisa—. No le gusta hablar de sexo.
—¡Que no le gusta hablar de sexo! Será contigo.
—Conmigo, conmigo —afirmó Anne.
4
Loizaga se despertó de la siesta con la sensación de no saber quién era ni dónde se encontraba. Había dormido profundo. Enseguida reconoció su enorme cama de matrimonio a la que sobraba la mitad. Sobre quién era seguía sin respuesta. En la memoria cercana los gritos de los alumnos tras una jornada laboral como profesor de Filosofía. ¿Por qué gritaban tanto si nadie iba a escucharlos? Se puso sus horribles zapatillas de casa, regalo de su querida hija. En la derecha, la imagen de Platón según la pintura de Rafael en el fresco La escuela de Atenas; en la izquierda, Aristóteles. A Loizaga, meter por detrás el pie desnudo a ambos filósofos, le producía cierto pudor. Y una sonrisa los días que tenía el pensamiento canalla. Caminó por el pasillo sin un propósito preciso mientras se rascaba la rabadilla. De repente, le sobrevino un hambre atroz. Claro, pensó, eran tres en uno: Platón, Aristóteles y un tal Loizaga. A la Santísima Trinidad del pensamiento le rugían las tripas. Decidido, se dijo, se haría un bocadillo capaz de salvar a la Humanidad de la estupidez reinante. Pero necesitaba viandas. Al quitarse las zapatillas se sintió algo huérfano, pero ya tenía un fin en esta vida, un telos, seguro que sus amigos lo comprenderían.
Salió a la calle. Bilbao estaba a lo suyo, pero Loizaga no tenía la mirada para deleitarse. La gente iba y venía muy concentrada. El profesor no era una excepción, quería con urgencia comerse ese bocadillo. Se dirigió sin dudarlo a la tienda que poseía lo que deseaba. A punto estuvo de atropellarlo un coche. Parecía un yonqui. Cuando llegó a la puerta de la charcutería alemana La Moderna había cola. Una señora sobrealimentada estaba comprando media tienda. Aquí es donde deberían intervenir las autoridades sanitarias, pensó. Después, otra mujer también entrada en carnes se abastecía para la Gran Guerra. ¡A que se quedaban sin género! Desesperación. ¡Qué pena de metralleta!
Por fin le llegó su turno.
—Buenas tardes. Necesito la mejor salchicha de la casa para hacerme el mejor bocadillo del mundo —dijo Loizaga.
—¡Ainhoa! —gritó el dependiente.
Al poco salió una mujer del interior de la tienda.
—Aquí el señor tiene una petición especial.
—Dígame.
—Necesito salchichas para hacer el mejor bocadillo del mundo.
La mujer lo miró a los ojos.
—¿A quién quiere usted complacer?…, si puede saberse.
—A dos amigos.
—¿Varones?
—Los dos.
—En tal caso, la salchicha berliner. Es la más grande en boca. Ahumada.
—Pues póngame tres.
Y las envolvió en un papel de charcutería.
De camino de vuelta a casa compró el periódico. Como no llegaba el ascensor subió andando, corriendo, no tenía tiempo que perder. Dispuso la mise en place. Con sumo cuidado cortó en dos la barra de pan procurando dejar el mismo espacio arriba que abajo. De no ser en la mitad justa, mejor un poquito más de grosor en la base, nunca al revés. ¡Cuántos bocadillos destrozados por separar mal el pan! Solo en la parte inferior, donde la miga era más compacta, extendió una mayonesa casera mejorada con mostaza de Dijon y sus granos hidratados en vinagre. Después, dispuso las tres salchichas, que antes marcó fuerte a la plancha, para sacarle el sabor tostado. Un hilo de aceite ahumado, cebolla roja confitada cubriendo el embutido y un buen puñado de rúcula, no muy crecida. Dos cucharadas de la salsa, puso la tapa de arriba en su lugar exacto, dio dos pasos atrás y contempló su obra maestra. Bellísimo.
El mejor bocadillo del mundo necesitaba acompañamiento líquido. Ya sabía que las salchichas se toman con cerveza, pero las normas existen para saltárselas, así que se puso un vino.
Dispuso el periódico sobre la mesa del salón. Cogió una bandeja con la intención de no llenar todo de migas y se sentó. Los dos filósofos a sus pies y el bocadillo delante. Escuchó el crujido del bocadillo al cogerlo con las dos manos, y le dio un mordisco con la boca entera. Exquisito. Platón y Aristóteles discutían si se trataba de un bocadillo transcendente o inmanente. Y miró la portada del periódico.
Se disponía Loizaga a darle un segundo bocado, glorioso, cuando, inducido por la lectura, detuvo el bocadillo a escasos centímetros de su boca. Lo alejó con sus dos manos para contemplarlo. Podía verse la salchicha, gorda, asomando por entre la rúcula. De repente, se fue el hambre. Dejó el bocadillo en la bandeja. Empezaba a subirle una extraña sensación desde su alma concupiscible. Asco. Platón y Aristóteles también habían perdido el apetito. La culpa era suya, se dijo, por leer la prensa. Mientras se come hay que extremar la presencia de entes extraños y malignos. De siempre se sabe que los problemas se tratan después de comido.
—¿Un pene suelto?, ¿en Bilbao?
Leyó de nuevo: «Encontrado un pene en un apartamento turístico».
Sintió un dolor agudo en su bajo vientre. Se llamaba empatía.
Volvió a mirar su bocadillo. A la salchicha solo le faltó saludar.
—A tomar por culo.
Y tiró primero el periódico a la basura. Luego el bocadillo.
Loizaga no necesitaba que le ayudasen a perder el tiempo. Ya lo hacía él solito.
5
La noticia cayó en Bilbao como una tromba de agua, y al día siguiente no había perro ni gato que no estuviese hablando del asunto. Se oían opiniones para todos los gustos, como era entendible, pero se resumían en dos, los que denunciaban el vil atropello a la condición masculina, varones todos, y las que sonreían ante la inoportuna pérdida, mujeres. Los primeros pedían respuestas inminentes, más medios policiales y reparaciones psicológicas para un ciudadano bilbaíno ya de por sí algo maltrecho. «No se puede consentir», protegiéndose los genitales, era la expresión y el gesto más repetido por los hombres de la ciudad. De pronto estaban en el centro de la diana. La sola existencia de una castradora anónima actuando impune por las calles les causaba pavor. Las redes sociales se llenaron de indignación, un segundo después de insultos, al tercero de amenazas. Las mujeres, mientras tanto, sonreían. No todas, bien es cierto. Algunas reían abiertamente. Sin decir nada, las miradas de las féminas preguntaban a sus compañeros y contrarios, ¿qué se siente viviendo bajo amenaza? Luego, como el asunto no menguaba sino crecía, muchas pensaron si no se estaba exagerando, si era para tanto, un crimen más, en una ciudad de asesinato semanal. ¿Cómo un crimen más? ¿Qué puede haber más monstruoso que cortarte el pene? Las conversaciones ardían. Todo lo relacionado con el pene está sobrevalorado. ¿Cómo sobrevalorado? ¿Qué queréis decir? Fiebre en la ciudad. Nada, nada. Y luego argumentos potentes del tipo vosotras qué sabréis de penes. Y su consiguiente respuesta, ni falta que hace.
Entonces empezaron a llegar memes a los móviles de los bilbaínos donde proliferaban los objetos cortantes. El que más fama cogió mostraba a una mujer encapuchada con una motosierra cortando una inclinada Torre Iberdrola a punto de caer. Otro era una fantasma, de los de sábana, con trenzas, unas tijeras y una lupa diciendo ¿dónde están esos veinte centímetros? Cortar se convirtió en el verbo de moda. ¿Qué te cortas? ¡Que te cortas! ¿Qué, te cortas? Las mujeres empezaron a pedir café cortado.
En cuanto se supo que la amputación del miembro se hizo con un bisturí, información transmitida por el periódico Correia, la Asociación de Cirujanos Médicos Varones y Vascos (ACMVV) salió en defensa de la profesión y condenó enérgicamente el uso inadecuado de su principal instrumento de trabajo, al tiempo que invitaba a las autoridades policiales a la pronta resolución del delito.
Casi al mismo tiempo, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo (ACCV) rogaba a la prensa que obviase el lugar del suceso, por irrelevante al interés de la noticia, pues estaban convencidos de que había sido cometido por alguien venido de fuera. Las personas del lugar, y en especial los comerciantes, eran gente de bien. No se podía permitir, decían, que la vileza del acto quedase unida al buen nombre del barrio.
La populosa Asociación de Propietarios de Apartamentos Turísticos (APAT), formada por tres miembros que en realidad eran tres empresas, emitió un comunicado dejando constancia del gravísimo daño causado a su imagen, amenazando con tomar medidas legales e invitando al autor o autores a que cambiase de escenario para la próxima ocasión, quizás un espacio gubernamental, sugerían, o una iglesia. Esta última opción levantó mucha polémica, así que la retiraron, un error del corrector de textos, querían decir «gimnasio». La Patronal de Gimnasios, ultrajada…
Cuando ya parecía que no quedaba nadie sin expresar su indignación, la Asociación de Productores y Tomadores de Contenido Sexual (APTCX) —pronunciado apetecex—, en una carta enviada a los medios de comunicación, pedían respeto para su actividad profesional, recordaba la cantidad de ingresos que aportaban a las arcas públicas, y denunciaba el uso inadecuado de su instrumento de trabajo con un mensaje a la población mundial: «No se juega con las cosas de comer».
La noticia, tras las múltiples sugerencias de los afectados, debería redactarse así: «Un varón pierde algo en un buen apartamento de un alegre barrio».
El instituto apareció ante los ojos del profesor Loizaga. Contrariamente a muchos de sus compañeros de trabajo, tal visión no le produjo malestar alguno. Tampoco es que adorase su trabajo, pero le gustaba intentar confundir a sus alumnos. Además, ¿cómo podía ganarse la vida un filósofo?
—Buena mañana, señor Loizaga —saludó el conserje del instituto.
—Buenos días, don Miguel.
El ordenanza tenía un libro entre las manos que Loizaga no llegó a ver con claridad, pues lo medio escondía. Todos sabían que don Miguel era la única persona que leía en el instituto. Los demás, a lo sumo, hojeaban. Pero como se trataba de un hombre inteligente lo hacía con discreción.
—Dígame, don Miguel, ¿en qué lectura anda hoy? Doy por supuesto que es un filósofo.
El conserje miró a izquierda y derecha, como dando a entender que tenía una fama que mantener y no quería hacerlo público. Así que, tras una indicación, buscó un rincón apartado para conversar con Loizaga.
—Filósofa —susurró en baja voz.
—Anda —le contestó Loizaga en el mismo tono y realmente sorprendido.
—Intento entender la realidad actual y creo que ahora se hace necesario una lectura femenina del mundo.
—¿Lectura femenina del mundo?
—Eso he dicho.
—¿Lo dice usted por el asunto del pene?
—Lo digo por todo, señor Loizaga. ¿O no se ha dado cuenta de que ya no vivimos en un mundo de varones?
Si no fuese porque posiblemente nadie en el instituto iba a entenderlo, empezando por la directora, le daban ganas de cambiarse de empleo, que fuese el conserje quien impartiese las clases de Filosofía mientras él hacía las fotocopias. Aunque bien pensado, era grande porque se mantenía puro, sin contaminar por esa horda de antipensadores con patas, también llamados alumnos.
—Y dígame, don Miguel, ¿puede saberse a qué filósofa lee?
—Judith Butler, en concreto su obra Deshacer el género.
—Ni la conocía —reconoció Loizaga.
—Pues debería usted. Es muy interesante.
—Lo haré, don Miguel, no le quepa duda.
Según entró por la puerta del aula observó dibujado en la pizarra un pene y unas tijeras. La pintada estudiantil tenía mucho de provocación, una alternativa a hablar del célibe Kant y sus putas categorías, una insurrección cognitiva, un motín, basta ya de aburridos filósofos, hablemos del «caso Pene». Los alumnos, sentados y en silencio, permanecían a la espera, expectantes, sabían que tenían una buena propuesta, viable, sugerente. Loizaga miró con detenimiento a sus interlocutores. Una ligera sonrisa algunos, con una amplia sonrisa otras. Y sin mediar palabra, con un gesto de la cabeza, dijo que no.
—Ohhhhhhhhh.
Se escuchó en todo el instituto. Ciertamente, estaban muy desilusionados. Pero el profesor siguió negando con la cabeza.
—¿Por qué? —se oyó decir al fondo por una voz femenina no identificada.
—Porque tienen ustedes que hacer un examen para entrar en la universidad y labrarse un futuro, y todas esas cosas…, y supongo que no se aprobará dibujando en el folio penes y tijeras. Por cierto, ese pene es demasiado grande, me apuesto una cena a que lo ha dibujado un varón.
Risas y miradas al alumno que Loizaga esperaba que fuese al autor material del dibujo. ¡Son tan predecibles los roles sociales!, pensó.
—Porfa, profe, solo por esta vez.
Estaban realmente necesitados de verbalizar la fábula del pene y las tijeras.
—Está bien. Me atendéis treinta minutos y los últimos veinte hablamos del…
No terminó de pronunciar la frase.
—Sííííííííííí.
—El fenómeno y el noúmeno en Kant.
El anticlímax, pensó más de uno. Permanecieron en riguroso silencio durante el tiempo acordado, quizás esperando el premio de lo prometido. Lo más probable era que no tuviesen nada que comentar del noúmeno. Porque, ¿qué se puede decir del noúmeno?
—Y ahora la pregunta que todos estabais esperando. ¿Es nuestro pene un fenómeno o un noúmeno? —preguntó Loizaga.
—El mío un fenómeno —contestó el autor material del dibujo.
—Ja, ja, ja —reían ellos.
—Anda, calla, fantasma —le replicó una compañera.
—Ja, ja, ja —reían ellas.
Por lo menos estaban atentos por una vez.
—No, no y no —intervino el profesor—. Cuando digo «nuestro» me refiero al pene que apareció en el apartamento. Nosotros no tenemos ningún pene en común, ¿supongo?
—Cada uno tiene el suyo —dijo el varón más listo de la clase.
—Y algunas, por suerte, no tenemos —respondió la alumna más inteligente.
—Ya estamos.
—¿Qué pasa?
—Pero a vosotras que os…
—Cuidado con el tonito.
—No te consiento…
—¿Quién, tú? Pichita mía.
—¡Profe!
Loizaga abrió sus brazos como si fuese un sumo sacerdote.
—Perdonad que me entrometa, pero… ¿podemos hablar sin llevarlo a lo personal?
Callaban.
—Mirad. Esta conversación es imposible si no superamos nuestro género. Si somos chicos antes que personas no hay nada de qué hablar. Si somos chicas antes que humanos nunca llegaremos a ningún sitio común. ¿No os dais cuenta de que todos estáis en un bando o en otro?
—Yo soy no-binario —se oyó por el fondo.
—Perfecto. Pues en esta reflexión vamos a ser todos no-binarios. Repito la pregunta: ¿qué tiene este pene de fenómeno o noúmeno?
—¿Se refiere, profe, a qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos? —dijo una alumna con el pelo corto.
—Yo no lo habría expresado mejor.
Una mano levantada.
—¿Sí?
—Vemos el asesinato de un varón.
—¿Aunque no tenemos el cuerpo? —puntualizó Loizaga.
—Pero un hombre sin pene no puede vivir.
—De acuerdo. ¿Y qué no vemos? —preguntó Loizaga—. Recordad que somos no-binarios.
—Que haya sido una mujer —respondió una joven que vestía una camiseta con unas tijeras.
—Exacto.
—Pero podemos deducirlo —afirmó un alumno con barbita quiero y no puedo.
—¿Seguro? —interrogó el profesor.
—¿Quién, si no, iba a cortar un pene? ¿Con qué motivo?
—Cuidado con los motivos. Que un motivo nos parezca adecuado no quiere decir que sea cierto.
—Quizás ha sido un gay —dijo otra alumna.
—Ya estamos.
—Omvfoervntamfdkmcrfncrceckrckervtjopñgdk.
—Aaspkdememdwqxerktjdevrvbyuklgjfdsmkliocreyiñpdcfvsaeghy.
—Se acabó. Por favor —rogaba el profesor.
—Ddeferlothkhhdiobmf.
—¡Ya!
—Nvfdyppokmh.
—¡Mañana examen de Kant! —gritó.
Silencio.
—Parece que solo podéis ser seres binarios.
Silencio.
—Ahora esperaremos a que pite. En silencio, por favor.
Una mano levantada.
—¿Sí?
—¿Y lo del examen de Kant? —preguntó un alumno bajito.
—Era una broma —respondió Loizaga.
Sonrisas, pero ninguna palabra.
En cuanto Loizaga terminó sus clases salió del instituto directo a la Mediateka de Azkuna Zentroa. Necesitaba entender el significado del término «género no-binario».
6
Pidió Loizaga un café cortado en el bar donde solía tomar su dosis adictiva diaria antes de acudir al trabajo. Estaba de buen humor y sin saber por qué, lo cual le contrariaba, pues se tenía por hombre cabal, de los que solo se contenta si tiene buenos motivos, dejando para los estados normales cierto disgusto, cierto resquemor con el mundo, podía llamarse enfado, que motivos sobraban. Y aun así se sentía contento. Ni las próximas horas impartiendo docencia podían arruinarle tal sensación de tranquilidad. Bueno, sí podían. Sonrió sin quererlo. Vivir sin muchos problemas no siempre resultaba saludable. Se conocía. ¿Dónde iba a encontrar su poquito de mala leche diaria? La existencia era una mierda, y sonreír, un mal tributo.
Entonces escuchó la conversación de unos parroquianos cercanos.
—¿Has visto la jueza esa…, la del pene? ¡Joder, cómo está! —exclamó un varón de mediana edad, calvo.
—¿Buenorra?
—Juzga tú mismo. ¡Joven! —llamó al camarero—. Acércanos el periódico, por favor.
¿Qué hacía una jueza en el periódico?, pensó Loizaga.
—Hostia, sí que está buenorra —exclamó otro varón con melena.
—Pues esta es la tía que tiene que juzgar lo de la polla esa cortada.
—¡Uy!
—¿Qué te pasa?
—Que solo con mencionarlo ya me duele.
—Ya te digo.
—Pa mí que fue la esposa —dijo el calvo.
—Eso lo piensas porque estás casado.
—¿Y quién, si no?
—Yo creo que es una psicópata castrahombres —afirmó solemne el melenudo, e hizo un gesto con los dedos como de tijeras.
—Qué malo es estar soltero. Se tiene mucho tiempo para imaginar psicópatas. ¿Tú has visto una mujer psicópata? Que ha sido su esposa, te lo digo yo.
—No me hagas reír. Una esposa no necesita cortar nada. Ya lo tiene hecho. Y no miro a nadie.
—¿Ya empezamos?
Se observaron a fin de pactar una tregua. No eran horas de discutir, si acaso cuando llegase la tarde. Estaban disfrutando del desayuno. Café solo, sin leche, muy de hombres.
—Tú, a la jueza esta, ¿no le darías…?
—Perdón —dijo interrumpiendo Loizaga—. ¿Vais a leer el periódico?
Lo miraron sorprendido. Demasiado ímpetu.
—No, no. Todo tuyo.
—Fíjate en la portada —señaló el tío con pelo, guiñándole el ojo.
Loizaga esbozó una pequeña sonrisa y se fue con el periódico al fondo del bar. Ojeó la portada. No sabía qué pensar. Si enfadarse o preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué coño venía esa noticia? No entendía nada.
Y por último murmuró: «Sí que está buena, sí».
7
Quedaron en verse en la comisaría de la Ertzaintza, pues la entrada a los juzgados había sido invadida por los medios de comunicación, incluidas las televisiones, que buscaban las primeras palabras de esa jueza hasta ahora desconocida para la opinión pública. Decían los periodistas que ofrecían a la tal Campuzano la posibilidad de defenderse de la acusación de incompetente, dando a entender que, de lo contrario, la aceptaba por verdadera.
Anne Campuzano entró en las dependencias policiales con la cabeza cubierta con un fular de seda y unas ostentosas gafas de sol, aunque era febrero y amenazaba lluvia. El conjunto le daba un aire de actriz de Hollywood veraneando de incógnito por la Riviera Francesa.
—¿Qué se siente siendo…? —preguntó Román callándose el resto de la frase «… la persona más famosa de Bilbao».
—Bien, gracias. Luego hablamos de mi fama. Ahora vamos con la investigación.
La investigación. Román Escudero sacó su cuaderno de notas. Seguían sin noticias en funerarias y hospitales. Ganaba enteros la hipótesis de un caso sin cadáver, bueno, sin casi todo el cadáver. Aquí, la máxima de «sin cuerpo no hay delito», no se cumplía con exactitud. Había un pequeño fragmento, aunque muy significativo, según muchos varones. La sangre encontrada en la cama del apartamento turístico era del grupo O+ y pertenecía a un varón que tenía una infección, pues aparecieron restos de antibiótico en la analítica realizada.
—¿Qué tipo de infección? —preguntó la jueza.
—Cualquiera, no sabemos. Era un antibiótico de amplio espectro.
—¿El nombre?
—Beta… —y miró sus notas—, betalactámico. Dicen que podría ser de una simple infección de orina.
La jueza se encogió de hombros. Agenciarse un antibiótico en Bilbao seguía siendo fácil y mayoritario. Tanto, que todavía no existía un mercado ilegal de antibióticos. Por ese camino, nada.
Para comprobar la cantidad de sangre hicieron una prueba de laboratorio. Compraron por internet una colcha de la misma marca y arrojaron un líquido desde la posición central del círculo. El objetivo del experimento era demostrar de forma científica que la pérdida de tanta sangre llevó irremediablemente a la muerte. Utilizaron tres litros de una solución líquida similar a la sangre humana para conseguir el mismo diámetro. Muerte segura.
En el vecindario nadie había visto nada. Sale y entra mucha gente, dijo el frutero de enfrente, no sé cuántos pisos de esos hay. En efecto, en el mismo portal había tres apartamentos turísticos. El frutero se mostraba como un hombre orondo construido a base de chuletones de kilo. Antes nos conocíamos todos en el barrio, pero ahora, con tanto turista. Además, los turistas no compran fruta. Pregunte en la peluquería, ellas son más de fijarse. ¿Es por lo de la polla? Para mí que fue la amante, despechada. Las peluqueras tampoco tenían mucho que aportar. ¿Un bulto grande? Por aquí pasa mucha gente cargando de todo. ¿No ves que está ahí el Mercado de la Ribera?, afirmó la peluquera menos vieja, en el mismo instante que aparecía un colchón con patas transitando la calle. ¿Es por la pitxina? Para mí que fue la mujer, por infiel.
—Resumiendo, ¿qué tenemos que sea cierto? —preguntó la jueza.
—Un varón pierde su pene en un apartamento en el Casco Viejo, alguien saca su cuerpo del lugar del crimen, una señora de la limpieza encuentra la sangre y el pene… y horas después, la prensa rodea el Palacio de Justicia para que la jueza instructora haga una declaración.
—Joder, no tenemos nada.
Anne Campuzano se mordió el labio. Lo estaba pasando mal, pensó el oficial Escudero.
—Una buena noticia. Posible buena noticia —puntualizó el policía—. Hay una cámara en la zapatería de enfrente. Dicen que han sufrido varios robos el último año y así disuaden a los ladrones. La cámara apunta a la calle. Estamos comprobando las imágenes.
Y miraron a su alrededor esperando la opinión de un tercero. Pero no estaba. Ambos echaban de menos al profesor Loizaga. Con él, además de que posiblemente estuviesen comiendo, las ideas fluían mejor.
—¿Hablamos de la prensa? —dijo Román.
La prensa. Las relaciones entre la Policía, la Justicia y los medios de comunicación siempre fueron fluidas. Se utilizaban. Cada cual se apoyaba en el otro para su propio beneficio, muchas veces sin importar las futuras consecuencias. Unos buscando noticias que pareciesen verdaderas, otros buscando pruebas que pareciesen verdaderas. Aunque no estuviese escrito en ningún lugar, se necesitaban. Pero el «caso Pene» sonaba diferente. ¿Por qué? En esta fase de la instrucción no solían aparecer los periodistas. Y, sobre todo, nadie cuestionaba a una jueza a los pocos días del comienzo de la investigación, por mucho pene que hubiese por medio. ¿Cómo había llegado la información a la prensa?
—Tenemos un topo —dijo el oficial de la Ertzaintza.
—Un topo… —corroboró la jueza.
Era un clásico de las comisarías; policías informando a amigos periodistas sobre denuncias y otros delitos menores, pero con muertos de por medio el asunto se complicaba. Las informaciones sobre asesinatos solían salir de los despachos más importantes de la Policía. Cierto que un hombre sin pene siempre resulta muy sugerente como caso para la prensa, irresistible, pero ellos trabajaban con muy pocas personas, todas de fiar, ninguna capaz de vender la noticia a un periódico. O eso creían.
—Yo pongo la mano en el fuego por mi gente —dijo Román.
—Pues yo no —afirmó Anne—. Los juzgados son un nido de víboras, pero no lo sabe casi nadie. Por el momento solo dos personas y son de entera confianza.
Entonces, ¿de dónde venía la filtración? ¿Quién había ido con el cuento del «caso Pene» a la prensa? Tampoco tenían respuestas.
—¿Y qué hacemos? —preguntó Román.
—Extremar las comunicaciones. Hablar solo entre nosotros. Saber en todo momento quién sabe qué.
—¿Y con los medios de comunicación?
Se encogieron de hombros.
—¿Esperar a que se aburran ante la falta de noticias y nos olviden? —propuso la jueza.