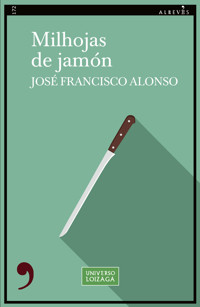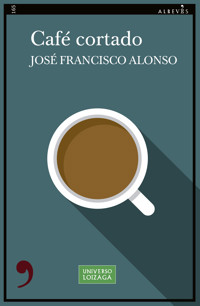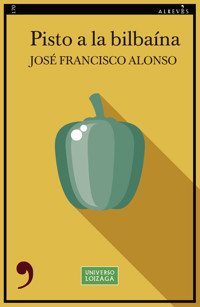
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
La mujer de un rico ingeniero de Bilbao ha sido secuestrada y el marido, cuando se dispone a pagar el rescate, descubre que tiene un amante. ¿Cuánto vale la vida de la persona que amas? ¿Tres millones de euros? ¿Y si tiene un amante? El profesor Loizaga siente la curiosidad para llegar hasta el final de la historia y descubrir qué se esconde detrás de todo, así que decide investigar con la ayuda de su amigo, el oficial de la Ertzaintza Román Escudero. Y su madre, la increíble ama Loizaga. Primera entrega del profesor Loizaga, un tipo irónico, en un caso de adulterio y mucha comida acontecido en el Bilbao actual. Como si del mejor Montalbán se tratara, José Francisco Alonso teje una conexión entre género negro, humor y gastronomía, conformando una voz propia e inconfundible dentro del panorama de la novela negra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Francisco Alonso. Bilbao (1968). Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto. Trabaja, igual que su protagonista, Loizaga, como profesor de Filosofía, en este caso en la ciudad de Valladolid. Pisto a la bilbaína (editada originalmente en 2022) es la segunda entrega de la serie Loizaga. La primera, Milhojas de jamón, también será reeditada próximamente por Alrevés.
Contra Pisto a la bilbaína
La mujer de un rico ingeniero de Bilbao ha sido secuestrado y el marido, cuando se dispone a pagar el rescate, descubre que tiene un amante. ¿Cuánto vale la vida de la persona que amas? ¿Tres millones de euros? ¿Y si tiene un amante? El profesor Loizaga siente la curiosidad para llegar hasta el final de la historia y descubrir qué se esconde detrás de todo, así que decide investigar con la ayuda de su amigo, el oficial de la Ertzaintza Román Escudero. Y su madre, la increíble ama Loizaga.
Primera entrega del profesor Loizaga, un tipo irónico, en un caso de adulterio y mucha comida acontecido en el Bilbao actual. Como si del mejor Montalbán se tratara, José Francisco Alonso teje una conexión entre género negro, humor y gastronomía, conformando una voz propia e inconfundible dentro del panorama de la novela negra.
Pisto a la bilbaína
Pisto a la bilbaína
JOSÉ FRANCISCO ALONSO
Primera edición: junio de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2022, José Francisco Alonso
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-19615-87-9
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
A Cristina
Si quieres que algo suceda, hazlo tú mismo.
UNO QUE LO DIJO
1
Bilbao. Primavera de 2013.
Despertó confusa. Lo último que recordaba Begoña Letxea, como si de una película se tratase, era a ella misma saliendo una mañana del gimnasio, la lluvia que caía y el sonido de sus zapatos de tacón de aguja sobre las baldosas de Bilbao, cuando de repente sintió un fuerte golpe en la cabeza y después nada.
Enseguida pensó que se trataba de un mal sueño, ahora que notaba el calor de su cuerpo entre las sábanas, pero un intenso dolor en el cráneo la sacó de unas dudas y la metió en otras. Alguien la había golpeado. Pero ¿quién?, ¿por qué?, ¿y dónde estaba? Tenía más preguntas que respuestas.
Abrió los ojos. Despacio. Con dificultad. Como si llevase pestañas postizas de diamantes. Al momento, no vio nada, pues la habitación permanecía muy a oscuras, tan solo entraba la tenue luz de la luna llena por una claraboya. ¡Una claraboya! En otras circunstancias, habría saltado de la cama espantada, pero sentía tan derrotado su cuerpo que apenas si parpadeó un par de veces. No podía ser. Recorrió con la mirada la estancia venciendo poco a poco a la oscuridad. Aquel no era su dormitorio de treinta metros cuadrados, a lo sumo un cuartucho de dos de largo por ancho, ni aquella era su cama de sábanas de coralina, más bien un miserable camastro de muelles de hierro para niños chicos. Así que decidió marcharse del lugar, fuese el que fuese.
Pero en el intento se asustó aún más. No podía moverse. Por mucho que ordenaba a su cuerpo, este no respondía. Al instante, pensó en una larga lista de enfermedades que lo dejan a uno inválido de por vida, quizás a causa del golpe en el cerebro, va a ser eso, ¡Dios santo!, parapléjica o como se diga, y pensó si se hallaba en un hospital ingresada, aunque jamás había visto una habitación de hospital con una claraboya por única ventana.
Empezaba a respirar con dificultad cuando percibió que notaba un algo aprisionándole la cintura, las manos, los pies. Estaba atada y no inválida. Sus dedos se movían. Empujó con fuerza hacia arriba y a los lados, pero no se liberó ni un palmo. Fuertemente atada. Por el escozor sobre la piel supuso que se hallaba amarrada a la cama con una larga soga y desistió de volver a intentarlo. Pero ¿a cuenta de qué? En su vida había causado mal a nadie, al menos de modo consciente, ni una fea acción, ni una simple amenaza, era una mujer normal llevando una vida normal. ¡Ya está! Aquello era un error, un inconmensurable error. Se habían equivocado de persona.
Y gritó.
Exigía la presencia inmediata del responsable, quería contarle que se había cometido un lamentable equívoco, que ella no era quien debía estar en aquel cuartucho, que seguramente la habían confundido con otra mujer, que si el asunto quedaba en esos términos estaba dispuesta a olvidarlo todo y marcharse andando a su casa.
Gritó muy fuerte y durante muchos minutos, pero su llamada quedó sin respuesta.
El esfuerzo produjo agotamiento y le trajo un cierto descanso, como si se hubiese liberado de la angustia. Cerró los ojos por si solo fuese un mal sueño, pero al volver a abrirlos, la claraboya seguía allí. Piensa, se dijo, piensa. Necesitaba encontrar una explicación.
De repente, se le ocurrió preocuparse por su integridad, ¡no puede ser!, y concentró toda la atención en su sexo. Aunque nunca había pasado por tan asquerosa vivencia, supuso que algo debería de notarse, estaba convencida, esas cosas dejan huella. Pero no percibía nada extraño. Así y todo, se revolvió como pudo intentando arrojar al suelo la manta que cubría su cuerpo y, después de minutos de esfuerzo, observó con alivio que llevaba la misma ropa que cuando salió del gimnasio. Solo había perdido los zapatos, que estaban a los pies de la cama. Tenía una larga cuerda a la altura del pecho y otra a los pies, y una pequeña amarrada a las muñecas. Estaba agotada y la cabeza le dolía horrores.
Los minutos fueron pasando en un completo silencio. ¿Qué hacía? ¿Qué se hace cuando no se puede hacer nada? Y le dio por acordarse de sus personas queridas. Sin duda, estarían muy preocupadas ante su ausencia. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevaba allí, lejos de su gente? Solo entonces le vino a la mente la imagen de su marido y encontró la posible explicación. Su esposo era uno de los más prestigiosos ingenieros de Bilbao. Necesariamente, ahí estaba la causa.
Un secuestro.
2
Loizaga salió de su casa en dirección al Instituto de Educación Secundaria Miguel de Unamuno para impartir clase de Filosofía a unos adolescentes vírgenes de pensamiento y deseosos de seguir siéndolo. Tanta dicha, se dijo, difícilmente será soportable por su pobre corazón sin un buen café, por lo que entró obligado en un bar y pidió un cortado. Y un periódico, daba igual que fuese del día, necesitaba con urgencia un tema de actualidad para reflexionar con los alumnos. Por supuesto, no tenía la clase preparada.
Ojeó la prensa, pero no encontró nada. De un tiempo a esta parte, tampoco los periódicos contaban nada que hiciese pensar, al margen de las páginas de contactos sexuales, todo un tratado de hipocresía tardocapitalista. Que sí, que ya se sabe que son tiempos superfluos, pero joder, alguna idea más allá de consume, consume, consume.
Miró el reloj. Se estaba echando la hora encima. Si no se daba prisa vería al jefe de estudios en la puerta de entrada recordándole que la puntualidad era una virtud. Pero ¿qué sabrá de virtudes un matemático que sigue las normas del centro como si fuesen la tabla de multiplicar?
Entrando el profesor Loizaga por el umbral del instituto, le salió al encuentro don Miguel, no el difunto Unamuno, sino el otro don Miguel, el bedel, el único intelectual vivo que moraba entre aquellas insignes paredes. El hombre tenía una imperiosa duda que consultar con su asesor intelectual de cabecera, pues andaba últimamente liado con los pensamientos de un tal Nietzsche acerca de la decadencia de la sociedad occidental. Todo por culpa de un libro que compró en una librería de antiguo hacía unos meses. Si es que no se pueden comprar libros.
—A los buenos días —saludó Loizaga.
—Muy buenos no, señor Loizaga —respondió don Miguel.
—¿Y eso?
—Estoy siendo convencido por el pensamiento del señor Nietzsche, señor Loizaga.
—¿Y qué hay de malo?
—Que Nietzsche es un derrotista. Me acongoja el alma.
—No necesariamente, don Miguel. Solo al principio, son los primeros años. Luego, se muestra esplendoroso. Dele tiempo.
—¿Persevero entonces?
—Persevere, persevere.
—Pero no acabo de atrapar qué es eso de la voluntad de poder.
—¡Ay, amigo! Ha dado en la clave. La voluntad de poder es lo que solo usted y yo tenemos en esta santa institución —dijo mirando al techo del edificio—. ¿Me entiende?
—Más o menos.
—Persevere, don Miguel, persevere. —Y se despidió con la mano mientras se alejaba escaleras arriba.
El instituto lo esperaba como siempre, con los brazos abiertos, lástima que no tuviera brazos ni confiaba en que algún día los fuera a tener. Loizaga recorrió el pasillo hasta la clase correspondiente y saludó en el tránsito a tres o cuatro colegas de profesión. Iban ellos con gesto grave a la labor, cargados de libros y otros trastos, de bata blanca los más, concentrados en su sagrada misión, que no era otra que defender la pureza de los conocimientos de su ciencia del ataque furibundo de los alumnos. Ya se sabe: vigilar y castigar. Mientras, él aún no disponía ni de un tema del que tratar, sin bata, con una mano en un bolsillo y rascándose la entrepierna.
En el aula todo estaba dispuesto para su desempeño educativo: las mesas, las sillas, la pizarra, los libros. También había alumnos. Los alumnos parecían sujetos voluntarios en un experimento clínico impulsado por la Unidad del Sueño de un hospital. Cierto que era demasiado pronto para cualquier estímulo sensorial, tan solo hacía unas horas que llevaba el día amanecido. Se habría apostado, por ejemplo, una semana vestido con bata blanca a que los muy cabrones trasnocharon hasta bien entrada la noche viendo alguno de esos programas culturales de las televisiones.
—Hola, buenos días —dijo Loizaga al entrar en clase.
—…
—Holaa. Buenos díaaas —insistió.
—Umm —emitió un alumno.
—Hooolaaa, bueeenooos dííííaaaas.
—No chille, que ya le oímos.
—¿Está cantando? ¿A estas horas?
Complicado, como se temía, muy complicado. Los sujetos clínicos habían asumido con ganas el papel de durmientes. La mayoría parecían profesionales contrastados de dilatada experiencia. Necesitaría de sus muchos conocimientos prácticos atesorados durante años de docencia para conseguir media hora de atención. ¡Qué media!, podría conformarse con despertarlos.
—¡Está bien! Podéis hacer lo que queráis —sentenció el profesor.
—¡Eh!
—Sí, sí. Me niego a explicar a quien no quiere escucharme.
—¿Hoy no hay rollo? —preguntó una alumna.
—Hoy no hay rollo.
—¿Lo que queramos?
—Lo que queráis.
—¿Ha dicho que lo que queramos?
—¿Seguro?
—Eh, ¿qué pasa?, ¿por qué hay tanto ruido?
—Bueno, vamos a ver. Nada de sangre. Y algo que se pueda hacer en clase, por supuesto.
—Ah, bueno, pensé que era lo que quisiéramos.
—Lo que queráis de lo que podáis —puntualizó el profesor.
—Vaya mierda, aquí no se puede hacer nada.
Los tenía justo donde quería. Habían caído en la trampa.
—De no estar aquí, ¿qué harías? —preguntó Loizaga.
—Coger unas olas.
—Dice Itxaso que quiere coger unas olas con la tabla. ¿Qué pensáis?
—¡No me jodas, qué frío!
—¿Y tú, Carlos?
—¿Yo?… Conducir un Fórmula Uno.
—Yo me iría de fiesta con mis amigos. Una de esas fiestas locas que duran tres días sin parar.
—Un buen ligue. Y no digo más.
—Je, je —rieron todos.
—Una playa del Caribe con la arena blanca, las palmeras y un mulato macizo.
—Un viaje a Australia.
—¿Australia? A Nueva York.
—Tirarme en paracaídas.
—Otra zumbada.
—¿Puedo cambiar?
—¡Por supuesto! Es tu deseo —respondió Loizaga.
—Una final del Athletic.
—Donde ganase.
—Una final del Athletic donde ganase.
—Me apunto —dijo el profesor—. Ahora bien, ya que hay diversidad de opiniones, podríamos preguntarnos: ¿cuál es la mejor opción?
—La mía, la mía, la mía.
Gritaban como si se les fuese a conceder el deseo.
—¿Ninguno cambia? ¿Todos pensáis que la vuestra es la mejor?
—Sí.
—Apuntamos en el cuaderno. Para mañana. Primero: buscar en el diccionario la definición de diversidad cultural. Segundo: elegimos cinco países, uno de cada continente, y buscamos los cinco deseos más comunes en ese país. Para mañana quiero una lista. Podéis empezar ahora. O seguir durmiendo.
—¿Y usted, profe?
—¿Yo qué?
—¿Usted qué quiere hacer?
—¿Yo? Dar clase de Filosofía a alumnos tan atentos… como vosotros.
—¡Uuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhh!
—¡Hala, a currar!
3
Cuando hubo terminado su quehacer diario, que consistía al principio de la mañana en activar adolescentes para, según transcurría el día, desactivarlos como si fuesen bombas de hormonas a punto de estallar, Loizaga salió por su propio pie del instituto.
Había quedado.
Llegó primero al restaurante, como siempre que se trataba de comida. Se sentó en una mesa tranquila del fondo. No miró la carta, ya sabía lo que quería comer, pues entrando por la puerta el dueño le comunicó que tenía huevos frescos, traídos del caserío, de gallinas sueltas alimentadas a base de hierbajos del campo. Nada más que hablar. La invitación de su amigo Román seguro que traería consigo una petición de colaboración en alguno de esos casos sin resolver en los que trabajaba el oficial de la Ertzaintza. No importaba, siempre podía decirle que no. Además, detestaba comer solo.
—¿Qué haces que no pides? —le dijo Román a modo de saludo.
—Confeccionando una lista con los ciento un problemas más urgentes del mundo mundial.
—¿Solo ciento uno?
—Ya he pedido. Siéntate. Unos huevos y yo te estamos esperando.
Román hizo un gesto al camarero indicando que comería lo mismo que su amigo. Loizaga sirvió unas copas generosas de Ochoa Rosado de Lágrima, bien frío. En la cocina se oyó el mágico sonido del aceite crepitando al contacto del huevo. El pan de hogaza olía a pan. El camarero trajo una cazuela de barro con pimientos asados. Todo estaba dispuesto.
¿Cómo se comen los huevos fritos? En silencio y sin cubiertos; se coge el pan con tres dedos, un buen cacho, y con él se rompe la yema y se aplasta la clara y, una vez ligeramente mezclados, se arrastra por el plato hasta juntarlo con el pimiento; entonces y solo entonces, con el dedo pulgar se hace una especie de pinza que atrape el conjunto, que se eleva hasta la boca para introducirlo todo de una vez y que los sabores inunden el cerebro. La proporción de huevo y pimiento al gusto. Existen otras formas de comerlo, pero no son tan gustosas.
Cuando ya solo quedaba un hilo amarillo en el plato de ambos, se miraron.
—Dime —dijo Loizaga.
—Nada en especial.
—¿Cómo que nada?
—No, en serio, nada.
—¿No tenéis ningún caso entre manos?
—Rutinas. Un asesino de perros suelto. Varios hijos de puta de maridos maltratadores. Nada que requiera de tu inteligencia.
—Menos mal, porque te iba a decir que sintiéndolo mucho…
—Ah, y un caso de secuestro, pero no te interesa.
—¿Un secuestro? ¿Y por qué no me interesa?
Llevaban mucho tiempo de amigos, desde los ocho años, más que suficiente para que Román supiese cómo contarle las historias a Loizaga.
—Dime. ¿Por qué no me interesa?
—La mujer de un ingeniero, de los ricos de Bilbao. Los secuestradores piden tres millones de euros.
—¡Dinero! —E hizo un gesto de desilusión.
—Exacto. Y no te interesan los asuntos de dinero.
—El dinero es el motivo más burdo que existe para explicar los actos humanos.
—No despierta tu curiosidad.
—Lo más mínimo. El hombre es mucho más complejo que una vulgar cantidad de dinero.
—¿Más que tres millones de euros?
—El hombre es un poco más complejo que tres millones de euros.
—Sabía que no te interesaba.
Y el policía le retiró la mirada, gesto que al profesor le generó intriga.
—¿Tiene el dinero?
—¿Quién?
—El marido, que si tiene el dinero.
—Dice que sí. Y mucho más.
—¿No ves? Paga y santas pascuas.
—Eso digo yo.
¿Qué estaba escondiendo Román?
—¿Y qué habéis hecho?
—Hemos activado el protocolo de secuestros. Estoy a la espera de la llamada de los secuestradores.
—¿Y te vienes a almorzar conmigo?
—¿Qué quieres que haga? Yo también tengo que comer.
—También es verdad.
—Por cierto, estos pimientos están de muerte —dijo Román.
—Aquí sí que hay complejidad —respondió Loizaga.
Se sirvieron otro vino.
Ya lo dijo uno, ¡cuánto se arreglaría del mundo si se tratasen sus asuntos con un buen almuerzo de por medio! Cualquier día, pensó Loizaga, escribía un tratado para la mejora de la especie humana a través del almuerzo. Algo así como: A la felicidad por el almuerzo. O: Ponga un almuerzo en su vida.
El profesor miró al policía fijamente.
—Venga, suéltalo. ¿Qué ha pasado?
—¿Qué ha pasado en qué? —respondió Román, haciéndose el despistado.
—En el secuestro.
—¿Por qué supones que ha pasado algo en el secuestro?
—Román, ¡que nos conocemos!
Román hizo un gesto de asentimiento.
—La entrega del dinero fue mal, ¡qué mal!, fue una auténtica mierda. El marido estuvo a punto de morirse ahogado en la ría.
—Cuéntame.
Y Román le contó cómo el marido, que llevaba los tres millones en tres maletines, a uno por millón, por orden de los secuestradores, abrió un maletín y arrojó un millón de euros en pleno puente del Arenal, a las doce de la mañana, con el puente repleto de bilbaínos. Tenía la orden de arrojar el millón y salir corriendo con los otros dos, pero la gente se abalanzó sobre los billetes y el marido se quedó atrapado entre una multitud enloquecida. Entonces decidió lanzarse a la ría y huir nadando, pero el peso de los maletines lo arrastraba al fondo y tuvo que intervenir una zódiac para que no se muriese ahogado.
—¿Has dicho un millón de euros?
—Un millón de euros en billetes de cincuenta usados.
—¿Y los tiró al aire?
—Por orden de los secuestradores.
—Joder con los secuestradores. Ni que fuesen de Bilbao.
—Ya te digo.
—La mujer sigue secuestrada, ¿supongo?
—Supones bien.
—Vaya.
El profesor puso cara de curiosidad.
—Entonces ¿te interesa el caso?
—Yo no he dicho eso.
—Ya.
—Sigo viéndolo como un asunto de dinero.
—Y no nos interesan los asuntos de dinero —sentenció Román.
Loizaga lo miró sonriendo. Le habría hecho su oportuno comentario, le habría dicho que cada cual tiene sus rarezas, que aborrecía el dinero, que parecían un matrimonio de larga duración con las respuestas del otro sabidas, que estimaba en mucho su amistad, que bla, bla, bla, pero tenía en la mano la copa de vino con el último sorbo. Palabras mayores.
4
El mensaje resultó de lo más escueto.
Decía: «Loizaga, te necesito. Tu amiga Maite».
Mal asunto. Ya se sabe, las pocas palabras esconden muchos problemas, que las mentiras se llenan de sonidos y las verdades se pueblan de silencios.
Maite era una amiga de la facultad.
«A las siete de la tarde en las escaleras del ayuntamiento», respondió.
Loizaga llegó puntual a las escaleras y ella estaba esperando. Parecía preocupada. Decidieron pasear por la ría mientras le contaba. Se trataba de un problema laboral, propio de los trabajos serios, de los que uno necesita contárselo a un amigo, aunque no pudiese hacer nada, solo para escuchar cómo sonaba, valorar su importancia. Loizaga puso su cara más seria y su voz más profunda. Podía imaginarse lo mal que lo estaba pasando, aunque no tuviese un trabajo serio, aunque él fuese un simple profesor de Filosofía.
Resumiendo: Maite, como psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao, debía denegar una petición de ayuda social a una familia en riesgo de exclusión por pobreza.
—¿Debes denegar?
Ella asintió con la cabeza.
Un drama. El marido, antiguo trabajador de la construcción, parado casi cuatro años, ya no cobraba ningún tipo de prestación. La mujer, ama de casa, sin ingresos, embarazada, a unos dos meses de dar a luz. Y con una niña de ocho años que alimentar.
Vivían en un piso antiguo, digamos que en propiedad, bueno, comprado con un crédito bancario que les dieron sin más requisito que un papel en el que ponía nómina, en cómodos plazos, a cuarenta años, una compra magnífica, un interés inmejorable, un chollo, aunque no especificaban para quién. Ahora, el banco había decidido quitárselo mediante un desahucio por no hacer frente a las últimas cuotas. Intentaron venderlo, pero nadie lo quería. Intentaron negociar una moratoria en el pago, pero el banco dijo que una mierda. Cuando ya no tenían ni para comer, solicitaron ayuda al ayuntamiento y se les concedió una Renta de Garantía de Ingresos. Es un programa de ayudas para no caer en la miseria que te obliga a estar inscrito en Lanbide1 como demandante de empleo. Vamos, un dinero mínimo para sobrevivir y seguir intentándolo en la búsqueda de empleo.
Ahora venía lo gordo.
Maite tenía sobre su mesa de despacho una orden, suponía de altas instancias municipales, obligando a que firmase un informe desfavorable a seguir concediendo ayudas a esta familia. ¿Motivo? Disponían de una vivienda en propiedad. Que la vendiesen. Ayuda denegada por la existencia de una posible fuente de ingresos.
—¡Pero si es del banco y se la quiere quitar! —exclamó Loizaga.
—Eso no tiene por qué saberlo el ayuntamiento.
—Pero lo sabe.
—Pues ya ves.
Loizaga lo entendió a la primera. Al banco, por el motivo que fuese, le interesa el inmueble, y a qué razón iba a pagar por él, si ya lo había comprado, era suyo, tan solo tenía un pequeño inconveniente, una nimiedad sin importancia, un sencillo trámite: había que desalojar a los sujetos que estuvieron cuidándolo durante diez años por el módico pago de unas cuotas abusivas de intereses.
Un negocio redondo. Yo te dejo el piso y tú me lo vas pagando. Redondo.
—¿Y qué gana en esto el Ayuntamiento de Bilbao?
—Alguien del ayuntamiento.
A Maite no le gustaban las generalidades.
—Entendido. ¿Y qué gana en esto alguien del consistorio?
Maite miró a izquierda y derecha. Pensó si aquel era el lugar adecuado para confesarlo, allí, en medio del Campo Volantín, a escasos cien metros del consistorio, sentados en un banco del paseo, justo enfrente de dos ancianos que discutían sobre la perfecta colocación de una grúa de obras, las señoras mayores volviendo de la compra con sus carritos, una multitud de corredores por la ría. Volvió a mirar a izquierda y derecha. Lo pronunció muy en bajito.
—Zorrotzaurre.
No dijo más.
Los dos se miraron y ella asintió.
Zorrotzaurre era el proyecto estrella del ayuntamiento para los próximos veinte años. La nueva imagen de Bilbao. Querían levantar una ciudad entera diseñada por una arquitecta de prestigio internacional donde ahora había un antiguo barrio de fábricas abandonadas y viejas casas de vecinos. Suelo, suelo, suelo. Recalificaciones, construcción de edificios, promotoras inmobiliarias, hipotecas, pisos para vender, gente comprando, bares, niños jugando en las plazas, ancianas con carritos. «Progreso», lo llamaban algunos. En resumen, una inmensa oportunidad de negocio de miles de millones de euros. Dinero.
—Me han recordado que mi contrato expira en tres meses —apuntó Maite.
—¿Quién?
—Ya te lo he dicho, no lo sé. Alguien en el ayuntamiento.
Lo dijo con la voz amable pero la mirada dura. Mal asunto cuando ni siquiera sabía de dónde venían las amenazas.
Loizaga podía hacerse una ligera suposición. Alguna constructora andaba presionando a algún cargo intermedio del ayuntamiento para que Zorrotzaurre fuese lo más beneficioso posible para todos. Por supuesto, este «todos» solo incluía a unos pocos. Si los actuales vecinos abandonaran, por propia voluntad, esas construcciones feas, ruinosas y trasnochadas donde viven y que desdicen la belleza del conjunto, siempre quedarían más metros cuadrados para edificar nueva vivienda. Quien dice de forma voluntaria, dice por impago. Alguien andaba removiendo el agua de la ría para ganancia de pescadores.
—Por supuesto, tú no quieres firmar.
—¿Cómo voy a firmar algo que lleve a una familia al desahucio?
—¿Y me estás pidiendo ayuda? —preguntó Loizaga.
—Sí. Tú dices que siempre se puede hacer algo.
—Siempre se puede hacer algo.
—Pero no sé qué hacer. No quiero firmar y no quiero quedarme sin trabajo. Me gusta mi trabajo.
—Lo sé.
—¿Me vas a ayudar?
—Con mucho gusto.
—¿De verdad?
—Necesitaré cierta información.
—Lo que esté en mis manos.
—Déjame pensarlo un día y te cuento.
—Gracias.
Sellaron el acuerdo con dos besos de amigos.
—¿Te apetece que vayamos a cenar algo? —preguntó Maite.
—Lo siento. Estoy inapetente.
Solo había dos cosas que le quitaban el hambre a Loizaga: el hambre de otros y las malas comidas.
_____________
1Lanbide: Servicio Vasco de Empleo.
5
Román Escudero llegó a la tercera planta de la comisaría de la Ertzaintza sin dar siquiera las siete de la mañana. Bilbao estaba todavía a oscuras, caía una lluvia de sirimiri, las farolas a medio alumbrar, con las calles tristes, vacías, salpicadas de unos pocos borrachos que cantaban para espantar la luz.
Para su sorpresa, un hombre estaba esperándolo sentado en el vestíbulo de la entrada. No había cosa que más le molestara. Siempre madrugó mucho para ser el primero en aparecer por la oficina, aquel era su territorio y él quien daba las bienvenidas.
Don Eugenio de Labastida simuló una sonrisa. Tenía una mujer secuestrada y no sabía cómo manejar las emociones en tal situación. Román hizo un gesto para que lo siguiese hasta el despacho. Caminaron en silencio.
—No puedo dormir —se justificó el marido.
—Ya lo supongo. Siéntese.
Don Eugenio tomó asiento y permaneció callado. Tenía la cara del hombre apenado más apenado del mundo. Sus dedos rascaban sus rodillas y de repente la mirada cayó a la altura de sus zapatos de diseño italianos. Lucía una incipiente calva en la coronilla que no se dejaba ver. Todo hacía indicar que aquel hombre quería de verdad a su mujer.
—Los secuestradores han vuelto a llamarme.
—Muy bien. ¿Y qué han dicho?
—Que nada de policía. Como vuelvan a ver a la Ertzaintza matan a mi esposa. Vengo a despedirme. Lo siento. Entiéndame, en conciencia, si mi mujer muere por mi culpa, no sé, jamás me lo perdonaría.
—Entiendo.
—Estoy pensando en contratar a un profesional, pero ¿cómo se contrata a un profesional en secuestros? ¿Usted no sabría de alguno?
—Puede que conozca a la persona indicada.
—¿De verdad?
—Solo hay un problema. No acepta cualquier caso.
—¿Es un investigador privado?
—Digamos que es un investigador público.
—¿Cuánto dinero quiere? Tengo mucho dinero.
—Por favor, nunca mencione la palabra «dinero» en su presencia.
—¿Entonces?
—Lo mejor es concertar un encuentro casual… Esta noche, por ejemplo.
—¿Esta noche? ¿Dónde?
—Déjelo en mis manos. Váyase a casa y descanse. A la tarde le llamo.
6
Caminaron en dirección a la calle del Perro, donde habían quedado con Loizaga para cenar unos pintxos mientras bebían unos vinos. O para beber unos vinos mientras cenaban unos pintxos. Anochecía en Bilbao. Llovía a intervalos, ahora sí, ahora casi también. La Gran Vía estaba atestada de personas con bolsas saliendo y entrando de las tiendas. Como si los chinos hubiesen anunciado en el telediario de las tres que se negaban a coser ni un puto botón más, y que de ahora en adelante cada cual tendría que fabricarse sus propias ropas.
Román Escudero daba las últimas órdenes al marido: «Eres un amigo del pueblo de visita al Guggenheim, ni hablar de dinero, vino sí, cerveza no, y nunca, nunca mientas a sus preguntas». Eugenio asentía con la cabeza a cada una de las consignas. En el Casco Viejo también había mucha gente, pero con el noble propósito de beber, que siempre fue más sano que comprar.
Cuando entraron por la puerta del primer bar, Loizaga, puntual siempre, ya estaba con el codo sosteniendo la barra. Tras las presentaciones, el amigo del pueblo pidió una cerveza, sin alcohol, a lo que Loizaga giró la cabeza para mirarlo como se mira a quien desconoce las costumbres locales. El buen hombre se justificó diciendo que estaba tomando medicación.
—¿Comer podrás? —le soltó Loizaga.
—Por supuesto.
—Pues anda, mira por la barra y pide.
El amigo del pueblo eligió una tosta de cecina y rúcula sobre un pan de cereales untado de mostaza de Dijon, con unas gotas de aceite de oliva virgen. Román se decantó por unas láminas de bacalao al pilpil encima de un pan de centeno adornado con unos hilos de puerro frito. Para Loizaga, carpaccio de atún en pan blanco con verduras al wok, salsa de soja y ralladura de lima y jengibre.
Nadie habló nada mientras daban cuenta de los pintxos. Comer, pensó Loizaga, era de las pocas cosas que uno puede hacer con desconocidos sin sentirse extraño, molesto o violento. A grandes rasgos, no paseas con extraños, no te agrada comprar con desconocidos, vas a mear solo o con compañía de confianza. ¿Por qué puedes comer y beber en un bar cerca de cualquiera, hombro con hombro? En ese momento, poco te importa si quien está a tu lado es un maltratador, un defraudador de impuestos, un pervertido sexual, un intelectual o un aficionado al fútbol que no sea del Athletic. ¿Qué más da?, uno come que come, bebe que bebe. ¿Será que el gusto humaniza?
Masticado el último pedazo, el marido le preguntó a Loizaga a qué se dedicaba.
—Doy clases en el instituto.
—¿Maestro de txikis2?
—De adolescentes más bien.
Eugenio lanzó una rápida mirada a Román, como diciendo: «Qué cojones de profesional de los secuestros es este. Tengo a mi mujer amenazada de muerte y tú me mandas a tomar unos vinos con un mísero profesor de instituto, que seguro que es hasta buena persona, pero no me jodas, ¡un profesor de instituto!».
Todo eso dijo con una sola mirada.
A lo que Román respondió con un asentimiento de cabeza.
—¿Y de qué das clases? Si puede saberse.
—De Filosofía.
—¿Filosofía pura?
—Pura y virgen.
Eugenio entornó los ojos al cielo. No podía creérselo. ¡Un filósofo! Vaya mierda de profesional de los secuestros que me recomienda todo un oficial de la Ertzaintza. ¡Pero si los filósofos no saben dónde tienen puesta la cabeza!
—¿Algún problema? —preguntó Loizaga.
—No, ninguno. Nunca se me dio bien la Filosofía.
—Ya lo suponía. ¿Otro vino?
Asintieron.
Ahora tenían la arriesgada misión de atravesar una calle repleta de bilbaínos bebiendo, adentrarse en un bar situado justo enfrente y, buscándose un sitio mínimo en la barra, pedir tres vinos que aliviasen el esfuerzo.
Tartar de salmón con aguacate, reducción de vinagre de Módena, semillas de amapola y eneldo. Txipirón a la plancha con cebolla morada confitada y gotas de salsa negra. Pimiento del piquillo relleno de carrillera de ternera y tapón de puré de patata.
—¡Hombre, Loizaga! ¿Cómo por aquí? —gritó alguien.
—Ya ves, tomando unos vinos.
—¡Camarero! ¡No dejes que el señor Loizaga pague nada en este bar mientras esté yo! —Y luego al oído de los presentes—. No sé cómo agradecerte el asunto del chaval.
—No hace falta. Con tu amistad me doy por bien pagado, Sarriegi. Los vinos ya están hechos.
—Pues otra ronda. ¡Camarero, ponles otra ronda a estos señores! De mi parte.
Era un hombre inmenso, alto, ancho como pocos, de los que dan la impresión de no necesitar ayuda de nadie en este mundo. El hombre colocó su enorme brazo alrededor del cuello del profesor de Filosofía, agachó la cabeza y mirándolo a los ojos, a escasos diez centímetros de distancia, le dijo en voz baja y profunda.
—Loizaga, para lo que quieras.
—De acuerdo.
—A pasar buena noche, cuadrilla.
—Agur, Sarriegi.
Y se despidió con una sonora palmada en la espalda del profesor.
Eugenio de Labastida no dijo nada, aunque se le notó en la expresión que a él nadie jamás lo había agarrado del cuello, mirado a los ojos y hablado profundo. El señor ingeniero debía estar acostumbrado a relacionarse con la gente mediante un contrato firmado y una cantidad de dinero a cambio. De todos modos, no sabía qué era mejor, si lo uno o lo otro. Estaba más bien perplejo, cuando cambiaron de bar.
Otra parroquia. Queso mozzarella pelín caliente con tomates secos rehidratados, puré de aceituna negra y aceite de albahaca fresca. Alcachofas rellenas de jamón ibérico rebozadas con polvo de maíz tostado. Codorniz escabechada con chutney de manzana, hinojo y romero coronado con germinados de ajo.
Entonces, sin venir a cuento, Loizaga preguntó por el asunto del secuestro, a lo que Román respondió que nada más se supo, que el marido rechazó la colaboración de la Ertzaintza.
—Hace mal —afirmó Loizaga.
—¿Quién? —preguntó Eugenio.
—El marido. Llamar a la policía en un caso de secuestro siempre es un buen método para librarte de tu esposa.
Nadie se rio.
Era una broma para desencantados del amor, traicionados, engañados, pero en aquella calle atestada de bilbaínos compadreando alegremente, se conoce que Loizaga era su único militante. De repente se dio cuenta de que el personal hacía algo más que comer y beber. Relacionarse. Se hallaba en medio de una batalla de miradas cruzadas, risitas e insinuaciones, rodeado de gente que se disfrazaba de lo que no era: simpática, generosa, dispuesta, buscando un amor para siempre, aunque solo durase una noche.
Eugenio volvió a mirar el móvil. Tenía una llamada.
Sin decir nada, se alejó unos metros.
Al minuto, regresó.
—Entonces ¿la entrega del dinero salió mal? —dejó caer Loizaga.
—Un auténtico fracaso —respondió Román.
—Y de los secuestradores, ¿hay noticias?
—Ninguna. No se han vuelto a poner en contacto con el marido.
—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Loizaga—. ¿No dices que el marido no colabora? Quizá la mujer ya está en casa, liberada.
—No creo —murmuró Román.
—¿Por qué?
El silencio resultó de lo más hablador.
Sin quererlo, ambos, marido y policía, giraron esquivamente sus cabezas, como si fuesen imanes en la distancia exacta de repelerse. ¿Un secuestro?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo dejará de llover?, ¿he tirado hoy la basura?, ¿un plan para acabar con el hambre en el mundo? Solo les faltó silbar.
—¿Y si se lo preguntamos al marido? —comentó Loizaga mientras se giraba hacia Eugenio—. ¿Se han vuelto a poner los secuestradores en contacto contigo?
Entonces Eugenio de Labastida, que estaba bebiendo su cerveza sin alcohol, se atragantó. Fue una especie de hipo repentino, como si el líquido hubiese tomado otro camino en su cuerpo. Después del mal trago, miró al ertzaina en busca de ayuda, la rojez de su cara era una confesión firmada. Román le hizo un gesto de «respóndele», pero el hombre seguía confundido, miraba a Loizaga como si fuese un extraterrestre.
—Cuando yo digo que las bebidas sin alcohol son malas para la salud… —sentenció el profesor.
El ingeniero se colocó el cuello de la camisa en un tic que posiblemente usase para sentirse seguro.
—Pero ¿cómo sabes qué…? —preguntó.
—Por Dios. Sé que nadie venido de Valladolid llamaría txikis a los niños. Sé que solo un marido preocupado tomaría cervezas sin alcohol para no irse de la lengua. Y, sobre todo…, sobre todo, conozco a los amigos de Román. Espero que no suene mal, pero no pareces su amigo. Insisto, ¿se han puesto los secuestradores en contacto contigo…, quizás hace cinco minutos?
Román esperaba una pronta contestación. Hasta ese preciso instante se tenía por el hombre más informado del bar en asuntos de secuestros a las mujeres de los ingenieros.
—Acabo de recibir una llamada —confirmó el marido.
—Yo no sabía nada —se justificó el ertzaina.
—Lleva toda la noche mirando el móvil y poniendo cara triste. Hasta hace un minuto que sonrió. ¿Qué puede hacer sonreír a un marido que tiene a la mujer secuestrada?
—Los secuestradores me han dado unas claves y me dicen que…
—Un momento —lo interrumpió Loizaga—. ¿Puede esperar a mañana?
—Sí. Tengo tres días de plazo —respondió el marido.
—¿Qué piden?
—Dinero.
—¿Y lo tienes?
—Todo.
—Entonces, mañana hablamos. No sé tú, pero yo estoy tomando unos vinos con unos amigos.
_____________
2Txiki: «Pequeño», en euskera. Referido a personas: niño pequeño.
7
Prefirió Loizaga que el marido fijase el lugar del encuentro, con la sola condición de que fuese un espacio público y concurrido, algo así como una cafetería o similar. Dos bilbaínos en un local que despachaba bebidas alcohólicas mezcladas con conversaciones en voz alta nunca levantarían sospechas.
Se citaron a las diez de la mañana.
El café Iruña apareció ante los ojos de Loizaga exquisito y elegante, sus techos pintados y esa belleza decadente que el profesor apreciaba cada vez más según pasaban los años. Joder, se estaba haciendo viejo. Ya disfrutaba de un paseo, un paisaje y una decoración interior.
En el café había una multitud de individuos uniformados. Traje y corbata modelo banca. Ellos de quiero un ascenso, de fírmame un seguro de vida ellas. Pensaba Loizaga descubrir algo sobre la personalidad del marido, ya se sabe, dime en qué bares entras y te diré quién eres. Pero aquello era tan artificial que no le transmitía nada. Eugenio ocupaba una mesa al fondo, en un lugar discreto a los ojos extraños, con una taza de infusión entre las manos y cierta mirada perdida. En aquel ambiente de trajes y camisas planchadas parecía a punto de cerrar el negocio de su vida.
Loizaga pidió un café cortado y se sentó enfrente.
—No haga usted ningún gesto extraño. No ponga la cara de tener una esposa secuestrada. No sonría para disimular. Es usted un asqueado contable de balances bancarios que espera con resignación que acabe la jornada laboral mientras espía a escondidas el trasero de sus compañeras de oficina. Mire, ahí viene uno, gírese conmigo.
Y los dos siguieron con la mirada la trayectoria de ida y vuelta de una masa glútea en estado casi sólido abasteciéndose de café y tostada con aceite.
—¿Entendido?
—Entendido.
—Podrían estar vigilándonos los secuestradores.
Entonces el marido empezó a mover la cabeza a todos lados. Claro, ¿cómo no? Trataba con hombres desalmados que tenían retenida a su esposa, con medios para vigilar sus pasos, capaces de lo peor, violentos. ¡Uf! El parpadeo en sus ojos mostraba un nerviosismo en aumento. Quizá se encontraban allí mismo, sentados a escasos metros, igual el señor de bigote que leía el periódico, o esos tres encorbatados recién afeitados, o esa señora que comía un enorme cruasán. No, la señora no. Pesaba más de cien kilos.
Eugenio de Labastida comprendió que, además de pagar, tenía que ser muy discreto si quería recuperar a su mujer con vida.
—Tiene usted el tiempo de este café para convencerme de que acepte ayudarle. Debo volver al instituto en media hora para explicar a mis queridos alumnos cómo es la vida cuando llevas traje y manejas dinero. A lo que iba, deme un argumento que me convenza.
—Quiero a mi esposa.
—¡Ay, amigo! No creo en el amor de esposos. Pero soy muy tolerante con los defectos humanos.
—Pues yo sí. Amo a mi esposa. Mucho.
Loizaga se mordió la lengua. Con algo más de confianza, o en un día de mucha mala leche, le habría preguntado: «¿Cuánto ama usted a su esposa?». Y después: «¿Y cuánto le ama a usted su esposa?, ¿y por qué lo sabe?, ¿a qué se refiere cuando dice que le ama?, ¿ama o necesita?, ¿hasta cuándo?, ¿por siempre o por un rato?».
Luego pensó que a lo mejor tenía enfrente a un hombre con una dimensión del amor que él desconocía. ¿No dicen que el espacio tiene tres dimensiones en el universo visible y no se sabe cuántas en el que no es visible? ¿Y si el amor de Eugenio estaba en el universo no visible para Loizaga? Entonces, por arte de magia, se le despertó la curiosidad.
—De acuerdo, siento curiosidad. Su declaración de amor es motivo suficiente para ayudarle.
—Entonces ¿acepta?
—No solo eso. Además, celebro el amor que tiene usted por su esposa.
Y levantó la taza de café en señal de brindis.