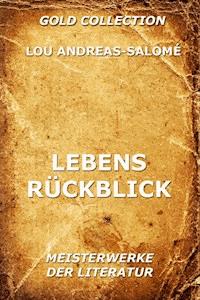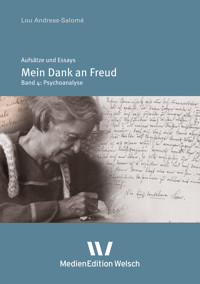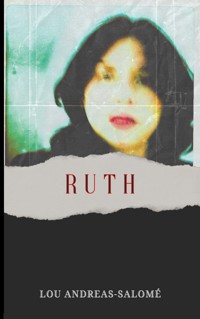Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
La figura de Lou Andreas-Salomé adquirió una notable popularidad tras la publicación, en 1951, de la primera edición alemana de "Mirada retrospectiva". La presente edición surge de un segundo manuscrito encontrado posteriormente por Ernst Pfeiffer, amigo personal de Lou, que sin diferir en lo sustancial con el anterior, lo completa y lo hace más preciso. Esta autobiografía nos aproxima a una de las épocas más atractivas y de mayor creatividad y esplendor de la cultura centroeuropea, teniendo en cuenta que Lou Andreas-Salomé conoció, intimó y colaboró con algunos de los intelectuales más representativos de la misma, como Nietzsche, Malwida von Meysenbug, Tolstói, Frieda y Margarethe von Bülow, Rilke o Freud, entre otros. Sus palabras dan cuenta de una vida comprometida, heterodoxa y original para los patrones convencionales y morales de su tiempo, anticipadora del movimiento de liberación de la mujer. Lou Andreas-Salomé no realiza una exposición lineal de sucesos personales, sino que salta continuamente de la anécdota o del hecho al plano de la reflexión más general. No le interesa la descripción secuencial de su existencia, sino la búsqueda de un sentido más profundo e invisible que realmente constituye el hilo de todo el relato. "Mirada retrospectiva" viene completada con los útiles comentarios de Ernst Pfeiffer al final de la obra, que aclaran algunos aspectos de esta apasionante e inspiradora autobiografía. Ha sido catalogada, con justicia, como la primera mujer moderna, y figuras como Anaïs Nin o Simone de Beauvoir la tuvieron como ejemplo de integridad, plenitud y valentía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOU ANDREAS-SALOMÉ
Mirada retrospectiva
Compendio de algunos recuerdos de la vida
Edición original al cuidado deErnst Pfeiffer
Traducido del alemán porAlejandro Venegas
Índice
Mirada retrospectiva
La vivencia de Dios
Vivencia de amor
Vivencia en la familia
La vivencia de Rusia
Vivencia de los amigos
Entre la gente
Con Rainer
[Apéndice, 1934]
La vivencia Freud
Recuerdos de Freud (1936)
Antes de la Guerra Mundial y desde entonces
F. C. Andreas
Lo que falta en el «Compendio» [1933]
Comentarios de Ernst Pfeiffer
Nota preliminar
Reseña bibliográfica
Epílogo
Créditos
«La vida humana —qué digo, la vida en general— es poesía. Sin darnos cuenta la vivimos, día a día, trozo a trozo. Pero, en su inviolable totalidad, es ella la que nos vive, la que nos inventa. Lejos, muy lejos de la vieja frase “hacer de la vida una obra de arte”; no somos nuestra obra de arte.»1
LOU ANDREAS-SALOMÉ
1 Los asteriscos remiten a los «Comentarios de Ernst Pfeiffer».
LA VIVENCIA DE DIOS
Nuestra primera vivencia es, curiosamente, una negación. Momentos antes lo éramos todo, éramos indivisos, como alguna especie de ser inseparable de nosotros, y de pronto nos hemos visto empujados a nacer, nos hemos convertido en una partícula sobrante que tendrá que esforzarse, en adelante, para no caer en disminuciones cada vez mayores, para afirmarse en el mundo antagónico que se abre cada vez más ante sí, en el mundo al cual cayó, desde su total plenitud, como a un vacío que —por lo pronto— la despoja.
Así, lo primero que se experimenta es, por así decirlo, algo ya pasado, una repulsa de lo presente; el primer «recuerdo» —así lo llamaríamos más tarde1*— es al mismo tiempo un impacto, una decepción por la pérdida de aquello que ya no es, y algo así como un saber, un estar seguro de que aún tendría que ser.
Éste es el problema de la primera infancia. También lo es de toda primitiva humanidad; en ella se sigue proclamando una independencia del todo junto a las experiencias del hacerse cada vez más consciente: como una poderosa leyenda acerca de la participación inalienable en la omnipotencia. Y la humanidad primitiva sabía mantenerse en esta fe con tal confianza, que la totalidad del mundo de la apariencia se le presentaba sometido a una magia accesible al hombre. La especie humana conserva permanentemente algo de esta incredulidad en la validez general del mundo exterior, mundo que antaño pareció formar con ella un indiviso uno-y-lo-mismo; constantemente salva con ayuda de la fantasía la brecha surgida ante su conciencia, si bien aquélla tiene también que ir adecuando precisamente a este mundo exterior, cada vez más consciente, el modelo de sus divinas correcciones. Este tiro largo o desviado, este duplicado fantasmático —llamado a disimular lo que de problemático ha ido sucediendo con la humanidad— el hombre lo ha llamado su religión.
Por eso es por lo que también a un niño de hoy, o de ayer, pueda ocurrirle —caso de que en alguna parte se vea todavía rodeado, de manera completamente natural, de fe paterna, de «creencias»— que incorpore lo religiosamente creído de un modo tan involuntario como las percepciones objetivas. Porque precisamente a sus cortos años, a su corta capacidad de discriminación, les es propia aún la capacidad primigenia de no tener nada por imposible y tener lo más extremo por verosímil; todos los superlativos se dan aún cita mágica en el hombre como supuestos de la mayor naturalidad, antes de que éste tenga tiempo de desgastarse lo suficientemente a fondo en las medianías y diferenciaciones de lo fáctico.
No se crea que semejante prehistoria le esté ahorrada por completo a un niño no religiosamente influido: la reacción más infantil se produce por lo pronto siempre —como corolario de un discernimiento aún insuficiente y de la fuerza tanto menos cuestionada del deseo— a partir de lo superlativo. Porque nuestra «independencia en el todo» no desaparece de nuestro juicio, en un principio, sin dejar detrás de sí esta herencia que se reparte sobre todos los objetos de nuestras primeras aficiones o nuestras primeras indignaciones como una trasfiguración o una deformación hacia lo supradimensional—, como una suerte de omnicomprensión aún absoluta. Cabe incluso decir: allí donde las circunstancias de la época —por ejemplo las de hoy, o las de mañana— le ahorraran en exceso a un niño esta experiencia, así como las decepciones que de manera inevitable de allí se siguen, de forma que su sobrio juicio tuviera que emplearse críticamente desde demasiado pronto, sería más bien de temer que la pulsión natural de la fantasía, que, en tanto precede al despertar de nuestro entendimiento, quedara embalsada de forma antinatural para vengarse en su momento en la objetividad de lo real, y que, cediendo a semejante impulso preterido, el niño abandonase precisamente los patrones objetivos.
Conviene agregar, eso sí, que en el niño normal una educación excesivamente «religiosa» cede en forma natural ante la creciente crítica de lo percibido, de la misma manera como la predilección exclusiva por la creencia en los cuentos de hadas cede ante el interés abrasador de la realidad. Si tal no sucediera, sobrevendría en los más de los casos una inhibición del desarrollo, una discordancia entre lo que arrastra hacia la vida y lo que titubea en trabar relación con sus condicionalidades.
El hecho de que con nuestro nacimiento se abra una brecha —entre mundo y mundo— que en adelante separa dos formas de existencia hace más que deseable la presencia de una instancia mediadora. En mi caso, puede que los conflictos de la primera infancia, ubicuos como fueron, propiciaran un cierto resbalón hacia atrás —desde una forma de juicio ya adaptada hasta otra puramente fantástica—, con lo cual, por así decirlo, abandoné (casi traicioné) a mis padres y sus puntos de vista, en aras de verme abrazada e incorporada totalmente, y por ello estaba tanto entregada a una potencia aún mayor cuanto que participaba en ella de toda magnificencia, de la omnipotencia incluso.
Imaginémoslo más o menos así: como si del regazo paterno, del que hay que bajarse a veces, se hubiese uno sentado en pleno regazo de Dios, como en el de un abuelo que nos consiente mucho más y que en todo nos aprueba, que es tan generoso que diríase tiene los bolsillos siempre llenos, y como si con ello se hubiese tornado uno casi tan todopoderoso como él, aunque no tan «bueno»; significa en realidad: los dos padres ensamblados en uno; calor del regazo materno y omnipotencia paterna. Separarlos y distinguirlos, como esferas del amor y del poder, es ya una tremenda ruptura en el bienestar premundano y sin deseos, por así decirlo.
Pero ¿qué es lo que origina en el hombre, después de todo, esa capacidad de confundir lo fantaseado con lo real por antonomasia? No hay duda: sólo la incapacidad, inextinta, de limitarse al mundo exterior, a este Fuera de Nosotros (¡con mayúsculas!) que en ningún caso habíamos podido dar por sentado —la incapacidad de reconocer plenamente como real lo que no nos contiene en su seno.
Con seguridad fue ése el principal motivo de que me preocupara sorprendentemente poco la invisibilidad total de este tercer poder, del suprapoder por encima de los padres, quienes en último término también lo recibían todo de él. Así ocurre con todos los creyentes a carta cabal. En mi caso concurría además otro motivo: un curioso asunto con los espejos. Al mirarme en ellos, me asombraba en cierto modo ver tan claramente que yo era sólo eso que allí veía: tan limitada, tan enjaulada, tan obligada a dejar de ser en lo demás, incluso en lo más próximo. Si no miraba al espejo, no se me hacía tan presente, pero de todas formas mi propio sentir se negaba a la circunstancia de no estar presente con todo y en todo, sino, inaceptada, de quedarme como si dijera sin techo en las cosas. Resulta bastante anormal, ya que me parece como si esto me hubiese perturbado aun posteriormente, cuando hace ya mucho que la imagen del espejo expresaba una relación interesada hacia la propia imagen. Sea como fuere, este tipo de ideas precoces contribuyó a que ni la omnipresencia ni la invisibilidad del Buen Dios me resultaran en modo alguno sorprendentes.
Resulta claro, por cierto, hasta qué punto una imagen de Dios armada con tan tempranas sensaciones no puede durar demasiado, menos que las fabricadas con más entendimiento y de manera más comprensible —como también es sólito que los abuelos se nos mueran antes que los padres, que duran más.
Un pequeño recuerdo me permite imaginar el método con el cual mantenía a raya las dudas: un magnífico bombón fulminante, que mi padre me había traído con ocasión de una fiesta en la corte, lo imaginé lleno de vestidos de oro; pero cuando me dijeron que eran sólo de papel de seda fino con rebordes dorados, lo dejé sin estallar. De esta manera, adentro, siguieron siendo en cierta medida trajes de oro.
Los regalos del divino abuelo tampoco necesitaban de visibilidad alguna para mí, precisamente por ser tan inconmensurables en valor y abundancia y resultarme tan absolutamente seguros, incondicionalmente seguros sobre todo: no ligados al buen comportamiento, por ejemplo, como los otros regalos. Ya que hasta los de la mesa de cumpleaños relucían en realidad allí porque una había sido buena, o se esperaba que lo fuese. Y el hecho es que a menudo era yo una niña «mala», y que por ello tuve incluso que trabar doloroso conocimiento con una vara de abedul —cosa que tampoco dejaba nunca de denunciar ostentosamente ante el Buen Dios—. En esto se mostraba completamente de mi parecer, y hasta me parecía encolerizarse tanto, que más de una vez, cuando por casualidad me encontraba de ánimo generoso (cosa que en modo alguno era muy frecuente), me esforzaba por convencerlo buenamente de que se olvidara del empleo que mis padres hacían de la vara. Por supuesto que semejantes ejercicios de fantasía acarreaban consigo no pocas veces toda suerte de añadidos fantásticos a los procesos de la realidad, incluso en relación con mis circunstancias cotidianas, añadidos que por lo general eran pasados por alto con una sonrisa. Hasta que un día de verano, cuando con una parienta algo mayor que yo volvíamos de un paseo y se nos preguntó: «Bueno, excursionistas, contad qué os ha acontecido», salté sin titubeos y relaté todo un drama. Mi pequeña acompañante, turbada en su honradez y veracidad infantiles, me clavó atónita los ojos y exclamó con un chillido de susto: «¡Pero si estás mintiendo!».
Creo que fue por entonces cuando comencé a preocuparme por hacer exactas mis afirmaciones —para mí, sin embargo, significaba también no agregar ni un ápice de regalo, aunque esta obligada avaricia me entristeciera mucho.
Por lo demás, no solamente de mi persona le informaba al Buen Dios de noche, en la oscuridad: le contaba —generosa y espontáneamente— historias enteras. Estas historias tenían una especial peculiaridad. Se me antoja que nacían de la necesidad de agregar a Dios al mundo entero por añadidura, mundo que por cierto existía en toda su extensión junto al nuestro, secreto, y de cuya realidad esta relación especial antes me distraía que me ayudaba a afincarme en ella por completo. Así que no era casual que tomase como material para mis historias sucesos o encuentros reales con seres humanos, animales u objetos; para lo maravilloso ya bastaba con el Dios-Auditor, no había para qué acentuarlo más; al contrario, de lo único que se trataba era de convencerse exactamente de la realidad, por así decirlo. Claro que nada podía contar yo que el Dios omnisciente y todopoderoso no supiera ya; pero precisamente eso era lo que me garantizaba la indudable facticidad de lo narrado, motivo por el cual también, no sin satisfacción, agregaba a cada comienzo la muletilla:
«como sabes».
Sólo mucho más tarde, ya entrada en años, volví a recordar en sus detalles el repentino fin que tuvo esta más bien dudosa relación de fantasía; está descrito en una pequeña narración, «La hora sin Dios»2*, cuyo valor se pierde, sin embargo, por estar en ella la niña situada en un medio extraño, en circunstancias diferentes —quizás porque para dar forma a lo más íntimo de la experiencia necesitaba yo todavía una pequeña distancia exterior—. Lo que efectivamente sucedió fue lo siguiente.
Un mozo de labranza, que en invierno nos traía huevos de nuestra casa de campo a la residencia en la ciudad, me dijo un día que frente a la casita en miniatura que en propiedad exclusiva tenía yo en medio del jardín había estado parada «una pareja» esperando que la dejaran entrar, pero que él la había echado. Cuando volvió la vez siguiente, le pregunté inmediatamente por la pareja, probablemente porque me intranquilizaba que hubiese pasado, entretanto, frío y hambre; ¿a quién habrían recurrido? —Bueno, irse, no se habían ido, me dijo. —Entonces ¿seguían parados delante de la casita? —Bueno, tampoco eso: porque en realidad se habían ido transformando poco a poco, se habían ido haciendo cada vez más delgados y pequeños: hasta tal punto habían venido a menos, que al final se habían hundido por completo; porque una mañana, al barrer delante de la casita, sólo había encontrado los negros botones del abrigo blanco de la mujer, y del hombre entero no quedaba más que un sombrero abollado; pero el lugar donde encontró estos restos estaba todavía cubierto de sus lágrimas congeladas.
Para mí lo incomprensible de esta historia misteriosa albergaba su aguijón más duro no en la compasión por los dos, sino en el enigma de su transitoriedad, en que algo tan incuestionablemente existente pudiera fundirse: como si algo alejase de mí, por demasiado inofensiva, la solución más inmediata, en tanto que toda yo exigía, con pasión creciente, una respuesta. Es probable que esa misma noche solventara mi exigencia con el Buen Dios. Habitualmente no tenía por qué ocuparse de ella, tenía, por así decirlo, que prestar sólo oído a aquello que él mismo ya sabía. Tampoco ahora le estaba yo exigiendo mucho: bastaba con que su boca muda dejase pasar un par de palabras entre sus invisibles labios: «El señor y la señora Nieve». Pero el que no se aviniera a hacerlo significó una catástrofe. Y no sólo una catástrofe personal: porque descorrió las cortinas que ocultaban tras de sí un espanto inenarrable. Pues no solamente de mí desapareció el Dios que había estado pintado sobre la cortina, sino que desapareció del todo, para el universo entero.
Cuando nos sucede algo análogo con un ser humano de carne y hueso que nos ha decepcionado, acaso, y obligado a reconsiderarlo, por el cual nos hemos sentido abandonados y traicionados, resta la posibilidad de volver a orientarnos alguna vez dentro de la misma realidad, de corregir la mirada con la cual le habíamos visto. Algo similar le sucede tarde o temprano a todo ser humano, a cualquier niño, se produce una rotura entre lo esperado y lo encontrado: y el que aquélla sea benigna o pertinaz es cosa que se presenta a la experiencia como una diferencia de grado. Pero en el caso de Dios aparece como diferencia esencial, incluso en el hecho, por ejemplo, de que con la desaparición de la creencia en Dios para nada cesa la capacidad misma de creer que de él proviene, de creer en los poderes irreales en general. Recuerdo un momento, durante las devociones habituales en casa, en que se leyó el nombre del diablo o de los poderes diabólicos, y esto me despertó literalmente de mi letargo: y ése ¡¿seguía existiendo?! ¡¿Había sido a fin de cuentas él quien me había hecho caer del regazo de Dios, donde tan dulcemente me había acomodado?! Y si había sido él, ¿por qué no me había defendido yo? ¿No le había concedido así ventaja?
Al intentar, con estas palabras, interpretar ese momento fugaz y sin embargo tan sólidamente fijado en mi memoria, quiero hacer resonar en especial una nota: no la de la culpabilidad compartida en la pérdida de Dios, pero sí la de una especie de complicidad en el conocimiento, como un pálpito de ella, que la precedió. Porque la sorprendente banalidad de la ocasión con la cual puse a prueba a mi Dios hacía tanto más inverosímil que no hubiese llegado yo misma a la solución —que no hubiese desenmascarado yo misma al señor y la señora Nieve, a quienes precisamente las manos infantiles tanto gustan de otorgar existencia.
Gustav von Salomé y su hija Louise© Dorothee Pfeiffer, Göttingen
La idea del espanto que se había abierto ante mí no desempeñó mayor papel en mi infancia: colaboró tan sólo en la dificultad de sentirme cómoda en lo real —en lo «sin Dios»—. Cosa harto sorprendente, de la pérdida de Dios se derivó, por lo pronto, un efecto inesperado: en lo moral porque con ella, en efecto, me hice bastante más buena, más obediente (lo ateo no me diabolizó, por lo tanto), probablemente porque el abatimiento actuaría como un freno para todas las barrabasadas. Pero también por un motivo más positivo: por una especie de inevitable compasión por mis padres, a quienes no podía darles guerra, después de haber sido tan golpeados como yo, porque también ellos habían perdido a Dios, sólo que no lo sabían. Cierto que durante un tiempo hubo intentos de invertir la situación: de imitar a los creyentes padres, al igual que había recibido y aprendido de ellos todo lo demás y me había cerciorado a su través de lo existente. Hubo un temeroso plegar de manos por las tardes, desesperada y humilde, como una pequeña extranjera que clama desde el borde más extremo de una gran soledad hacia lo increíblemente lejano. Mas el intento de aunar esta supuesta lejanía con la antigua, íntima cercanía de Dios, experimentada en su inmediatez, fracasó; pese a toda la humildad, siguió siendo un aproximarse forzado a algo completamente otro, ajeno, extraño, y esta confusión aumentó aún más la soledad con la vergüenza de haberse equivocado, de haber importunado a un desapercibido.
Louise von Salomé, madre de Lou© Dorothee Pfeiffer, Göttingen
Louise von Salomé (Ljola)© Dorothee Pfeiffer, Göttingen
Entretanto había proseguido contándome mis historias al dormirme. Seguía tomándolas, como antes, de lo completamente no problemático: encuentros y sucesos de la vida diaria, bien que en ellas se había operado la decisiva transformación de faltar el oyente. Por más que me diese maña en hermosear con la mayor suntuosidad las figuras o torcer soberanamente, para mejor, sus destinos, quedaban siempre en la sombra. Echábase de ver, al ser contadas, que no habían reposado antes, por un momento, en las manos suaves de Dios, que no me habían venido de ellas como un regalo de sus grandes bolsillos —sancionadas y legitimadas—. ¿Teníalas siquiera por verdaderas desde que ya no las recibía y encabezaba con esa certeza del «como tú sabes»? Las historias se convirtieron en una ocasión inconfesadamente preocupantes, como si las arrojara, indefensas, a las incalculabilidades de la vida, de cuyas impresiones precisamente las tomaba. Me acuerdo —y me lo contaron muchas veces— cómo durante un muy violento sarampión me asaltó, en medio de la fiebre, una pesadilla en la que las muchas, muchas personas de mis relatos aparecían sin techo, sin pan y traicionadas por mí. Porque nadie sino yo sabía quiénes eran, nada podía traerlas, desde algún lugar ignoto de su vagar sin rumbo, a casa, al refugio donde yo sabía que todas descansaban: todas —en sus mil individualizaciones que no pararían de multiplicarse— hasta que no quedara, visible y realmente, ni una sola partícula de mundo que pudiese llegar a casa de otra manera que de Dios. Probablemente fue eso también lo que me hizo tan frívola que a menudo anudaba las más diversas impresiones exteriores3*; así, un escolar o un anciano que se cruzaran en mi camino, un brote nuevo o un árbol crecido podían representar para mí diferentes edades de una y la misma persona —como si de todas maneras formasen un todo—. Y esto siguió así, aunque la suma del caudal de materiales comenzara a gravar ya la memoria de forma alarmante, de manera que di en orientarme, en la red cada vez más espesa de hilos entretejidos, con ayuda de rayas, nudos y palabras clave. (Es posible que, más tarde, la costumbre de escribir libros de cuentos fuese una repetición de esta otra: como sustituto de un contexto en el fondo mucho más amplio, indescriptible por ese medio y, como tal, sólo palabras clave y recurso de emergencia.)
La actitud de preocupación para con las gentes de mis historias no debe entenderse en modo alguno como equiparable al cuidado maternal, como habría convenido a una muchachita. En el juego de las muñecas no era yo quien las llevaba después a la cama y conducía a sus establos a los animales que habíamos empleado en el juego, sino mi hermano, tres años mayor. Para mí habían cumplido evidentemente su servicio con ser motivo de juego: lo sorprendente es que mi hermano, con su acción, me parecía ser con mucho el más fantástico.
Acerca de mis «vivencias de Dios» tampoco solía hablar claramente con las pequeñas amigas de mi edad (entre las cuales se contaba, en especial, una pariente, también de familia franco-alemana, como nosotros, sólo que por parte de madre; su hermana casó más tarde con uno de mis hermanos), como si no fuera lo suficientemente seguro que ellas guardaran recuerdo de algo parecido. Pero con los años también yo llegué a perderlo. Seguramente por eso recuerdo la impresión que me hizo el encontrar, al revolver entre papeles, una hoja vieja y rasgada en la que yo misma había garrapateado unos versos hacía mucho tiempo, en Finlandia, durante las blancas noches de verano, sumergidas en su mágica claridad:
Du heller Himmel über mir4*,
Dir will ich mich vertrauen:
Lass nicht von Lust und Leiden hier
Den Aufblick mir verbauen!
Du, der sich über alles dehnt,
Durch Weiten und durch Winde,
Zeig mir den Weg, so heiss ersehnt,
Wo ich Dich wiederfinde.
Von Lust will ich ein Endchen kaum
Und will kein Leiden fliehen;
Ich will nur eins: nur Raum — nur Raum,
Um unter Dir zu knieen.5
Al releerlo me pareció ajeno, con vana objetividad lo escruté incluso atendiendo a su valor poético. Y sin embargo, tras todas mis experiencias y mi conducta vibraba desde entonces el mismo tono fundamental, como si su sonido no naciera en modo alguno de un devenir paulatino brotado de experiencias normales, alegres o tristes: era como si proviniese de un tempranísimo saber no infantil, un haber reexperimentado aquel impacto primigenio común a todos los mortales al despertar conscientemente a la vida, del cual la vida misma no podía dejar de recibir una impronta perdurable.
Por mucha que sea la honradez autobiográfica, no resulta fácil hacerlo comprensible. Algún detalle concreto quizá sea de mayor utilidad. A la cabecera de la cama me habían colocado una cajita con 52 sentencias bíblicas, para ir cambiándolas a lo largo del año; cuando con el tiempo apareció en el ventanuco el versículo I. Tes. 4, 11, lo dejé allí en permanencia: «Esmeraos en vivir sosegados y en ocuparos en lo vuestro, y en trabajar con vuestras propias manos». Ciertamente que por entonces no habría podido dar una explicación. Pero de algún modo es una resonancia de aquel temprano sentimiento de orfandad y de su total resignación el que esta cajita siga, a causa de esa sentencia, colgada aún hoy en mi casa. La máxima, de talante tan poco infantil, sobrevivió todos los años de mi extrañamiento de Dios, no sólo porque me era imposible, por mis padres, deshacerme de la cajita, sino porque su palabra arraigó en mi corazón. La última prueba de lo que digo surgió después de mi traslado al extranjero, adonde, junto con otras muchas cosas, también me siguió la cajita; en esa ocasión llegó hasta a desplazar del campo la modificación que efectuó Nietzsche al enterarse de su constancia: reemplazar la sentencia por otra de Goethe: «Desacostumbrarnos de lo mediano6* para vivir resueltamente lo entero, pleno, bello». Todavía están hoy estas palabras, manuscritas, al reverso del impreso amarillento.
La sazón harto temprana de las impresiones infantiles que he descrito podría parecer, con razón, un caso excepcional y sorprendente ya que, según queda dicho, estuvieron muy probablemente conectadas con un deslizamiento al pasado, a lo más infantil, o con un estancamiento en esa etapa; la concepción de Dios que demasiado tempranamente produjeron se oponía de tal manera a su propia espiritualización, que se disgregó de manera más drástica y más perturbadora para el sentido de lo que por lo común suele suceder —como si a uno le hubieran echado otra vez al mundo, y desde entonces, y de una vez para siempre, experimentara en él la escueta realidad.
La primera rememoración inmediata de mis viejas y tempranas guerras de fe me llegó, cuando tenía diecisiete años, completamente desde el exterior: en las clases de confirmación de Hermann Dalton7*, de la Iglesia Evangélica Reformada. En esta ocasión, algo en mí tomó partido por el Dios de la infancia, extinguido hacía tanto tiempo, en contra de las demostraciones y adoctrinamientos que antaño él no había requerido. Una especie de secreta indignación piadosa rechazaba, por así decirlo, estas pruebas de su presencia, de sus derechos, de su poder y bondad incomparables; en cierto modo me avergonzaba, como si él, desde las profundidades de mi niñez, tuviera que escuchar todo aquello, extrañado y sorprendido; yo era su representante, en cierta medida.
La cuestión de la confirmación se resolvió, en los hechos, de la siguiente manera: tras haber comenzado un segundo año de clases para recibir el sacramento —mi padre había caído enfermo y Dalton me convenció de que lo hiciera para no ocasionarle intranquilidad con mi separación de la Iglesia—, la separación terminó por consumarse a pesar de todo. Y por cierto que actué en contra de mi propia opinión racional de estar haciendo algo mucho peor de lo que hubiese sido un simple formalismo, que no habría acarreado pena ni pesar sobre nuestro piadoso hogar. La decisión tampoco respondió a ningún afán de verdad; fue un «tener que» instintivo que no se dejaba convencer por argumentos.
En el transcurso de mi vida el estudio y demás ocasiones me han llevado repetidas veces a terrenos de especialidad filosófica e incluso teológica, que por mi propio impulso me resultaban atractivos. Aquello, sin embargo, no guardó nunca ningún tipo de relación con mi originario modo de ser «piadoso», ni a la inversa, con su posterior abandono. Jamás las cosas del pensamiento removieron mi vieja fe de antes —como si ésta no se hubiera atrevido a inmiscuirse en un «pensamiento adulto»—. En consecuencia, todos los campos del pensamiento, también los teológicos, persistieron para mí en el mismo plano del puro interés intelectual; el contacto, y más aún la mezcla con aquello que otrora había sido ocupación de la esfera anímica, estaba fuera de toda cuestión; casi diría yo: frente a eso me habría sentido enseguida como ante las clases de confirmación. Claro está que aprobaba, y no pocas veces admiraba, la forma en que lo lograban otros, los que por caminos tales del pensamiento llegaban a una especie de sucedáneo —muy, pero muy esclarecido, traspasado de intelecto— del pasado piadoso que alguna vez tuvieron, y que de esta manera sabían aunarlo con la madurez de pensamiento. Cierto que ése era a menudo su medio más hermoso de seguir adelante consigo mismos, de aprender la lección de la vida mejor de lo que yo lo conseguía, que nunca supe decirla sin toda clase de trompicones. Pero a mí me resultó siempre tan ajeno e imposible como si entre nosotros no se tratara en modo alguno de las mismas disciplinas o materias.
Lo que, pese a ello, me atraía con fuerza extrema hacia los seres humanos —muertos o vivos— que se dedicaban de la manera más absoluta a semejantes materias del pensamiento eran los seres humanos mismos. Por reticente que su expresión filosófica fuese, seguía siendo posible leer en ellos que, en alguna suerte de sentido impulsor, Dios se había convertido en su vivencia primera y última en todo lo vivible. ¿Qué otra cosa podría comparársele como contenido vital? Nunca he dejado de amarlos: con ese amor que intenta adentrarse en el corazón del ser humano, donde se dirime aquello que a todos nos es destino auténtico.
Pero de preguntarme alguien ahora si en mí no se llegó de esa manera a ningún equilibrio entre deseo y verdad, entre las expectativas de los sentimientos y los conocimientos del espíritu, a ese equilibrio que surge harto naturalmente y de manera paulatina en el curso del desarrollo, ¿cómo y dónde siguieron entonces actuando aquellas creencias antiguas y tempranas? A esta pregunta sólo podría responder honestamente lo siguiente: pues en ninguna otra cosa que en la propia desaparición-de-Dios. Porque lo que quedaba por debajo de todo, no importa cómo se mudasen las superficies todas del mundo y de la vida, era el hecho inamovible del universo abandonado por Dios. Y puede que, en caso semejante, sea precisamente en lo excesivamente infantil de la anterior figuración de Dios donde resida el que ésta no sea reemplazable, readiestrable por formaciones posteriores.
Pero junto a este resultado negativo, lo infantil precisamente de la desaparición de Dios retuvo también lo positivo: haberme remitido, con la misma inapelabilidad, a la vida de lo real en torno a mí. Sé con certeza que para mí —juzgándolo autobiográficamente según mi leal saber y entender— las formaciones sustitutivas de Dios que se me hubiesen extraviado en el sentimiento sólo habrían podido disminuir aquello, torcerlo y estorbarlo; sin desmedro de la circunstancia, que gustosa reconozco, de que hay muchos que hacen de esto un uso completamente diferente, un uso que los lleva más allá de donde yo nunca llegué.
El resultado que esto tuvo ante todo para mí es la cosa más positiva de la que mi vida tenga noticia: una sensación fundamental de inconmensurable comunidad de destino con todo lo que es, que se despertó entonces oscuramente y no dejó ya nunca de traspasarlo todo. De ahí que sea más propio llamarla «sensación» que «sentimiento» relacionado con un objeto: igualdad, sensiblemente convincente, de la situación de destino; y ni siquiera referida puramente a los seres humanos, sino por así decirlo incorporando en esta disposición incluso el polvo cósmico. Y precisamente por eso, apenas modificable, en el curso de la vida, por escalas o patrones de valores humanamente recibidos: como si nada hubiera que requiriese justificación, encomio o deprecación adicional junto a la circunstancia de su existencia como presencia —como tampoco cabría atentar contra esta importancia de cualquier cosa, ya fuese asesinato, ya fuese aniquilación, so pena de negarle esta última veneración ante el ímpetu de su propia existencia, que con nosotros comparte por «ser» igual a nosotros.
Con esto se me ha escapado la palabra en la cual cabe fácilmente detectar, si se quiere, un residuo anímico de la antigua relación con Dios. Porque a lo largo de toda mi vida ninguna necesidad me ha resultado realmente tan espontánea como la de mostrar veneración —como si todo otro comportamiento «hacia algo» o «con alguien» viniese a la zaga, a alguna distancia—. De manera que esta palabra me parece sólo otro nombre, una segunda palabra para aquel coligamiento de nuestro común destino, dentro del cual lo más grande recibe trato de igualdad y lo más pequeño cobra significado. O expresado de esta forma: el que algo «sea» lleva siempre en sí el ímpetu de toda existencia, como si fuese el todo. ¿Cabe acaso concebir ardor de pertenencia sin que en él habite la veneración, aunque sólo sea en el más invisible, en el más ignoto suelo primigenio de nuestros impulsos?
También en esto que me dispongo a relatar va entretejida en el relato la veneración. Quizá, quién sabe, sea de lo único de que se hable, pese a las muchas otras palabras que tienen que atenerse a la multiplicidad circundante, mientras esa una, la más simple, espera debajo, impronunciable.
Tengo que reconocer, contra toda lógica8*, que si la humanidad perdiera la veneración, cualquier tipo de creencia, aun la más absurda, sería preferible.
1. * en el período de las anotaciones para la Mirada retrospectiva, Lou A.-S. escribió su carta abierta al profesor Freud, Mi agradecimiento a Freud, en la primavera de 1931. La visión del origen, que se abre en el capítulo «La vivencia de Dios», puede que se haga más comprensible si se compara la exposición libre y confidencial de aquí con la teoréticamente ligada de la Carta Abierta, y especialmente si se relaciona, comparándolos, el «impulso hacia el hogar en la oscuridad materna», del que Lou A.-S. habla allí (p. 38) en conexión con Freud, con la formulación correspondiente, aquí, de «el impulso hacia el hogar en la unidad con todo lo que es». Una frase de una conversación con LAS hace más claras la convergencia y divergencia respecto a Freud. «Su mérito fue haber restablecido al hombre en su unidad con todo lo viviente, no de manera intuitiva, sino racionalista. La diferencia respecto a mí fue, desde el principio, que él habría preferido, con mucho, liberar por completo al ser humano de esta peligrosa conexión con la unidad, mientras que yo siento lo poderoso aun en lo que irrumpe en lugar equivocado [lo patológico].» Pero hay una segunda comparación que también es clara: con el enunciado de la Octava Elegía de Duino, de Rilke, del «recuerdo, como si aquello hacia donde se tiende hubiese estado ya una vez cercano». «Aquí todo es distancia, y allí era aliento.» Pero la Elegía habla, además, de lo «abierto», que sólo el animal, la «criatura» (extrahumana), ve «con todos los ojos». Y con ese «abierto» cabe poner en relación, a su vez, la idea de «lo que alberga» (si se nos permite esta expresión abreviada) de Lou A.-S. —tampoco aquí buscando dependencias, sino para hacer más clara la especial visión en la Mirada retrospectiva—. La expresión Zurückrutsch [resbalón hacia atrás], que Lou A.-S. utiliza varias veces, es una germanización femeninamente drástica del concepto freudiano de «regresión», el «retorno de la libido a estadios anteriores del desarrollo».
2. * en el libro La hora sin Dios y otras historias de niños (Die Stunde ohne Gott und andere Kindergeschichten, Jena, bei Eugen Diederichs, 1922). El recuerdo de los detalles del suceso, «ya entrada en años», se produjo en junio de 1919, durante una visita en Höhenried, en casa de Henry v. Heiseler. El cuento, escrito poco después, comienza con las primeras patrañas del mozo de labranza venido del campo, sobre la misteriosa pareja delante de la casita, y con las preguntas de la niña, que paso a paso van avanzando. Luego se despliega la vida de la niña con el Buen Dios, en toda su inmediatez y —a pesar de la transposición poética— cercana al recuerdo; por ejemplo, también se hace mención, fiel a la realidad, de la recepción del Buen Dios «a plena luz del día»: «En toda la casa había una sola habitación, en la cual sólo podía entrar una sola persona a la vez, y que sólo ofrecía un único asiento, donde ella [la pequeña Ursula] era completamente dueña y señora de su hacer y deshacer, y donde le estaba permitido encerrarse con cerrojo. Para el Buen Dios por supuesto que no valía el cerrojo». La segunda visita del amable siervo introduce la segunda parte del relato, y con ella la catástrofe: «Puesto que lo que el siervo no sabe cómo explicar —él, que desde el comienzo lo ha visto todo —no, los hombres eso no lo saben». «¿Pero cómo es posible que se le olvidara? ¿Preguntarle a Él, al Buen Dios, que todo lo sabe? No ahora: entonces —preguntarle quién era esa pareja extraña que se comporta tan desenvuelta —¡el nombre, el nombre de esta gente tiene que decírselo! Y ahora yace ahí, escuchando.» En el diario del gran viaje a Rusia, emprendido junto con Rilke en 1900, se encuentra la primera anotación (conservada) de un recuerdo de la primera infancia: «Y por último todo se convierte en sueño. Lo máximo y lo mínimo se entremezclan indistintos —quizás dentro de allí esté la vida entera, pero quién va a desenredarlo...». «Al final, al final de todo, me veo como una niñita muy pequeña —por la noche en la cama, con dos muñecas junto a mi almohada, una de porcelana y otra de cuero y cera—, me veo contándole al Buen Dios, en vez de la oración de la noche, las más hermosas historias.» Y una de las anotaciones más tardías de Lou A.-S., de febrero de 1936, comienza con este recuerdo: «Si me pongo a recordar los más tempranos acontecimientos de la niñez, me veo casi sin quererlo cómo le relato, por la noche antes de dormirme, historias al Buen Dios», e intenta profundizar todavía más en lo que sobre ello se dice aquí, en la Mirada retrospectiva.
3. * todo este pasaje se hace más claro con la descripción, precisamente de este procedimiento de la fantasía, en el cuento infantil «Das Bündnis zwischen Tor und Ur» («La alianza entre Tor y Ur»), la tercera historia del libro Die Stunde ohne Gott. Allí se dice, ya al comienzo, que «la pequeña» Ur[sula] prefiere asignar «lo inventado», lo fantaseado, «a personas con las que se encuentra»; «había que usar para ello mucha gente, mientras que para jugar habrían bastado un par de los de verdad, de los no inventados». Para dar completamente forma a la figura principal, a través de todas las etapas del crecimiento, Ur toma las correspondientes impresiones de «gentes que encuentra» por el camino, «hasta que todo un puñado de seres humanos llegaba a contener en sí uno solo». Al muchacho Tor[wald], su compañero de juegos, le construye, por ejemplo, la forma «abuelo», empleando para ello la impresión de un anciano que ha visto por el camino y que miraba temeroso en derredor. Cuando Torwald advierte algo de esta fantástica ocupación, exclama él también (como la pequeña pariente de Louise v. S.): «¡Eres una mentirosa!», y entonces Ursula se acuerda de que una vez, a causa de un suceso inventado, le habían objetado con asombro y reproche: «¡Si estás mintiendo!», y que entonces había decidido «Ni una partícula de regalo». La observación (p. 24) Es posible que, más tarde, la costumbre de escribir libros de cuentos fuese una repetición de esta otra podría implicar que, como narradora, Lou A.-S. poseía (al igual que la pequeña Ur) la tendencia y capacidad peculiares no sólo de variar en forma múltiple un «modelo» humano, sino de mostrar a esta persona en una edad diferente de aquella en la cual la conocía. (Así, la figura de Balduino, en la novela Das Haus [La casa], exhibe rasgos del joven Rilke, tal como ella se lo imaginaba en la etapa que precedió al encuentro; véase comentario a la p. 183.)
4. * de este poema volvió a acordarse Lou A.-S., por primera vez, al final del gran viaje por Rusia en 1900, como proveniente «de una noche clara en Rongas [Finlandia], hace muchos años»; dicha versión, que figura en el diario, está algo modificada y tiene también una estrofa más.
5 Tú, claro cielo sobre mi cabeza, / a ti quiero confiarme: / ¡No permitas que el placer y el padecer / me obstruyan aquí la visión! / Tú que te extiendes por encima de todo, / por las llanuras y los vientos, / muéstrame el camino que tanto anhelo / para volver a encontrarte. / Del placer no quiero su final / ni el padecer rehúyo; / sólo una cosa quiero: espacio y sólo espacio / para arrodillarme debajo Tuyo.
6. * tres versos de la quinta y penúltima estrofa del poema de Goethe «Confesión general», del ciclo Canciones de compañía. La estrofa dice: «Si la absolución / a tus fieles quieres darles, / estamos dispuestos, a una señal tuya, / a empeñarnos incesantemente / en desacostumbrarnos de lo mediano / y en lo entero, bueno, bello / vivir resueltamente». Esta máxima de vida la había recibido Nietzsche de boca de Giuseppe Mazzini, a quien conoció en 1871. Desde entonces la frase se convirtió casi en una consigna para él y sus amigos.
7. * Dalton se había fijado especialmente en Louise v. S. cuando ésta, al exponer él la omnipresencia de Dios (no cabía imaginar un lugar donde él no estuviese), observó entremedias: «claro que sí, el infierno»; a resultas de lo cual Dalton le ordenó que fuera a verlo; su separación de la Iglesia le afectó a él personalmente.
8. * este último párrafo, escrito a lápiz, fue agregado posteriormente, quizás en 1936. LAS observó una vez, en una conversación, que «lo único» que a ella «le importaba lo habría expresado de preferencia en una especie de prédica»; tal vez, agregó, a causa de que «con ellas había comenzado a escribir», cuando hacía prédicas para Gillot (ver comentario siguiente). También habló una vez, en pensativa lamentación, de la «pérdida de Dios» como una «desgracia» para ella.
VIVENCIA DE AMOR
A toda vida le sucede alguna vez que se afana en volver a comenzar como con nuevo nacimiento: con razón la frase tan citada llama a la pubertad un segundo nacimiento. Después de una serie de años en los que uno ya ha logrado adaptarse al acontecer de la existencia que nos rodea, a sus ordenaciones y maneras de juzgar que avasallaron sin más nuestro pequeño cerebro, salta de pronto en su contra, con la madurez corporal que se aproxima, una fuerza primitiva tan vehemente como si fuese ahora cuando tuviera que formarse el mundo en el cual había nacido el niño —indómito, fanático, al asalto de lo que el deseo da por supuesto.
Este encantamiento resucita aun en la más sobria de las vivencias: el sentimiento de que el mundo resucita en la forma de otro completamente distinto, nuevo, y de que lo que se lo opone fue un malentendido inconcebible. Pero como en esta temeraria afirmación no podemos persistir, y comoquiera que al final acabamos por someternos a pesar de todo al mundo como es, todo este «romanticismo» teje más tarde en torno a nosotros sus velos de melancólica retrospección —como un lago del bosque, plateado por la luna, o las ruinas que nos hacen señas fantasmales—. Lo que pulsa en nuestra más profunda intimidad se nos confunde entonces con los excedentes sentimentales que recubrieron, desproporcionados e improductivos, algún decurso temporal cualquiera. Pero aquello que sin razón se llama «romántico» nace de hecho en lo más indisoluble de nuestro ser, en lo más robusto, lo más primigenio, la fuerza de la vida misma, la única que puede llegar a entendérselas con la existencia exterior, porque permanece en la certeza de que, en lo más profundo, exterior e interior tienen por debajo el mismo suelo.
Los años de transición a la madurez corporal, que por naturaleza están destinados a soportar las más de las luchas y efervescencias, son, por lo mismo, los que con mayor razón se prestan a volver a equilibrar los enredos o inhibiciones que en el ínterin hayan surgido.
También ocurrió así en mi caso, cuando los fantaseos y ensoñaciones infantiles se vieron empujados un buen trecho realidad adentro. En su lugar se presentó un ser humano de carne y hueso9*: no junto a ellos, sino envolviéndolos —compendio él mismo de toda realidad—. Para la conmoción que produjo no existe designación más breve que aquella que reunía para mí lo más sorprendente, jamás tenido por posible, con lo más íntimo, desde hace tanto esperado: «¡un ser humano!». Pues tan primigeniamente íntimo, porque pleno de lo más sorprendente, sólo le había sido a la niña el Buen Dios, en contraposición con todo lo limitante en torno a sí, y precisamente por eso, en ese sentido, realmente no «presente». Aquí se daba en un ser humano ese mismo estar-contenido-en-todo, ese mismo ser-superior-a-todo. Pero, además, este hombre-dios se presentaba como enemigo de todo fantaseo, representaba educadoramente la dirección irrestricta hacia el claro desarrollo del entendimiento, y yo obedecía tanto más apasionadamente cuanto más difícil me resultaba acomodarme: ya que, por medio de la embriaguez de amor que me potenciaba, propiciaba el aclimatamiento a la realidad (que él representaba y con la cual yo, hasta ahora, no había llegado a entendérmelas).
Este preceptor y maestro, secretamente visitado primero y luego reconocido por la familia, me ayudó, entre otras cosas, a conseguir que se le permitiera prepararme para proseguir los estudios en Zúrich. De esta manera, aun dentro de su rigor, tornose igual de pródigo en regalos que el «divino abuelo» de antes, que no hacía sino colmar siempre mis deseos: como si fuese señor e instrumento a una, ductor y seductor de mis más íntimas intenciones. Cuánto había quedado prendido en él, de duplicado, de doble, de fantasma del Buen Dios echose de ver en mi incapacidad de llevar con él a cabo, real y humanamente, el asunto del amor.
En esto hubo, sin embargo, varias cosas que me disculpaban no poco; entre otras una diferencia de edades que venía a equivaler prácticamente a la de la última obsesión y el primer despertar; además, la circunstancia de ser mi amigo casado y padre de dos hijos más o menos de mi edad (cosa que quizás no me perturbara porque también es peculiar de Dios el estar ligado a todos los hombres sin detrimento de la personalísima exclusividad de la relación). Por otra parte, mi pertinaz infantilismo —producto del tardío desarrollo corporal de la gente del norte— lo había obligado a ocultarme la iniciación de los preparativos familiares para nuestra unión. Cuando el momento decisivo exigió de mí, inesperadamente, que bajase el cielo a lo terreno, me fallaron las fuerzas. De golpe lo adorado se me cayó, del corazón y los sentidos, a lo ajeno. Algo que presentaba exigencias propias, algo que no satisfacía ya sólo las mías sino que por el contrario las amenazaba, que pretendía incluso torcer hacia mí misma ese afán garantizado y enderezado precisamente por su intercesión, para ponerlo al servicio de la esencia del otro, suprimió para mí, como un rayo, a ese otro mismo. Y de hecho era a otro a quien tenía frente a mí: alguien a quien no había acertado a reconocer claramente bajo el velo de la deificación. Mas esa deificación había tenido su razón para mí, puesto que hasta el momento había sido su afecto el que yo necesitaba para arreglármelas mejor conmigo misma. Esta doble relación, que en el fondo había prevalecido desde el principio, se expresaba por lo demás en el hecho curioso de no haberlo tuteado yo hasta el final, sino solamente él a mí, pese a toda mi actitud de amor: de ahí viene el que durante toda la vida el trato de «usted» guardara para mí una nota íntima, y el tú una significación más banal.
Mi amigo pertenecía a la embajada holandesa; desde tiempos de Pedro el Grande existía una importante colonia holandesa, y para tomar juramento a los marineros se precisaba también de un teólogo para los menesteres oficiales; en la capilla de la Perspectiva Nevski había prédicas tanto en alemán como en holandés. Mientras mi amigo ocupaba no poco de su tiempo en trabajos para mí, más de una vez ocurrió que no viésemos nada malo en que yo le preparara a él un sermón: en esas ocasiones no dejaba yo de acudir a la iglesia, ardiendo de curiosidad por ver si los fieles (él era un orador de primera categoría) se mostraban lo bastante cautivados. La cosa llegó a su fin cuando una vez, en el celo de la producción, puse como epígrafe, en vez de una cita bíblica, «El nombre no es sino ruido y humo, etc.»; lo cual acarreó un rapapolvo del embajador, que mi amigo me traspasó malhumorado.
Holanda, el agradable país donde Estado e Iglesia están completamente separados, hizo que las atribuciones teológicas de mi amigo cobrasen importancia para mí por otro concepto. Para mi viaje a Zúrich10* no me era posible, por mi separación de la Iglesia, obtener de las autoridades rusas un pasaporte. Mi amigo me propuso conseguirme, en una iglesita de aldea en Holanda, donde ejercía un amigo suyo, el certificado de confirmación. En esta extraña ceremonia, organizada exactamente según mis indicaciones y efectuada un domingo cualquiera del hermoso mes de mayo, en medio de los labriegos de la región, estábamos ambos emocionados: porque lo que celebrábamos era la mutua separación —que yo temía como la muerte—. Mi madre, que hizo el viaje con nosotros, afortunadamente no comprendió ni palabra del sacrílego discurso en holandés, ni tampoco de los términos de la confirmación que vinieron al final, que casi sonaban a fórmula nupcial: «No temas, porque yo te he elegido, yo te he llamado por tu nombre: mía eres». (En realidad fue él quien me dio mi nombre, por lo impronunciable que le resultaba el ruso: Ljola.)
El sorpresivo giro que entonces tomó mi juvenil historia de amor, y que yo misma sólo a medias comprendía, lo transformé un decenio más tarde en un relato («Ruth»)11*, que sin embargo quedó en cierto modo desdibujado por faltarle uno de los antecedentes: la prehistoria piadosa, los restos secretos de la identidad entre relación con Dios y conducta amorosa. Porque el ser amado se esfumó tan súbitamente a la adoración como se había volatilizado, sin dejar rastros, el Buen Dios. Al faltar la comparación, y con ella el trasfondo más profundo, la silueta de Ruth tuvo necesariamente que colorarse de «romanticismo», en vez de fundarse en aquello que en el modo de ser de la muchacha provenía de lo anormal, de un desarrollo inhibido. Pero la experiencia amorosa inconclusa había conservado para mí, precisamente a causa de estas trabas a la madurez, un encanto irresistible, un encanto que no podía ser por nada superado, una irrefutabilidad que dispensaba de toda demostración por la vida. Por ello el súbito final, en contraposición al duelo y al quebranto que sucedieron a la infantil desaparición de Dios, a la que tanto se semejaba, desembocó en un progreso en alegría y libertad: no obstante el lazo perdurable con este primer ser humano de la plena realidad, cuya voluntad y orientación me habían liberado precisamente para mí misma, el lazo con aquello en cuya virtud aprendí, por su intermedio, y no antes, a vivir.
Si el decurso de estos acontecimientos contiene de suyo suficientes rastros de irregularidades, secuelas todavía de una niñez no madurada normalmente, otro tanto, era cierto, y con mayor claridad, del desarrollo corporal, que no concordaba exactamente con el anímico. Porque el cuerpo tenía que abreaccionar el impulso erótico que había recibido, sin que la conducta anímica lo asumiera ni equilibrara. Abandonado el cuerpo a su suerte, llegó incluso a enfermar (hemorragia pulmonar), motivo por el cual me llevaron desde Zúrich al Sur12*; posteriormente me pareció esto casi análogo a los procesos en las criaturas, como cuando un perro se muere de hambre junto a la tumba de su amo, sin tener la menor idea de por qué ha perdido hasta tal punto su instinto de alimentación. El físico no extrae, en el hombre, conclusiones de tanta fidelidad sin que las incorporemos también a la conciencia.
En mi caso no sólo vino con la separación un inexplicable bienestar, sino que el espectáculo del daño corporal quedó como una preocupación ajena, exterior a mi ánimo pujante. Casi se podría decir que la enfermedad traía mezclado el júbilo, si nos atenemos al tono casi burlón que se manifiesta en el modo en que yo la cantaba en medio de toda suerte de versos de amor, como los que épocas semejantes acostumbran a producir. Así, en el Ruego fúnebre:
Lieg ich einst auf der Totenbahr13*
—ein Funke, der verbrannt—,
Streich mir noch einmal übers Haar
Mit der geliebten Hand.
Eh’ man der Erde wiedergibt,
Was Erde werden muss,
Auf meinen Mund, den Du geliebt,
Gib mir noch Deinen Kuss.
Doch denke auch: im fremden Sarg
Steck ich ja nur zum Schein,
Weil sich in Dir mein Leben barg!
Und ganz bin ich nun Dein.14
En duplicación semejante, que hace de la desaparición terrenal símbolo (y hasta supuesto) de una unión tanto más completa, vuelve a mostrarse la irregularidad de este desarrollo amoroso. En lo cual queda aún por distinguir: irregular en comparación con el que va a desembocar en el lazo civil con todas sus consecuencias, y para el cual yo estaba en realidad aún demasiado inmadura e irregular también de resultas del trasfondo que ocupó Dios en mi niñez. Porque desde allí, la conducta amorosa no se orientaba, de entrada, a la conclusión habitual, sino que, por intermedio de la vivencia personal, seguía actuando, más allá de la persona del amado, en su simbolización casi religiosa.
Ahora bien, del mismo modo como pueden llegar a hacerse visibles las líneas de lo normal a través de los procesos que se apartan de la forma acostumbrada, igual cosa puede suceder en el acontecer amoroso en general, en la medida en que en el amor el compañero —sin significar de partida semejante traslación de Dios— se ve, sin embargo, casi místicamente potenciado a símbolo de todo lo maravilloso. En su sentido pleno el amor es la más arrogante exigencia mutua —irresistible, desde la simple ebriedad hasta las pasiones más ricamente inervadas: por eso también se cuenta con que aquellos que «no caben en sí de alegría» vuelvan poco a poco «en sí», tanto a causa del resto de las exigencias vitales, cuanto en razón de los deberes pendientes para con el otro—. Lo cual no impide que éstos —los así «afectados»— otorguen precisamente a esta situación de desborde amoroso, problemática y criticada o ironizada por la razón, una gratitud sin par porque mide con una escala tan trastocada; porque ayuda a que emerja temporalmente aquello que, antes de llegar a aclimatarnos en la realidad, nos pareció lo más necesario, lo más evidente. El hombre que ha tenido el poder de hacernos creer y amar sigue siendo para nosotros, en lo más profundo, el hombre-rey, incluso posteriormente como adversario.
Por eso, aun en la consumación de amor más normalmente orientada, tenemos que perdonarnos el abuso de nuestras recíprocas exageraciones —a despecho de la dificultad de que fidelidad e infidelidad se enreden así una en otra de manera curiosa e incalculable—. Al ir juntas la irrupción del máximo poder de nuestros sueños con la más potente exigencia real al otro ser humano, el amado es poco más que el fragmento de realidad que impulsa al poeta a un poema que acaso no guarde la más mínima relación con sus demás utilizaciones en el mundo de la práctica. Todos nosotros somos más poetas que hombres de entendimiento; aquello que poéticamente somos, en el más profundo de los sentidos, es más que lo que hemos llegado a ser —aparte de la cuestión de valores, debajo, muy por debajo de ella, simplemente en la irrevocabilidad con la cual la humanidad consciente tiene que vérselas con aquello por lo cual ella misma va solamente llevada, y respecto a lo cual tiene que llegar a aclararse consigo misma.
Al amarnos emprendemos juntos, por así decirlo, ejercicios de natación con salvavidas, haciendo como si el otro fuera, en cuanto tal, el mar mismo que nos sostiene. Por eso se nos hace tan único y precioso como la tierra natal, y al mismo tiempo tan engañoso y confundidor como la infinitud. Espacio cósmico hecho consciente y con ello desmembrado, tenemos que sostenernos y soportarnos mutuamente en el tira y afloja de este estado, tenemos que consumar nuestra unidad fundamental casi como una demostración: a saber, corporalmente, en carne y hueso. Pero esta realización positiva, material, del hecho fundamental, demostración aparentemente irrefutable, es a pesar de todo sólo una afirmación harto sonora ante el aislamiento, no por ello cancelado, de cada cual en el interior de sus límites personales.
Y así es como, precisamente en el empeño amoroso anímico-espiritual, podemos sucumbir a la maravillosa ilusión de flotar en el aire «despojados del cuerpo», unidos casi por encima de éste; por lo mismo, también es posible lo opuesto, que sea nuestra vida corporal, y no ese empeño del alma, la que lleve a cabo toda la consumación ella sola, por mediación de un objeto que por lo demás nada importa. De ahí que resulte posible hablar, tan diversamente, de Eros, el conductor —o del erotismo, el seductor; de la sexualidad como un lugar común—, o del amor como un sobrecogimiento que tendemos a valorar casi «místicamente»; según que encuentre expresión en nuestra ingenua corporalidad en cuanto tal, que no tiene por qué ser consciente de ningún tipo de banalidad, sino que se satisface como en el placer de respirar o de saciarse —o que nosotros, criaturitas humanas, celebremos extáticamente, con todo nuestro ser, el misterio de nuestra primigenia pertenencia en la existencia toda.
Hendrik Gillot© Dorothee Pfeiffer, Göttingen
Lou von Salomé, 1881© Dorothee Pfeiffer, Göttingen
El regalo perfecto de la ausencia de contradicción erótica sólo podía tocarle en suerte a la criatura irracional. Sólo ella conoce, en vez del humano amar y abandonar que engendra agravio, aquella regulación inherente que se derrama, con toda naturalidad, en celo y libertad. En la infidelidad sólo estamos nosotros.
De la violencia natural del bruto hasta nuestras humanas complicaciones, sólo la fecundación y la maternidad van más allá de nuestras decisiones particulares. (Que del caso de amor podamos decir absolutamente tan poco, fuera de que irrumpe en medio de las ordenaciones humanas, proviene únicamente de que sólo «entendemos» lo que toca a nuestras instancias racionales y buscadoras de placer, pero con el entendimiento y el goce, esos dos vasos humanamente constrictos, no se coge precisamente agua profunda.) Así pues, nos permitimos también ser objetos de la maternidad. Más allá de toda problemática, es una gran salud la que en la mujer dice sí a la transmisión de la vida —incluso cuando el instinto no se ha personalizado en el deseo consciente de hacer renacer la niñez del hombre deseado—. Sin duda alguna, el no poder vivir esto excluye a un ser humano del material femenino más valioso. Recuerdo el asombro de alguien a quien le confesé, ya de mayor, durante una prolongada conversación sobre cosas semejantes: «¿Sabe usted que nunca me atreví a la osadía de traer un ser humano al mundo?». Y, sin embargo, estoy segura de que semejante actitud ni siquiera tuvo su origen en la juventud, sino que procedía de mucho antes, cuando cuestiones tales no son llevadas ante el entendimiento. Al Buen Dios lo conocí mucho antes que a la cigüeña, los niños venían de Dios, y al morir iban a Dios —¿quién, sino Él, habría podido posibilitar su existencia?—. Ahora bien, no quiero decir que la desaparición de Dios, preñada como estuvo de consecuencias, tuviera también la culpa de trastocar, o incluso asesinar, la madrecita en mí. No, en mi caso particular no quisiera haber dicho nada de eso. Mas no hay manera de negar que el «nacimiento» no puede por menos de cambiar fuertemente el caudal de su significado según que el niño provenga de la nada o del todo. A las más —junto con sus sentimientos y deseos personales— les ayudan a superar cualquier tipo de dudas las convenciones habituales, las expectativas más comunes; y nadie les impide, tampoco, repartir en torno a sí todo el despreocupado optimismo, según el cual nuestros hijos han de llegar a ser la anhelada realización de todas las ilusiones perdidas.
Pero lo estremecedor de la creación humana no proviene de ninguna consideración, sea ésta moral o banal, sino de la circunstancia misma de arrancarnos de todo lo personal y arrojarnos a lo creatural; de que nos sustrae a la propia decisión y nos dispensa de ella: precisamente en el momento más creador de nuestra existencia. Si una equivocación similar está inevitablemente ligada a todo nuestro hacer, puesto que firmamos con nuestro nombre lo que igualmente nos ha sido dictado, ambos extremos se entrechocan con la máxima evidencia allí donde nos sucede aquello que denominamos acto creador (¡en cualquier campo!). Ya que por honesta y seriamente que se divida por dos la responsabilidad paterna de lo engendrado, al final se ve atropellada por el ímpetu del suceder —como una simultaneidad de lo más íntimo de nuestro condicionamiento psicofísico y de lo más lejano e inalcanzable para todo influjo, que invisiblemente se echa sobre nosotros—. Por eso no es maravilla que de entre todos los creyentes y piadosos, la madre