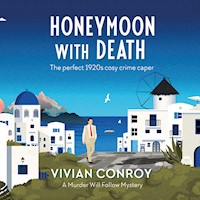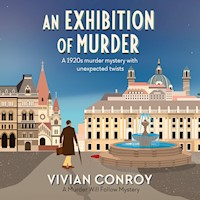Misterio en la Provenza. La nueva serie de misterio que no podrás dejar de leer. E-Book
Vivian Conroy
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
UNA PRECIOSA FINCA FRANCESA, UNA BODA, UN ASESINATO Y UNA DETECTIVE NOVATA DISPUESTA A RESOLVER SU PRIMER CASO. Tras dejar un prestigioso internado suizo donde trabajaba como profesora, Miss Atalanta Ashford se convierte de repente en la joven más codiciada de la sociedad al heredar la cuantiosa fortuna de su abuelo. Pero con esta fortuna, y una nueva y elegante casa parisina, viene un legado que pasa de abuelo a nieta: investigar de manera discreta para la élite europea. Miss Ashford no es de las que se echan atrás ante un reto y debe depender de su agudo ingenio y encanto para resolver su primer caso, que la lleva a los exuberantes campos de lavanda de la Provenza y a una boda en la mansión del conde de Surmonne. Cuando el asesinato golpea dos veces, Atalanta tendrá que apresurarse a resolver el caso, pero ¿será capaz de evitar que la ruborizada novia se enfrente a un fatal «Sí, quiero»? AVERIGUA QUIÉN ES EL AUTOR DEL CRIMEN EN ESTA NUEVA Y EMOCIONANTE SERIE POLICIACA DE LOS AÑOS 30 QUE TE LLEVARÁ A LOS DESTINOS MÁS HERMOSOS DEL MUNDO.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Misterio en la Provenza
Título original: Mystery in Provence (Miss Ashford Investigates, Book 1)
© 2022 Vivian Conroy
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por One More Chapter, una división de HarperCollins Publishers Ltd, UK
© De la traducción del inglés, HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 9788410021044
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
1
Junio de 1930
Cuando Miss Atalanta Ashford recibió la noticia que le cambiaría la vida para siempre, subía por el sendero rocoso hacia las ruinas de un antiguo burgo suizo fantaseando con que aquellos restos grises y pedregosos eran las columnas de mármol blanco del Partenón.
Su vívida imaginación consiguió aislar el tintineo de los cencerros de las ovejas que pastaban en las laderas circundantes y lo sustituyó por el murmullo de las voces de los turistas, que hablaban todos los idiomas del mundo. A su lado se imaginaba a jóvenes ansiosos a los que contaba todo sobre la mitología griega, y, a pocos metros, a un apuesto hombre de intrigantes y profundos ojos marrones que caminaba mientras lanzaba miradas interesadas en su dirección al tiempo que ella explicaba el mito de la hidra de Lerna.
Él la invitaría más tarde a probar baklava sentados a una mesa bajo un gran árbol ancestral en un patio sombreado mientras un músico arrancaba notas melancólicas de su mandolina. «Pocas veces he oído —diría su admirador masculino— a alguien hablar de un monstruo de varias cabezas con tanta pasión, Miss Ashford».
—¡Miss Ashford!
Una voz se hizo eco de las palabras de su imaginación, pero no era masculina ni admirativa. Era femenina, joven y muy impaciente.
Atalanta detuvo su travesía ascendente y se volvió despacio para mirar por encima del hombro. Al pie del empinado sendero, una de sus alumnas más jóvenes agitaba un objeto blanco en la mano.
—¡Miss Ashford! Una carta para usted. Parece sumamente importante.
Atalanta suspiró mientras renunciaba a la resplandeciente vista del Partenón a sus espaldas y se encaminaba, con dificultad, por la senda de su vida real. Lo había hecho muchas veces, aunque siempre con el agudo pesar de que las fantasías que la hacían tan feliz no eran más que eso: ensoñaciones.
Pero también renovaba a cada paso su determinación de ver algún día Atenas, Creta o Estambul. Ahora que por fin había saldado las deudas de su padre, podía ahorrar dinero para sus viajes.
Ojalá la carta no fuera de otro acreedor que hubiera llegado hasta ella a través de los otros que habían cobrado. Había tardado años en arreglar las cosas para poder, al fin, ser independiente. Quería disfrutar de esa libertad. Era cierto que sus vacaciones de ese año no serían más que un breve viaje a un valle cercano, pero sería el primer dinero que podría gastarse en ella misma desde que había enterrado a su padre. Ahora estaba sola en el mundo y se debatía entre dos opciones: huir de la responsabilidad o pagar las deudas, por mucho tiempo que le supusiera, y así empezar de cero. La idea de que otro acreedor más pudiera arrebatarle ese dinero le partía el corazón.
—Parece que hay un escudo en el sobre —dijo la chica estudiando el objeto que tenía en la mano—. Quizá sea de un duque o un conde.
Atalanta sonrió involuntariamente.
Le gustaba que la gente esperara que los vientos del cambio soplaran a través de las telarañas de su existencia cotidiana. Sin embargo, era muy poco probable que un duque o un conde le escribieran. Su padre procedía de una familia aristocrática, pero había roto todos los lazos con ellos para forjar su propio camino en la vida. Había deseado enormemente conseguir algo, hacerse un nombre lejos de su derecho de nacimiento. Su objetivo había sido demostrarle a su padre que podía ser algo más que el mero heredero de un título, más que un hombre esperando entre bastidores para ocupar su lugar en la fila de antepasados de su árbol genealógico.
La tristeza la invadió. Su padre había muerto sintiendo que había fallado. No a sí mismo, sino a ella, a su única hija.
«Ojalá pudiera saber lo bien que me ha salido todo».
Tragó saliva rápidamente y volvió a centrar su atención en su alumna. Frunció el ceño.
—¿Por qué sigues aquí, Dotty? ¿No debería haberte recogido ya el chófer de tu padre?
Dorothy Claybourne-Smythe era hija de un diplomático inglés que tenía una casa en Basilea. Pasaría allí las vacaciones de verano si la familia no decidía irse a su villa de la Toscana. Si Atalanta tenía suerte, Dorothy le enviaría una postal que alimentaría aún más sus fantasías sobre viajes al extranjero. Atesoraba álbumes enteros llenos de postales y fotos recortadas de periódicos con una promesa invisible escrita al lado: «Algún día veré estos lugares». Los álbumes eran su salvavidas cuando las cosas se ponían difíciles.
La expresión de Dorothy se endureció.
—No quiero ir a casa. —No sonaba rebelde, solo dolorosamente triste.
«Pobre chica». Atalanta bajó de un salto el gran peñasco que representaba los últimos metros, aterrizó junto a su alumna y rodeó con un brazo sus estrechos hombros durante un momento.
—No será para tanto.
—Lo será. Mi padre nunca tiene tiempo para mí y odio a mi madrastra. Hace comentarios acerca de todo, desde mi vestuario hasta mis pecas. Quiero a mi madre.
A Atalanta se le revolvieron las tripas. ¿Cómo podía decirle algo edificante a su alumna, cuya situación era similar a la suya? Al igual que Dorothy, Atalanta nunca había conocido a su madre. Desde su muerte prematura, solo habían estado su padre y ella, mecidos por las mareas de sus gastos, con épocas en las que el dinero abundaba y podían permitirse libros y ropa y postres, también meses en los que no tenían absolutamente nada y su padre la enviaba a abrir la puerta cuando llegaban los cobradores de deudas para que se apiadaran de una pobre niña con un vestido andrajoso.
Había aprendido rápido a leer la postura de estos cobradores, la mirada de sus ojos y a determinar si podía negociar con ellos para proporcionarle a su padre un poco más de tiempo, o si debía ofrecerles enseguida que se llevaran algún objeto de la casa a modo de pago.
Había mantenido la compostura mientras se llevaban las joyas de su madre. Solo cuando hubieron cerrado la puerta se permitió sollozar como un bebé. De su madre solo quedaban los recuerdos y la fotografía junto a la cama.
—Al menos tienes familia, un lugar al que llamar hogar —le dijo Atalanta a Dorothy en voz baja.
Un hogar estable en lugar de direcciones que cambian constantemente y una existencia que camina en la cuerda floja entre la esperanza de que esa vez sus circunstancias cambien a mejor y el miedo a que nunca salgan como su padre había pensado. En su entusiasmo, a menudo pasaba por alto los riesgos.
—¿Hogar? —Dorothy hizo una mueca—. A menudo siento que sobro. Todo gira alrededor de los chicos.
Los chicos eran los alborotadores gemelos que había tenido su madrastra. Sobre todo el mayor, heredero de la propiedad, al que nunca corregían ni castigaban por nada, según le había explicado Dorothy.
Atalanta no podía negar que la descendencia masculina, los herederos, importaba, y mucho, en cualquier familia acomodada. Sin embargo, no soportaba ver a su alumna tan abatida. Ser capaz de adaptarse constantemente a las nuevas circunstancias era una gran ventaja en la vida, así como comprender que no siempre puedes salirte con la tuya y que las situaciones desagradables pueden mejorar si cambias tu forma de verlas.
—Tendrás que idear un plan, entonces. —Atalanta apretó el hombro de Dorothy—. Cada vez que tu madrastra no sea amable contigo, imagínate en otro lugar.
—¿Dónde? —preguntó la chica bastante perpleja.
—Donde quieras. Un lugar sobre el que hayas leído, un lugar en el que hayas estado. Un lugar que te hayas inventado, todo a tu gusto —se entusiasmó Atalanta—. Puede ser tu castillo secreto en el que esconderte cuando el mundo te parezca un lugar solitario. Allí tienes todo lo que necesitas, incluso amigos. Eso es lo bonito de la imaginación: no tiene límites.
Dorothy parecía dudosa.
—¿De verdad funciona? Mis amigos están aquí y no pueden venir conmigo. No se me permite llevar ni a un amigo. Mi madrastra dice que hacemos demasiado ruido y que le da dolor de cabeza. Pero cuando los chicos gritan todo el día, no le duelen los oídos. Es tan injusto… —Suspiró y apoyó la cabeza en Atalanta—. Ojalá pudiera quedarme aquí contigo.
El simple gesto y las palabras provocaron que a Atalanta se le hiciera un nudo en la garganta. Tener una hermana menor así, sentir un vínculo inquebrantable… Pero el director del internado era muy estricto y los alumnos no debían entablar una relación demasiado estrecha con los profesores. Se desalentaba la emoción, se desaprobaba la empatía. Tenía que mantener las distancias, aunque no quisiera.
—Pero yo no voy a quedarme aquí. —Atalanta le sonrió con cariño para suavizar el golpe—. He encontrado un pueblecito en un valle remoto donde puedo escalar y explorar a mis anchas.
—Así que tampoco puedo escribirte —dijo Dorothy con expresión triste—. Tenía tantas ganas de escribirte cada vez que me sintiera triste o los chicos se burlaran de mí…
—Entonces escríbelo todo y finge que me lo envías.
De niña había escrito innumerables cartas a su madre en las que le contaba lo que había aprendido a tocar al piano o lo bonito que estaba el parque con los capullos en flor. Nunca había escrito acerca de los negocios de su padre ni sobre cuando se habían llevado las joyas. Eso solo habría entristecido a su madre.
Dorothy no parecía haberla oído.
—Pero de todos modos no podría haber escrito nada significativo —dijo frunciendo los labios—. Miss Collins lo habría leído. Ella abre los sobres con vapor y los vuelve a cerrar con pegamento, ya sabe.
—No es de buena educación decir esas cosas de otras personas. —«Aunque sean ciertas», añadió Atalanta para sí.
Miss Collins era su ama de llaves, su cartero y mucho más. Era amable con las niñas y una aliada cuando Atalanta tenía un proyecto educativo más peculiar, pero también era insaciablemente curiosa.
Atalanta cogió el sobre de la mano de Dorothy y estudió el reverso para ver si lo habían abierto, pero el remitente había tomado la precaución de lacrarlo con un sello antiguo de lacre rojo. Incluso había presionado su anillo en él. Sin embargo, no era un escudo, como Dorothy había sugerido; eran unas iniciales: una «I» y una «S» entrelazadas como enredaderas de un árbol viejo. ¿De quién serían?
Dio la vuelta al sobre y estudió el anverso, con el nombre y la dirección de la «Escuela Internacional para Señoritas de Buena Reputación».
Sin remitente. Vaya misterio.
—Dorothy Claybourne-Smythe.
El nombre debería haberse pronunciado con indignación, pero la falta de aliento de la oradora hizo que sonara más bien como una locomotora a la que se le hubiera acabado el vapor. Miss Collins se detuvo junto a ellas y puso sus tersas manos en las caderas.
—El chófer de tu padre ha llegado y te está esperando. ¿Por qué no has hecho la maleta? ¿Dónde está tu sombrero? No está bien ir por ahí con la cabeza descubierta. —Lanzó a Atalanta una mirada entre reprobatoria y divertida—. Eso va para usted también, Miss Ashford.
Atalanta levantó la mano que tenía libre para palparse la cabeza al darse cuenta de repente de que no llevaba sombrero.
—Sí, Miss Collins —murmuró obediente pensando que, si por algún milagro llegaba a entrar en el Partenón, sería imprescindible llevar un elegante sombrero para el sol.
Dorothy añadió:
—Adiós, Miss Ashford. Gracias por lo que me ha dicho. —Y echó a correr por el ancho sendero empedrado que llevaba de vuelta a la escuela.
Atalanta sintió el vacío donde la cabeza de la niña se había apoyado contra ella. Sus alumnas confiaban en ella, pero aquellos momentos maravillosos le recordaban con agudeza que ella misma no tenía a nadie a quien recurrir. Que tenía que valerse por sí misma.
Miss Collins permaneció en su posición, mirando con curiosidad la carta en la mano de Atalanta.
—No sabía que hubiera venido el cartero.
Al parecer, Dorothy, dando vueltas para evitar al chófer de su padre todo el tiempo que pudo, había conseguido hacerse con la carta antes de que la jefa de correos se percatara de su llegada.
—Me llegó sin problemas, merci. —Atalanta sonrió—. Ahora continuaré con lo que estaba haciendo. Au revoir. —Y volvió sobre sus pasos hasta las ruinas del burgo.
Sabía que a Miss Collins le parecía muy poco femenino «subir por los caminos», como ella lo llamaba, y no la seguiría, lo que le proporcionaría la privacidad que ansiaba para zambullirse en su misteriosa carta. Si eran malas noticias, tendría tiempo de serenarse antes de volver a la escuela.
Y si fueran buenas noticias… Pero ¿qué buenas noticias podrían ser?
Tras unos minutos de escalada, se plantó en la cima de la pequeña colina, entre las piedras agrietadas y las formaciones musgosas de lo que antaño había sido un burgo con vistas al pueblo de abajo.
Las flores silvestres rosas y blancas florecían entre las piedras, las abejas zumbaban y, en lo alto, la cometa roja lanzaba su inquietante grito mientras daba vueltas en el cielo azul, con las alas desplegadas para atrapar todo el aire caliente que pudiera para seguir volando.
Se sacó un alfiler del pelo para abrir la carta y lo dejó caer descuidadamente en el bolsillo de la chaqueta para mirar enseguida dentro del sobre.
Extrajo una hoja de papel fino y de alta calidad, la desdobló y leyó las primeras líneas, escritas con una mano fuerte, probablemente masculina, y tinta azul cara.
Querida Miss Ashford:
Confío en que esta carta la encuentre bien y con buena salud. Me duele escribirle para expresarle mis condolencias por la muerte de su abuelo, D. Clarence Ashford.
Atalanta emitió un grito ahogado y, para mantener el equilibrio, empujó con fuerza los talones contra las piedras agrietadas bajo sus pies. Solo había visto a su abuelo una vez. Tenía unos diez años cuando él acudió a su casa para ofrecerle a su padre ayuda para pagar las deudas. Atalanta había creído que la llegada de un elegante carruaje y un hombre bien vestido era la respuesta a sus plegarias, en cambio su padre se había peleado con su visitante, a quien había lanzado terribles acusaciones e insultos, y lo había despedido con una orden tajante de que no volviera a visitarlos.
Más tarde, cuando su situación se volvió cada vez más desesperada y la salud de su padre empezó a resentirse, sintió la tentación de coger un bolígrafo y escribir a su abuelo para rogarle que la ayudara. Sin embargo, nunca lo hizo. Habría sido demasiado doloroso recibir una respuesta fría diciendo que estaba demasiado mortificado por el trato recibido como para ver con buenos ojos su petición, o algo por el estilo. Su padre lo había tratado de una forma terrible y lo natural sería una respuesta de ese calado.
Además, no sabía cómo le afectaría a su padre la revelación de que se había puesto en contacto con su familia. ¿Y si se enfadaba tanto con ella que sufría un infarto o un derrame cerebral? No podía arriesgarse. Las posibilidades de un desenlace feliz eran demasiado escasas.
Y ahora era demasiado tarde. Su abuelo se había ido.
Notó la brisa fría en el cuello y parpadeó contra el ardor que sentía detrás de los ojos. Se armó de valor para seguir leyendo.
Su abuelo dejó instrucciones muy específicas sobre su última voluntad, que debo transmitirle en persona. Me he instalado en el hotel Bären, frente a la estación. La esperaré allí con la mayor brevedad posible para poner en su conocimiento algo que la beneficiará.
Atentamente,
I. Stone, abogado
Leyó y releyó el breve mensaje. El corazón le latía dolorosamente en el pecho. Además de la conmoción de que su abuelo hubiera muerto sin que ella hubiera llegado a conocerlo bien, ahora la informaban de que su última voluntad tenía algo que ver con ella.
Y la carta decía que era algo que la beneficiaría. Pero ¿cómo era posible? Seguro que, después del terrible comportamiento de su padre, su abuelo no estaría dispuesto a ayudarla de ninguna manera.
¿Qué podía significar?
Apretando una mano contra su mejilla caliente, Atalanta se obligó a pensar, a ignorar la agitación que sentía en su interior tanto por la muerte como por los recuerdos de aquella vez que había visto al imponente hombre de pelo cano y bastón, y voz de barítono, que destilaba autoridad natural. Le había sonreído con una amabilidad repentina.
«Antes de que padre dijera todas aquellas cosas hirientes».
Se mordió el labio. No debía juzgar lo que hubiera sucedido entre ambos antes de que ella naciera, y no podía comprender qué rencor por heridas pasadas había conducido a su padre a reaccionar de aquella manera.
Volvió a mirar la carta. «Con la mayor brevedad posible», decía. Y ella partía hacia su remoto valle a la mañana siguiente, así que solo podía hacerlo en aquel momento.
Consultó su reloj. Supuso que las tres de la tarde era una hora perfecta. Solo tenía que vestirse para la ocasión.
Reunirse con un abogado desconocido para hablar de un testamento era algo muy especial. A pesar de su tristeza por la muerte de su abuelo y de la confusión que le producía saber cómo le afectaba todo aquello, debía intentar disfrutar de aquella experiencia única. Probablemente no volvería a ocurrirle.
2
Quince minutos más tarde, ataviada con su mejor vestido de satén, conservado con sumo cuidado, su bolso azul suave favorito y unos guantes a juego, Atalanta se encaminó por la calle que llevaba del internado, en lo alto de la colina, a la estación de tren, más abajo.
Los geranios rojos llenaban las macetas que decoraban los balcones de madera de las casas de madera, y un anciano conducía por la brida un burro que transportaba en el lomo leña para cocinar. Al pasar junto a ella se le cayeron algunas ramas y Atalanta se agachó para recogérselas.
—Danke —dijo el hombre con sorpresa en las facciones por el hecho de que una dama elegante se molestara en echarle una mano.
La muchacha se desentendió de su repetido agradecimiento y se apresuró a continuar.
El río serpenteaba como una brillante cinta plateada a su derecha y sonó una aguda llamada del tren de vapor que recorría la vía junto al agua espumosa llevando a los turistas a Lauterbrunnen, donde las famosas cascadas caían cientos de metros a lo largo de una escarpada pared rocosa.
Atalanta casi podía sentir el frío del agua en la cara mientras recordaba su visita a la escuela cuando empezó a trabajar en ella. Después de haber vivido con sencillez en la ajetreada ciudad de Londres, nunca había visto nada tan hermoso e imponente. Trabajar en aquel magnífico entorno había sido un regalo, aunque en absoluto le saliera gratis. Pasaba largas horas enseñando francés y música, resolviendo disputas entre el personal y secando las lágrimas de los alumnos, que estaban seguros de que nunca dominarían el subjuntivo. Sus relaciones con los demás profesores eran amistosas pero distantes; eran ante todo colegas, no amigos. Las estrictas normas de la escuela les impedían pasar tiempo en común en sus habitaciones por la noche y, cuando se les permitía salir de vez en cuando, esas jornadas estaban organizadas por la escuela y solían tener el mismo aire formal que las salidas de clase, que servían a un propósito educativo. «No están pensadas para el placer», le había dicho una vez el director a Atalanta, y viniendo de su boca placer casi había sonado como una palabrota.
El hotel Bären, situado frente a la estación, lucía la bandera regional amarilla y roja. Un chico barría la escalera delantera y retiró un momento la escoba para no manchar con ella los pulcros zapatos de Atalanta. Pasó de la luz cegadora del sol a la penumbra del vestíbulo y se detuvo un momento para que se le adaptaran los ojos.
Detrás del mostrador de recepción, la hija de los propietarios, de mediana edad, escribía en un libro grueso encuadernado en piel. Atalanta se le acercó y se dirigió a ella en el alemán que había aprendido allí con facilidad.
—Gutentag. ¿Herr Stone?
La mujer levantó la vista y sonrió.
—Gutentag. Sí, está aquí. Lo llamaré. —Hizo un gesto al chico para que entrara y le dio instrucciones con frases rápidas.
Atalanta miró a su alrededor, desde la cornamenta de ciervo de la pared hasta el reloj de cuco y el retrato de un hombre serio vestido con el traje local. ¿Quizá algún antepasado que hubiera regentado el hotel antes que ellos?
El chico volvió por una puerta acompañado de un hombre alto con traje oscuro que llevaba un maletín. Le tendió la mano.
—¿Miss Ashford? Es usted rápida.
¿O la consideraba avariciosa por haber ido corriendo a ver qué podía conseguir?
Atalanta se sonrojó ante tal idea. Nunca había esperado que nadie la apoyara, pues había trabajado duro para enmendar los errores de su padre. Que ahora la considerasen una carroñera que fuera a abalanzarse sobre la herencia de su abuelo tan rápido como le resultara posible sería un duro golpe.
Pero en realidad ella no sabía si él pensaba eso. Él apreciaba su rapidez, ya que lo ayudaba a concluir sus asuntos pronto. No le quedaba más que esperar algo bueno de él y de toda aquella extraña situación.
Ella le dio un apretón de manos.
—Me gusta hacer las cosas bien. Además, mañana me voy de vacaciones a Kiental.
—Puede que quiera cambiar de planes —dijo el abogado con sorna.
—¿Por qué iba a hacerlo? —preguntó Atalanta asombrada—. ¿Es preciso que intervenga en algún tipo de papeleo?
El señor Stone miró a la mujer y al chico, que los contemplaban boquiabiertos, y le hizo a Atalanta un gesto para que lo siguiera.
—Será mejor que hablemos en privado. Pronto verá lo que quiero decir.
Con el corazón acelerado, caminó tras él. Sus pasos eran cortos y sonoros, subrayaban que todo en él era absolutamente correcto, como tenía que ser.
La condujo a través de un comedor en el que se habían recogido las mesas del desayuno, de unas puertas abiertas que daban al jardín trasero, que contaba con una maravillosa vista de las montañas de Eiger, Monch y Jungfrau, famosas en todo el mundo. Sus cumbres estaban cubiertas de nieve incluso en pleno verano.
Atalanta les sonrió, aquella imagen familiar le calmó los nervios. Estaba en su territorio. Fuera lo que fuera lo que esperaran de ella, lo afrontaría con dignidad.
El abogado se detuvo cerca de un estanque. Algo saltó al agua, tal vez una rana.
Se volvió hacia ella y habló despacio:
—Mis condolencias, de nuevo, por la pérdida de su abuelo, aunque me dio la impresión de que no lo conocía en persona.
—No. Mi padre se había alejado de su familia. —Atalanta lo dijo en voz baja y sin rodeos.
Si aquel abogado se ocupaba de todos los asuntos familiares, conocería los desafortunados sucesos que habían ensombrecido su vida durante tanto tiempo. Posiblemente su abuelo hubiera hablado con él, en alguna ocasión anterior, de lo decepcionante que había sido para él su único hijo y de cómo tenía que proteger la fortuna familiar de alguien que no dudaría en despilfarrarla.
Pero, si el señor Stone no lo sabía, ella no estaba dispuesta a aclarárselo.
Asintió con la cabeza.
—Mi cliente, su abuelo, ha estado muy preocupado durante mucho tiempo por que la finca construida con la cuidadosa previsión de sus antepasados…
Atalanta se encogió interiormente esperando la siguiente palabra del abogado.
Este pareció pensar que lo mejor era ser lo más prudente posible y añadió:
—… pudiera perderse para las generaciones futuras. Creía firmemente en la tradición y en transmitir un legado duradero, por eso le complacía saber que su nieta se había convertido en una joven íntegra y con la cabeza bien amueblada sobre los hombros.
El cumplido la cogió por sorpresa. Nunca habría imaginado que él se interesaría por su situación, y mucho menos que aprobaría su comportamiento.
Obviamente, el señor Stone interpretó su silencio como una invitación para continuar y añadió:
—Su abuelo se informó en detalle de cómo se ha desenvuelto, tanto cuando su hijo aún vivía como después de su prematura muerte, y creyó que podía confiarle algo especial.
La mente de Atalanta daba vueltas ante la idea de que el abuelo, al que solo había conocido como la imponente figura de un encuentro único, lo supiera todo sobre ella. ¿Por qué la había observado desde las sombras? ¿Por qué no se había acercado a ella cuando aún vivía? Lo habría dado todo por conocerlo.
—Pero yo… no merezco recibir nada —protestó—. Nunca lo conocí bien. No he sido la nieta que a él le habría gustado tener. —Atalanta parpadeó—. No lo entiendo.
—Esta carta lo explica. —El abogado sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó—. Su abuelo me la confió junto con el testamento. Iba a entregártela personalmente para que la leyera antes de explicarle lo que implica su legado.
—Ya veo.
La muchacha miró el sobre que tenía en la mano. Su abuelo le había escrito. A veces se había imaginado cómo sería si lo hubiera hecho, si se hubiera puesto en contacto con ella, en lugar de haber sido ella quien lo hiciera. «Ahora había llegado el momento».
Abrió el sobre con cuidado, haciendo tiempo para prepararse contra las palabras posiblemente hirientes de la carta. ¿Hablaría de aquella terrible discusión en la que su padre lo había echado de casa? ¿Explicaría cómo les había tendido una mano amiga y su padre se había negado fríamente a aceptarla, prefiriendo meterse —y meterla— en más problemas antes de aceptar su ayuda?
Querida Atalanta:
Había utilizado la palabra querida. Sintió un soplo de alivio y sus ojos se apresuraron a saber más.
Cuando te llegue esta carta, ya no estaré vivo. Nunca planeé que fuera así. Cuando mi hijo, tu padre, murió…
Aquí la escritura se volvió menos segura, como si se hubiera movido.
… pensé en escribirte; sin embargo, no estaba seguro de que fuera a gustarte que me acercara después de haberos dejado a los dos solos. No tendría que haber sido tan terco como para retirarme después de esa oferta, pero mi relación con tu padre siempre fue extremadamente difícil y cargada de emociones. No podíamos estar en la misma habitación sin sentir como si toda la casa fuera a derrumbarse a nuestro alrededor y a sepultarnos a los dos bajo los escombros.
A Atalanta se le hizo un nudo en la garganta. Recordaba a la perfección aquellos momentos de tensión en los que ambos se habían enfrentado. Aun siendo una niña de solo diez años, había percibido las emociones que se estaban gestando y las palabras no dichas que flotaban en el aire. No podía culparlo por haberse sentido menospreciado después de que lo rechazaran de esa forma.
Había pensado en escribirle, en tenderle la mano. Tal vez, al igual que ella, se había sentado ante su escritorio bolígrafo en mano para escribir y luego se había abstenido y había tirado el bolígrafo a un lado con un suspiro frustrado.
Tragó saliva mientras seguía leyendo.
No debería haberme ido con ira ciega como hice aquel día. Estabas allí y debería haberte tenido en cuenta. Mi nieta, la niña a la que nunca había visto antes. Pensé que tu padre estaría abierto a mi oferta, por tu bien. Era obvio que él solo no podría criarte de la forma adecuada. Pero tu padre era un hombre orgulloso y yo debería haber expresado mi oferta de otra manera. En lugar de señalar lo inadecuada que era tu situación para una niña, debería haberle recordado que yo me estaba haciendo mayor y que lo necesitaba en la propiedad. Apelar a su compasión por mí podría haberme llevado más lejos, aunque a veces pienso que se habría dado cuenta porque me conocía bien.
Aquellas palabras conmovieron a Atalanta. Aquellos dos hombres, por muy distanciados que estuvieran, se habían conocido como nadie en el mundo.
Supongo que conocías su temperamento, pero también su bondad y generosidad. Siempre seguía sus sentimientos, tanto si eran beneficiosos para él y sus seres queridos como si lo llevaban por mal camino. Siempre fue fiel a sí mismo como yo me mantuve fiel a lo que creía.
Cuando me enteré de su muerte, quise escribirte y ofrecerte mi apoyo, pero no quería obligarte a tomar una decisión dolorosa. Era posible que sintieras que aceptar la mano que te tendía era una traición a tu padre, a todo lo que él había representado. Sentí que, con su muerte tan reciente, era inapropiado y poco amable. Una vez…
De nuevo, la letra vaciló como si le hubiera costado seguir adelante.
… creí que tu madre podría ser mi aliada para lograr una reconciliación entre tu padre y yo. Hablé con ella poco antes de que se casaran. Ella me había impresionado y creí que teníamos posibilidades de lograrlo, pero tu padre se enfadó mucho cuando se enteró, y le echó la culpa. Casi rompieron. Tu madre estaba destrozada, nunca había visto a nadie con el corazón tan roto. Eso me convenció de que era mejor dejar las cosas como estaban, en aquel momento y también después, cuando naciste. No quería estropear su felicidad. Al recordar el dolor de tu madre, no podía escribirte después del fallecimiento de tu padre y pedirte que tomaras la decisión más difícil: responder a mi carta o ignorarla. Me preocupaba que te sintieras obligada a contestar, aunque en el fondo sintieras que eso iba en contra de lo que tu padre habría querido. No podía destrozarte así.
Atalanta tragó saliva. Su abuelo había sido muy considerado. No había actuado desde la ira y el orgullo, sino desde una preocupación sincera por su situación. Y bajo todo ello reverberaba su amor por un hijo que nunca había querido estar cerca de él, pero al que nunca había podido dejar marchar.
Aun así, pedí a mis abogados que te vigilaran y me informaran en cuanto tuvieras problemas. Sentí vergüenza cuando me indicaron que habías encontrado un puesto en una prestigiosa escuela suiza y eras una profesora respetada. Debería haber sabido que harías algo maravilloso sin necesidad de mi ayuda.
Las palabras se desdibujaron un instante ante sus ojos y tuvo que parpadear para despejar la vista.
Pensé que habías empezado una nueva vida lejos de Inglaterra y de todas tus dificultades. Pero más tarde me enteré de que habías enviado a Inglaterra toda tu paga para saldar las deudas de tu padre. Debiste de quererlo mucho para asegurarte de que su nombre no quedara manchado. Cuando Stone me lo contó, sentí que se confirmaba el plan que ya estaba considerando.
Verás, Atalanta, tengo mucho que dejar atrás y solo puedo dejárselo a alguien en quien confíe.
La muchacha respiró hondo al comprender el peso del momento. Tenía en las manos la carta de un hombre al que apenas conocía y que le confiaba un legado.
—No me merezco esto —le dijo al señor Stone.
La miró pensativo.
—Todos los acreedores de su padre hablaban muy bien de usted. Me aseguraron que su comportamiento se debía a una decisión suya, no a una influencia externa. Podría haberse lavado las manos. No tenía ninguna razón para proteger a su padre, decían. La trató mal, como a todos los que pasaron por su vida.
«Aun así, lo quería».
Atalanta se irguió más y recondujo la conversación hacia la carta.
—Aunque informara a mi abuelo de lo que he hecho, no veo por qué iba a pensar que podía confiarme nada. No soy más que una simple maestra. Nunca he estado acostumbrada a la riqueza. —La cabeza le dio vueltas—. En realidad, no puedo administrar un patrimonio, si eso es lo que tiene en mente. ¿Por eso me dijo que cambiara mis planes de viaje? ¿Porque tengo que ir a Inglaterra con usted para gestionar los asuntos de mi difunto abuelo?
—Inglaterra, Francia, Corfú. —Una sonrisa se le dibujó en los labios—. No necesitará esconderse en Kiental cuando tenga dinero para dar la vuelta al mundo.
«La vuelta al mundo… Imagínate».
Hacía una hora que estaba sola, jugando a desear ir a los lugares con los que soñaba, ¿y ahora podía ir de verdad?
En un instante, el jardín del hotel que la rodeaba se transformó en los restos del Coliseo. ¿Podría viajar a la Ciudad Eterna? ¿Y de allí a Florencia, Venecia, Viena?
¿Copenhague?
¿Moscú?
En su mente daba vueltas la idea de que fuera realmente posible, de que estuviera más al alcance de la mano de lo que jamás había imaginado.
—Hay una condición. —La voz seca del abogado rompió el ensueño—. No sé si está en la carta o tengo que explicarlo.
«¿Una condición? ¿Qué podría ser?».
Lo miró con desconfianza.
—¿Tengo que casarme con alguien? —¿Podría casarse con alguien a quien no amara o que ni siquiera le importara para conseguir el dinero y el estilo de vida que había anhelado durante tanto tiempo? Parecía poco romántico y una mentira—. Mi abuelo podría haber pensado que me beneficiaría de un protector masculino…
—Oh, no, su abuelo no era así en absoluto. Valoraba a las mujeres independientes.
—¿En serio? Ojalá lo hubiera conocido.
—Tal vez me equivoque al llamarlo condición —dijo el señor Stone frunciendo el ceño—. Es más bien… una vocación. Algo que él deseaba que usted hiciera, pues él ya no estaría aquí para llevarlo a cabo, para continuar el buen trabajo que siempre ha hecho. Por favor, lea la carta para ver lo que él mismo escribe al respecto. Si alguna duda persiste, puedo aclarársela.
«Vocación sonaba bastante interesante. Como una misión en la vida. Un gran propósito».
Encontró el párrafo en el que había dejado de leer.
Espero que me perdones por controlarte a tus espaldas, pero tenía que hacerlo. Siempre me dolió que tu padre fuera un hombre tan poco práctico, se lanzaba de cabeza a las situaciones sin pensarlas bien. No estaba seguro de si tú eras igual, pues solo te conocí brevemente cuando no eras más que una niña. Lo que supe de tu comportamiento tras su muerte me sugirió que eras muy distinta, que eres sensata y no temes asumir una tarea difícil. Parece que antes de que aparezcan los problemas ya tienes pensadas las soluciones.
Atalanta sonrió y susurró:
—Tuve que aprender a hacerlo para sobrevivir.
Necesito a alguien que sepa lo que supone el compromiso para manejar mi herencia sabiamente. Hay dinero, sí, y riqueza de por medio, pero esas cosas no deben cegarte. No son más que cosas que pueden hacer la vida muy agradable. Lo que importa es nuestro propósito. Creo que todos tenemos un propósito, un papel que desempeñar. La gente que confió en mí me asignó un papel, me lo confió, por así decirlo.
Atalanta pensó en las muchas veces que habían llamado a su puerta por la noche y un alumno había entrado para confesar alguna pequeña transgresión o pedir consejo para arreglar una disputa con un amigo. Incluso una profesora más joven la había abordado un día en el jardín, susurrando en voz baja y con urgencia, ruborizada porque quería saber cómo manejar el repentino interés romántico de una amiga de toda la vida.
Tras su conversación, Atalanta le había preguntado por qué había acudido a ella; nunca antes habían compartido nada personal, solo una pequeña charla.
—Creo que es porque parece que te gustan los problemas. Es decir, otras personas los evitan y los ignoran, pero tú los afrontas de cara. A ti te gusta analizar la situación desde distintos ángulos y encontrar la mejor solución.
Era como si su abuelo lo hubiera sabido. ¿Él había sido igual? ¿Era un rasgo que compartían, una conexión entre generaciones?
Discreción garantizada. Esas son las palabras que utilizaba, a veces, para referirme a lo que hacía. Resolvía asuntos delicados para gente de los más altos círculos. Confiaban en mí y yo investigaba.
Atalanta se quedó sin aliento.
—¿Mi abuelo era detective privado? —preguntó a Stone—. Qué increíblemente emocionante. Mi padre me regaló un volumen de historias de Sherlock Holmes cuando cumplí doce años y las devoré todas en pocos días.
Había buscado las calles de Londres que se mencionaban en los relatos y se había quedado allí deseando que la figura del gran detective doblara la esquina y ella pudiera seguirlo para ver adónde iba y qué hacía…, aunque sería imposible seguir a alguien tan observador sin que se diera cuenta. Había releído las historias muchas veces después de aquello y el gastado volumen se contaba entre sus posesiones más queridas. No tenía mucho, pero ese libro, y el que su madre le había dejado sobre mitología griega, eran cosas de las que nunca se separaría.
—¿Un investigador privado? —El señor Stone pareció reflexionar sobre su designación—. En cierto sentido, quizá, pero nunca anunciaba sus servicios ni la gente de su entorno lo sabía. De alguna manera, me dijo, los clientes siempre sabían cómo encontrarlo. —El abogado frunció el ceño, como si no estuviera muy seguro de cómo funcionaba aquello, pero había aceptado la palabra de su cliente—. Me dijo que en cuanto se conociera su muerte y la heredera que seguiría sus pasos apareciera en escena, la gente podría acudir a usted.
—¿A mí? Seguro que se trata de un malentendido.
Atalanta volvió a mirar la carta que tenía en la mano.
Te lo dejo todo a condición de que, cuando alguien se te acerque para pedirte ayuda, intentes ayudarlo de la mejor manera posible. No puedo decirte aquí y ahora qué tipo de ayuda necesitarán. Puede que tengas que buscar información o infiltrarte entre la gente para ver cómo se comporta. Hay que ser observador, leal y decidido. Tienes que proteger los intereses de tu cliente, pero también seguir tu propio camino, según te indique la investigación. Sobre todo, nunca debes tener miedo de hacer lo más difícil y habrás de enfrentarte a ello sola. Sé que eres capaz de esto último, lo has demostrado; confío en que también reunirás las demás capacidades necesarias para que esto funcione.
«Pero no soy más que una maestra de escuela».
Atalanta volvió a sentirse como cuando tenía cuatro años, sentada en un carruaje tirado por caballos que empezaban a correr cada vez más rápido hacia un destino desconocido. El paisaje que se divisaba a través de la ventana era borroso y se sentía aturdida y asustada, deseando salir de allí.
—Pero ¿habrá alguien que quiera recurrir a mí? No me conocen como a él, así que, ¿por qué iban a buscarme?
—No estaba seguro de que lo hicieran —dijo el señor Stone—. Pero quería que usted supiera que podrían hacerlo. Si vienen, puede escuchar el problema y ver cómo contribuir a solucionarlo. Debería considerar un gran honor que su abuelo tuviera tanta fe en usted.
«Un gran honor y una enorme responsabilidad». Su abuelo había escrito sobre cómo su padre solía lanzarse de cabeza a las cosas sin pensar en las consecuencias. Ella no era así. No estaba segura de querer correr ese riesgo.
Su mirada volvió a la carta y a las últimas líneas.
Me doy cuenta de que esto puede ser una imposición. Pero, mientras lo pensaba, se me ocurrió que una mujer puede tener ventajas en este negocio, que podría ganarse la confianza de otras mujeres antes que un hombre. Las mujeres a menudo conocen los secretos de una casa y sus instintos son insuperables. Creo que puedes llegar a ser mejor en esto de lo que yo nunca he sido. Y yo te guiaré.
Atalanta releyó aquellas sencillas palabras.
—Aquí dice que me guiará —dijo pasando el dedo por la línea—. ¿Cómo?
—No me contó los detalles, pero usted va a vivir en sus casas, a conducir sus coches y a asistir a las fiestas a las cuales él asistía, entonces entrará en contacto con la gente que él conocía y descubrirá lo que quería decir.
—¿Casas? ¿Coches? ¿Fiestas?
La incredulidad la invadió ante la mención casi casual de todas esas cosas que le habían resultado tan ajenas, como de otro mundo, justo esa mañana, y que ahora estaban de repente a su alcance.
Pero, más que eso, vivir su vida podía mostrarle quién había sido. Podía ponerla en contacto con un hombre al que nunca había conocido, pero al que deseaba conocer. Podría hacer preguntas sobre él a sus criados. Podría haber cartas, álbumes de fotos, pistas para explicar la problemática relación entre su padre y su familia.
Al aceptar este encargo de convertirse en investigadora de los problemas de otras personas, también tendría una oportunidad única de aprender más sobre su propio pasado y sobre la familia que nunca había tenido.
¿Cómo iba a dejar pasar una oportunidad así?
—Quiero intentarlo… —le dijo al abogado con la voz temblorosa por el nerviosismo.
—Entonces está todo arreglado. Necesito su firma en unos papeles y después le daré la llave de su casa de París. Debe ir allí en primer lugar.
«Mi casa de París».
Atalanta acarició las palabras en su mente, imaginándose a sí misma soltándoselas por casualidad a alguien conocido. A Miss Collins, por ejemplo. ¡Qué ojos pondría!
—El criado de su abuelo está allí. Tiene las llaves de las otras casas y coches, y está al tanto de todos los preparativos. Él le dará más instrucciones. —El abogado la miró—. Enhorabuena, ahora es usted una mujer muy rica. Le aconsejo que no lo divulgue, pues podría atraer a la gente equivocada.
—No se lo diré a nadie —le aseguró Atalanta—. Partiré por la mañana, como tenía pensado hacer para Kiental, pero iré a París.
La emoción le corría por las venas y tenía ganas de alzar los brazos y gritar de alegría. Pronto tendría su propia casa, en lugar de una habitación en un internado donde ni siquiera los muebles eran suyos. Tendría su propia cama y su propia estantería donde guardar sus queridos libros de Sherlock Holmes y el de mitología griega.
No tendría que seguir un horario de clases, sino que podría hacer sus propios planes para el día. Caminar a los pies de la Torre Eiffel, comer cruasanes recién hechos, visitar los jardines de Versalles. Su cabeza estaba llena de imágenes de todo lo que vería, haría y probaría.
Probar. La vida era bastante aburrida cuando nunca podías probar algo nuevo.
«Y en cada paso del camino el abuelo estará conmigo porque él hizo todo esto posible. Él me guiará. Seguiré sus pasos, sintiéndome por fin conectada a un miembro de la familia, al pasado. No a la deriva y sola, sino conectada. Gracias, abuelo; me has cambiado la vida».
3
—Rue de Canclère.
Atalanta se levantó y miró el nombre de la placa con una sensación de incredulidad. Así era. Allí, en aquella elegante calle parisina, estaba su casa.
Acababa de pasar por delante de escaparates de tiendas de ropa y sombrererías, de restaurantes y cafés, y de ver la silueta del Arco del Triunfo. Cada pocos pasos quería detenerse y pellizcarse para asegurarse de que en realidad se encontraba allí y no lo había soñado mientras caminaba por Kiental, donde se suponía que debía estar. Todo era un sueño del que temía despertar demasiado pronto y percatarse de que todo, sobre todo la conexión con su abuelo, no era más que una mala jugada de su imaginación, algo que solo podía desear porque nunca sería realmente suyo.
Alguien chocó con ella y vio una ráfaga de rojo y azul cuando el chico de los telegramas pasó a toda velocidad. Murmuró algunas maldiciones que probablemente pensó que ella no entendía.
—Pardonnez moi —le gritó, pero el intenso tráfico ahogó sus disculpas.
Por fin hablaba el idioma con gente que lo conocía de toda la vida.
Volvió a mirar con cariño la placa de la calle y se adentró en ella caminando despacio, deleitándose en cada paso que daba ante los escalones de piedra de las imponentes casas con cortinas de encaje y timbres de latón bruñido. De una de ellas salió una dama vestida con un elegante abrigo sobre un vestido de seda que le llegaba justo por debajo de la rodilla. Sus tacones eran tan altos que Atalanta se preguntó cómo podía caminar con ellos. Bajó los escalones de su casa con elegancia, se echó un extremo de su fino pañuelo al hombro y se metió en un coche reluciente que la esperaba. Un vehículo así podría ser de Atalanta. Un Mercedes Benz o un Rolls. No necesitaba coches lujosos en sí, pero la idea de poseerlos de repente le parecía grandiosa y pensaba disfrutar de cada momento.
El número ocho, el número diez… El suyo era el catorce. Agachó el cuello para verlo, para absorber el resplandor de la suave fachada beis a la luz de la mañana, las elegantes formas de las altas ventanas, el brillo del oro en los lirios de piedra trabajados justo en el borde del alero del tejado. Todo era perfecto.
Y tras sus ventanas había habitaciones que le hablarían del hombre que había vivido allí, que la había acogido bajo su protección; un hombre del que deseaba con desesperación saber más.
Tenía llave, pero sabía que los dueños de las casas rara vez la utilizaban, sino que tocaban el timbre para que el servicio los dejara entrar. En su caso, esto le parecía especialmente apropiado, ya que era nueva allí y ni siquiera conocía a ninguno de sus empleados. Entrar sin más y sorprenderlos con su presencia le parecía de mala educación.
Puso la mano enguantada en la barandilla de su propia entrada, subió los tres escalones y llamó al timbre. No lo oyó sonar. Imaginó que la campanilla estaría sujeta a una tabla en algún lugar de las profundidades de la casa, donde los sirvientes trabajaban entre bastidores para mantenerlo todo en orden. No había ni una mota de barro en los escalones ni en la puerta, aunque había llovido durante la noche y los aguaceros siempre levantaban arena y suciedad. Alguien había hecho todo lo posible para que luciera impecable para el nuevo propietario.
La puerta se abrió suavemente y se presentó ante ella un hombre vestido de uniforme. Tenía el pelo fino y gris peinado hacia atrás sobre el cráneo y un rostro estrecho con ojos azules de mirada profunda. La estudió desapasionadamente.
—Soy Miss Atalanta Ashford. Soy… —De repente se sintió un poco incómoda apropiándose de lo que había sido el territorio de su abuelo.
¿Cuánto sabía él de las problemáticas relaciones familiares y del vergonzoso comportamiento de su padre? ¿Tenía sus propias ideas sobre su nueva posición como heredera de todo aquello?
Poniendo en su voz la fuerza que apenas sentía, añadió:
—Soy la nieta de su difunto señor. Siento mucho su muerte.
—Yo también, mademoiselle. Era un señor muy bueno. Pase. Me alegro de que haya llegado tan pronto. Tenemos un percance.
—¿Un percance? —repitió Atalanta al entrar. La curiosa elección de palabras la distrajo de sus preocupados pensamientos sobre la opinión que él tenía de ella.