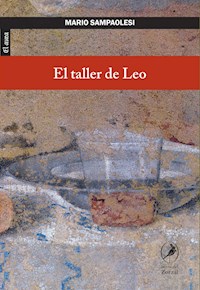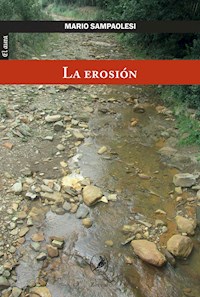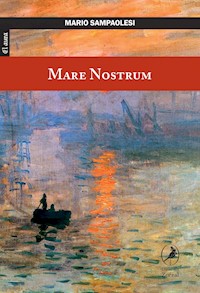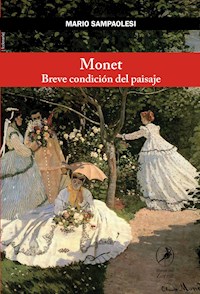
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Retazos, fragmentos, resquicios, voces y líneas de sentido: toda una serie de pequeñas pinceladas conforma este libro, que se inaugura con una interpelación directa sobre el ejercicio de la lectura: "Pero si usted no sigue la intriga, ¿qué es lo que usted lee? ¿Acaso hay otra cosa que leer?" Octavio Vianna emprende un viaje tras la pista de un frasco donde el gran Leonardo, supuestamente, vertió sus lágrimas junto a las de su amada Gioconda. Se ve envuelto en un triángulo amoroso cargado de sensualidad y perversión; encuentra en un proyecto fotográfico los vestigios de una sensibilidad artística adormecida. Aquel viaje, entonces, continuará por los senderos de una introspección que irá imprimiendo en su espíritu las marcas de una experiencia erótica y estética: toda una verdadera transformación. Pero los elementos de esa intriga se ven tamizados, porque aquí se puede leer, además, "otra cosa". Con Monet, Mario Sampaolesi ofrece un texto inmerso en una atmósfera poética que nos invade con sus destellos, como un gesto impresionista que da cuenta de una realidad fragmentaria y esquiva. Cada elemento es, después de todo, una breve condición del paisaje.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mario Sampaolesi
Monet
Breve condición del paisaje
Novela-haiku
Sampaolesi, Mario
Monet : breve condición del paisaje . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-599-403-4
1. Narrativa Argentina. 2. Novela.
CDD A863
Imagen de tapa: Mujeres en el jardín, de ClaudeMonet
©Libros del Zorzal, 2011
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
1 | 9
2 | 13
3 | 20
4 | 24
5 | 27
6 | 28
7 | 31
7 bis | 33
8 | 35
9 | 38
10 | 42
11 | 44
12 | 47
13 | 50
14 | 52
15 | 53
16 | 55
17 | 59
17 bis | 60
18 | 62
19 | 65
19 bis | 67
20 | 69
21 | 71
22 | 74
23 | 75
23 bis | 79
24 | 80
25 | 83
26 | 86
27 | 89
28 | 90
29 | 96
30 | 100
31 | 105
32 | 106
32 bis | 111
33 | 113
34 | 116
34 bis | 117
35 | 118
36 | 122
37 | 123
38 | 125
39 | 127
40 | 128
41 | 129
42 | 131
43 | 133
44 | 136
45 | 138
45 bis | 139
46 | 140
47 | 143
48 | 145
49 | 148
49 bis | 151
50 | 153
51 | 154
52 | 155
52 bis | 156
53 | 157
54 | 158
55 | 160
56 | 161
57 | 167
57 bis | 169
58 | 172
59 | 173
60 | 177
61 | 179
62 | 181
63 | 182
Intertextos | 186
—¿Es así como usted estudia?
—Yo no estudio. Solo abro el libro que está sobre la mesa y leo al azar la página que cae bajo mi vista.
—¿Y eso le interesa?
—Eso es justamente lo que me interesa.
—¿Por qué?
—Porque de esta manera se vuelve más interesante leer una novela.
—Usted es una persona muy especial.
—Y sí, demasiado especial.
—¿Y por qué no estaría bien empezar por el principio?
—Al empezar una novela por el principio, uno está forzado a leer hasta el final.
—Curioso razonamiento. ¿No le parece correcto leer hasta el final?
—Por supuesto que no me parece mal. Si tengo intención de seguir la intriga, eso sería lo que yo haría.
—Pero si usted no sigue la intriga, ¿qué es lo que usted lee? ¿Acaso hay alguna otra cosa que leer?
SosekiAlmohadón de hierbas (1906).
A Taisen Deshimaru, Eduardo Bendersky y Joaquín Giannuzzi, in memoriam.
A Liliana Estévez y Bernardo Sampaolesi, por todo el amor.
A Leopoldo y Octavio KuleszA Eduardo Álvarez Tuñón, por la poesía.
1
El Alemán toca el limo vertical del deseo de Emma: con la lengua acaricia esos pliegues labiales rosados rozadamente enrojecidos por la pasión, tiznados, asuavizados, cada uno de ellos superponiéndose a su avidez, pétalos latentes de una sexualidad: el látex obsceno de lo voraz invade la estancia con su textura elástica y opone una materia de tensa delicadeza a la intención del Alemán de ahondar, de volcarse hacia esa cavidad, hacia la posesión de esa cavidad y a su dependencia de ella, a su pertenencia a ella: una región selvática donde sus cuerpos se encuentran, donde los sueños se mezclan y transforman, donde nada de quienes fueron, de quienes son, existe.
Emma gime; los ojos vueltos hacia su centro enfocan el núcleo del placer. Él ve su sonrisa por sobre los pechos erectos, por sobre los pezones endurecidos, murmurados por el calcinante contacto de sus labios, ronroneados por el árido aliento, silenciados por el tacto febril de sus dedos, rociados por el granizo de la tintineante nocturnidad: él los acaricia, los besa, los envuelve; sus palmas tocan, presionan, amasan, flotan.
Al bajar, los dedos hurgan en el sexo de ella, entran en ese reducto sagrado, en ese recinto donde algún día las palabras también penetrarán.
El olor anaranjado de Emma cae sobre él, desbordante se dispersa a su alrededor: las gotitas olientes los envuelven, los calman: generan la frágil creencia de una protección cuando en realidad todo entre ellos es una pedrada de partidas promesas.
Él absorbe, lame la fría coloración de su aroma producto de antiguas destrucciones: se asfixia con ese anaranjado: ese anaranjado lo conecta con aquello que olvidó, con aquello que alguna vez fue una falsa señal en una noche de tormenta.
—Quedate quietita —le dice mientras la penetra, mientras hurga en ella con su sexo hinchado, con su sexo fibroso por el amor, enrojecido por la asfixia de la pasión.
La pasión lo carcome como una lepra.
—Quedate quietita —le ordena mientras entra en ella, mientras explora ese espacio que ella ofrece inmóvil, que ella genera desde su quietud, desde esa obediencia esclava que él ama cada vez más, que él pide para sí, solo para sí; esa docilidad de pecíolo a la que quiere confinarla para así poseerla, para creer que el mundo gira en torno de ese momento inefable en donde él se mimetiza con esa identidad carnal de la que no quiere diferenciarse; esa ocasión de impulsar el encuentro, de encontrarse en lo opuesto, de fijarse en el otro, en lo otro, en aquello que se manifiesta ajeno; esa intencionalidad de instaurarse.
—Quedate quietita. Yo te cojo, vos te dejás —le dice, mientras la aplasta contra las sábanas también inmóviles, mientras introduce en la boca de Emma su sexo y la obliga a sorberlo: ella succiona con sus labios febriles de púrpura, humedecidos por toda esa energía: es el brote espontáneo de una espuma, el golpeteo de una interna marejada.
Él entra en ella, y ese cuerpo silente e inmóvil se presta a todos sus caprichos, a toda su voracidad.
—Hacé lo que quieras conmigo —susurra ella mientras lo absorbe, mientras lo devora con su boca enferma de placer, con la glotonería de su boca llena de palabras—; hacé lo que quieras conmigo, usame —le dice mientras raspa la piel de su sexo con la presión de sus dientes blanquísimos, mientras lame esa golosina erecta, mientras la ensaliva. Ella lo palpa, lo oprime con la presión de su lengua, lo gusta, lo recibe para que se quede allí, para que se quede en esa otra vulva abierta como una ofrenda del paraíso.
—¡Oh, dios mío —balbucea Emma, ruega Emma, sueña Emma, que se quede—, quedate, quemate con este ardor tan dorado; no te muevas, por favor no te muevas, vos tampoco te movás, tan tullido el aullido de tu sexo duramente inmóvil en mi boca, tan tarasconeado por la boca-orificio, el orificio de la boca friccionado y friccionante en el momento del amor, el ofidio del amorío reptante y tumbado eréctil sobre este lecho de herrumbre, del amortajado amor petrificado sobre las sábanas, de hedores y fulgor, de esperma! ¡Oh, dios mío, quedate, quedate en la boca, en mi boca para que yo no muera, si la sacás me muero, me convierto en parálisis, en exilio, en limo sibilado, si la sacás expongo mi ser al agobio de tu fuga, a la presencia de tu ausencia, de tu cuerpo curvado sobre mí; no la saqués, dejá que tu pija sude su spray de sopor en mi boca, en el orificio aguanado aranaldado de mi boca y de mis labios que aprietan, que te aprietan y te mecen y chupan y precipitan, el precipicio aromático de tu esperma, de tu lírico líquido blanco que se mezcla mezcalinamente con estas burbujas, bulas anaranjadas de mis orgasmos, de mis espasmos de espuma agria; dulce sabor el de mi espuma, corre entre mis piernas, corre desde el vértigo hacia el vértigo, mientras bebemos juntos de tu olor, de nuestro dolor, de mi olor caníbal que nos devora!
El Alemán entra y sale de ese cuerpo domesticado, de esa boca entregada a su poder, a su dominio.
Emma goza con el goce de él, se abandona a una pasividad que enciende hogueras insospechadas; ese fuego alumbra oscuridades rocosas, arenas movedizas sobre las que él se abalanza a sabiendas de que no será tragado: se queda estático, con su sexo enorme y grueso y chorreante dentro de la boca de Emma, dentro de los gritos gigantes y quietos de Emma, donde los ecos cavan un espacio futuro, una zona ininteligible de la que ellos aún no alcanzan a vislumbrar el paisaje.
2
La azafata vestida de azul y celeste pasa cerca de mí, empuja el carrito con las bebidas.
Me ofrece un vaso de jugo de naranja; lo acepto.
Miro el color amarillo intenso del líquido; distingo su textura espesa, los restos de la pulpa triturada suspensa y móvil, lenta en su evolucionar dentro de ese recipiente translúcido.
Mojo los labios apenas y una dulzura suave y leve, ligeramente ácida, invade mi boca, entra en contacto con la lengua, con el paladar: el sabor expande sus ondas por la cavidad impregnándola.
Una explosión frutal, un ínfimo glóbulo flamígero reventando en la boca, contaminando con su cualidad la sed incipiente.
Al contacto con mi carne su sabor se despoja de su pasado de azahar, de fruto en el árbol; me ofrece –junto con el placer– su memoria genética de noches estrelladas, de días aplastantes de viento y sol y lluvia; me otorga vibrátiles aleteos de insectos, sus zumbidos; el jugo ofrenda indiscriminadamente el reverbero de su conciencia vegetal: otros árboles acompañaron su pasado, también repletos, exhaustos por el peso de cientos de naranjas iguales a esta, una entre tantas, ella, la anónima destinada a contribuir a mi satisfacción, a convertirse en un néctar suave en mi boca: este líquido fue parte diferenciada de una totalidad; alguna vez fue un contraste de luz contra el verde de las hojas, contra el celeste del cielo.
Ahora apoyo sobre la mesa de plástico el vaso casi vacío; busco en el bolsillo interno de mi saco la libreta de notas y leo:
Gioconda
La mujer sentada frente a Leonardo recuerda las orillas ocres del Arno.
¿Acaso presintió su inmortalidad cuando el reflejo de su silueta fue una sombra ondeante sobre las aguas?
¿O habrá sido ante la propuesta de posar para el pequeño retrato cuando sintió que una piedra de ansia se materializaba en su corazón?
El hombre detrás del caballete fija la mirada en un punto vacío.
Sabe que el silencio en el cuadro depende de la estructura vertical de la composición.
El misterio no reside en el paisaje mental al fondo
ni en el sensual reposo de las manos: actúa desde la invisibilidad de la pincelada.
El sol de la tarde carga con un tono dorado más alto la atmósfera del taller: solo un canasto de mimbre lleno de ropa arrugada y sucia queda levemente oscurecido en un rincón.
Sobre un estante donde se amontonan tarros y pinceles,
un lagrimal de vidrio de color morado aparece solitario y polvoriento.
Durante las primeras sesiones ella pensó que formaría parte de la pintura.
Pero después quedó olvidado allí: una mancha bermeja salpicada contra el muro.
Gioconda sueña con manos acariciando sus senos, con corredores florentinos donde ocurren violaciones, con la voz de él cuando susurra resta santa.
Y sonríe.
“El poema pertenece a La serie morada, de Lampedusa, de un hermético Lampedusa obsesionado por un lagrimal que –aparentemente– Leonardo conservó hasta el final de sus días junto al pequeño retrato.
El escritor siciliano da cuenta de un objeto de vidrio de color morado donde el florentino atesoró sus lágrimas y las de la Gioconda, lágrimas que fueron producto del gran amor de esa relación imposible.
Las anotaciones encontradas al dorso de los poemas hacen referencia a un coronel de las SS, Rupert von Hentzau, quien durante la Segunda Guerra Mundial tomó conocimiento de la existencia del objeto.
El coronel inició una búsqueda sin pausa hasta dar con él en Amboise, cerca del castillo de Cloux, lugar donde Leonardo murió.
Porque si bien el genio renacentista lo legó a uno de sus dos discípulos (Salai), este –por variadas y múltiples razones– no le dio ninguna importancia (con seguridad también había heredado otros bienes más valiosos).
Y por otra parte (puede inferirse algo de verdad en la historia), daría la sensación de que los celos también jugaron su partida en el caso.
Lo cierto es, o al menos aparenta ser, que el lagrimal morado pasó a manos del coronel.
El rastro, siempre según el siciliano, continúa en Argentina, más precisamente en San Carlos de Bariloche, ciudad donde este nazi recaló después de la rendición de Alemania.
El coronel von Hentzau falleció hace ya unos cuantos años, pero todo lleva a suponer que el hijo posee ahora la valiosa pieza.
Y a sabiendas de su importancia, la oculta.
Giuseppe Tomasi de Lampedusa (1896-1957) tomó conocimiento de esta historia poco después de finalizada la guerra y obsesionado (y también influido por su amor por la literatura inglesa) escribió una serie de poemas: los tituló La serie morada, en alusión al color del objeto.
Digo obsesionado porque es a casi lo único que se dedicó en sus últimos años (aparte de terminar El gatopardo, su obra maestra) e influido porque los poemas son fríos, narrativos, con acento en la descripción y en la atmósfera. Se descubre en ellos la búsqueda sutil de un lenguaje ecfrástico y a pesar de cierta ornamentación, hay una clara intencionalidad de despojamiento.
Solo se conservan seis poemas de los diez que supuestamente conformaban la serie y en tres de ellos se nombra al lagrimal de vidrio.
En definitiva y para sintetizar: el frasco aparece en solo tres de los textos rescatados del olvido y de determinada manera.
Esto es: en un poema, una vez. En un segundo poema, dos veces. En un tercero, en tres oportunidades. En el resto, no hay señales del objeto de color morado.
Puede suponerse entonces que su figuración responde a un orden preconcebido; en verdad Lampedusa más tarde lo aclara en sus notas: él ha aplicado el método matemático del cuadrivio en la composición de la serie: 1+2+3+4=10.
Diez, el número perfecto.
Es factible presumir la existencia de un cuarto poema donde casi con seguridad se aludiría al frasco, bajo distintas circunstancias, cuatro veces.
Así, Lampedusa operó su arte matemáticamente.
Sabemos, por reportajes en los medios de la época, por páginas de sus diarios, que el creador de El gatopardo no amaba toda la obra de da Vinci.
En realidad solo sentía pasión por dos pinturas, La Gioconda y La dama del armiño; y por sus dibujos, especialmente los referidos a los estudios anatómicos, los paisajes y el autorretrato.
Todo lo demás no le interesaba.
Incluso consideraba menor el resto del trabajo del florentino.
Una obra inconclusa, imperfecta, fragmentaria y ciclotímica, para decirlo con sus propias palabras.
El verdadero amor del siciliano era Miguel Ángel y su capo lavoro, el Cristo Yaciente, obra donde el gran escultor justamente aplicó el método matemático-geométrico del cuadrivio.
En apariencia, entonces, un comprensible sentimiento de emulación se apoderó de Lampedusa, con el resultado de haberlo inspirado para estructurar de esa manera la serie.
A la luz de todas estas revelaciones podemos inferir –ya que Lampedusa dedicó tanta energía al tema– que en verdad el lagrimal o frasco de vidrio morado existió y hasta incluso no sería descabellado encontrarlo en Bariloche.
Breves reflexiones:
Primero, el frasco ofrecería una segunda lectura a la obsesión de Leonardo por el retrato (es sabido que continuó trabajando en él hasta su muerte).
Es decir, al genio renacentista no solo lo motivaría el anhelo de perfección de su arte, sino que además, con el tocar y retocar la pintura reviviría su historia de amor: de alguna manera también estaría viendo, tocando, acariciando, en fin, amando a la Gioconda.
Segundo, desde lo concreto, hallar el frasco posibilitaría someterlo a distintos análisis químicos para comprobar si corresponde a la época y si quedaron adheridas a su materia restos de lágrimas, etc.
Si así fuera:
Se probaría que el frasco perteneció a Leonardo.
Que sirvió para conservar las lágrimas de ambos.
Que Leonardo y Gioconda fueron amantes.
Tercero: todo es una invención del autor de El gatopardo, para generar interés por su poesía, evidentemente magra (diez poemas).
O para divertirse con la creación de una leyenda.
Aquí cabría preguntarse por qué tratar entonces de mantener a toda costa la reserva sobre su creación.
Algunas conclusiones:
Personalmente creo en la veracidad de la historia.
Dudo de que el dinero o la fama hayan sido el móvil de Lampedusa.
Pienso que él estaba convencido del amor entre Leonardo y Gioconda: de allí su obstinada voluntad por investigar los desprendimientos de tal pasión.
Tanto es así, que me siento inclinado a pensar que los poemas fueron escritos para orientar y exorcizar la búsqueda.
Y también para comprobar la validez de un método racionalista de creación.
(Una apuesta estética renacentista en pleno siglo XX: maravilloso.)
Para mí, con los años, Lampedusa comprobó la autenticidad del relato: al hacerlo decidió rastrear por su cuenta pero conservar el secreto; también dejar testimonio: por eso las dos historias –interrelacionadas y al mismo tiempo paralelas– permanecieron durante tanto tiempo ocultas.
Desde la literatura, la crítica ha catalogado al autor siciliano como un extraordinario narrador, pero no imagina, ni siquiera sospecha de su secreta vocación por la poesía.
Lo que nos lleva a nuevas preguntas:
¿Por qué escribir poesía si esta disciplina no entraba dentro de su estética?
¿Por qué aplicar el método del cuadrivio en sus poemas?
Lo que sorprende es el fuerte tono descriptivo, visual, fílmico de estos trabajos (aunque en realidad, ¿cómo podría haber sido de otra forma?).
Compuso la serie, aproximadamente, entre los años que van de 1947 a 1954. Parece que dedicó los tres últimos años de su vida a la investigación y a la búsqueda.
Cómo Lampedusa se topó con la historia es un misterio.
Cómo descubrió los pasos del coronel nazi y su posterior viaje a la Argentina, también.
Sin embargo, parto de los poemas y de las anotaciones al dorso para tratar de aplacar mis dudas.
También yo me siento atrapado por el mito: Octavio Vianna, un Percival moderno, periférico y por supuesto patético, un negrito latinoamericano fascinado por la posibilidad de involucrarse en una especie de búsqueda del Grial.
Vuelvo al poema Gioconda: la traducción que encaré hace unos meses no se presenta fácil.
Pero de alguna manera creo haber respetado la voluntad del autor.
Es cierto que mi aproximación a los textos fue –en primera instancia– interesada, pero después la belleza de las composiciones logró entusiasmarme y me involucró en una tarea más profunda a la del proyecto inicial.
Anotación posterior: otra vez me asaltó la misma duda: cómo traducir resta santa. Imposible la trascripción literal y tampoco quiero las infidelidades que producen las tan en boga versiones.
Decido que lo mejor será dejarlo tal cual. Resta santo poema.”
La voz del piloto anuncia que el vuelo 235 de Aerolíneas Argentinas con destino a San Carlos de Bariloche ha iniciado el descenso.
Las condiciones atmosféricas son óptimas, etc.
Guardo la libreta de notas en el bolsillo interior izquierdo de mi saco.
Ajusto el cinturón de seguridad y espero.
La verdad se acerca a novecientos kilómetros por hora.
3
El silencio es arañado por el rumor de los copos de nieve, por los rápidos y redondos ruidos de los guijarros bajo mis pasos, por el graznar entrecortado de las gaviotas sobre la superficie del lago, por el viento cuando explota contra los muros de la ciudad: sin embargo, tengo la sensación de que su textura invisible y etérea, más que dañarse, absorbe esas variaciones sonoras, las incluye.
Como si el sonido terminara formando parte de la intangibilidad del silencio, como si lo nutriera; como si fuera tragado por esa extrema sutileza, absorbido por la fuerza gravitatoria de su eternidad, contenido en su extensión inefable.
Como si el sonido poseyera una sutil densidad, un peso levísimo, una cualidad de solidez contrapuesta a esa nada.
Como si ese mínimo peso fuera la imperceptible diferencia entre materia y espíritu.
Porque el silencio, esa no materia, lo engloba todo, lo penetra todo: su despliegue es infinito, su avance y su retroceso también.
Nada puede escapar a su invasión.
Es un vacío que sostiene la realidad: la luz, las sombras, los ruidos, el cielo, el agua, las materias de mayor consistencia, lo invisible, cada partícula infinitesimal, cada célula, cada monstruosidad de acero, de cemento, cada estructura que compone el misterio de la vida, permanecen suspensas en la trama impalpable de su constitución: todo es contenido, abarcado, contaminado por el silencio.
(Puedo ver los trazos chirriantes de las uñas de Emma sobre el vidrio de la ventana; el rostro demudado a caballo entre el horror y el placer, sus ojos mirando hacia el lago –a través de un deforme reflejo– desorbitados y atávicos, su boca abierta con la forma redonda del grito, el resto del cuerpo diluido en la oscuridad de la habitación; él montándola por detrás, su figura también aspirada por el placer y la sombra.)
La nieve, el viento, mis pasos sobre la playa pedregosa, mi silueta un poco encorvada cubierta por el gabán de paño oscuro, completan parte de la escena de un día neblinoso, húmedo, frío, en San Carlos de Bariloche.
Camino a la deriva, con la certeza de estar otra vez en medio de un espacio ilusorio, de estar cautivo de seres de quienes ignoro absolutamente todo: me siento como un insecto en el agua cuando comienza a girar sobre el borde del remolino.
Intuyo que por más fuerza que aplique para escapar a la succión, esta no podrá ser vencida.
Me encuentro entonces en esa zona de inercia, esa zona de penumbra donde uno percibe que quedarse es peligroso, aunque inevitable, porque de alguna manera también advierte la imposibilidad de huir, de retroceder, de tomar por el camino contrario a la dirección proyectada.
La atracción es demasiado poderosa.
La misma sensación de vértigo de la mirada al borde del precipicio, la misma curiosa hipnosis causada por la profundidad, el mismo raspar de moscones verdes revoloteando en el estómago, el mismo instante de duda entre arrojarse o dar el paso hacia atrás, el regreso a una cierta forma de normalidad, el retorno hacia un espacio tranquilizador, conocido.
No es mi caso.
Ahora es demasiado tarde para dar el paso salvador, o incluso para el mucho más inteligente de no haber avanzado, el de no haberse siquiera inclinado a mirar.
Ahora siento el frío del viento patagónico clavarse en mi cara: golpea la nariz, los ojos, las mejillas.
Acomodo la bufanda azul, bajo un poco más la cabeza y sigo.
A mi izquierda, las aguas del lago están encrespadas, hay un creciente oleaje y la neblina junto con la nevada se espesan.