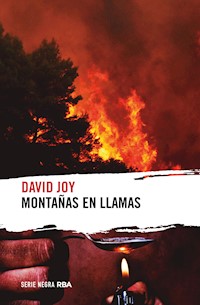
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una turbulenta novela de adicción, vínculos familiares y venganza. Cuando Raymond Mathis recibe la llamada de un camello amenazando la vida de su hijo drogadicto, decide que ha llegado el momento de tomar decisiones drásticas y ayudarlo por última vez. El desafortunado Denny Rattler se ha convertido en un discreto ladrón de poca monta con el único objetivo de no llamar la atención y poder pagarse la próxima dosis. Por su lado, el agente Ron Holland, obsesionado con su trabajo, está dispuesto a seguir la pista más débil para reducir el narcotráfico en la zona de Carolina del Norte. En una región hermosa pero degradada, arrasada por los constantes incendios, los destinos de estos tres hombres se verán indisolublemente unidos a causa de la droga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original inglés: When These Mountains Burn.
© del texto: David Joy, 2020.
Todos los derechos reservados, incluidos los derechos de reproducción total o parcial de la obra en cualquier formato.
Esta edición ha sido publicada en acuerdo con G.P. Putnam’s Sons, un sello de Penguin Publishing Group, división de Penguin Random House LLC.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2022.
REF.: OBDO073
ISBN: 978-84-1132-122-8
EL TALLER DEL LLIBRE, S.L.•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARA RON RASH, MI MENTOR Y AMIGO.
Y PARA LOS QUE SE HAN IDO Y SE IRÁN.
Amaba a la gente indefensa a la que amaba.
MAURICE MANNING
1
La lluvia chorreaba por el parabrisas polvoriento. Raymond Mathis agarró el volante con fuerza e intentó recordar si había algo que mereciera la pena robar. La puerta de su casa estaba abierta y desde el camino supo quién había entrado. Lo cierto era que todo lo que no estuviera clavado habría desaparecido. Empezó con lo que resultara fácil de empeñar, pero ahora el chico robaba cualquier cosa que considerara de valor.
Al otro lado del patio, el último perro de Ray aulló desde la caseta. Hubo una época en la que criaba a los mejores cazadores de ardillas y mapaches salidos del condado de Jackson, una estirpe de terriers de montaña negros y marrones que obligaban a cualquier cosa que trepara a encaramarse a los árboles. Había criado beagles para hacer pasar conejos por las zarzas antes de que los forasteros llenaran la tierra de carteles de PROHIBIDO EL PASO, y este era el último de ellos, un esbelto ejemplar llamado Tommy Two-Ton que tenía el pelo de la cara de color gris y que estaba balanceándose con las patas traseras sobre una alambrada medio caída.
Al cruzar el patio, Ray agradeció que esta vez el muchacho al menos hubiera encerrado a la perra. Era vieja y ciega, pero no había perdido el olfato. Aquel verano, el chico entró en la casa, dejó la puerta abierta de par en par y Tommy pasó casi una semana desaparecida hasta que Ray la encontró dos caletas más allá, jadeando y renqueando hambrienta por la carretera después de haber perseguido sabía Dios qué toda la noche. Cuando un perro olisquea algo, no hay marcha atrás y, en ese sentido, perros y hombres no son tan distintos. Ray entendía a Tommy igual que entendía al chico. Ambos buscaban algo que no tenían por qué buscar, pero sabía que un pensamiento podía penetrar en la mente de un hombre y consumirlo por completo.
—¿Lista para cenar? —dijo Ray, deslizando el pestillo de la puerta.
Los tablones de la caseta para cinco perros se habían vuelto grises, pero eran tan robustos como el día que los colocó. La lluvia se deslizaba por la parte trasera del tejado de zinc y se filtraba en el suelo en cuanto caía. La perra aullaba melancólica y solitaria como si no hubiera visto un alma desde hacía años. Cuando se abrió la puerta, cruzó el patio a galope, entró en la casa y, al sacudirse el agua, las orejas le golpearon los carrillos.
Eran las primeras lluvias que regaban las montañas en varios meses. El suelo estaba tan seco que, al detenerse en el patio, Raymond casi pudo oír la tierra lamiendo lo que caía, intentando mojarse lo suficiente para no morir de sed. Las crestas de las montañas estaban ardiendo, el aire olía a humo y las previsiones meteorológicas no anunciaban ningún frente. Ray imaginaba que aquella racha era tan solo una broma macabra. Aun así, se quedó allí mirando el cielo y dejó que las gotas le golpearan los párpados mientras rezaba para que el chaparrón durara.
Llevaba un sombrero de ala estrecha calado hasta las cejas, un mono Key con manchas oscuras a la altura de las rodillas y un abrigo de lona con un rudimentario parche cosido en el hombro derecho. Con su metro noventa y cinco y sus más de ciento treinta y cinco kilos, era un gigante cuyos gruesos antebrazos parecían postes de madera. Sus manos, como las de su padre, engullían todo lo que sostuvieran. Recordaba que de niño fue a una subasta de ganado y un hombre le dijo a su padre que con unas manos como aquellas podría estrecharle la mano a Dios. Durante toda su vida, Ray imaginó que era cierto.
La granja, hecha de listones de madera, parecía casi plateada bajo la lluvia y las tejas de cedro estaban cubiertas de musgo. Una ligera brisa empujó la puerta principal contra la pared interior. Las luces del salón estaban encendidas. El chico ni siquiera había necesitado utilizar la llave, porque Ray no había cerrado. En aquella región apartada no había más amenazas. Podría haber cambiado las cerraduras y sus hábitos, pero entonces el muchacho habría roto las ventanas o echado la puerta abajo y Ray habría tenido otra cosa más que arreglar. Quizá por eso no se molestaba, o quizá una esperanza enterrada en lo más hondo de su corazón le decía: «Algún día no volverá para robar. Algún día volverá para quedarse».
A veces se culpaba a sí mismo por los errores del chico. Cuando su mujer, Doris, contrajo un cáncer, Ray ni siquiera parpadeó cuando los analgésicos dejaron de hacer efecto. Estaba demasiado ocupado viéndola marchitarse por completo. A veces se preguntaba si la ausencia de su hijo había tenido la culpa, pero lo cierto era que antes de las pastillas fue el cristal, y antes del cristal fueron las pastillas, y antes fueron el alcohol, la hierba y cualquier cosa que pudiera conseguir. Semanas antes, la policía había encontrado al chico apoyado en el muro de ladrillo delante de la casa de Rose con una aguja en el brazo, pálido y con la boca abierta como si estuviera muerto, y nada de aquello fue culpa de nadie excepto de él mismo.
Ray aún lo veía así, como un chico, y en muchos sentidos era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Ricky tenía cuarenta y un años y un pie en la tumba. En ocasiones, Ray se preguntaba si alguna gente nacía en desgracia, y la idea le dolía especialmente, porque esa no era forma de pensar en su propia sangre, porque esa no era forma de pensar en su hijo.
Tommy Two-Ton se encontraba al lado de su cuenco de comida a la entrada de la cocina, y Ray se agachó a rascarle detrás de las orejas. La perra apoyó todo su peso en la palma de la mano de Ray. Una neblina lechosa le enturbiaba los ojos, y olfateó cuando Ray fue a la despensa a buscar un saco de comida.
El cajón de los cubiertos estaba abierto, y en él no quedaba más que el recubrimiento de flores descascarillado. Ray cerró los ojos y se pellizcó el tabique nasal. Habían desaparecido unos cubiertos de acero inoxidable desparejos.
—Tenía muchos más cubiertos que cucharas y muchas más cucharas que cuchillos planos. ¿No es así? —dijo Ray a la perra mientras sostenía el saco de veinte kilos encima del cuenco y vertía el pienso por una esquina rota. Tommy comió un poco y, mientras masticaba, miró hacia arriba con sus ojos lechosos. No tenía la menor idea de lo que le decía el anciano, pero aun así estaba satisfecha.
En el dormitorio, Ray se desabrochó los tirantes y tiró el mono a los pies de la cama. Llevaba mono todos los días de su vida y traje los domingos, igual que su padre y su abuelo, que habían sido enterrados con los suyos puestos. En el centro de la cómoda había un joyero de castaño que le había comprado a su mujer el Día del Patrimonio Montañés; seguía en el mismo lugar en el que ella lo había dejado. Ray se miró en el espejo del tocador. Justo bajo los ojos le nacía una espesa barba entrecana que le llegaba hasta el pecho. Un duro vello facial cubría sus labios y siempre parecía que sus palabras salieran de la nada, que su estado de ánimo permaneciera oculto. Se quitó el sombrero agarrándolo por la corona, se pasó los dedos por el pelo que le quedaba y soltó un gran suspiro. Luego levantó el pequeño cierre de latón del joyero y estuvo un buen rato tocando el borde de la tapa con el dedo hasta que encontró valor para abrir la caja.
El pequeño medallón de plata y la alianza de la madre de Doris se hallaban en el fondo de terciopelo negro. El anillo de plata formaba un óvalo retorcido y prácticamente se había desgastado hasta partirse en dos debido al trabajo de su madre en los campos de repollo. El anillo de oro y la alianza de un cuarto de quilate que había comprado en Hollifield’s para pedirle la mano a Doris estaban atados con un delgado hilo verde, ya que a ella nunca le había gustado mucho llevar joyas. Aparte de eso, solo había un penique deslustrado que una niña le había regalado a Doris junto a la charcutería de Harold, una de esas cosas inesperadas que acaban en tu mano y guardas el resto de tu vida por ningún motivo en particular.
Ray bajó la tapa y cerró el joyero. Luego apoyó los nudillos encima de la cómoda y se acercó al espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre y amarillentos, y su color azul claro se había vuelto casi gris. Agradeció que algunas cosas aún fueran sagradas, si no para siempre, al menos momentáneamente.
Cerrando los ojos, inhaló hasta que su pecho no pudo contener más aire e intentó imaginar dónde podía estar el chico. El repiqueteo de la lluvia sobre el tejado cesó, y el silencio le dejó la mente vacía. Apenas había llovido lo suficiente como para limpiar el polvo del mundo. No recordaba la última vez que una oración había obtenido respuesta.
2
Un incendio provocado por una chispa en Moses Creek iluminaba las crestas de las montañas, pero el viento no hacía temer que las llamas alcanzaran Wayehutta. Como cada noche, Raymond estaba sentado en el porche escuchando la radio de la policía mientras fumaba un Backwoods y volteaba un Redbreast con hielo en un tarro de mermelada.
La gente necesitaba una constante, algo que nunca cambiara, algo en lo que pudiera apoyarse cuando el mundo se fuera a pique. Tarde o temprano, las cartas siempre caían así, y la diferencia entre los que hundían la cara entre las manos y los que mantenían la barbilla por encima del agua se convertía en una cuestión de alivio temporal. Con todo lo bueno, y con todo lo malo, Ray empezaba la jornada con una cafetera y un libro y la acababa con cuatro dedos de buen whisky y un puro comprado en la gasolinera.
Según escuchó por la radio, el incendio se había declarado cerca de un camping en el que el bosque se convertía en un coto de caza. Los bomberos voluntarios hicieron cortafuegos y lograron contener el incendio, pero últimamente la palabra «contener» era relativa. Toda la región estaba completamente seca. En cuanto se extinguía un incendio, unas ascuas arrastradas por el viento iniciaban otro y lo devoraban todo a su paso. Sinceramente, era increíble que no hubiera ocurrido antes. Ray lo sabía porque había sido guarda forestal durante treinta años. Décadas de mala gestión habían dejado los bosques llenos de combustible. Cualquiera con una pizca de sentido común lo habría visto venir.
Ray dio unas caladas rápidas al puro, se quitó unos restos de tabaco de la punta de la lengua y los pegó al talón de la bota. En el regazo tenía un libro que había comprado aquel verano en la librería City Lights, la historia de cómo se habían diseminado los coyotes por el paisaje estadounidense. Desde la muerte de Doris estaba obsesionado con ellos. Al principio no entendía por qué. Quizá fueron las noches en vela y oírlos en los bosques que se extendían más allá de la casa. Pero, cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que tal vez era porque había presenciado la práctica desaparición de la gente y la cultura de las montañas, mientras que los coyotes habían sido perseguidos durante un siglo y habían prosperado. Creía que era admiración, puede que incluso envidia.
La primera vez que Raymond vio un coyote en el condado de Jackson fue a finales de los años ochenta en un tramo boscoso de Whiteside Cove. Ahora había más, y no era raro verlos en las cunetas de las autopistas atropellados por semirremolques al amanecer y al anochecer. A veces, cuando estaba tumbado en la cama a altas horas de la noche, pasaba un coche patrulla o una ambulancia con la sirena puesta y el sonido hacía cantar a los perros, una voz desencadenando otra hasta que un coro inundaba la oscuridad a su alrededor. Según los investigadores, los coyotes estaban elaborando un censo. Pero, para Ray, la razón era menos importante que la sensación. Lo único que sabía era que, cuando oía aquel sonido, era lo más parecido a la felicidad que podía sentir. Con solo imaginarlo, se recostó en la silla y sonrió.
Casi había apurado el vaso cuando sonó el teléfono. En la esquina del salón había una mecedora con respaldo de mimbre en la que solía sentarse su mujer a charlar con su hermana, sus amigas, los vendedores telefónicos o cualquiera que estuviese dispuesto a hablar, porque lo cierto era que le encantaba hablar. Ella y Ray se complementaban en ese sentido; él no abría la boca y ella hablaba por los dos.
—Dime —gruñó Ray al auricular. Tenía una voz profunda y áspera, como si las palabras nunca llegaran a salir del fondo de su garganta. Le colgaba la colilla del puro de la comisura de los labios, y la cogió con dos dedos para poder hablar. Al otro lado oyó una respiración trabajosa, pero nadie dijo nada—. Hola.
—Papá —gimoteó una voz—. Papá... —No podía respirar—. Me van a matar.
Raymond se pasó la mano por la cara y entrecerró los ojos, tratando de recuperar la calma. Iba a colgar, pero vaciló. Estaba agarrando el teléfono con tanta fuerza que oyó el plástico quebrándose.
La voz del muchacho era la misma que aquella vez que llamó desde casa de Gary Green cuando tenía diez años. Había incendiado el establo con un G.I. Joe, una lupa y un vaso de cartón lleno de queroseno. Era la misma voz de cuando le arrestaron la primera vez, y la segunda y la tercera; las mismas gilipolleces, los mismos «estoy aterrado», los mismos «estoy hasta el cuello» que Ray había oído tantas veces en su vida que ya no podía soportarlo más. Casi se había inmunizado. Pero en aquel instante, como siempre ocurría, se sintió incapaz de colgar.
A Ricky le temblaba la voz como si estuviera a punto de llorar y volvió a decir lo mismo:
—Me van a matar.
—¿De qué demonios estás hablando, Ricky? Nadie intenta matarte.
—Tiene que escuchar a su hijo, señor Mathis —dijo otra voz.
Ray podía oír a Ricky suplicando de fondo.
—¿Quién es? ¿Con quién hablo?
—Eso no importa —repuso el hombre—, pero tiene que escucharme. Tengo algo que decirle.
—¿De qué habla?
—Su hijo es un yonqui, señor Mathis.
—No sé quién es usted ni por qué me llama, pero no me está contando nada que no sepa. Sé qué es mi hijo. Llevo veinte años respondiendo llamadas como esta.
—Creo que no me está escuchando, señor Mathis. Ahora mismo, su hijo me debe un montón de dinero y pienso cobrar de una manera o de otra.
—No sé lo que le debe mi hijo, pero eso es entre usted y él. No sé por qué me mete en todo esto. Sus deudas no tienen nada que ver conmigo.
—Yo diría que, si conoce un poco a su hijo, sabrá que no tiene un centavo en el bolsillo.
—Efectivamente —dijo Ray.
—Pues ese es el motivo por el que lo meto en esto. Por eso estamos manteniendo esta conversación. Como le decía, me debe un montón de dinero y esa deuda se saldará de un modo u otro.
El hombre rezumaba una extraña calma al hablar, una indiferencia que distinguía aquella llamada de su hijo de cualquiera que Ray hubiera atendido en el pasado. No era Ricky llorando porque necesitaba unos dólares para recuperarse. No era uno de sus amigos drogadictos diciéndole que Ricky estaba encerrado y necesitaba dinero para la fianza, unas palabras pronunciadas tan rápida o tan lentamente y con tanta incoherencia que Raymond no sabía qué carajo le estaban diciendo. Esto era distinto. Esto era real. Lo sabía en el fondo de su estómago.
—¿De cuánto dinero estamos hablando?
—Diez mil dólares.
—¿Diez mil dólares? —Ray resopló. No podía creerse aquella cifra—. Pues no sé qué decirle.
—Es bastante menos de lo que cuesta un entierro, ¿no le parece? —No se percibió ninguna inflexión o cambio en su tono de voz—. Además —añadió—, eso es lo que me debe.
—No sé por qué cojones cree que un hombre puede sacarse una cantidad así del culo, pero ya le digo de antemano que...
—Perdone que le interrumpa, señor Mathis, pero su hijo no parece opinar lo mismo. Por lo que me ha contado, recientemente recibió usted un poco de dinero.
Ray cerró los ojos y apretó la mandíbula. De inmediato supo lo que le había explicado Ricky, y lo cierto era que no habría podido ocultárselo aunque quisiera. El Sylva Herald había publicado artículos sobre el tema. Su rostro había aparecido durante semanas en la portada del periódico por su disputa con el estado por unas tierras.
Al jubilarse después de treinta años en el Servicio Forestal, Ray volvió a casa y no tardó en darse cuenta de que un hombre como él no estaba hecho para la ociosidad. Seis meses después, compró un pequeño terreno junto a la 107 y construyó un puesto de productos agrícolas. Productos Mathis estaba a punto de cumplir diez años cuando el estado lo obligó a vender por derecho de expropiación para que pudieran ensanchar la carretera. Anduvieron a la greña durante más de un año en los periódicos y los telediarios, pero recientemente llegó el cheque y todo acabó.
Oyó a Ricky gritando de fondo, y tuvo la repentina sensación de que no le quedaba una sola gota de sangre en la cara. Por fuerte que fuera un hombre, había momentos en la vida que lo dejaban vacío, cosas que podían ahuecarle el corazón en apenas un instante. Para una madre o un padre, era tan sencillo como el sonido de su hijo llorando. No conoció esa vulnerabilidad hasta que tuvo a ese muchacho en brazos.
—Supongamos que dispongo de ese dinero. ¿Qué le impediría matarnos a los dos en cuanto se lo entregue?
—Si usted cumple su parte, yo cumpliré la mía.
—¿Se supone que he de confiar en alguien que intenta extorsionarme por...?
—Esto no es extorsión —interrumpió el hombre—. Más bien es misericordia.
Ambos guardaron silencio un momento y el hombre prosiguió.
—Esto es una llamada de cortesía, señor Mathis. Puede usted ir a la derecha o a la izquierda y, sinceramente, a mí me da igual. Págueme lo que me debe o entierre a su hijo. Esas son sus opciones.
Ray llevaba demasiado tiempo mirando al mismo sitio. Ya no entendía el mundo. Era como contemplar un puzle con las piezas en la mano, ver los huecos y no entender cómo encajaban. Se preguntaba cuántas veces tendría que salvar a su hijo, y la respuesta le destrozó el corazón, porque lo único que deseaba era colgar el teléfono. Lo único que deseaba era irse y acabar con aquello.
Su mirada retrocedió hasta posarse en una fotografía que había colgado al lado de la puerta con una chincheta. Era una imagen en blanco y negro de su difunta esposa cuando tenía unos veinticinco años. En ella aparecía junto al fregadero, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Su rostro y su pecho estaban quemados por la baja velocidad del obturador. Tras ella, en la encimera había una cafetera de acero, y Doris llevaba unos pendientes de perlas que le había regalado Ray.
—¿Señor Mathis?
—Estoy aquí —dijo Ray.
—¿Qué piensa hacer?
Ray estudió la fotografía de su mujer e inhaló por la nariz hasta que sus pulmones no tuvieron más capacidad. Luego contuvo la respiración hasta que empezó a marearse.
—¿Dónde quiere que nos veamos?
Cuando terminó la llamada, fue al dormitorio. No se sentía las piernas. Una vez allí, se arrodilló junto a una caja fuerte que había en el armario. En su interior había un montón de partidas de nacimiento y unas tarjetas de la Seguridad Social debajo de una licencia matrimonial amarillenta y el certificado de defunción de su mujer. Al lado de un pequeño revólver de cañón corto había un fajo de billetes de cien dólares atados con una goma. Era todo lo que le quedaba de la indemnización estatal.
Ray sostuvo el fajo en la palma de la mano como si quisiera tantear su peso. No podía apartar la mirada del revólver, pero su mente estaba en otro sitio.
—Es la última vez que haces esto —se dijo.
Ese pensamiento se aferró a él como si fueran unas manos agarrándolo de los hombros, cerró los ojos y dejó que aquella sensación se hiciera aún más intensa. Después cerró la caja fuerte y se metió el dinero en el bolsillo. Al llegar a la puerta, se detuvo delante de la fotografía de su mujer y siguió el contorno de su figura con el dedo.
3
Ray iba camino de la Frontera Qualla con diez de los grandes en el asiento del acompañante y una Snake Charmer en el regazo. El cañón doble de la escopeta del calibre 410 medía treinta y cinco centímetros. Le había serrado la culata y la había lijado como si fuera la empuñadura de un viejo bastón. Siempre guardaba el arma debajo del asiento para protegerse de las serpientes cabeza de cobre y las cascabeles de los bosques, pero los cartuchos que puso antes de salir dejarían seco a un hombre.
En cuanto cruzara la línea no habría marcha atrás. En muchos aspectos, la reserva era otro mundo, un lugar con su propia ley y orden. Si en el gobierno de Estados Unidos creían que mantener veinte mil hectáreas en fideicomiso y permitir un par de casinos había saldado la deuda, estaban locos. Había cheroquis que se negaban a llevar billetes de veinte dólares porque no querían verle la cara a Andrew Jackson. El Sendero de Lágrimas no era un hecho aislado en la historia. Era un continuo. El gobierno nunca había dejado de putear a los nativos. No había un momento en la historia lo bastante prolongado como para generar confianza. Por lo tanto, existían lugares en los que el hombre blanco no era bienvenido, lugares a los que sabías que no debías ir de noche si te habías criado aquí, y Raymond lo entendía. Si hubiera sido a la inversa, habría opinado lo mismo.
Entró en Big Cove con las ventanillas bajadas. El frío nocturno lo mantenía alerta. En algún lugar a barlovento ardían trescientas hectáreas, y el humo había formado un banco de niebla sobre la carretera. Los faros del coche a duras penas lo atravesaba y estuvo a punto de pasarse de largo el indicador, una calavera de ciervo descolorida encajada en el tronco de un árbol.
Un camino de grava con la anchura justa para un coche se desviaba hacia el bosque. El angosto sendero estaba atestado de laurel y pequeñas hojas puntiagudas rozaron las puertas del International Scout cuando Raymond se adentró más en la oscuridad. Unas vigas oxidadas con listones de álamo atados formaban un puente desvencijado sobre un riachuelo lleno de piedras, y al otro lado había una puerta roja para ganado que daba a la carretera. Por todas partes había carteles de PROHIBIDO EL PASO clavados en los árboles, pero el que puso nervioso a Ray fue el de videovigilancia.
La carretera sin asfaltar estaba bordeada de viejos matorrales, y una arboleda formaba un dosel que impedía a las estrellas iluminar el camino de Ray. A la derecha, los árboles estaban más separados y se divisaba una pendiente salpicada de caravanas ruinosas por cuyas ventanas se colaba un resplandor amarillo en medio de la neblina. Entre las caravanas vio siluetas cuyos rostros solo iluminaba el brillo de los cigarrillos. Pudo sentir su mirada y agarró con fuerza la culata de la escopeta y siguió con el dedo el arco del gatillo para calmar los nervios. El terreno descendía hasta una llanura de pinos, y entre los troncos desnudos pudo ver las ventanas de una casa con un gran establo a la derecha que captaba la poca luz que llegaba desde la vivienda. Al aproximarse, un hombre fue directo hacia los faros y, cuando estuvo cerca de Ray, levantó la mano para indicarle que se detuviera.
El hombre llevaba unas Danner sin atar, de modo que los vaqueros le quedaban por dentro de las botas, y una camiseta negra ceñida con las palabras ENCANTO SUREÑO en la parte superior izquierda. No era muy alto y tenía unos brazos larguiruchos y surcados de venas. Se había tapado la cara con un pañuelo y solo se le veían los ojos. Llevaba el pelo hacia atrás y, cuando rodeó el Scout, Ray vio una coleta recogida con varias gomas que le llegaba hasta la parte baja de la espalda.
—Póngala en punto muerto, señor Mathis.
Pronunciaba las vocales con un tono grueso y gutural, un acento que probablemente le convertía en cheroqui, más concretamente en oriundo de Big Cove. Tenía una forma de hablar extraña, enunciando claramente cada palabra.
—¿Dónde está el chico?
—Como le he dicho, señor Mathis, ponga punto muerto.
El hombre se agachó y cruzó los brazos sobre el marco de la ventanilla, y Ray le apuntó a los ojos con la Snake Charmer.
—O me trae a mi hijo o le abro la mollera como una calabaza de Halloween —dijo Ray—. Una cosa o la otra. A mí me da igual.
—Creo que será mejor que baje el arma. —El hombre hablaba pausadamente y sin un solo atisbo de miedo en la voz—. No hay razón para que empecemos a dispararnos unos a otros. —Levantó la mirada y asintió—. Esto solo son negocios, señor Mathis. Me deben mucho dinero y quiero recuperarlo, nada más.
Ray apartó el arma deslizándosela sobre la barriga para que el hombre no pudiera arrebatársela si se daba la vuelta. Miró hacia el lado del acompañante, donde un hombre corpulento con pinta de bruto lo observabacon unos ojos como platos empuñando un rifle de asalto. Llevaba el pelo rapado y también se había cubierto la cara con un pañuelo. Tenía la piel clara y su cabeza despedía un brillo azul, como un huevo de petirrojo bajo el crepúsculo.
—Como le decía, yo solo quiero mi dinero —insistió el hombre—. De modo que suelte esa arma, ponga la camioneta en punto muerto y solucionemos esto de una vez.
Raymond volvió a poner el seguro de la escopeta con el dedo pulgar y siguió apuntando.
—El dinero está encima del asiento —repuso—. Dígale a ese tío que lo coja, tráiganme a mi hijo y me iré.
El hombre situado junto a la ventanilla no medió palabra. Se quedó mirando la boca del cañón y luego a Ray, escrutó el interior de la camioneta y asintió.
Ray oyó al hombre corpulento coger el dinero y segundos después lo iluminaron los faros. Debía de pesar ciento ochenta kilos, llevaba una camiseta de tirantes sucia y su barriga cubría la cintura de unos pantalones cortos de baloncesto. Tenía los brazos llenos de tatuajes. Dejó el fajo de billetes sobre el capó, fue hacia el parachoques delantero con el rifle de asalto apoyado en el hombro y apuntó a través del parabrisas.
—¿Hará falta que lo cuente?
—¿Cree que sabrá contar hasta cien?
El hombre situado al lado de la ventanilla se puso a reír y negó con la cabeza. Luego se agarró con fuerza a la puerta del Scout y se echó hacia atrás como si estuviera a punto de balancearse en un trapecio.
—¿Sabe? Tiene razón, señor Mathis. —Dio una palmada a la puerta y se apartó de la camioneta—. Me cae usted bien —añadió.
El hombre fue hacia la parte delantera de la camioneta y cogió el dinero del capó. Pasando los billetes con el pulgar, miró a Ray a través del parabrisas y se guardó el fajo en el bolsillo trasero.
—Ve a por él —dijo.
El tipo corpulento bajó el rifle con una expresión que denotaba inquietud por dejar solo a su compañero.
—¿Estás seguro?
—Te he dicho que vayas a por él.
Ray puso la camioneta en punto muerto y bajó sin apagar el motor. El hombre sacó una cajetilla de tabaco del bolsillo. Luego apoyó verticalmente el cigarrillo sobre la capota de la camioneta de Ray, deslizó los dedos por los laterales y empezó a voltearlo como si estuviera jugando a la escalera de Jacob.
—Me sabe muy mal que las cosas tengan que ser así, señor Mathis, pero esto son solo negocios. No es fácil tratar con yonquis. Yo no tengo nada contra usted. Las cosas son así.
—Solo negocios, ¿eh?
Raymond llevaba la escopeta a un lado y estaba observando la casa a la espera de que le trajeran a su hijo.
El hombre echó su peso hacia atrás y apoyó los codos en la capota.
—Si no fueran negocios, usted habría muerto antes de entrar en el camino y no importaría, porque yo tendría el dinero de todos modos. Así que, sí, son solo negocios.
—A partir de esta noche, no hará más negocios con ese chico.
—No sé si le entiendo.
—Pues yo creo que es bastante sencillo. Me da igual que venga aquí arrastrándose y suplicando. Usted no tiene nada para él —dijo Ray—. Mándelo por donde ha venido.
—Eso no puedo garantizárselo. —Se llevó el cigarrillo a la boca a través del pañuelo y una abertura en la tela marcó sus labios. Luego se acercó un mechero a la cara, lo encendió y exhaló el humo entre él y Raymond—. Si viene alguien con dinero en la mano, ¿qué derecho tengo a rechazarlo?
—Si vuelve a venderle algo a mi hijo, yo mismo le llevaré hasta las puertas del infierno.
—Está culpando a quien no debe, señor Mathis. Es como esas pegatinas para el coche. ¿Qué dicen? —Miró hacia los árboles y dio una larga calada—. «Las armas no son las que matan a la gente. Es la gente la que mata a la gente». ¿No es algo así?
—Volveré a repetírselo —gruñó Ray—. Si vuelve a venderle algo a ese chico, le reviento la puta cabeza.
—Entendido —dijo el hombre con un toque de sarcasmo, y después apoyó un codo en el Scout ladeando el cuerpo en dirección a Ray.
La luz y el humo formaban una neblina amarilla en el patio y todo parecía verse a través de un filtro. Por un lateral de la casa aparecieron dos figuras y, cuando las iluminaron los faros de la camioneta, Ray vio que el hombre corpulento llevaba a Ricky cargado al hombro. A su lado iba un muchacho delgado que no aparentaba más de quince años. Le cubrían las orejas unos cabellos pelirrojos y desgreñados y los pantalones le iban grandes, así que tenía que caminar como un pato para que no se le cayeran. Llevaba una caja de cartón y la cara tapada con un pañuelo igual que los otros dos.
El hombre corpulento tiró a Ricky al suelo como quien suelta un saco de arena y su cabeza golpeó la arcilla compactada. Raymond fue hacia allí y se arrodilló junto a su hijo, que llevaba la ropa hecha jirones y el pelo manchado de sangre. Tenía los ojos hinchados y la piel oscura como una ciruela. En los orificios nasales se apreciaba sangre seca. Tenía cortes en la comisura de los labios y sobre la oreja. Le habían dado tal paliza que, al mirarlo, Ray no sabía si estaba vivo o muerto.
Presionó en el cuello de su hijo con los dedos para buscarle el pulso. Los latidos de Ricky eran débiles pero constantes. Ray oyó que le salía aire por la nariz, unas respiraciones poco profundas que no eran más que un susurro. Le cogió las manos. Ricky tenía los nudillos rotos, y ese pequeño detalle significaba algo para Ray, ya que denotaba que el muchacho no se había rendido ni siquiera en los peores momentos.
Ray le pasó los brazos por debajo, lo levantó como a un niño y lo llevó a la camioneta con la cabeza colgando hacia atrás. Después abrió la puerta, dejó a su hijo en el asiento del acompañante y le puso el cinturón de seguridad. Tenía la barbilla apoyada en el pecho como si estuviera durmiendo.
Ray cerró la puerta y bordeó la camioneta por detrás. Justo cuando estaba a punto de sentarse al volante, el hombre habló.
—Imagino que esta cubertería de plata es suya.
Ray se volvió hacia el hombre, iluminado por los faros a solo unos metros del parachoques. El hombre dio una patada a la caja de cartón que había en el suelo y se oyó un repiqueteo metálico. Ray cogió la Snake Charmer del asiento y fue a la parte delantera de la camioneta. Cuando llevaba la caja a la cabina, miró dentro: cubiertos de plata desparejos y varios marcos de fotos baratos que Ricky debió de considerar valiosos. Ray tiró la caja en el asiento trasero, volvió hacia la parte delantera de la camioneta y apuntó con la escopeta a la nariz del hombre. El hombre corpulento de piel clara, que estaba situado a un lado, avanzó y le hundió el rifle de asalto en la oreja.
—Quiero que le eche un vistazo a ese chico que está en la camioneta. Quiero que recuerde su cara —dijo Ray—. No hará más negocios con él, ¿entendido?
El hombre le aguantó la mirada, extendió el brazo izquierdo y bajó el cañón del rifle de asalto.
—Si ese es el caso, señor Mathis, yo diría que tiene que buscarle ayuda a su hijo.
4
Denny Rattler no era un gilipollas de los que entran a patadas y afanan lo que sea. Un allanamiento era más un truco de magia, un juego de manos que, ejecutado con la finura adecuada, impedía que el propietario de la casa llegara a enterarse nunca de que le habían robado.
La mayoría de las necrológicas proporcionaban una lista de gente que no estaría en casa a la hora del entierro. Él consultaba el Cherokee One Feather, «tal o cual se ha reunido con el Señor», y se centraba en los supervivientes. En las montañas, las familias estaban muy unidas, y con frecuencia había cuatro o cinco casas pegadas, así que podía saltar por una ventana y entrar en la siguiente, yendo de casa en casa, de caravana en caravana, y marcharse antes de que taparan siquiera la tumba.
Según el periódico, Bobby Bigmeat murió de un infarto a los veintiséis años. Le sobrevivían Wolfes, Cucumbers, Locusts, Hornbuckles y media docena de Bigmeats. El funeral empezaba a mediodía. Denny apartó el ventilador de la ventana de Gig Wolfe y entró en el dormitorio de la parte trasera.
La alfombra era de un estridente rojo oscuro que parecía casi bíblico. Rodeado de tantos colores, notó que perdía el equilibrio mientras buscaba algo prometedor en la habitación. Sobre una cama impoluta había dos vestidos negros, unas prendas tan cuadradas que parecían mantas. Por lo visto, la mujer de Gig era igual de ancha que de alta. El cabecero de la cama estaba cubierto con toallas para que los pesados barrotes de latón no golpearan la pared. En la pared sobre la cama había un paisaje florido pintado al óleo. Al otro lado había una lámpara encendida sobre una mesita de noche y se acercó a ver qué encontraba en el cajón. Al lado de la lámpara había unas gafas de lectura baratas situadas en diagonal sobre un libro de oraciones y, al abrir el cajón, vio una pequeña pistola con empuñadura rosa junto a una caja de pañuelos. Aquel era el error que cometían la mayoría de los ladrones.
Echar la puerta abajo y desvalijar una casa estaba bien si pensabas irte de la ciudad y empeñarlo todo por el camino. Pero uno no caga donde come. Si un propietario no sabía que había sufrido un robo, no llamaba a la policía, y si no llamaba a la policía, un hombre no tenía motivos para esconderse. Las normas de Denny eran bastante simples: nunca te lleves más de cinco cosas y nunca robes lo que esté a la vista. Si solo robas un par de cosas y desaparecen de lugares poco habituales, la mayoría ni siquiera se percata o duda que lo guardara allí en su momento. En cualquier caso, estabas fuera de peligro.
Denny cerró el cajón y se fijó en un joyero que había sobre una cómoda situada a su izquierda. Había pulseras y anillos insertados en unas hendiduras en el terciopelo gris y unos pendientes metidos en un espacio cuadrado a la derecha. No cogió nada. En lugar de eso, levantó la bandeja para ver qué había al fondo del joyero, porque casi todas las mujeres eran iguales. Debajo siempre había cadenas retorcidas y pendientes sueltos que nadie recordaba, y nada de eso importaba cuando se llevaba a fundir. Miró los cierres de tres collares y encontró uno que decía «.925», lo cual significaba que era plata de ley. Fue eso lo que se llevó: un largo collar en espiguilla de unos tres milímetros de grosor que podía valer veinticinco dólares si estaba de suerte.
Cuando encontró el salón, fue directo a un mueble situado detrás de la puerta principal. Estaba llena de armas largas, escopetas y rifles bien ordenados en soportes afelpados. La puerta estaba cerrada, pero esas cerraduras eran inútiles. Si Gig Wolfe era tan tonto como la mayoría, probablemente escondía la llave encima de la vitrina, pero Denny sacó una navaja del bolsillo, pasó la hoja por la junta y abrió la cerradura haciendo palanca.
En el espejo situado al fondo de la vitrina vio su reflejo y se sorprendió. Las drogas le habían consumido el rostro hasta reducirlo a huesos y sombras. Llevaba un bigote poblado que no se unía en el centro y una barba rala y desaliñada. El pelo, andrajoso, era corto por arriba y largo por detrás, y le caía por encima de los hombros. Llevaba una camiseta de una carrera del NASCAR en Bristol con el cuello desbocado. Con una piel como la tierra en barbecho y el pelo tan negro como la noche, eran sus ojos los que le parecían distintos, presos de un vacío que no estaba allí meses antes. Al mirarse sintió vergüenza y volvió a concentrarse en los rifles para no soportar aquella sensación más tiempo del necesario.
En la parte delantera se alzaba orgulloso un Weatherby del calibre 270 con una culata Montecarlo de nogal tan suave como el vidrio. Probablemente podía sacar quinientos dólares solo por el rifle, pero Gig se percataría de su ausencia en cuanto se sentara a cenar en su harapienta butaca reclinable. Denny se decantó por un viejo Iver Johnson del calibre doce situado al fondo, algo que a Gig seguramente le habían regalado de niño y ya no utilizaba pero conservaba por sentimentalismo. Probablemente no se daría cuenta de que el arma había desaparecido hasta que vaciara la vitrina para lubricar los cañones. A Denny ni se le pasó por la cabeza que perder algo así sería diez veces más duro.
El cajón de los trastos que había en la cocina fue el último lugar donde miró, y encontró lo que se esperaba. La gente siempre metía los teléfonos móviles viejos en un cajón en lugar de tirarlos. Había destornilladores y un martillo, un tupperware lleno de tuercas y tornillos, llaves viejas, un cuchillo oxidado y un rollo de cinta adhesiva con estampado de camuflaje. La pantalla del iPhone 5 ni siquiera estaba rota. Probablemente habían cambiado el 5 por el 6, y ahora el 6 por el 7, porque todo estadounidense debía tener lo último y lo mejor, porque todo estadounidense era tonto de remate.
Denny hizo cálculos mentales como si fuera un ábaco drogado. Veinticinco dólares por el collar, ciento veinticinco por el arma y hasta cien dólares por el iPhone. Los lotes costaban ciento veinticinco. A diez bolsas por lote salían veinte. Veinte bolsas le durarían una semana si mantenía el mismo ritmo, semana y media si tenía la suerte de bajarlo, aunque lo cierto era que nadie bajaba nunca el ritmo.
«Semana y media», pensó, y aquello fue lo más satisfactorio que se le había pasado por la cabeza en toda la mañana. No se atrevía a mirar a más largo plazo. La vida ya era poco más que poner un pie delante del otro, aunque, si tenía que ser totalmente honesto, nunca había sido nada más. Porque, a lo largo de su vida, el futuro había consistido siempre en su siguiente comida, y ahora las cosas no eran distintas.
Con el collar alrededor del cuello y el teléfono en el bolsillo, deambuló por la casa sosteniendo la escopeta en los brazos. Todo estaba tal y como lo había encontrado. Cuando salió, colocó de nuevo el ventilador en la ventana y se dirigió al lateral. Dos cuervos graznaron desde las ramas peladas de una desmejorada cicuta, pero no había nadie allí para hacer caso de su advertencia. Sobre él ardía un sol intenso. Todavía tenía tiempo de sobra para entrar en otra casa.
5
Los yonquis conocían el aparcamiento de caravanas como el Almacén de Oportunidades. Buscaras lo que buscaras, allí lo encontrabas.
El caballo lo vendían en la caravana con el techo del porche de plástico verde y el cristal en la que tenía la bandera de Trump colgada en la ventana como si fuera una cortina. A veces traían chicas mexicanas que trabajaban por cien dólares cada una en el Charger de los setenta con tapicería naranja. Pero, según había visto Denny, hacía tiempo que las chicas no iban por allí, y visitaba el lugar lo bastante a menudo como para saberlo.
En cuanto Denny abrió la puerta, Jonah Rathbone metió la mano entre los cojines del sofá y sacó un 357 Magnum, que se apoyó en la rodilla como si fuera un bebé. Jonah llevaba unos vaqueros cortados y una camiseta blanca sin mangas con las palabras MYRTLE BEACH





























