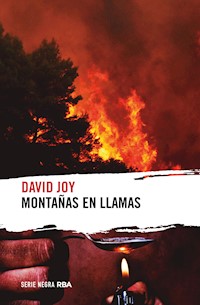Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Cuando Darl Moody dispara su rifle contra algo que se mueve entre los arbustos, cree que le ha dado a un jabalí. Al acercarse a su presa, se da cuenta de que acaba de matar a un hombre. La víctima, un pobre desgraciado que recogía ginseng furtivamente, es el hermano de uno de los tipos más violentos de la zona. En un arrebato de pánico, Darl decide deshacerse del cadáver con ayuda de su mejor amigo, Calvin Hooper, quien, a pesar de sus reticencias, accede a encubrirlo. Ninguno de los dos es consciente de que enterrar el cuerpo será el menor de sus problemas. LAS MALAS DECISIONES SIEMPRE ACARREAN CONSECUENCIAS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Line that Held Us
© David Joy, 2018.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO693
ISBN: 9788491876380
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Agradecimientos
Notas
A MI PADRE, QUE RECORRIÓ LA SENDA DESGASTADA
¡Estar loco provoca un placer que solo los locos conocen!
JOHN DRYDEN
1
A Darl Moody le importaba una mierda lo que el Estado considerara caza furtiva. En su opinión, a quien redujera la temporada del rifle a dos semanas y no permitiera cazar ciervas ni un solo día le daba igual que un hombre se muriera de hambre. La carne en el congelador era comida que no había que comprar ni pagar, y eso significaba mucho cuando el trabajo disminuía cada invierno. Así pues, saldría a cazar con casi dos meses de antelación.
El ciervo al que Darl había visto salir de la granja de los Buchanan en dirección al bosque de Coon Coward durante los dos últimos años tenía una mecedora en la cabeza y un cuello ancho como el tronco de un árbol. Coon no permitía que nadie pusiera un pie en sus tierras por el ginseng que escondía allí, pero ahora no estaba en la ciudad. El anciano había ido a la llanura a enterrar a su hermana y tardaría una semana en volver.
La ensenada estaba atestada de señales: rozaduras que habían arrancado la corteza de arces y abedules, y rasguños en el suelo obra de un cervatillo que había actuado por instinto, pero sin pies ni cabeza. Un ciervo maduro sabía exactamente lo que hacía cuando arañaba la tierra como si trazara una línea con las pezuñas, pero los jóvenes correteaban sin rumbo y dejaban marcas por todas partes, intentando participar en una conversación que eran demasiado inexpertos para comprender.
Darl se ubicó junto a un roble negro cuyas primeras ramas brotaban a seis metros de altura. Trepó hasta una buena posición y observó un montón de arena en el que la luz vespertina del incipiente otoño doraba algunos tramos. Una ola de frío impropia de aquella estación tras uno de los veranos más secos que había vivido el condado trajo el otoño un mes antes de lo habitual. Era la última semana de septiembre, pero las crestas de las montañas ya estaban peladas. En el valle, los árboles irradiaban rojos y naranjas ardientes como ascuas y las bellotas caían cual gotas de lluvia. Por las noches ya empezaba a helar, y en unas semanas los primeros alientos del invierno solo dejarían la osamenta gris de las montañas.
Darl bebió un sorbo de una pinta de whisky que guardaba en el bolsillo lateral de los pantalones de camuflaje, se quitó la gorra y se pasó la mano por el pico de viuda para escurrirse el sudor de la frente. Luego se rascó la poblada barba y prestó atención a cualquier movimiento, aunque, igual que las dos noches anteriores, todavía no había visto ni oído más que ardillas. En cuanto el sol se ocultó detrás de la ladera occidental, el bosque quedó envuelto en sombras. No faltaba demasiado para que anocheciera. Pese a ello, seguiría allí, pues era imposible intuir el momento en que aparecería aquel ciervo, y cuando oscureciera se orientaría con una linterna frontal.
Más arriba, algo hizo crujir una rama y el sonido recorrió el cuerpo de Darl como una sacudida eléctrica. Con el pulso acelerado, empezaron a sudarle las manos y abrió los ojos como platos. Las hojas secas crepitaron bajo sus pies y detrás de las desaliñadas ramas de una cicuta muerta advirtió un leve y rápido movimiento, pero tan lejano y con tan poca luz que resultaba imposible distinguir qué era. A través de la mira telescópica del rifle vio algo de cuatro patas, algo gris agazapado en el suelo. La CenterPoint 3-9 × 50mm servía de poco con aquella iluminación, pero era lo único que podía costearse.
Al calibrar la mira a la máxima distancia que permitía, reprodujo el disparo mentalmente. A doscientos metros, el animal llenaba algo menos de una cuarta parte de la circunferencia. Darl tiró del cerrojo lo justo para comprobar que hubiera una bala en la recámara y quitó el seguro.
Un jabalí hurgaba en la tierra en busca de comida. Cada año aparecían más hacia el norte desde Carolina del Sur. Una década atrás llegaron desde Walhalla, y en la actualidad infestaban las granjas de todo el condado de Jackson. Debido a los desperfectos que ocasionaban, el Estado había abierto la veda contra ellos. Aquel mismo año, un padre y un hijo del condado de Caswell estaban cazando en una finca privada situada entre Brevard y Toxaway cuando el hijo asustó a una manada de jabalíes que se ocultaba en un matorral de laurel y el padre abatió un ejemplar de trescientos kilos. Aquello sucedió justo por encima de la línea montañosa que conducía al condado de Transylvania. El jabalí pesaba doscientos sesenta kilos destripado y se llevaron a casa unos setenta kilos de salchichas. Haz cuentas de lo que cuesta eso en el supermercado.
Toda su vida, antes de matar a un animal se había sumido en un estado de inconsciencia. Era difícil de explicar, pero lo notó al apoyar el rifle en el tronco del roble, e intentó afinar la puntería con una mente que había quedado reducida al instinto. Una maraña de maleza obstruía su campo de visión, pero sabía que el CoreLokt la atravesaría sin problemas. Trató de ampliar la perspectiva deslizando la mejilla por la culata, pero la mira barata daba poco juego. Cuando hubo ampliado el campo de visión, movió la anilla para que la imagen fuera lo más nítida posible, pero nada quedó totalmente enfocado al situar la mira sobre los hombros delanteros del animal. Entonces se concentró en el pulso. «Respira lentamente. Cuenta las inspiraciones. Dispara entre un latido y otro. A la de cinco, aprieta el gatillo». La imagen empezó a temblar cuando inició la cuenta atrás. «Tres. Dos. Dispara».
El rifle le golpeó en el hombro y las ondas sonoras lo inundaron todo y regresaron fragmentadas tras rebotar contra las montañas. Darl siguió la trayectoria de la bala para comprobar que el animal había caído.
—Lo tengo —dijo. Notó un escalofrío y su cabeza empezó a flotar. La adrenalina le recorrió todo el cuerpo y lo dejó sin respiración. No se lo podía creer—. Lo tengo, joder.
Darl apuró de un trago el whisky que quedaba, se colgó el rifle al hombro y se bajó de su silla de espera. En menos de una hora habría oscurecido y sabía que debía darse prisa. Apenas tendría tiempo para despellejar al jabalí y sacarlo del bosque antes de que cayera la noche. Quizá Calvin Hooper podría ayudarlo. Cal tenía un buen polipasto para desollar ciervos y, desde luego, era mucho mejor que el camal improvisado que Darl tenía en casa. Ya fuera para quitarle el pelo o para despellejarlo, era mucho más fácil con cuatro manos que con dos. Cal no pediría nada a cambio por las molestias. Nunca lo había hecho. En cuanto dejara el animal en la camioneta, Darl iría a su casa.
—Lo tengo, joder —repitió.
Al fondo del barranco discurría un pequeño riachuelo y la pendiente se acentuaba detrás de unos matorrales de laurel. Darl atravesó la arboleda trabajosamente y subió hasta el saliente en el que había caído el jabalí. Entonces tropezó con un sedal atado a dos cornejos y unas latas llenas de piedras repiquetearon en las ramas situadas más arriba. Darl se quedó quieto y miró a su alrededor. Cuando logró fijar la vista, vio unos anzuelos oxidados que colgaban de los árboles a la altura de los ojos —trampas para los cazadores furtivos— y los apartó uno a uno como si se abriera paso entre telarañas. Y entonces lo vio. No era un jabalí, sino un hombre tumbado boca abajo. Llevaba una camisa tan ensangrentada que parecía negra y unos pantalones del mismo camuflaje grisáceo que la camisa.
Darl se acercó a él, se arrodilló junto a sus piernas y le tocó el muslo izquierdo. Aún estaba caliente, pero no se apreciaba movimiento ni respiración. Totalmente conmocionado, avanzó un poco y vio el agujero de bala en la caja torácica. La bala de punta hueca lo había atravesado en diagonal, había salido por detrás del omoplato derecho y le había destrozado el hombro. Tenía el brazo izquierdo pegado al costado, con la mano abierta y la palma hacia arriba, y Darl pudo ver un puñado de frutos rojos en la yema de sus dedos. En ese momento se percató de que estaba arrodillado en un denso sembrado de ginseng, en su mayoría plantas jóvenes de doble tallo, pero algunas eran mucho mucho más viejas. Junto al hombre había una mochila abierta que contenía un haz de raíces gruesas, y los delgados tallos de ginseng se retorcían como cabellos revueltos.
Darl sabía que, al igual que él, aquel hombre no debería haber estado allí. Se encontraban en las tierras de Coward, y ambos habían violado una propiedad privada. Eran dos cazadores furtivos que no deberían estar en aquel lugar, pero allí estaban. Allí estaban, el uno acababa de dejar este mundo y el otro lo contemplaba en toda su enormidad. Mientras permanecía allí a gatas, pasmado como un crío, su mente oscilaba entre el asombro y el terror.
El hombre tenía la cara vuelta hacia el suelo, el cuello enrojecido por el sol y salpicado de pecas naranja oscuro y el cabello, de un rubio heno, grueso y rizado. Darl pasó por encima del cuerpo procurando no pisar la sangre. El hombre llevaba un sombrero de camuflaje con un forro naranja de cazador en el borde de la visera y las palabras CANEY FORK GENERAL STORE bordadas en la parte delantera. El sombrero estaba torcido, y Darl agarró la visera para intentar apartarle el rostro de la tierra.
En cuanto vio la marca de nacimiento de color púrpura oscuro que le cubría la parte derecha de la cara, Darl lo reconoció. Carol Brewer, a quien todos llamaban Sissy, yacía muerto y frío como un témpano sobre los helechos. Darl conocía a Carol de toda su triste vida, un subnormal a cuya familia no habría podido salvar ni Jesucristo. Algunos creían que Red, el padre de Carol, era el mismísimo demonio. Irradiaba cierta mezquindad, una mezquindad que era lo más parecido al mal absoluto que hubiera conocido cualquier hombre temeroso de Dios. Carol era el alfeñique de la familia y, en opinión de la mayoría, el único que alguna vez tuvo posibilidades. Había quienes pensaban que, si hubiera conseguido salir de debajo de las alas de su padre y de Dwayne, su hermano mayor, todo habría ido bien, pero las cosas no fueron así, y Carol acabó dando tantos problemas como todos los demás.
Darl soltó la visera y la cabeza de Carol se posó en el suelo. Tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Una avispa le rozó la oreja a Darl y se posó en los labios de Carol. Luego intentó meterse en la boca, pero Darl la ahuyentó y tocó sin querer la tez de Carol. Cuando la avispa se acercó al suelo, la pisoteó y miró hacia el oeste para ver cuánta luz quedaba. Darl sabía que no mucha, pero el anochecer no importaba tanto como hacía unos minutos. No podía dejar de pensar en lo que se avecinaba, pero sabía que la oscuridad era un regalo y la agradeció. Sus pensamientos se agolpaban mientras la noche lo envolvía lentamente como si fueran unas manos ahuecadas. Tenía hasta el amanecer para cavar una tumba.
2
Dwayne Brewer iba haciendo el paso de la oca por la sección de cervezas del Walmart de Franklin con una máscara de chimpancé que había encontrado en el suelo al lado de los adornos de Halloween. El látex barato le daba calor y le costaba respirar. El interior olía a moho y se pasó los dedos por el pelo de nailon mientras se reía de una mujer que lo miraba con desdén.
La mujer vestía un uniforme de enfermera de color pastel, unas zapatillas de deporte blancas y una melena con mechas recogida en una coleta. A través de las rendijas de la máscara, Dwayne vio junto a ella a una niña de unos seis años con un dedo metido en la comisura de los labios. Dwayne se rascó la axila con una mano y se puso la otra en la nuca, saltando con las piernas encogidas como un mono, y la pequeña se echó a reír. Después se quitó la máscara y la tiró en una nevera que estaba abierta. Cuando se pasó la mano por la cara notó la piel sudada y fría y cogió un paquete de Bud fuerte, le hizo un agujero, sacó una cerveza y la abrió.
—Que tenga usted buen día —dijo con una sonrisa de oreja a oreja.
Después, inclinó la lata hacia la mujer y asintió. Ella lo miró como el desalmado que era y la niña se escondió detrás de su pierna, llena de curiosidad al ver a aquel gigante engullir media cerveza de un trago.
Lo bueno de Walmart era que incluso un hombre como Dwayne Brewer podía pasar desapercibido. La gente iba empujando su carro con una mirada gélida mientras todo se deslizaba por la periferia. El consumismo a semejante escala lograba camuflar las clases sociales.
Al final del pasillo vio a una chica fornida con unos pantalones muy cortos que llevaba un bebé apoyado en cada cadera y tres niños corriendo en círculos a su alrededor. En la siguiente vuelta, uno de los niños extendió el brazo y tiró al suelo un expositor de Doritos Cool Ranch. La chica había entablado conversación con una conocida, una mujer mayor que llevaba en el carro a una niña que se hurgaba la nariz. La chica corpulenta no cesaba de repetir que el bebé de la izquierda no era suyo.
—Clyde y yo paramos después de este —añadió, agitando al que llevaba a la derecha—. Esta es de Sara. Te acuerdas de Sara, ¿verdad? Esta es Tammy, la pequeña de Sara. Es mi sobrina.
Los carros chocaban, las luces centelleaban, las cajas registradoras soltaban pitidos, unos niños se peleaban con un fantasma hinchable de Halloween que debería haber estado en un jardín, y la locura de todo aquello habría bastado para provocar convulsiones a cualquiera, pero a Dwayne le importaba todo un carajo. Él se paseaba en medio del caos, sonriendo porque era viernes, y, después de empeñar cinco motosierras y un televisor de pantalla plana robados, llevaba un fajo de billetes en el bolsillo.
Los ositos de peluche negros y la lencería de color rojo sangre estaban rebajados a nueve dólares con ochenta y siete centavos. Dwayne apuró la primera cerveza al lado del estante, pasándose el satén entre los dedos con los ojos cerrados y soñando con la última mujer con la que se había acostado. Cuando acabó, aplastó la lata con la mano, la dejó en la copa de un sujetador beis y abrió otra.
Desde allí podía ver el pasillo de los zapatos, donde había un niño sentado en un banco. A Dwayne le recordó a su hermano. El cabello, pelirrojo y desgreñado, le tapaba las orejas, y tenía la piel rojiza y cubierta de pecas. A excepción de las gafas de culo de botella con montura negra, era la viva imagen de Sissy cuando tenía trece o catorce años. El chaval llevaba una camisa raída y unos vaqueros manchados de hierba con barro a la altura de las rodillas. Estaba probándose unas zapatillas de deporte grises, un modelo de marca desconocida con tiras de velcro. De la nada aparecieron dos chicos y se acercaron a él. Uno, con vaqueros ajustados y el pelo tapándole parcialmente los ojos, le arrebató una zapatilla, la examinó, negó con la cabeza y se puso a reír.
A tanta distancia, Dwayne no oyó lo que decían, pero lo entendió. Pudo adivinarlo en el rostro abatido de aquel pobre muchacho. Había padecido aquello toda su vida, por la casa en la que se crio y el coche que tenía su padre. Le decían que sus zapatos y su ropa no valían nada. Se metían con su padre, un borracho que, cuando se hizo viejo y perdió la cabeza, iba al puente de la ciudad y maldecía al río. Se metían con él por su peinado raro y por oler a rancio después de clase de gimnasia, por recibir comida gratis, porque alguien lo había visto delante de la lavandería o porque su madre trabajaba de cajera en Roses. Había oído la palabra «basura» toda su vida, y después de treinta y seis años estaba harto.
Existían dos maneras de enfrentarse a ello, pero Dwayne solo conocía una. Agarraba a un chico, le abría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos y asunto arreglado. «Con sangre en la boca no hablan tanto», pensaba, y era cierto. Pero había visto a su hermano actuar de otra manera. Había visto la amargura, la ira y la tristeza convirtiéndose en un estoicismo ausente.
Entiérralo dentro de ti. Mira hacia delante.
El niño estaba mirando al frente con una expresión inmutable.
El de los vaqueros ajustados ladeó la cabeza para apartarse el pelo de los ojos. Luego metió la mano en la zapatilla y presionó la suela contra la cara del niño, que no se movió ni dijo nada y siguió mirando las cajas que tenía delante mientras se burlaban de él. El chico del pelo largo le dio un fuerte manotazo en la cabeza y a Dwayne se le inyectaron los ojos en sangre. Notó los puños apretados y bebió un buen trago de Budweiser para intentar aplacar aquella sensación. El matón tanteó el terreno unos segundos y, al ver que el chico no iba a reaccionar, lo golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, y lo tiró al suelo. Los dos empezaron a reírse y el niño volvió a sentarse en el banco mientras ellos se alejaban con una sonrisa de oreja a oreja y una mirada de arrogancia y orgullo.
Dwayne pasó un buen rato observando al chico del banco. No lloró. No se dejó dominar por la ira. Retomó lo que estaba haciendo antes —probarse unas zapatillas de deporte— como si nada hubiera ocurrido. Dwayne quería acercarse a él y decirle que las cosas no tenían por qué ser así, que debía plantar cara y la próxima vez aplastarle la cabeza a ese pequeño hijo de puta, que así aprendería la lección, pero no lo hizo y volvió a la zona de material deportivo con la esperanza de que tuvieran un par de cajas blancas de Winchester.
Dwayne se acabó la tercera cerveza en la caja de autoservicio mientras la empleada verificaba su carné de identidad e introducía su fecha de nacimiento en el ordenador. Al principio parecía que fuera a reprenderlo por beber en la tienda, pero al final negó con la cabeza y se fue, porque ganando siete dólares con veinticinco centavos la hora es difícil mostrar interés. Dwayne metió un billete de veinte dólares en la máquina y esperó a que escupiera el cambio.
En la entrada había revuelo y, cuando Dwayne levantó la cabeza, vio a los mismos dos chicos. El del pelo largo iba renqueando como si tuviera un pie equino, con la mano muerta delante del pecho y poniendo cara de disminuido psíquico. Dwayne se dio la vuelta y fue entonces cuando vio a la mujer de la que estaba mofándose: una recepcionista discapacitada con un corte de pelo a tazón y gafas tintadas que miraba como si estuviera presenciando un milagro. El melenudo lanzó un juego de llaves a su compañero y entró en el baño mientras el otro se dirigía a la salida.
Dwayne dejó el paquete de cervezas al lado del servicio de hombres y se asomó un momento para cerciorarse de que no había nadie. El chico estaba delante del urinario con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, y Dwayne se agachó para comprobar que los cubículos estaban vacíos. Detrás de la puerta había un cartel de ESTAMOS LIMPIANDO, y Dwayne lo colocó en la jamba para evitar interrupciones. Luego entró y se situó justo detrás de él. El chico no notó su presencia hasta que se dio la vuelta.
Dwayne era un gigante, un hombre de metro noventa y cinco y más de ciento quince kilos. Al verlo allí, el chico retrocedió como si se hubiera topado con una serpiente.
—Joder, señor, me ha dado un susto de muerte.
Dwayne no medió palabra y lo estudió unos instantes.
El chico llevaba una camiseta negra con el lema JOVEN Y TEMERARIO y unos vaqueros de color verde menta. El pelo le caía por la cara y no dejaba de apartárselo de los ojos como si tuviera un tic nervioso.
—¿Cuántos años tienes, chaval?
El muchacho lo miró extrañado.
—Dieciséis —respondió.
Dwayne se rascó la coronilla con los nudillos y entrecerró los ojos como si estuviera sopesando una decisión trascendental.
—Ya eres mayorcito —dijo.
Entonces, se sacó una pistola 1911 de la parte trasera del cinturón y le apuntó a la frente. El chico adoptó una expresión de terror y levantó los brazos instintivamente, como si alguien hubiera tirado de ellos con unas cuerdas.
—Si gritas, te reviento ese cerebro de guisante, ¿entendido? —El chico abrió la boca y asintió—. ¿Cómo te llamas?
—Brett —dijo.
—¿Brett qué?
—Starkey.
—¿Starkey? Creo que no conozco a nadie que se apellide Starkey.
—Vivo en Clarks Chapel.
—¿En dónde de Clarks Chapel?
—En Sunset Mountain Estates.
—¿Tu familia es de por aquí?
—¿Qué?
—He dicho que si tu familia es de por aquí.
—Mis padres son de Saint Pete.
Dwayne se pellizcó el tabique nasal y cerró los ojos un segundo. Luego asintió y miró las inmaculadas zapatillas de caña alta que llevaba el chico. Iba con los cordones desatados y las lengüetas por encima de los bajos del pantalón.
—¿Cuánto cuestan esas zapatillas?
—No lo sé —dijo.
—¿Qué significa que no lo sabes?
—Significa que no... No lo sé —murmuró el chico.
Tenía una de esas caras que se ponían rojas como un tomate cuando estaban a punto de llorar. Al mirar la pistola parecía bizco.
—¿Quieres decir que no lo sabes porque no te acuerdas o que no lo sabes porque te las pagaron mamá y papá? —El chico se había quedado sin palabras—. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta?
—Me las compró mi madre.
Dwayne asintió y soltó un gruñido.
—Pues vas a tener que quitártelas. —El chico no se movió—. No volveré a repetírtelo, chaval. Quítate las zapatillas.
El chico se descalzó y se quedó allí quieto, pisando el suelo mojado con unos calcetines blancos como la nieve.
—Ahora cógelas —dijo Dwayne.
El chico hizo lo que le ordenaron.
Dwayne ladeó la cabeza hacia la partición metálica beis que dividía los cubículos.
—Quiero que abras la puerta del primero.
El chico fue hacia allí y abrió la puerta con el codo.
Dwayne lo siguió y, apuntándole aún con la pistola, apoyó la espalda en la pared de baldosas situada junto a los lavamanos. Al mirar detrás del chico vio lo que esperaba: una taza de inodoro, papel higiénico y agua teñida.
—Mete las zapatillas ahí.
El chico lo miró con incredulidad y los ojos llenos de lágrimas. Luego se agachó y metió lentamente las zapatillas en la taza.
—No quiero que floten. Quiero que las hundas.
El chico las empujó ligeramente hasta que el agua tocó las suelas.
—¡Te he dicho que las hundas! —gruñó Dwayne entre dientes.
Después, avanzó hasta que la pistola estuvo a solo treinta centímetros de la cara del chico, que al hundir las zapatillas se mojó los antebrazos.
Ahora lloraba desconsoladamente. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas y su respiración era entrecortada.
—No te me pongas blandito —dijo Dwayne—. Hace unos minutos eras un tío duro con ese chaval, ¿no? Te he visto dándole empujones. Si has sido duro con él, también tienes que serlo ahora.
El chico cerró los ojos y parecía que fuese a vomitar. Había apartado la vista del inodoro y la luz amarilla del techo le iluminaba la cara como si fuera la luna.
—Muy bien —dijo Dwayne—. Ahora póntelas.
—¿Qué?
—He dicho que te las pongas.
El chico dejó las zapatillas en el suelo y deslizó los pies dentro como si estuviera calzándose unas pantuflas. A su alrededor se formó un charco y los pies chapotearon al meterlos.
—Ahora átatelas —dijo Dwayne—. No queremos que se te caigan ni que tropieces con los cordones. Esa no es manera de caminar.
Una vez más, hizo exactamente lo que le ordenaban. En aquel momento, Dwayne pensó que quizás habría sido un buen muchacho si le hubieran apuntado a la cabeza con una pistola cada segundo de su vida. El chico se agachó como si intentara contener su propio peso. Al parecer, era la primera vez que se encontraba en una situación así, y Dwayne se sintió orgulloso. «Todo el mundo necesita que lo humillen alguna vez», pensó. Empatía no es mirar un agujero en el suelo y decir que lo entiendes. Empatía es haber estado en ese agujero.
—Quiero que recuerdes esto —dijo Dwayne—. Quiero que recuerdes este día toda tu vida, lo que habría podido pasar y lo que ha pasado. —El chico lo miró perplejo—. Nuestros caminos se han cruzado por alguna razón. Lo que me ha traído hasta aquí es el destino, ¿lo entiendes?
Dwayne se guardó la pistola en la parte trasera del pantalón y tapó la culata con la camiseta blanca. Después de mirarse en el espejo, fue hacia la puerta y quitó el cartel. Luego se fue por donde había venido y cogió la cerveza al pasar. Fuera, las cosas seguían igual que hacía unos minutos, pero, dentro, algo parecía distinto.
Un hombre no podía nivelar las manos de la Justicia, pero sí inclinar la balanza un momento, acorralar a los privilegiados, al menos el tiempo suficiente para sonreír. El sol empezaba a ponerse y Sissy había dicho que estaría en casa a las siete.
Dwayne no veía el momento de contarle la historia a su hermano.
3
Con la llegada del otoño, las temperaturas empezaron a bajar y el hombre del tiempo pronosticaba intensas heladas en las montañas para mediados de la semana siguiente. En opinión de Calvin Hooper, ya iba siendo hora. Odiaba el verano como cualquiera que tuviese medio cerebro y se ganara la vida trabajando al aire libre. La sala de estar se inundó de luz cuando el informativo nocturno dio paso a los anuncios. La única fuente de iluminación era el televisor, y Calvin cogió lo que quedaba de un Jack con hielo. El whisky estaba aguado, pero frío.
Volteó la bebida en el fondo de un tarro de mermelada reutilizado, engulló lo que quedaba y entró en la cocina a servirse otra. Era casi medianoche, pero no estaba cansado. Lo cierto era que ya no pegaba ojo. Cada noche hacia las diez estaba más despierto que en cualquier otro momento del día. Si se tumbaba cuando su novia, Angie, iba a la cama, se pasaba cuatro o cinco horas dando vueltas antes de dormirse. Casi todas las noches lo mataba el dolor de pies y tenía que levantarse a tomar un par de ibuprofenos si quería descansar un poco. Su madre le decía que se hiciera friegas en las piernas con avellano de bruja y, aunque cueste creerlo, le iba bien, pero, cuando no funcionaba, su mente se expandía por completo y era incapaz de conciliar el sueño.
La pequeña luz blanca del congelador le iluminó el torso desnudo mientras llenaba el tarro hasta arriba de hielo. La botella de whisky estaba casi intacta en una encimera de formica y se sirvió otra copa a la media luz que llegaba desde la otra habitación. Cuando hubo tapado la botella, agitó el tarro y el hielo tintineó contra el cristal. Aparte de agarrarse una cogorza una vez al mes, nunca bebía para emborracharse. La mayoría de las noches ni siquiera se achispaba. Los dos vasos que tomaba durante esas dos horas le provocaban un sueño plácido suficiente para descansar, levantarse y volver a empezar.
El teléfono sonó en el comedor y Calvin volvió al sofá con una mano metida en el pantalón de chándal y la otra sosteniendo la bebida delante del pecho. Nunca llamaba nadie a aquellas horas. El móvil estaba boca arriba en la mesita y se agachó a comprobar quién era. En la pantalla ponía DARL, y Calvin se planteó dejar que saltara el contestador, ya que probablemente iba borracho y le comería la oreja con sabía Dios qué y, como cada sábado, él tenía que levantarse a las seis para ir a trabajar. Al final, el sentimiento de culpa pudo con él. Darl era el mejor amigo de Calvin, siempre lo había sido, y la idea de que pudiera necesitar algo se impuso a todo lo demás.
Calvin desconectó el cargador del móvil para que no estuviera sujeto a la pared al responder.
—Hola.
—¿Estabas durmiendo? —preguntó Darl.
Había algo extraño en su voz y respiraba fuerte, como si le faltara resuello.
—Estoy viendo las noticias. —Calvin se sentó en el sofá y buscó un paquete de tabaco entre los cojines de vinilo oscuro. Se encendió un cigarrillo, cogió un pequeño cenicero de cristal de la mesita y lo dejó encima del reposabrazos. Luego tiró las primeras briznas de ceniza sobre un montón de colillas apagadas—. ¿Qué haces?
—¿Tienes la excavadora en casa?
—El viejo modelo de los ochenta está en el prado de atrás. Las máquinas grandes están en la obra. ¿Por?
—Quería saber si puedes venir a cavarme una fosa para un caballo.
—¿Una tumba para un caballo? —Calvin se echó a reír. Llamar a alguien a las tantas de la noche pidiendo ayuda para cavar una fosa para un caballo era típico de Darl Moody—. ¿Qué le pasa a la pala de tu tractor?
—El brazo está roto.
—De acuerdo. Mañana hacia las ocho he quedado con una gente en la cafetería, pero puedo pasarme por allí cuando vuelva.
—No, lo necesito ahora.
—¿Ahora? Es casi medianoche, hijo de puta. No pienso cavar una fosa para un caballo a estas horas. —Calvin soltó una carcajada, dio una larga calada al pitillo y expulsó el humo hacia el techo de estucado—. Lo haré mañana por la mañana.
—No puedo esperar tanto.
—¿Qué coño te preocupa? ¿Los coyotes? Joder, Darl, si los putos coyotes van a por el caballo, enterrarlo será coser y cantar.
Calvin bebió un sorbo de whisky y se limpió un círculo de condensación que le había dejado el tarro a la altura del muslo.
—No me preocupan los puñeteros coyotes, ¿de acuerdo? Pero esto no puede esperar hasta mañana. ¿Puedes hacerme ese favor o no?
—No, Darl. Es medianoche. Angie está durmiendo y yo tengo que levantarme a las seis. Cuando me acabe la copa me voy al catre.
—No te llevará ni una hora.
—Los cojones. Tardaré una hora en prepararme. No voy a cavar un agujero en un prado por un puto caballo. ¿A ti qué te pasa?
—Entonces, préstame la excavadora. Te la devolveré antes de que despiertes.
Darl estaba nervioso. Por su tono de voz, Calvin supo que algo iba mal, como se reconoce siempre ese tipo de cosas en los tonos de voz de la gente más afín.
—No se trata de un caballo.
—Tú no te preocupes por eso. Lo único que necesito saber ahora mismo es si puedes cavarme un agujero en el prado.
—No haré nada a menos que me expliques qué está pasando.
—No puedo hacer eso, Cal.
—Entonces, no voy.
Calvin dio una última calada, que consumió el cigarrillo hasta el filtro, y aplastó la colilla en el cristal.
—Mierda —dijo Darl—. Mierda.
—¿Qué coño pasa?
—¿Puedes acercarte a casa de Coon Coward?
—¿De Coon Coward?
—¿Puedes venir o no?
Calvin pensó en Angie durmiendo en la parte trasera. Odiaba despertarla e intentar explicarle adónde iba, pero aún odiaba más que abriera los ojos y no estar allí, aunque dormía como un tronco. «Probablemente ni se enterará», pensó. No sabía qué ocurría, pero sí sabía que Darl lo necesitaba, que no se lo pediría si no fuera así, y sabía que él haría lo mismo por él llegado el momento.
La familia no hacía preguntas. La familia te tendía una mano. Y así había sido siempre su amistad, como una familia.
—Sí —dijo Calvin finalmente.
—¿Cuánto tardarás?
—Deja que me vista. Veinte minutos.
—De acuerdo —dijo Darl.
—De acuerdo —repitió Calvin.
Después de colgar, Calvin cogió el tabaco y se encendió otro cigarrillo. Se quedó mirando el televisor, aunque no veía ni oía nada, y lo asaltaron las dudas cuando cogió el whisky y bebió hasta que solo quedaba hielo.
La camioneta traqueteaba por una zona despejada del camino de Coon Coward y, cuando enfiló una pequeña pendiente, los faros iluminaron los pies de Darl y luego su pecho y la punta del sombrero. Tenía la cabeza agachada y, al levantarla, su rostro se inundó de luz y sus ojos brillaron como los de un animal.
Calvin apagó las luces y el motor y se bajó de la camioneta. Soplaba un aire frío, así que se puso la capucha de la sudadera negra e introdujo los pulgares en los bolsillos de los vaqueros. De la hierba mojada de rocío emanaban los últimos cantos de los grillos estivales, que se veían eclipsados por el crujido de la gravilla.
—¿Dónde cojones está Coon? —preguntó Calvin cuando llegó a la parte trasera de la camioneta de Darl, que estaba sentado en la plataforma con los pies colgando.
Darl cogió una botella de plástico que tenía al lado, desenroscó el tapón y escupió dentro el tabaco de mascar.
—Está fuera de la ciudad —respondió Darl—. Su hermana ha muerto.
—Ah —murmuró Calvin—. Bueno, ¿y qué narices haces aquí?
Darl apoyó la mano en la culata de nogal de una Savage 110 que tenía encima de la plataforma de la camioneta. Debajo había una silla de caza. Por encima de las botas le asomaban unos pantalones de camuflaje y llevaba una camiseta a juego con un patrón diferente.
—He salido de caza —dijo.
—De caza furtiva —corrigió Calvin.
Darl asintió y se rascó el rabillo del ojo con el canto de la mano. Tenía unas cejas pronunciadas que le ensombrecían los ojos y un mentón que hacía sobresalir su barba poblada a la misma altura que la nariz.
—Bueno, ¿qué pasa?
—No quiero implicarte en esto —dijo Darl.
—Pero he venido, ¿no?
—Sí, pero no tienes por qué.
—En todos estos años, cada vez que he necesitado algo has estado ahí, ¿verdad?
—Supongo.
—Y siempre que me has necesitado, yo he estado ahí, ¿no?
—Sí —respondió Darl.
—Entonces, cuéntamelo.
Darl se levantó de la plataforma y ambos quedaron iluminados por la luz nocturna. Había luna llena, una superluna según los noticiarios, y un eclipse les teñía el rostro de un naranja apagado como el de los huevos de granja. Darl le sacaba una cabeza. Estaban a solo unos metros de distancia y miró a Calvin a los ojos durante un par de segundos, pero apartó la vista rápidamente.
—Ven —dijo al darse la vuelta.
Calvin siguió a Darl hasta el bosque y se adentraron en una maleza poco frondosa que les llegaba hasta la cintura. Darl llevaba una linterna frontal encima de la gorra, pero no la encendió. La luna estaba alta y proporcionaba luz suficiente para caminar. Un viejo cupé Plymouth era pasto del óxido junto a un pequeño y trémulo riachuelo. Luego treparon hasta una pequeña loma, donde la tierra se proyectaba en un campo de retama en el que solo quedaban las vigas astilladas de un establo en ruinas.
Al otro lado del campo volvieron a internarse en la arboleda y Calvin reconoció aquel lugar. De niño había estado allí docenas de veces pescando truchas de arroyo con su padre y su abuelo. Aquellos momentos del verano que parecían durar eternamente eran los mejores de su vida. Dependiendo del color del agua, el padre de Calvin cebaba los anzuelos con granos de maíz Silver Queen o larvas de mosquito rojo, e iban guardando las truchas en un tarro hasta que tenían un revoltijo de pescado para cenar. Su abuelo lo freía con puerros y papas silvestres, y las truchas eran tan dulces y delicadas que se las comían con cabeza y todo. En aquella época, las estrellas parecían más brillantes y, al mirar al cielo, Calvin pensó que tal vez era cierto. Quizá solo haya uno o dos momentos como ese en la vida de un hombre, y quizás el hombre sea una criatura demasiado estúpida para reconocerlos hasta que todo se ha desvanecido.
Darl sostuvo una rama de laurel para que pasara Calvin. Después, encendió la linterna e iluminó el bosque. Habían avanzado demasiado para que los vieran desde la carretera.
—Déjame pasar a mí primero —dijo Darl mientras seguían ascendiendo por la ladera.
De repente, retrocedió como si algo lo hubiera atacado. Calvin tropezó con la alarma casera y las latas tintinearon en los árboles. Se había enredado en la cuerda y, cuando intentó liberarse, vio el haz de la linterna de Darl iluminando los anzuelos oxidados que colgaban delante de su cara.
—¿Qué coño es esto?
—El campo de ginseng de Coward —respondió Darl—. Está lleno de trampas.
Ambos echaron a andar agitando los brazos para no engancharse, y unos pasos más adelante Darl se detuvo y enfocó el cuerpo con la linterna. Lo primero que vio Calvin fue el dibujo de las suelas de las botas. El hombre tenía las piernas retorcidas, un brazo pegado al torso y el otro extendido. Calvin Hooper parecía incrédulo, sin saber qué decir, preguntar o hacer, inmóvil y mudo por lo que tenía ante sí.
—¿Quién es? —dijo finalmente, llenándose la boca con aquellas palabras.
Darl rodeó el cuerpo y se arrodilló junto a los hombros del muerto. Después pellizcó la visera de la gorra, le levantó la cabeza y le enfocó la cara con la linterna. Al principio, Calvin pensó que tenía la mejilla ensangrentada, pero entonces se dio cuenta de que no era sangre. La marca era demasiado púrpura y mate. Tenía los ojos obnubilados, pero aquella marca de nacimiento lo hacía inconfundible.
—Dios mío, ¿es Sissy?
—Sí —dijo Darl—. El puto Carol Brewer.
—¿Qué cojones ha pasado?
—Ya te he dicho que estaba cazando.
—Sí, pero ¿cómo ha sido?
—Estaba sentado en la silla de caza en un árbol de esa ensenada de ahí cuando he oído un crujir de hojas y por la mira telescópica me ha parecido ver un jabalí. Joder, caminaba a cuatro patas. Parecía un puto jabalí.
—Mierda, Darl. —Calvin estalló—. ¿Por qué no llamaste a alguien?
—Cuando llegué ya estaba muerto. No podía hacer nada. Nadie podía hacer una mierda. —Darl levantó la cabeza y la linterna emitió un haz cegador—. Llamar no habría servido de nada.
—Tenemos que avisar a alguien —dijo Calvin—. Tiene que venir alguien.
—No voy a llamar a nadie, Calvin.
Este no podía ver el rostro de Darl, pero, cuando contestó, la luz se movía adelante y atrás.
—¿A qué te refieres con que no vas a llamar a nadie? Tienes que hacerlo, Darl. Has matado a una persona, joder.
—¡Ya lo sé! ¿Crees que no lo sé?
Ahora, la voz de Darl era estridente y seria.
—Tú mismo lo has dicho. Fue un accidente. Puede que te condenen por caza furtiva, Darl, pero eso no es asesinato. Ahora mismo no lo es. Pero si cometes una locura, podría serlo. No puedes hacer algo así.