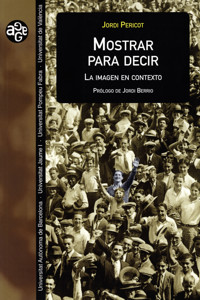
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Bildung
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
Debido a su carga intrínseca de subjetividad, las sutiles estrategias comunicativas son una materia de difícil estudio si no se sitúa en las coordenadas internas de su discurso vital, que se plantea como el resultado de una intersección entre el hecho de mostrar la imagen y el esfuerzo interpretativo que requiere la comprensión, esto que permite «humanizar» el significado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JORDI PERICOT
Licenciado en Filosofía y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona.
Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Ha desarrollado una amplia labor investigadora y docente en torno a la teoría de la imagen y de la comunicación, así como de la pedagogía del diseño, lo que se ha traducido en una vasta producción de textos y obra teórica.
Entre otras obras sobre la teoría de la imagen, es autor de: Servirse de la imagen: análisis pragmático de la imagen; El juego de la imagen; Estrategias argumentativas en la propaganda política audiovisual; La evolución del discurso persuasivo electoral en televisión; Incumplimiento informativo y comunicación visual; Transitar por los mundos posibles.
En el ámbito de la teoría del diseño, cabe destacar: La pedagogía del diseño; Historia de la pedagogía del diseño; Límites pedagógicos del diseño moderno; La cultura del diseño paso a paso; El diseño y las formas artesanales.
También ha sido director y promotor de varios proyectos de investigación y docencia, como la Escuela Superior de Diseño Elisava de Barcelona y, más recientemente, la Estació de la Comunicació, de la Universidad Pompeu Fabra.
Consell de direcció
Direcció científica
Jordi Berrio
Martí Domínguez
Vicent Salvador
Enric Saperas
Direcció tècnica
Carlos Alonso
Anna Lladó
M. Carme Pinyana
Maite Simon
Consell assessor
Lluís Badia
Vicente Benet
Raúl Fuentes
Josep Lluís Gómez Mompart
Dominique Maingueneau
Carlo Marletti
Jesús Martín Barbero
Isabel Martínez Benlloch
Jordi Pericot
Sebastià Serrano
Antoni Tordera
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. DADES CATALOGRAFIQUES
PERICOT I CANALETA, Jordi
Mostrar para decir : (la imagen en contexto) / Jordi Pericot i Canaleta. æ València : Universitat de Valencia ; Bellaterra : Universitat Autòmoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Universitat Pompeu Fabra ; Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, D.L. 2002
p. : il. ; cm. — (Aldea global ; 13)
Bibliografia
ISBN 978-84-370-5379-0 (U. de València). — 84-490-2269-X (U. Autònoma). —
ISBN 84-88042-38-8 (U. Pompeu Fabra). æ ISBN 84-8021-382-5 (U. Jaume I).
1. Comunicació visual. I. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, ed. II. Universitat Jaume I (Castelló). Publicacions ed la Universitat Jaume I, ed. III. Universitat Pompeu Fabra, ed. IV. Universitat de València, ed. V. Títol. VI. Sèrie.
316.772.2
Edició
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN (paper) 84-490-2269-X
ISBN (pdf) 978-84-490-4757-2
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN (paper) 84-8021-382-5
ISBN (pdf) 978-84-15444-30-5
Universitat Pompeu Fabra
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
ISBN (paper) 84-88042-38-8
Universitat de València
Servei de Publicacions
Carrer del Batxiller, 1-1
46010 València
ISBN (paper) 978-84-370-5379-0
ISBN (pdf) 978-84-370-9572-1
Primera edició: setembre 2002
Fotografia de la coberta:
© Bettmann / Corbis / Cover
Maquetació
INO Reproducciones
Impressió
INO Reproducciones
Ctra. de Castellón km. 3,800
Pol. Miguel Servet - Nave 13
50013 Zaragoza
Imprès en paper ecològic
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ dels editors.
Índice
PROLOGO, de Jordi Berrio
INTRODUCCION
CAPITOL I. Los componentes de una teoría semiótica
1. La dimensión pragmática
2. Pragmática e imagen
CAPITOL II. El discurso audiovisual como macroacto comunicativo
1. La coherencia lineal
2. Focalización y coherencia global
3. La coherencia pragmática
CAPITOL III. La construcción de un mundo posible
1. Los inevitables mundos posibles
2. La realidad del mundo posible
3. El pacto ficcional
4. Características del mundo posible
5. Estrategias de conducción semántica
6. Transitar por los mundos posibles
7. El conflicto
CAPITOL IV. Análisis pragmático de las expresiones audiovisuales
1. Los niveles de pragmática
2. Los niveles de contexto
CAPITOL V. Pragmática de las expresiones deícticas
1. El contexto factual
2. Las expresiones visuales deícticas
3. «Aquí» y «ahora»
4. Tipos de deixis: deixis propia y deixis mixta
CAPITOL VI. Las enunciaciones presupuestas
1. El contexto situacional
2. Las implicaturas
3. Los principios de reciprocidad, influencia y cooperación
4. Las categorías y las máximas
CAPITOL VII. El incumplimiento de las máximas
1. Tipos de incumplimiento e implicatura
2. Tipos de implicatura
3. Propiedades de la implicatura discursiva
CAPITOL VIII. Los actos de comunicación audiovisual
1. El contexto interaccional
2. Tipos de acto
3. Tipos de actos inenunciativos
CAPITOL IX. La competencia comunicativa plena
1. Los dos niveles de competencia comunicativa
CAPITOL X. El cumplimiento de un acto inenunciativo
1. Acto fallido
2. De las condiciones que requiere el cumplimiento de un acto inenunciativo
CONCLUSION
BIBLIOGRAFIA
Prólogo
A principios del siglo XXI escribir un libro destinado a ayudar a comprender cómo funcionan las imágenes, de qué manera las podemos utilizar, qué es lo que nos manifiestan, se ha convertido en un hecho normal y aún necesario. La causa inmediata de lo dicho es que las imágenes elaboradas con intención comunicativa invaden el entorno en que nos movemos, saturan nuestra percepción y lo hacen con tanta prodigalidad que probablemente llegan incluso a dificultar nuestra comprensión de la realidad. Pero, al margen del uso y abuso que se hace de los impulsos dirigidos a las capacidades perceptivas de los ciudadanos, el hecho fehaciente es que si queremos entender los tiempos presentes, si pretendemos movernos con eficacia en un mundo saturado por la publicidad comercial, la propaganda política, la ficción cinematográfica o televisiva y toda la escuadra de representaciones gráficas que nos envuelven, tenemos que ser competentes en el arte de descifrar los mensajes de los distintos medios. Unos mensajes que pueden ser exclusivamente textuales o auditivos, pero también, en muchas ocasiones, visuales y audiovisuales.
Esta historia de elaboración técnica de las imágenes empezó con la fotografía. Con esta técnica se plasmaban fragmentos del mundo congelando en ellos el tiempo. Después vino el cine, con el cual se pudo captar el movimiento. Todos estos procedimientos permitieron crear una realidad de segundo orden o reproducir la realidad «real» de forma perceptivamente creíble. La sensación de realidad que produce este medio permite al espectador sumergirse en un mundo de sensaciones y vivencias. En esto se aleja de la literatura, puesto que ésta siempre es discurso y en consecuencia creación intelectual. El cine muestra, la literatura cuenta. De todas formas el cine era aún un medio relacionado con la cultura literaria; un medio de transición hacia la televisión.
La televisión ha sido el medio característico de la segunda mitad del siglo XX. Sus imágenes y palabras han llenado nuestros sentidos y hogares. La televisión no es realidad en la medida en que lo era el cine, sino que nos sumerge en un universo de apariencias creíbles: es más bien una compañera amigable, enojosa, útil, según las ocasiones. Se ve con un cierto distanciamiento; no satura la percepción y la atención del espectador. No puede reproducir las condiciones de definición ni de atención que se obtienen en la sala oscura.
La misma prensa escrita incluye de forma creciente imágenes de todo tipo: fotografías, mapas y toda una suerte de recursos gráficos, lo que la convierte también, en alguna medida, en audiovisual, tal como lo demuestran los numerosos ejemplos que el autor del texto que nos ocupa ha extraído de la prensa.
La publicidad, por su parte, es un medio particular, puesto que invade todos los canales sin tener uno propio. Con sus mensajes pretende estimular las compras de la comunidad, para lo cual utiliza una amplia gama de recursos de todo tipo, pero especialmente los visuales. La publicidad, junto con la televisión, son las principales responsables de que nuestro entorno social y también privado esté ampliamente decorado por una profusión de imágenes.
Actualmente estamos embarcados en los bajeles virtuales que navegan por las redes telemáticas. No sabemos aún qué son ni hasta dónde nos conducirán. Todo el mundo está convencido de la importancia de la revolución telemática, pero todavía no podemos estar seguros en qué medida va afectar a la producción y recepción de imágenes, ni tampoco qué papel van a jugar éstas en relación con el texto. El hecho seguro es que los mensajes audiovisuales van a seguir ocupando un lugar relevante en la comunicación social a medio y también a largo plazo.
Las imágenes, pues, presiden la comunicación actual a través de las distintas mediaciones técnicas. Llegan en cualquier momento y lugar a nuestros órganos perceptivos y abarcan todos los temas y géneros. Si comparamos la situación actual con la que se daba en cualquier época anterior, podremos constatar que hasta el advenimiento de la fotografía, el consumo de imágenes por parte de la mayoría de la población fue siempre muy escaso, estando reducido básicamente a las imágenes religiosas de las ermitas e iglesias y a las contadas ilustraciones que contenían los libros de la época. En cambio, en nuestros días ocurre todo lo contrario: no hemos de buscarlas, ya que las imágenes van en nuestra búsqueda sea donde sea que nos encontremos, de tal forma que el visionado de filmes, telefilmes e historietas ilustradas está influenciando las mentalidades hasta hace poco modeladas básicamente por la racionalidad textual.
Constatada, pues, la evidencia del papel fundamental que juegan las imágenes de todo tipo en las sociedades complejas actuales, resultará muy natural y necesario consagrar esfuerzos a su estudio; a saber cómo funcionan, qué papel cognoscitivo desempeñan, qué es lo que nos dicen y cómo llegamos a entenderlas. Sobre todo los aspectos relacionados con la recepción son los de mayor interés para los investigadores. Pero elaborar una imagen teórica sobre la naturaleza y funcionamiento de la comunicación es una tarea que hasta nuestros días se ha presentado como muy difícil. A diferencia de los lenguajes naturales que han sido estudiados ampliamente por la lingüística y las distintas filologías, la comunicación a través de imágenes no cuenta con aportaciones científicas tan bien establecidas. En un principio, las únicas formas de aproximación a las imágenes eran las que ofrecía la tradición artística o también los estudios iconográficos ligados a las simbologías religiosas y míticas. No fue hasta la instauración de la concepción estructuralista de la realidad que los conocimientos que proporcionaban las ciencias del lenguaje fueron aplicados al estudio del funcionamiento y naturaleza de la comunicación audiovisual.
De acuerdo con las razones aducidas hasta ahora, es del todo natural que una persona como Jordi Pericot haya dedicado la presente obra a las estrategias de emisión y recepción de imágenes y que además no sea ésta la única que ha publicado (Pericot, 1987), ni su sola incursión en el intento de aplicar la pragmática del lenguaje a esclarecer el funcionamiento de las imágenes como instrumentos de comunicación. Y es natural, porque Jordi Pericot ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a elaborar, enseñar y estudiar imágenes de todo tipo, tanto las icónicas como las abstractas; tanto las que tienen funciones artísticas, como las que juegan un papel informativo.
Jordi Pericot es hombre de personalidad compleja; es capaz de moverse con soltura en los dominios de la percepción y de la sensibilidad a la vez que razonar more geometrico. Esta doble dimensión podemos encontrarla fielmente plasmada en su biografía personal. Su labor como maestro que enseñaba castellano en Francia, y como artista cinético y grafista en la primera parte de su vida; como estudioso de la filosofía, como director de una prestigiosa escuela de diseño y, finalmente, en su calidad de profesor universitario en su etapa de madurez, nos indican de qué manera, a lo largo de su vida, ha compaginado esas dos dimensiones fundamentales de la naturaleza humana que son la razón y el sentimiento.
Jordi Pericot desarrolló su actividad en las artes plásticas adscribiéndose al cientismo, tendencia de vanguardia que tenía un fuerte contenido racional. La corriente expresiva que practicaba buscaba, tal como es natural en el arte, un resultado estético, pero lo hacía a través de secuencias claramente expresadas por objetos tridimensionales o mediante imágenes icónicas o abstractas. En sus obras se armonizaba la apertura interpretativa de sus formas con la rigidez lógica de sus secuencias.
En su andadura personal, en plena madurez de reflexión y trabajo, fue claramente consciente de que la pintura en el sentido tradicional del término, tal como él la había practicado con notable éxito, era una cosa del pasado y que en la hora presente y en el futuro que se adivinaba, las experiencias estéticas se realizarían a través de los procedimientos técnicos y se publicitarían en los medios de comunicación y no en las salas de exposiciones. Este convencimiento le llevó a abandonar las artes plásticas, a profundizar en la filosofía del lenguaje y a centrarse en el estudio de las imágenes desde un punto de vista preferentemente teórico. Pero además, tales inquietudes le indujeron a profundizar su dedicación por el diseño. Jordi Pericot ha hecho trabajos profesionales en el campo del grafismo, pero su aportación decisiva en este ámbito ha sido la dirección de la Escola Elisava durante los años en que esta institución, pionera en la enseñanza del diseño, se convirtió en la más importante que existía en Catalunya. Seguimos en los dominios de las imágenes; en el caso del diseño, útiles, aunque también necesariamente bellas.
Jordi Pericot domina como pocos en nuestro país –aunque esto actualmente no sea bien conocido– la producción de imágenes de todo tipo. Imagina y elabora esbozos y figuras de una forma neta, clara a la vez que eficaz. Pero a él no le ha bastado nunca el dominio práctico ni la capacidad de expresarse gráficamente con sencillez y eficacia. Ha querido ir más allá, o más acá, según se vea. Ya hemos dicho que tiene una dimensión racional importante. Prueba de ello es que ha hecho durante los últimos veinte años una brillante carrera universitaria, centrada en el estudio teórico de la comunicación a través de los procedimientos audiovisuales.
Después de este esbozo biográfico de la trayectoria intelectual de Jordi Pericot, pasaremos ahora a presentar su obra teórica con la única pretensión de incitar a una atenta lectura de MOSTRAR PARA DECIR. Dentro de una teoría de la imagen, el aspecto que permanece más oscuro es el de la recepción y comprensión de los mensajes audiovisuales. La dificultad principal radica en el hecho de que las imágenes icónicas no están en principio codificadas o lo están de una manera débil. En estas condiciones las posibilidades de interpretación que tienen las audiencias dependen de su competencia; dependen de la capacidad que les proporciona su experiencia; dependen, en definitiva, de saber situar los iconos en los contextos dentro de los cuales tienen sentido.
Pericot, en su tarea de elaborar un esbozo teórico sobre la recepción de las imágenes icónicas, recurre a los conceptos elaborados por la lingüística y la filosofía del lenguaje. Se sitúa dentro de las corrientes de la pragmática del lenguaje que se han desarrollado a lo largo del siglo XX, a cargo principalmente de Peirce, Ogden y Richards y Morris. Precisamente fue Charles Morris quien desarrolló la parte de la semiótica que nos ocupa, definiendo la pragmática como el estudio de la relación entre los signos y sus intérpretes. Estos autores no han centrado exclusivamente sus estudios en la lingüística y en la semiótica, sino que los han ampliado hacia la lógica y la filosofía. Es evidente, en cambio, que Pericot focaliza su atención en la teoría de los actos del habla en su dimensión pragmática, pero los complementa con sus aportaciones personales, las cuales son el producto de su amplia competencia comunicativa; con ello, pretende descifrar las relaciones de las imágenes icónicas con sus interpretantes.
Si las imágenes tienen que interpretarse dentro de unos contextos concretos, los actos de comunicación se realizan porque quienes tienen la iniciativa se esfuerzan en situar sus emisiones dentro de sistemas de significaciones que existen previamente y que se supone que son conocidos por todos. Este es un aspecto que en la obra se considera fundamental para que las imágenes, que en principio son mudas, puedan hablar. O dicho de otra forma, utilizando términos prestados de la lingüística, para que se pueda superar la simple nominación de cosas y situaciones para llegar a los enunciados.
Pericot toma de prestado otro concepto, esta vez a la teoría literaria. Se trata de «los mundos posibles». Con él pretende desarrollar la visión que la pragmática hace de los contextos de significación. Los mundos posibles son ámbitos de significación en los que rigen unas normas pragmáticas especiales que deben ser explicitadas en el mismo mensaje o que se tienen que interpretar confiando en la competencia comunicativa de los participantes en los actos de comunicación. Pero la utilización de este artificio presenta una dificultad que Pericot intenta resolver en su texto. Los mundos posibles de la literatura se crean en el transcurso de la narración literaria, debido a la capacidad que tienen los discursos lingüísticos, ya sean orales o escritos, de construir sus propios contextos de significación. Los mundos posibles literarios no tienen límites, ya que el autor puede inventar todas las normas que los rijan. Por el contrario, las imágenes no tienen esta capacidad de forma natural, siendo necesario, por lo tanto, completarlas con apoyaturas textuales u otros procedimientos. Los mundos posibles visuales, o mejor audiovisuales, tienen que basarse en las normas que rigen la cultura que funciona en la vida cotidiana, o en el mundo de la vida, tal como diría Jürgen Habermas. El lector comprobará con qué habilidad Jordi Pericot resuelve esta dificultad fundamental con la ayuda de autores como Umberto Eco o J. Noblejas a los que lleva a su campo de interpretación.
El funcionamiento de los mundos posibles le lleva a extraer la conclusión de que la comunicación audiovisual, como la que se realiza a través de los lenguajes naturales, tiene que comprenderse dentro de la acción humana en general y la comunicativa en particular. A tal efecto, desarrolla una teoría paralela a la que han construido autores como John Austin, H. P. Grice o J. R. Searle, entre otros. Esta teoría de los actos de comunicación audiovisual está notablemente desarrollada, llegando incluso a formalizarla a partir de los códigos que ha elaborado la lógica formal contemporánea.
Finalmente, debemos subrayar que Jordi Pericot ha abandonado explícitamente cualquier intento de construir una gramática de la imagen, posiblemente porque no existe o porque aún no estamos en condiciones de crearla, y centra su atención en el uso social que se hace de los recursos gráficos con que cuenta nuestra civilización actual. Se trata de una posición empírica, o mejor pragmatista, que trata de partir de las realidades comunicativas concretas para ascender hacia conceptos más generales. Con este bagaje conceptual que aquí hemos resumido, pero que en el texto se expone en toda su extensión, Jordi Pericot nos da su visión teórica de cómo se debe o se puede descifrar el aluvión de mensajes audiovisuales que los públicos actuales reciben como una ducha día tras día.
Todos los conceptos que se desgranan en el texto están explicitados a través de ejemplos concretos extraídos de la publicidad, del fotoperiodismo, de las historietas ilustradas, de la pintura o de la propaganda política. De esta forma, dichos ejemplos efectúan el anclaje necesario de la abstracción en la realidad. Esta técnica expositiva nos proporciona la evidencia de la preocupación pedagógica que preside la labor de Jordi Pericot. Tal como hemos visto empezó como maestro y como tal ha actuado a lo largo de toda su vida. También nos muestra la estrecha relación que hay entre su pensamiento teórico y sus aplicaciones, tanto en el campo de la docencia como en el de la creación, lo que pone de manifiesto, una vez más, su doble dimensión intuitiva, emotiva por un lado y racional discursiva por otro.
En definitiva, el lector de esta obra tiene en sus manos un texto largamente elaborado, incluso probado empíricamente, destinado a sus alumnos de la universidad, pero que seguramente es aún más útil para los especialistas dedicados a la semiótica visual.
JORDI BERRIO
Universitat Autònoma de Barcelona
Introducción
Una de las principales dificultades que se presentan a la hora de analizar la imagen y sus funciones comunicativas es, sin duda, la inexistencia de unas reglas que garanticen una interpretación adecuada de sus contenidos. Es decir, que permitan captar de manera eficaz y previsible los contenidos que el enunciador pretende transmitir por el hecho de mostrar una imagen.
La falta de reglas conductoras en los procesos de comunicación visual provoca un cierto desconcierto en el analista. Este desconcierto no hay que atribuirlo tanto al desconocimiento de las reglas de funcionamiento como al convencimiento de que estas reglas son inexistentes. Suponer que los enunciados visuales admiten una única y reglada definición sería, en palabras de Wittgenstein (1988), como «suponer que los niños que juegan a la pelota lo hacen fundamentalmente según unas reglas estrictas».
Lo que queremos decir con esto es que las imágenes, al igual que las palabras, no obedecen a un ideal de exactitud ni están sujetas a unas reglas precisas y previsibles, sino que significan «según el juego que se pretende jugar», es decir, según lo que se espera de ellas por el hecho de utilizarse en un determinado contexto social.
De existir unas reglas únicas de funcionamiento es evidente que su conocimiento nos permitiría salir de la confusión a la que nos lleva actualmente el análisis de la imagen y, de ese modo, podríamos servirnos de ellas de manera previsible y eficaz. Esto sería una verdadera panacea. Ahora bien, la realidad nos muestra que las cosas no van por este camino, sino, más bien, al contrario. La variedad de usos y significaciones que admite una imagen dentro del entramado de relaciones que conforman un acto comunicativo hace que, hoy por hoy, sea imposible establecer unas reglas mínimamente fiables de funcionamiento.
Mostrar intencionalmente una imagen no es nunca un fenómeno puramente referencial e independiente, sino que está necesariamente ligado a los demás factores de la actividad comunicativa. No hay palabras, sonidos o imágenes independientes, sino fenómenos complejos, plurales e integrados en una función comunicativa. En cuanto se trata de interpretar las imágenes, la propia experiencia cotidiana nos muestra su gran variedad significativa así como las ilimitadas facultades creativas que posibilita su uso.
Si juzgamos los mensajes visuales que recibimos continuamente desde el punto de vista de sus efectos, llegaremos fácilmente a la conclusión que éstos son de una gran eficacia social y, lógicamente, de una sustanciosa rentabilidad económica para quien los emite. Hemos de admitir que, a pesar de que no existen unas reglas precisas que expliciten los usos de la imagen, la actual proliferación de elementos visuales que conforman nuestro entorno constituye, en sí misma, una prueba inequívoca del alto grado de competencia comunicativa que la sociedad ha ido adquiriendo en este campo.
Como seres competentes, conocemos el lenguaje visual y «sabemos» qué podemos hacer con él. Sabemos servirnos apropiadamente de las imágenes, es decir, sabemos y podemos comunicar pensamientos, expresar deseos, suplicar o dar órdenes... a pesar de que no conozcamos exactamente los mecanismos y las estrategias que rigen esta actividad. Desde este punto de vista, las imágenes dejan de ser entidades exclusivamente designadoras, o representantes, de sus referentes analógicos y devienen un fenómeno cognitivo que nos permite comprender lo que implican o se infiere a partir de ellas.
Visto de este modo, el análisis de la competencia visual no puede limitarse al estudio de los conocimientos adquiridos y de las simples estrategias de reproducción de enunciados visuales. Tampoco podemos dar una explicación completa de este proceso de comprensión en términos de codificación de la información o de reconocimiento de unas reglas convencionales que dan sentido a los mensajes. Por el contrario, la complejidad de la interpretación lleva a contemplar la totalidad de los fenómenos que inciden en una situación comunicativa. Es decir, es necesario ver la imagen en el interior de un proceso efectuado en el nivel de la textualidad, dentro de un proceso subsumido y circunscrito socialmente, y nunca en situaciones de aislamiento social.
Desde esta perspectiva, un estudio del discurso visual que pretenda ser efectivo ha de situarse en una perspectiva pragmática y, en consecuencia, considerar la imagen, y su significado, en función del uso general que se hace de ella y no desde la presunción de que existe un lenguaje formal regulador de su significado. Partiremos, así, del uso de las imágenes en tanto que juego definido como forma de vida, es decir, como sistema de comunicación en el interior de un complejo «mundo posible», y dejaremos para otros intereses analíticos las posibles reglas sintácticas y semánticas que lo sustentan.
Lógicamente, priorizar el uso de la imagen dentro del acto comunicativo comporta relegar a un segundo plano el valor semántico atribuible a su relación analógica con un referente. Es evidente que esta marginación no pretende de ningún modo infravalorar el contenido referencial de las imágenes, ya que éste es necesario para la incorporación de nuevos significados.
El componente referencial de la imagen hace que ésta priorice la transmisión de sentidos a los que se parece por naturaleza, si bien admite también sentidos que, sin tener vínculos analógicos, le son otorgados convencionalmente. No obstante, la imagen difícilmente podrá transgredir los límites de la analogía. Desde este punto de vista, al ser menos arbitraria que la palabra, la imagen es más limitada en sus sentidos aunque, sin lugar a dudas, tiene un mayor porcentaje de motivación. Por ello ofrece la particularidad de impresionar más intensamente al receptor y de ser un transmisor más fluido de sentidos.
Imagen 1. La introducción de elementos analógicos en la calzada añade sentimientos y emociones para hacer más eficaz la lucha contra los accidentes de tráfico, Barcelona y Más, 18-04-2001.
A pesar de esto, en el estudio pragmático de la imagen que ahora iniciamos daremos preferencia, aunque sólo sea metodológicamente, al análisis del significado que la imagen adquiere a través de su uso en el seno de un determinado contexto, y enfatizaremos de manera muy especial el proceso de comprensión de los significados presupuestos que se sitúan más allá de lo que «muestra» propiamente la imagen.
Por ello no entraremos en el análisis de las estructuras visuales en sí mismas, sino que procuraremos descubrir un modelo de comunicación visual que se presente como un sistema ordenado de hipótesis sobre la actividad comunicativa a través de imágenes. Desde esta perspectiva diremos que la aceptabilidad de un enunciado visual no solamente se debe al hecho de que esté bien estructurado sino, y sobre todo, al hecho de que sea intencionalmente usado y adecuadamente interpretado.
Este punto de partida nos lleva a evitar la alternativa sintáctico-semántica, es decir, a no limitar la coherencia del discurso visual a la bondad de la estructura lineal o global que lo sustenta, sino a centrarnos en la ejecución exitosa del acto comunicativo como fenómeno situacional.
La pragmática ha de esforzarse en situar en un primer plano analítico todos los sujetos implicados en el acto comunicativo y debe otorgar al contexto un rol decisivo. La complejidad de cualquier situación comunicativa no nos permite abordar el acto comunicativo de manera unilateral. Así, además de recurrir al contexto de enunciación también analizaremos las competencias ideológicas y culturales de los sujetos, sus determinaciones psicológicas y los posibles filtros interpretativos usados.
Es decir, analizaremos el uso de la imagen como un acto en el que tanto el enunciador como el enunciatario de los signos visuales están determinados por factores sociopragmáticos e individuales. Desde este punto de vista, podremos ver imágenes que, a pesar de ser estructural y sintácticamente incoherentes o incompletas, serán situacionalmente coherentes y eficaces. También podrá darse el caso inverso, esto es, unas imágenes estructuralmente coherentes según las reglas perceptivas y sintácticas, pero incoherentes o fallidas en tanto que enunciado pragmático.
Un acto comunicativo sólo adquiere sentido si se fundamenta en las creencias y valores que rigen el mundo posible en el que se desarrolla. Al establecer una relación entre las imágenes y los estados de cosas que imperan en el mundo posible, las imágenes devienen un verdadero «locus de significado» y, por lo tanto, serán el elemento básico del análisis que pretendemos realizar.
Entender una imagen es utilizarla en el interior de un mundo posible y sólo en el interior de ese mundo. Los argumentos y las creencias que transmitimos mediante imágenes sólo tienen sentido si los situamos en un mundo posible que, en tanto que sistema de entendimiento mutuo nos permita interpretar de manera colectiva los signos visuales. De aquí que un acto de comunicación visual no pueda ser considerado una entidad fija, como tampoco puede ser valorado en función de su veracidad o falsedad, pero sí en cuanto a su eficacia o ineficacia comunicativa.
Además, en la medida en que los actos inciden en el comportamiento, creencias y valores que pueblan el mundo posible, no podemos limitar el significado que adquieren las imágenes a la simple interpretación de su uso, sino que también ha de incorporarse en el estudio la manera en que este uso interviene en la vida del enunciatario, provocando así cambios contextuales. Desde este punto de vista, el enunciatario deja de ser el receptor pasivo de un mensaje visual, para devenir coautor y creador de nuevos enunciados.
Para que esto sea posible necesitaremos entrar en lo que Wittgenstein denomina «un estado de ensueño», definido como «un ver y un no ver a la vez», que nos invita a la exploración, a las sugerencias y a la elección de hipótesis... con el objeto de buscar un valor estable sobre el que asentar las posibles interpretaciones y legitimar así los espacios ideales del mundo posible que se nos propone.
Es desde este espacio de «ambigua exactitud» que invitamos al lector a avanzar conjuntamente en el texto con objeto de dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos formula el uso de la imagen como acto comunicativo.
Agradezco a la profesora y doctoranda Arantxa Capdevila su dedicación y colaboración en la versión castellana de este texto y en la cuidadosa supervisión bibliográfica. Confío poder seguir trabajando con ella en el campo de la teoría de la imagen. Tengo la plena confianza de que Arantxa sabrá dar respuesta a las muchas cuestiones que sigue planteando el uso comunicativo de la imagen.
Capítulo I.
Los componentes de una teoría semiótica
La figura de Charles S. Peirce ha destacado de manera eminente en los últimos tiempos. Su preeminencia es debida no únicamente a que es uno de los fundadores del pragmatismo americano, sino también a que es uno de los pensadores que más ha influido en los modos de entender los problemas lógicos y filosóficos que constituyen la base de una compleja teoría de los signos y del simbolismo que va más allá de la semiótica formal.1 El tratamiento matemático y conciso que Peirce otorga al «hecho» permite aplicar los métodos racionales de la lógica a los sistemas comunicativos, liberando así su análisis de las injerencias de un psicologismo desvirtuador.
Lo que nos interesa especialmente del modelo de Peirce es que éste no parte propiamente del signo, sino de la situación sígnica general o semiosis. Así, para que algo funcione comunicativamente se requiere en primer lugar, como condición necesaria aunque no suficiente, que exhiba cualidades materiales por las que distinguirse, como, por ejemplo, un color, una forma, un sonido, etcétera, y que en tanto que elemento perceptible, se diferencie de los demás colores, formas y sonidos. Otra característica, o condición necesaria aunque tampoco suficiente, es que tenga un objeto, esto es, un elemento de referencia.2 Estas dos condiciones cuyo estudio estaría más próximo a la psicología de la percepción y a la semántica tradicional, deben completarse con una tercera condición que nos interesa muy particularmente: que ese algo tenga una relación semiótica triádica, necesaria y suficiente, para que determine un interpretante.3 Peirce alude a este hecho cuando afirma que «un signo es una cosa que nos permite conocer alguna cosa más» (Peirce, 1965-67: 8.322). El signo, así, no es la simple representación de una realidad, sino que, gracias al intérprete, es también la posibilidad implícita de «decir lo otro».
Imagen 1.1. El signo, como afirma Peirce, no es la simple representación de una realidad... sino también la posibilidad implícita de «decir lo otro», La Vanguardia, 16-10-1999.
Esta definición triádica nos permite liberar al signo de sus asociaciones mentales (Peirce, 1965-67: 5.492) en el sentido que recoge la concepción pragmática del significado. Es decir, el signo es «lo que hace», y lo que hace es su significación.
Situados en este marco pragmático analizaremos el significado conceptual de una imagen, no como mero concepto, sino como hábito mental formado deliberadamente mediante la experiencia. El concepto completo de un objeto no es, así, otra cosa que el concepto de todos los posibles efectos producidos por ese objeto.
Gracias a esta tesis podemos decir que el significado conceptual de una imagen, o de cualquier otro objeto comunicativo, no proviene de la acción individual, ni del sentido inmediato que le otorgamos, tampoco de la voluntad de creer, sino de la «generalización» de las percepciones que hemos ido adquiriendo poco a poco, verificadas y corregidas continuamente por la experiencia. En tanto que proceso ilimitado, la experiencia colectiva va avanzando hacia el infinito, acercándose cada vez más, mediante la autocorreción, a la integración final, o sea, a la verdad. Una verdad que, obviamente, no se llega a alcanzar nunca.
Imagen 1.2. A través de la experiencia, vamos adquiriendo un conocimiento que nos permite significar esta imagen más allá de la «mera representación»: actitudes retrógradas o, al contrario, dinámicas y avanzadas se asocian fácilmente a la marcha atrás o a una quinta marcha, Propaganda electoral PSC-CpC, octubre 1999.
Esta concepción de la semiótica, que en términos actuales debemos a Peirce, fue establecida con claridad y divulgada ampliamente por Charles Morris en el ámbito de su teoría conductista y resumida más tarde por R. Carnap.4
El hecho de que optemos por la propuesta de Morris, y no por la de Carnap, se debe a que este último, al limitarse a las lenguas naturales y a los cálculos lógicos, no se ajusta a los intereses de un análisis de la imagen, principal objetivo de este trabajo. En cambio, Morris, al definir la pragmática a partir de los efectos que los signos ejercen en sus intérpretes, no establece ninguna diferencia entre los signos, ya sean estos verbales o no verbales. Por otra parte, Morris, al sintetizar en un único programa filosófico-científico las investigaciones sobre la función de los signos lingüísticos o no lingüísticos en el comportamiento, permite entender la semiótica como una teoría de los sistemas de señalización. Es decir, una teoría de los signos ampliada a todos los sistemas, naturales o artificiales, que transmiten información a través de un canal.
Charles Morris, principal punto de referencia del movimiento neopositivista norteamericano y discípulo de G.H. Mead, trató de sintetizar las instancias del pragmatismo y las del neopositivismo en un programa de «empirismo científico», basado en la teoría de los signos de Peirce. Por otro lado, Morris reformula la semiótica dentro de la teoría conductista de los signos. Así, al sustituir la relación referencial de Peirce por una comportamental, Morris delimita los hechos de lenguaje para el estudio del fenómeno del comportamiento entre estímulo y respuesta. Al mismo tiempo, sustituye la concepción mentalista de la semiótica en la que el intérprete del signo es el espíritu y el interpretante un concepto, por una semiótica conductista en la que el intérprete es un organismo y el interpretante una secuencia conductista. Esta noción, también compartida por Bloomfield considera que el semiólogo sólo se ha de ocupar de los hechos accesibles a todos y cada uno de los observadores, situados en las coordenadas de tiempo y espacio.
Esta opción conductista del signo nos es útil en la medida en que permite diferenciar cuatro factores básicos en el proceso por el cual una imagen tiene función comunicativa:
– Aquello que tiene función de signo (vehículo o signo) (S).
– Aquello a lo que el signo se refiere (designatum u objeto) (O).
– La persona para la cual el signo tiene función de signo (intérprete) (Inte).
– El efecto en virtud del cual el vehículo sígnico actúa sobre el intérprete como signo (interpretante) (Intante).
Es evidente que, desde este punto de vista, la imagen toma una dimensión dinámica proveniente de las relaciones de significado surgidas de la situación en la que el enunciador lo enuncia y la interpretación que provoca en el enunciatario. La semiótica de la imagen se sitúa, por lo tanto, más allá de una simple teoría de los signos visuales para transformarse en un proceso por el cual algo opera como un signo, o semiosis.
1. La dimensión pragmática
Al igual que Odgen y Richards (1927), Morris distingue en la semiosis tres «dimensiones»: sintaxis, semántica y pragmática. Cada una de ellas define el signo en cuanto a su relación con lo que sostiene. Es evidente que en el caso de este trabajo, si bien consideraremos las combinaciones sintácticas y semánticas de los signos, pondremos mayor énfasis en la tercera de estas dimensiones, la pragmática, y siempre aplicada al estudio de los usos actuales de la imagen en los medios de comunicación.
La sintaxis, en la medida que estudia las combinaciones de signos al margen de su significación específica y de su relación con el comportamiento en el que aparecen, nos permitirá estudiar las combinaciones entre unidades visuales y también lingüísticas, así como la relación entre los signos y las condiciones óptimas que han de reunir para conseguir la formación de expresiones audiovisuales exitosas.





























