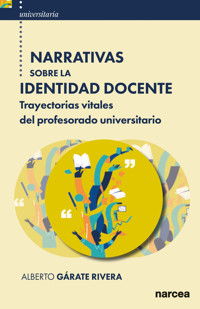
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
En este libro se relatan las trayectorias laborales de seis profesores universitarios que ejemplifican, magistralmente, la metáfora del pregonero en la transición de la universidad actual. En su acción educativa, contaron, compartieron y difundieron información; la trasladaron a los pupitres de sus estudiantes y, en años recientes, a las presentaciones proyectadas desde una infalible computadora. Comenzaron narrando la historia y la ciencia, cada uno desde su perspectiva personal, mientras los cambios sociales y culturales los fueron conduciendo a difundir el conocimiento por vías que, en los albores de su actividad académica, no imaginaron. ¿Qué fue lo que atesoraron? Las noticias del mundo, el saber mismo o, para expresarlo en una frase: el saber de ellos, de los pregoneros modernos que transformaron las plazas públicas y las tabernas del viejo Oeste en salones de clases universitarios. Tom Hanks, encarnando a un veterano de la Guerra de Secesión en Las noticias del gran mundo (2020), honró el arte de pregonar. A su vez, los profesores de estas historias honraron la profesión que eligieron. Estas historias singulares nos muestran cómo, incluso en tiempos de posmodernidad y globalización, de estandarización de modelos educativos y de metodologías de aprendizaje, persiste la microhistoria: ese espacio donde la docencia cobra su verdadero significado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Narrativas sobre la Identidad Docente
Trayectorias vitales del profesorado universitario
Alberto Gárate Rivera
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
Para Isabel, mi nieta.
Como a Asahel, también nos la trajo Elpis, la deidad de la esperanza.
Ella crecerá y descubrirá los misterios de la vida.
Confiemos en que todavía haya libros que iluminen sus pasos.
Para Alejandra, Mónica y Carolina, cuyas buenas vidas, equilibradas e integrales, no requieren del sacrificio para llegar a las alturas de los sabios inalcanzables.
En el devenir cotidiano de los días, a Elva y a mí nos hacen sentir como buenos enseñantes.
Mis agradecimientos a Doris E. Becerra Polío, Eduardo Romero Sánchez y Diana I. Soria Jaquez.
Los tres fueron generosos aportando sus habilidades lectoras e información relevante para este trabajo.
Permanezco en deuda con ellos.
En Las noticias del gran mundo (2020), película actuada por Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass, con guion adaptado de la novela News of the World, (Paulette Jiles, 2016), el personaje central es un pregonero en transición, y no el clásico hombre del medioevo español que se dedicaba a ir de pueblo en pueblo para leer, en el centro de la plaza, edictos oficiales emitidos por el gobierno o la monarquía en turno. Este individuo iba por las comunidades del Oeste de los Estados Unidos, en el último cuarto del siglo XIX, llevando las noticias del mundo. Contaba lo que había más allá de esos poblados, utilizando como instrumento de trabajo, el periódico. Para mantener la atención, actuaba, gesticulaba, inventaba y recreaba la información. Llevaba el conocimiento y con ello vinculaba a los habitantes con el mundo que existía allende las fronteras.
Las trayectorias laborales relatadas en este libro son las de seis profesores universitarios que les viene muy bien la metáfora del pregonero que vive la transición de la universidad actual. En su acción educativa, contaron, compartieron, tuvieron información y la difundieron; la pusieron en los pupitres de sus estudiantes, en la pizarra y, en años recientes, en las presentaciones proyectadas desde una infaltable computadora. Empezaron contando sobre la historia y la ciencia de una manera (la personal de cada cual), y los cambios sociales y culturales los fueron llevando a difundir el conocimiento por vías que, en los albores de su actividad académica, no sospecharon.
¿Qué fue lo que atesoraron? Las noticias del mundo, el saber mismo o, para decirlo en una frase: el saber de ellos, de los pregoneros modernos que cambiaron las plazas públicas y las tabernas del viejo Oeste, por los salones de clases universitarios. Hanks, encarnando a un veterano de la Guerra de Secesión, honró el arte de pregonar; a su vez, los profesores de estas historiashonraron la profesión que eligieron.
Índice
PRÓLOGO. Entre las ficciones y las verdades. La docencia universitaria
1. El profesor de libros: Pedro Ortega Ruiz
2. La hora de educar en el profesor: Celestino Fernández Barragán
3. La profesora de la justicia y de la educación comunitaria: Raquel Rubio Goldsmith
4. La moral del recuerdo en el profesor: José A. Moreno Mena
5. Un contador que profesionalizó la docencia universitaria: Luis Fernando Oviedo Villavicencio
6. El profesor caminante: Los pasos de Miguel Ángel Zabalza Beraza
EPÍLOGO. Los pregones de los pregoneros
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dónde ha quedado la lealtad
Será que el mundo, como se muestra hoy, roto y descosido, manda a la lealtad a la soledad del pozo.
Será la lealtad, esa cualidad de no abandonar, de ser incapaz de cometer falsedades, de engañar, de dejar a la deriva, la más complicada de todas las cualidades que forman parte del ser profesor.
Será que la lealtad, esa cualidad de la que tan poco se habla en estos días, es lo que mejor define al profesorado universitario.
Será que, siendo leales a la profesión, la podemos negar y reafirmar, cuestionar y abrazar conforme nos nutrimos de ella.
AGR
PRÓLOGOENTRE LAS FICCIONES Y LAS VERDADES LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Aún en medio de tantas ficciones que se crean en torno a la profesión de la docencia universitaria, una verdad cohabita de manera sigilosa: el profesorado que lo es, en el que pervive la emoción de enseñar algo a alguien, nunca dejará de hacerlo.
AGR
Huston (2017) sostiene que los humanos somos una especie fabuladora. Construimos el entramado de nuestras vidas desde las ficciones; estamos rodeados de ellas y nos resultan imprescindibles para vivir. El lenguaje —establece… «ordena nuestra experiencia (…) pero demasiado a menudo olvidamos que orden no es sinónimo de verdad (…). En los humanos no se da ninguna verdad. Todas se construyen mediante ficciones» (p. 28). ¿Cuáles son las ficciones más emblemáticas en nuestras vidas, según Huston? El nombre propio, la fecha y el lugar de nacimiento, la genealogía, el sexo, la religión, la raza, la lengua, la profesión, el oficio.
Sobre esa tesis (la especie fabuladora), Huston realiza un ejercicio no exento de interés. Ubica a un hombre en la década de los noventa del siglo pasado para argumentar sobre la persona corriente. A ese hombre le pone un nombre y una nacionalidad: John Smith, estadounidense. El mundo de las ficciones inicia con su nacimiento y con la asignación de un nombre.
Después viene la primera socialización: conocer a la hermana, a los tíos, a los abuelos. En sus primeros años le llenan la cabeza de signos, granos de la cultura norteamericana: brujas, sapos, héroes, villanos, santos, dioses, Superman. A los seis años va a la escuela, socializa, también lo llevan a los boys scouts y aprende el valor de competir y querer al equipo.
La socialización va creciendo conforme pasa de la niñez a la adolescencia. En la escuela le enseñan la historia de Estados Unidos, la de los vencedores; siendo blanco, reafirman la superioridad del color y cultivan la discriminación. Descubre los videojuegos y eso acentúa su tiempo de ver la televisión, cuatro, cinco horas diarias. De joven, no se inscribe en una carrera universitaria, en cambio, entra a trabajar a un comercio, después a una fábrica. En una de las mil fiestas a las que asiste los fines de semana, conoce a Luisa, se acuesta con ella y la embaraza sin planearlo. A los meses se casan. Con el trabajo de ambos, apenas salen el mes, tienen muchas deudas y mantener la casa resulta insostenible. Él se inscribe en el Army y va al Golfo Pérsico, o a cualquier sitio, donde le pegan un balazo y muere. Regresa a Estados Unidos como héroe. Lo condecoran con medallas.
¿Qué trata de hacer Huston? Busca describir la vida de una persona corriente. Alude a la vida de un hombre cuya historia estaba construida de ficciones, y él no lo sabía. Todo se le impone desde el exterior. Es una vida condicionada, apalancada en una estructura social determinada.
En esa lógica de pensamiento, y llevando la analogía al mundo de la educación superior, ¿cuáles serían las ficciones de un profesor universitario genérico o tipo estándar?, desde que nace a la docencia, hasta que guarda las reliquias de su trabajo: el libro, el gis, la pluma, el cuaderno; hoy día, la computadora. Situemos en un momento histórico a una profesora, década de los noventa, los años de transición de la universidad, impactada por un cambio de paradigma en los modelos educativos: pasar de la enseñanza al aprendizaje.
Pensemos en una profesionista, al azar, María Pérez López. Estudia una licenciatura en el campo de las Ciencias Sociales (Economía), y gradúa de una universidad pública a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Busca empleo en algunas oficinas gubernamentales, pero la crisis económica y política de esos años en México, no generaban demasiadas ni buenas oportunidades.
Consigue trabajos eventuales y algún conocido le sugiere que toque las puertas de la universidad. Por el crecimiento de la matrícula, ahí siempre hay posibilidades de dar, aunque sea una clase, fue el argumento esgrimido. María aprecia el consejo y lo sigue. De buenas a primeras un administrador de la escuela le entrega un programa de un curso de Historia de México, que debía impartir a un grupo de treinta estudiantes de segundo semestre de una carrera del área de Negocios.
Entre esa primera experiencia y los años que se van acumulando en María como profesora universitaria, van ocurriendo una cadena de situaciones —ficciones—, en términos de Huston:
Llega a un salón de clases universitario con una completa inexperiencia de la docencia como profesión, lo mismo que todos los que no son profesores de carrera. A los contadores, ingenieros, abogados, químicos, etc., se les contrataba solo por tener un título universitario y, en muchas ocasiones, sin haberlo conseguido. Dependiendo del apremio, los requisitos eran más, o eran menos.
La primera experiencia no fue del todo buena, por más que María Pérez López se esforzara. Es una primera crisis que no entiende por completo, pero para no desanimarse (necesita los ingresos, aunque exiguos, que le proporciona la universidad), ella sostiene que sus estudiantes sí aprendieron. «
Para ser la primera vez, no estuve nada mal. Cierto que hubo algunas cosas que no supe cómo resolverlas, pero salí adelante
», le dice al director de la escuela al concluir el curso.
Apenas al finalizar el segundo semestre como profesora, y con más de doce horas de clase a la semana, una incomodidad sobrecoge a María Pérez: conoce apenas nada —casi nada— del lenguaje pedagógico. Ve que otros profesores, de mayor trayectoria, hablan de cosas como: estrategias didácticas, evaluación integral, etc. Ella los escucha y finge saber, pero piensa que le gustaría aprender.
Conforme va aceptando y le va encontrando el modo a la actividad docente (de vocación ni hablemos, aunque ella podría pensar que ese gustillo podría venir de ese sitio de las entrañas), se ve atraída por un método, una estrategia, una técnica pedagógica. Algún curso de capacitación la ayuda a desprenderse (todavía no del todo), de la
docencia por imitación, la pedagogía de la añoranza
. El ejemplo de «los buenos profesores que le dieron clase», se manifiesta con mucha fuerza esos primeros años. Incluso busca a alguno de ellos para pedirle copias de sus apuntes con los que impartían sus cursos.
Los cambios en la Universidad y sus liderazgos se van integrando a su perfil de actuación. El esquema tradicional de enseñar algo a alguien, erosiona lentamente. El conocimiento de su profesión de origen ya comparte su atención con las pedagogías universitarias basadas en nuevos artilugios, como la educación centrada en el aprendizaje. Antes de concluir su primer lustro en los salones de clases, María Pérez López ve la docencia universitaria como su profesión de presente y de futuro. Pugna ya por tener un tiempo completo y dedicarse solo a esta tarea. La carrera que estudió (Economía) ya no la hace verse en una oficina gubernamental o en un importante corporativo.
Al finalizar un año escolar, probablemente antes del décimo año, los esfuerzos de María Pérez López se ven recompensados: un grupo de estudiantes a punto de egresar de la carrera de Administración de Empresas, le pide que sea su madrina de generación. Ella siente que está llegando a la cima de la montaña. Ya es una profesora con medallas.
Una nueva crisis llega entrando a su segunda década como docente universitaria: hay un grupo de estudiantes con los que no se puede comunicar. Echa mano de todos los trucos aprendidos, pero nada parece funcionarle, ni siquiera esa máxima casi celestial: escoger a los mejores alumnos y solo dirigirse a ellos. Los demás, difícilmente verán la otra orilla. En ese grupo de pesadilla, no hay «esos mejores alumnos». ¿Cómo es que los dejaron ingresar a la universidad?, se pregunta en medio de su frustración.
Otra crisis le sobreviene en esos años: la Universidad no «se está quieta», cambia constantemente; lo que antes era ley, ya no lo es; la cercanía con los estudiantes ya no es permitida, ni el compartir una mesa, o una conversación en una tertulia. El fantasma del acoso ronda en los pasillos de la escuela y ella empieza a sentirse incómoda. Hay un nuevo código de ética que la va descolocando.
Alcanza, en la fase final de su trayectoria, a impactarla un hecho que la envuelve en nuevas ficciones: la COVID-19 la saca del aula y tiene que improvisar estrategias para que sus estudiantes logren los objetivos de aprendizaje de su materia. La tecnología la impele día a día y ella debe doblegar sus atalayas de profesora tradicional.
Después de treinta y cinco años de estar en los salones de clase, la profesora María Pérez López concluye su periodo laboral sujeta a todas las ficciones descritas. Hasta ahí, Huston tendría razón sobre la vida corriente, en este caso la de una profesora universitaria. Por fortuna, el mundo minúsculo de las microhistorias tiene otros relatos que contarnos. De ello trata esta obra.
Este libro fue cobrando forma a través de tres recursos: la experiencia personal en los salones de clase universitarios; la conversación con colegas que hicieron de la educación universitaria una profesión; la lectura mezclada entre la literatura y las ciencias de la educación. Queda un lienzo, probablemente al estilo de las pinturas impresionistas, un tanto difuso porque transita entre la ética docente y la pedagogía en su dimensión más técnica.
Escucho, pregunto, veo, proceso, integro y escribo, adherido a la narrativa como un instrumento que busca conectar con el lector, interesarlo y mantenerlo atento en las páginas del libro.
Una historia en sí misma de las que aquí cuento, podría ser como un abalorio, un objeto de adorno de poco valor. Crece la importancia del mismo cuando se conjuga con otros y son colocados en una prenda, entonces las formas y sus colores pueden armonizar y convertir dicha tela en un objeto muy apreciado. Así, las seis historias formales son un juego de abalorios que, con algo de tino, podrían despertar el interés en el lector. Creo que el destino me inclina subjetivamente a pensar en la buena educación, y eso irremediablemente viene de verla desde el optimismo.
De ahí esta suerte de tesis sobre la que se va desarrollando el contenido: el profesor universitario que viene de una profesión que no es la docencia (por ejemplo: un contador, un ingeniero, un abogado), da pasos hacia la buena educación cuando se vuelve consciente de que debe profesionalizar su segunda profesión. Añado: la docencia puede llegar a constituirse como una profesión de servicio. Es en sí misma, pero no es ejercitada como tal por todo el que tiene el estatus de profesor universitario. Los trayectos de los profesores estudiados muestran, en algunos tramos de su vida laboral, este sentido del servicio. El lector podrá apreciar incluso que, dos de ellos, reflexionan al respecto.
¿De qué trata este libro?
De la biografía profesional de seis profesores universitarios que se han jubilado en años recientes. Briznas, migas de un trayecto, pues en dos o tres entrevistas a profundidad, no se puede contar toda una vida de más de sesenta, setenta u ochenta años. La relación con el que escribe es lo que define la elección, no una metodología cualitativa específica.
Con los seis sujetos de estudio he interactuado en estos años. Con dos de ellos, desde la lejana década de los noventa, del siglo pasado. También lo define las trayectorias, es decir, el tiempo en el que ejercieron la docencia universitaria. Todos ellos se convirtieron en profesores en el último cuarto del siglo XX. Su historia laboral está matizada por cambios determinantes en la universidad, en las latitudes de Occidente, incluyendo a España, Estados Unidos y México.
Dos de los relatos refieren a un par de catedráticos españoles. Uno es profesor emérito en la Universidad de Santiago de Compostela, el otro desarrolló todo su trabajo en la Universidad de Murcia. A no dudar, de los seis casos, ellos fueron los que hicieron de la categoría educación-escuela, un objeto de estudio al que le han dedicado muchos años de estudio y de producción de conocimiento. Otros dos fueron académicos de la Universidad de Arizona, en Tucson. Su permanencia en la educación superior se extendió por más de cuarenta años y ambos muestran una constante en su práctica docente: el vínculo activo con la comunidad a través de proyectos de desarrollo comunitario.
El quinto fue profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Su práctica se desarrolló entre la investigación y la necesidad de aprender estrategias didácticas y recursos tecnológicos para desdoblar su trabajo y llevarlo a un nivel de profesionalización que la sociología no le había dado. La sexta biografía que aquí se relata, es la de un profesor del Sistema CETYS Universidad, de Baja California. De los seis, podríamos afirmar que es el que llega a la universidad más desprovisto de herramientas pedagógicas, por lo que su reconversión hacia el campo de la pedagogía, y más concretamente de la didáctica, es de llamar la atención.
Este libro, en su enfoque, se acerca a otros textos como El profesorado frente a la pandemia (2020); Educadores y pedagogía de la alteridad (2021); Profesorado, pedagogía de la alteridad y esperanza (2023). Solo en cierta manera. Cierto que la categoría central sigue siendo el profesorado; cierto también que la narrativa pedagógica es el estilo que predomina en las obras enlistadas; del mismo modo, la pedagogía de la alteridad, discurso educativo iniciado por el pedagogo español Pedro Ortega, está en aquellas páginas. En los libros editados el 2021 y 2023, buscábamos intencionalmente encontrar a los buenos profesores, es decir, a educadores en cuyos trabajos pudieran apreciarse las cuatro dimensiones del educador: formador desde la ética docente; un conocimiento profundo de la ciencia que enseña; un manejo destacado de las formas de trabajar en un salón de clases; un sentido de ciudadanía que le permite desarrollar la responsabilidad social (Gárate, 2021). Encontrábamos a algunos, realizábamos entrevistas a profundidad e interpretábamos esas prácticas desde las categorías de la pedagogía de la alteridad.
Estas historias son distintas
No buscan intencionalmente a los educadores; buscan a profesores que llegaron a la educación superior a ejercer una profesión para la cual no estudiaron, salvo en el caso de los españoles; buscan conjugar la biografía personal con el modelo de universidad predominante en la época y con los rasgos de la identidad del profesorado universitario.
Las entrevistas que sustentan la narrativa son consistentes en su estructura. Recuperan, en un primer momento, el origen familiar y el recorrido por la formación básica. En su núcleo, ese primer momento pretende encontrar algunos hilos de buenos profesores que el entrevistado recuerde, incluyendo la etapa universitaria, ello a manera de influencia.
De ahí surge un postulado categórico: los docentes universitarios ejercen su actividad en los primeros años siempre influenciados por el ejemplo de sus buenos profesores. Matizo: los que ellos consideran fueron sus buenos profesores. En un segundo momento, viene el asalto a la docencia. Los por qué y los cómo se escuchan en las grabaciones en forma permanente.
Un tercer apartado va sobre la trayectoria de docente. ¿Quién era y qué hacía en sus primeros años?, ¿y cómo fue transformando su práctica docente en el tiempo de mayor madurez? El recuerdo sacude la memoria de los entrevistados. En su evocación, reflexionan, justifican, rehacen pasajes de la historia. La perspectiva de los fines de la educación aparece cuando el entrevistador los lleva hacia la ética docente.
¿Qué muestran estas historias?
Varias cosas. Quizá la primera es que ninguna trayectoria es igual a otra, a pesar de la conceptualización de la identidad docente, e incluso del impacto que generan los elementos tan similares que trae la postmodernidad en términos de la crisis, el individualismo y la incertidumbre.
Los seis relatos parecen detenerse como pretendiendo que los otros los alcancemos. Ellos llegaron y nosotros no. Arribaron a los hechos y les queda ahora la reflexión. Piensan en lo que hicieron y en lo que dejaron de hacer y así lo expresan. No moralizan ni pretenden que los otros no cometamos los mismos errores, simplemente su circunstancia histórica y su biografía personal los llevó a entender y a vivir esta profesión de una manera singular. Ahí radica el aprendizaje para el que tenga este libro en sus manos.
Las ficciones de Huston (2017) alcanzan a los personajes de este libro, pero solo en parte, la más pálida de ellas. Ellos y ella se apartaron del corsé de la mediocridad y del individualismo, de lo asfixiante que puede ser un sistema y un modelo universitario y de lo demandante que llega a ser el entender la enseñanza desde las planeaciones y de los indicadores medibles.
La racionalidad y los sentimientos que muestran los acercan más a un planteamiento que hace Mèlich (2010) en Ética para la compasión, cuando entrampa el debate entre las figuras del profesor y el maestro en un nivel de alta intensidad. Al referirse al primero, señala que su característica es que maneja un discurso informativo; en cambio, el segundo, teje la urdimbre de la ciencia y del conocimiento en otra latitud... «el maestro propiamente no habla, muestra, y, por tanto, su forma expresiva es inspiradora, evocadora, sugerente» (p. 277). El hecho de mostrar lo pone en el territorio del testimonio. La acción del maestro es testimonial.
Encontrar una divergencia entre el hacer docencia siendo profesor o maestro, es situar el problema entre el modelo y el testimonio. El modelo puede sostenerse en el ejemplo, un tanto el hacer tal o cual cosa, como lo hace tal o cual profesor. El testimonio es indemostrable, pero se puede concretar en experiencias y acciones. El modelo dice a través del lenguaje; el testimonio en sí mismo muestra a través del silencio.
El derrotero que llevaba este trabajo, en su origen, era mostrar trayectorias de profesores universitarios jubilados. En lo que se ha constituido, dado el valor de las experiencias, es en una posible línea que nos acerca a la pedagogía del testimonio, entendiendo que busco transmitir una experiencia vital, la de un profesor que no habla por sí mismo, muestra. Y al hacerlo, no modela, no es un ejemplo que deba ser aprendido por otros y llevarse a cabo. Es una larga expresión de la vida, única y condicionada por la historia y el azar que le acompaña. Cumpliría su función si diese claves para pensar, también este acto sin estructura. Cada lector recibiría la experiencia testimoniada a través de las palabras y eso le pondría a pensar, quizá a comparar, quizá a imaginar posibilidades, escenarios. Nunca el testimonio como ejemplo.
Si algo nos enseñan estas historias singulares, es que aun dentro de los aviesos signos de la posmodernidad y de la globalización enconada, aun en la estandarización de los modelos educativos, de las metodologías de aprendizaje, las técnicas y recursos didácticos, está la microhistoria, ese pequeño sitio en el que ocurre todo lo que puede ocurrir en treinta y cinco, cuarenta o cincuenta años de ejercer esta profesión ciencia-arte que es la docencia.
Julio Leite, el poeta argentino de Tierra de Fuego lo dice en un poema: «Lo que el viento no arranca, lo arraiga» (citado por Varsavsky, 2023, p. 61). Las ráfagas de aire de estas décadas no arrancaron de la Universidad a estos profesores; contrario a ello, los arraigaron inventándose, por el cotidiano trato con el estudiantado, raíces profundas. Y cuando hay raíces de esa hondura, la tierra suele ser fértil.
El primer abalorio de PEDRO ORTEGA RUIZ
De la escuela unitaria al seminario
Mis padres no me podían dar estudios, porque en Mula no había un centro de educación secundaria; había que ir a Murcia, a casi cuarenta kilómetros de distancia. Recuerdo que el maestro fue una noche de invierno a decirle a mi padre que yo debía seguir estudiando una vez que en la escuela yo ya no tenía nada que hacer; es decir, la iniciativa no salió de mis padres. Mi madre apenas sabía leer y escribir, mi padre sí sabía muy bien leer y escribir. Mis hermanos mayores no habían estudiado, yo era el penúltimo.
Entonces el haber estudiado, se lo debo al maestro don Francisco, quien, con buena intuición pedagógica, creyó en mi capacidad.
(E. Romero, 2023)
1 El profesor de libros: Pedro Ortega Ruiz
Al escucharte, antes como alumno, hoy como colega de profesión, siempre, siempre aprendo, a pesar de las muchas cosas que ya sé de tu vida y de tu pensamiento.
EDUARDO ROMERO
Esta es mi propia versión de los hechos, con una escasa imaginación de por medio. A Pedro Ortega le apura el tiempo. Quizás haya leído el poema de Neruda Oda al tiempo, y, en vez de curar sus aflicciones, las exacerba. Escribió el poeta chileno:
El tiempo es decidido,
no suena su campana, se acrecienta,
camina por dentro de nosotros,
aparece como un agua profunda en la mirada.
Me faltan veinte años, Eduardo —le dice a su discípulo preferido con una estela de lamento—; le hacen falta para redondear el cúmulo de palabras que formarían la teoría sobre pedagogía de la alteridad. Sabe que no tiene ese conjunto de lustros preciosos; sabe que el tiempo es decidido e implacable; sabe que el cuerpo y el cerebro detendrán un día la máquina de la vida. Por ello, estos años finales se ha dedicado a releer la obra de Emmanuel Levinas como un lector acucioso, buscando las razones y las ideas que pueda exportar al campo de la educación, para sumar planteamientos a la pedagogía de la alteridad. Su libro más reciente —La huella del otro— lo ha publicado la Red Internacional de Pedagogía (REDIPE). Un título que resume su historia de pedagogo: «Ahí está todo, Eduardo; ahí está la síntesis de mi pensamiento, las ideas que he venido escribiendo y fundamentando todos estos años» (Ortega, 2024).
Hay casas que con el tiempo se van erosionando. Pensemos en las edificaciones de las aldeas y poblados abandonados, casas mayormente de adobe, unas más de ladrillo. Algunas, después de muchos años, son puro frente en disolución. Dice Varsavsky (2023) «son un lánguido reloj de arena midiendo el tiempo en décadas: caído el último grano, la erosión se habrá detenido. Como los seres humanos, las casas siempre vuelven a la tierra» (p. 284). ¿Cómo entender esta metáfora de las casas siempre vuelven a la tierra y aplicarla Ortega Ruiz? Antes de volver tiene una tarea en la cual pone todo su empeño: leer y escribir, una tarea frenética y a galope, contra el tiempo y por las madrugadas, donde las horas parecen caminar con menos prisa. Vayamos a su trayectoria de profesor universitario.
Después de una larga cabalgata por las praderas de la educación, y más específicamente de la universidad, cabe definir el recorrido de Pedro Ortega Ruiz, pedagogo español, como el profesor de libros. Su evocación traza puentes entre un concepto de la pedagogía y otro, pasando de la pedagogía del encuentro, pedagogía del servicio, hasta llegar a la pedagogía de la alteridad, culmen y cúspide de toda su obra escrita. En el tránsito se aprecia una constante: el interjuego entre lo conceptual y lo vital, las dos dimensiones que forman la identidad del humano, todo ello alimentado por un instrumento tan antiguo como los orígenes de la civilización: el libro.
Como he planteado en la introducción, Huston (2017) sostiene que los humanos somos una especie fabuladora. Concuerdo en ello; disiento en que en nosotros no se da ninguna verdad. Pedro Ortega construye su verdad de educador, sí, desde algunas ficciones, es decir, desde algunos supuestos donde mezcla el deseo con el acontecimiento, por ejemplo: la presencia de su viejo profesor rural en casa de sus padres que él describe con lujo de detalles (Ortega y Romero, 2019); la esencia de la experiencia es verdad, tanto como que de ahí se detona el adolescente que sale de su pueblo a estudiar; la ficción radica en los detalles. A 75 años de haber ocurrido, los guiños de la imaginación son permitidos.





























