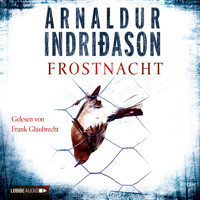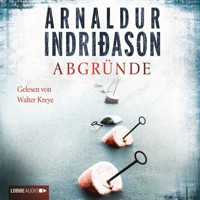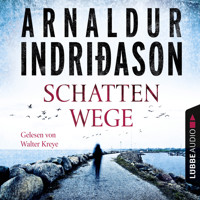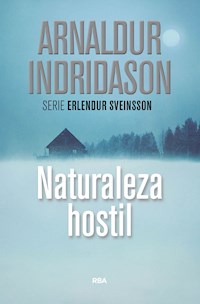
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
En la zona de los fiordos orientales, todos conocen la historia de la salvaje tempestad que en enero de 1942 tuvo trágicas consecuencias para un grupo de soldados británicos. También aquel día, la joven Matthildur salió de casa y nadie la volvió a ver. Su cadáver jamás apareció tras el temporal. Aunque eso sucedió hace décadas, el inspector Erlendur decide investigar por su cuenta y riesgo qué le pasó a Matthildur y, además, enfrentarse a su mayor trauma: la desaparición de su hermano durante otra tormenta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Furðustrandir
© Arnaldur Indridason, 2010.
© de la traducción: Fabio Teixidó Benedí, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO353
ISBN: 9788491871736
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Arnaldur Indridason
Otros títulos Arnaldur Indridason en RBA
Sed brisa, oh versos míos, entre los juncos de Estigia, que vuestro canto sereno arrulle a los que esperan.
SNORRI HJARTARSON
1
Ya no tiene frío. Al contrario: un extraño calor le recorre el cuerpo. Pensaba que su calor interno se había agotado, pero ahora lo siente fluir por los brazos y las piernas. De pronto, nota el rostro encendido.
Está tumbado en la oscuridad. Sus pensamientos se tambalean caóticamente y apenas distingue la frontera entre el sueño y la vigilia. Le cuesta concentrarse para analizar la situación. Pierde y recobra el conocimiento continuamente. No siente ningún malestar sino un agradable sopor. En su mente revolotean sueños, visiones, sonidos y lugares que le son a la vez familiares y ajenos. El cerebro lo engaña oscilando entre el pasado y el presente, a través del tiempo y el espacio. Apenas puede controlar el vaivén de su mente. Tan pronto está sentado en el hospital, junto a la cama de su madre moribunda, como sumido en el oscuro invierno, tumbado en el suelo de la casa abandonada que una vez fue su hogar. Debe de tratarse de una alucinación.
—¿Qué haces aquí tumbado?
Se incorpora en el suelo y percibe una figura junto a la puerta.
Un viajero parece haber llegado a su casa. No entiende la pregunta.
—¿Qué haces aquí tumbado? —pregunta de nuevo el viajero.
—¿Quién eres? —pregunta él.
No distingue la cara del hombre, no lo ha oído entrar, solo ve su silueta. Lo escucha repetir una y otra vez su exasperante pregunta.
—¿Qué haces aquí tumbado?
—Vivo aquí. ¿Quién eres?
—Voy a pasar la noche contigo, si me dejas.
El hombre se sienta a su lado, en el suelo. Ha encendido una pequeña hoguera. Nota el calor en el rostro y estira los brazos hacia el fuego. Solo una vez en su vida ha sentido tanto frío.
—¿Quién eres? —insiste.
—He venido para escucharte.
—¿Escucharme? ¿Quién está contigo?
Tiene la impresión de que no están solos. Una presencia invisible acompaña al hombre.
—¿Quién está contigo? —vuelve a preguntar.
—Nadie —responde el viajero—. He venido solo. ¿Vivías aquí?
—¿Eres Jakob?
—No, no soy Jakob. Me sorprende que estas paredes no se hayan venido abajo. Ya veo que es una casa muy sólida.
—¿Quién eres? ¿Bóas?
—Pasaba por aquí.
—¿Ya has estado aquí antes?
—Sí.
—¿Cuándo?
—Hace muchos años. Cuando todavía vivía gente en este lugar. ¿Qué fue de ellos? ¿Sabes que les pasó?
Tumbado boca arriba en la negrura, el frío le impide moverse. Está solo de nuevo. El fuego se ha extinguido y la casa abandonada ha desaparecido. Inmerso en la helada oscuridad, siente que el calor comienza a abandonarle los pies, las manos, el rostro.
Vuelve a oír un crujido en alguna parte.
Se aproxima desde las gélidas profundidades y se escucha cada vez con mayor intensidad. Pronto lo acompañan desgarradores gritos de angustia.
2
Desde los pies del risco Urðarklettur, vio que el cazador de zorros se acercaba a paso lento. Se saludaron amablemente bajo la llovizna. Sus palabras rasgaron el silencio, como procedentes de otro mundo.
El sol llevaba varios días sin dejarse ver. Una espesa niebla envolvía los fiordos y en los próximos días se esperaba un descenso de las temperaturas y precipitaciones de nieve. La naturaleza se sumergía en su letargo invernal. El cazador le preguntó qué hacía en aquel páramo por donde ya no pasaban más que viejos canallas como él, con la intención de reducir la población de zorros. Obvió la pregunta y le dijo que venía de Reikiavik. El cazador le contó que había visto a alguien merodear por la casa abandonada del fiordo.
—Seguro que era yo —dijo él.
El cazador no hizo más preguntas, pero le contó que era el dueño de una granja vecina y que iba solo.
—¿Cómo te llamas?
—Erlendur —respondió.
—Me llamo Bóas —dijo el hombre mientras se estrechaban la mano—. Por las rocas del páramo vive un depredador que ataca al ganado, una alimaña que se está tomando demasiadas confianzas.
—¿Un zorro ártico?
Bóas se acarició el mentón.
—El otro día lo vi merodear por los establos. Mató un cordero delante de mis narices y le pegó un buen susto a todos los demás.
—¿Y vive por esta zona?
—Salió escopeteado en esta dirección.Ya me lo he encontrado dos veces y creo que sé por dónde se mete. ¿Vas hacia el páramo? Puedes venir conmigo si quieres.
Se lo pensó un segundo y asintió. El granjero parecía contento con su decisión; seguramente agradecía la compañía. Cargaba con un rifle de caza y una cartuchera en un hombro y un viejo morral de cuero en el otro. Vestía un anorak raído, verde oscuro, y unos pantalones impermeables del mismo color. De baja estatura, sus movimientos eran ágiles pese a tener seguramente más de sesenta años. Llevaba la abundante maraña de pelo al descubierto y el viento le batía el largo flequillo contra los ojos de mirada inquieta. Tenía una nariz torcida y aplastada, como si se la hubiera roto tiempo atrás y nunca se la hubieran recompuesto. La barba, espesa y desarreglada, solo dejaba asomar su boca al hablar, cosa que ocurría a menudo ya que el cazador era un hombre dicharachero que parecía tener opinión sobre todo lo habido y por haber. No obstante, procuraba no preguntarle a Erlendur sobre sus andanzas o las razones por las que había elegido la casa abandonada de Bakkasel para alojarse.
Erlendur se había acomodado en la vieja finca. El tejado seguía prácticamente intacto, aunque el techo goteaba y tenía algunas vigas podridas. Aun así, había logrado encontrar un rincón de suelo seco en la estancia donde una vez había estado el salón. Había comenzado a llover y el viento aullaba al recorrer las paredes, que aun estando desnudas lo resguardaban del frío y la humedad. Su lámpara de gas le ofrecía algo de calor, pero la usaba con moderación para que durara lo máximo posible. Salvo el pálido resplandor que proyectaba la llama sobre él, lo rodeaba una oscuridad tan profunda como el interior de un ataúd.
Al cabo del tiempo, algún banco había adquirido la casa y el terreno. Erlendur no tenía ni idea de quién podría ser el propietario en ese momento. En todo caso, nadie se quejaba de que se alojara en la finca abandonada en sus viajes al este. No llevaba mucho equipaje. Había aparcado su coche alquilado frente a la casa, un pequeño todoterreno azul que había recorrido con ciertas dificultades el camino de acceso, apenas distinguible bajo un manto de maleza que nunca había estado allí. Poco a poco se iban borrando las huellas de quienes habían habitado aquel lugar. Inexorablemente, la naturaleza se encargaba de hacer desaparecer la granja.
Continuaron ascendiendo hacia el páramo. La visibilidad empeoró progresivamente hasta que los rodeó por completo una niebla blanquecina. Caminaban bajo la llovizna e iban dejando sus huellas en la tierra húmeda. Atento al canto de los pájaros, el cazador trataba de detectar el rastro de su enemigo. Erlendur lo seguía en silencio. Nunca había aguardado junto a una madriguera, nunca había cazado un animal, nunca había pescado ni en ríos ni lagos y mucho menos había abatido una presa de gran tamaño, como un reno. Bóas parecía haberle leído el pensamiento.
—Tú no cazas, ¿verdad? —le preguntó haciendo un breve descanso.
—No, no cazo.
—Bueno, yo me crie así —le explicó Bóas mientras abría su morral de cuero. Sacó un pedazo de pan de centeno y se lo ofreció a Erlendur acompañado de un trozo de paté de cordero endurecido por el frío—. Estos días salgo más que nada a cazar zorros —continuó—. Para pararles los pies. Cada vez incordian más, benditas criaturas. Si es que se puede hablar así de ellos. Nunca he tenido nada en su contra. Tienen tanto derecho a vivir como cualquier otro ser. Pero hay que mantenerlos lejos del ganado. Todo debe estar en armonía.
Se deleitaron con el pan de centeno y el paté, que seguramente había elaborado el propio Bóas. La combinación era deliciosa. Erlendur no llevaba comida y no sabía por qué había aceptado aquella invitación, tan inesperada como amable. Quizá lo había hecho por su propia necesidad de compañía. Llevaba días sin ver a nadie y pensó que también sería el caso de ese tal Bóas.
—¿A qué te dedicas en Reikiavik? —le preguntó el granjero.
No contestó inmediatamente.
—Yo y mi puñetera curiosidad —comentó Bóas.
—No pasa nada —señaló—. Soy policía.
—Ese no puede ser un trabajo muy divertido.
—No. Bueno, a veces.
Retomaron el ascenso hacia el páramo. Erlendur procuraba pisar el brezo con cuidado y de vez en cuando se agachaba para acariciar la vegetación mientras trataba de recordar si alguna vez, de niño, había oído el nombre de Bóas. Pero no le venía a la memoria. Por otra parte, dado el poco tiempo que había vivido en aquel lugar, no era de extrañar que no se acordara de ningún nombre. En su casa apenas se veían armas de fuego. Conservaba el vago recuerdo de un hombre que una vez había parado en su casa con un rifle y había hablado con su padre mientras señalaba hacia el río. También recordaba que el hermano de su madre tenía un todoterreno y cazaba renos. Guiaba a cazadores que venían de la capital a las zonas donde habitaban los renos y traía a la familia una carne que era exquisita cocinada a la sartén. Pero no le sonaba nada relacionado con la caza del zorro ni con ningún granjero llamado Bóas. Aunque, al fin y al cabo, se había mudado de pequeño y había perdido todo vínculo con la región.
—En las madrigueras de los zorros puedes encontrar de lo más extraño —observó Bóas sin aminorar el paso—. No les suele faltar de comer. Bajan hasta la orilla del mar en busca de moluscos, cangrejos o alcas muertas arrastradas por el mar. Aparte, las crías comen bayas y algún que otro ratoncillo de campo. Y, si tienen suerte, igual encuentran los restos de alguna oveja o algún cordero. Pero luego llegan las alimañas con ganas de carne fresca y se acabó la paz. Entonces es cuando Bóas tiene que ir a por su rifle para cargárselas, aunque no le haga gracia.
Sin tener claro si el granjero estaba simplemente pensando en voz alta, Erlendur optó por guardar silencio. Atravesaba el mullido brezal siguiendo los pasos del cazador y disfrutando del frescor de la llovizna en el rostro. Aunque conocía bien el páramo, se había dejado guiar por Bóas y no estaba muy seguro de dónde se encontraban. El granjero caminaba despreocupadamente pero con decisión, y parloteaba sin considerar si su nuevo compañero de excursión estaba escuchando o no.
—Con las obras han cambiado algunas cosas —comentó antes de pararse y sacar unos prismáticos de su morral—. La naturaleza no es la misma. Probablemente los pobres zorros lo estén percibiendo. Puede que ya no se atrevan a bajar a la orilla por culpa de la planta industrial y el continuo trasiego de barcos, ¿qué se yo? Debemos de estar llegando ya —añadió guardando los prismáticos.
—Viniendo de Reikiavik vi las obras de la fundición de aluminio —comentó Erlendur.
—¡El engendro ese! —exclamó Bóas.
—También he ido a ver las obras de la presa. Jamás he visto nada tan grande.
Mientras continuaban su ascenso, pudo escuchar a Bóas farfullar irritado. «Mira que haberlo permitido...», le pareció oír. Siguió caminando detrás de él y se puso a pensar en las razones por las que se estaba construyendo una gigantesca fundición de aluminio en Reyðarfjörður y en los descomunales cargueros que atracaban en el muelle con materiales para la construcción de la propia planta y de la central hidroeléctrica que la abastecería de energía. No entendía cómo demonios el frívolo capitalismo estadounidense había conseguido adueñarse de un sosegado fiordo islandés y de las intactas tierras desérticas del interior del país.
3
Bóas se detuvo en el pedregal y con un gesto le indicó a Erlendur que lo imitara. Este obedeció, se agazapó y escudriñó la niebla.
Pasó un rato sin que detectara ningún movimiento hasta que, de pronto, se encontró con los ojos de un zorro. El animal se hallaba a unos quince metros de distancia y los miraba fijamente con las orejas erguidas. Bóas agarró su rifle con tanto cuidado que su gesto fue casi imperceptible, pero al zorro le bastó para salir corriendo ladera arriba y desaparecer de su vista.
—Pobrecillo —dijo el cazador levantándose y echándose el rifle al hombro antes de continuar su camino.
—¿Es esa la alimaña que decías? —preguntó Erlendur.
—Sí, ese es el mequetrefe. Me conozco las madrigueras de esta zona como la palma de mi mano y me parece que nos estamos acercando. Utilizan las mismas de generación en generación, así que algunas son muy antiguas, aunque no creo que ninguna se remonte a la última glaciación.
Inmersos en el silencio de la naturaleza, continuaron caminando hasta llegar a un pequeño escondite construido con unas rocas cubiertas de musgo. Bóas le dijo que descansara un poco y añadió que habían tenido suerte con la dirección del viento y que tenía que examinar mejor los alrededores. Erlendur se sentó en el musgo y esperó paciente al cazador. Repasó mentalmente sus conocimientos sobre el zorro ártico y recordó que lo llamaban «el primer colonizador» porque había llegado a la isla a finales de la glaciación, diez mil años atrás. Teniendo en cuenta cómo bendecía al zorro y hablaba de él como si fueran viejos amigos, le pareció que Bóas mostraba un gran respeto hacia el animal. Con todo, si lo consideraba necesario, lo cazaba, le arrancaba la vida y aniquilaba a su progenie como si se tratara de cualquier otra labor doméstica.
—Está aquí, el pobrecillo, solo hay que tener un poco de paciencia —anunció Bóas al volver y tumbarse junto a Erlendur en el escondite de piedra. Se quitó del hombro el rifle y la cartuchera, dejó apoyado en el suelo el morral de cuero, sacó una petaca y se la ofreció a Erlendur, que frunció el ceño al probar su contenido. Por lo visto, Bóas elaboraba también licores caseros, pero no parecía un destilador particularmente talentoso ni paciente.
—¿Qué más dará si hay zonas que se quedan despobladas? —preguntó Bóas al recuperar la petaca—. Total, ya estaban deshabitadas cuando llegamos, ¿por qué no pueden volver a estarlo cuando nos marchemos? —prosiguió—. ¿Por qué tenemos que vender nuestra tierra a unos especuladores para impedir la despoblación? ¿Me lo sabrías decir? La gente viene y va. ¿No es lo normal del mundo?
Erlendur se encogió de hombros.
—Mira el pobre Hvalfjörður, ahí, al lado de tu casa —continuó Bóas—. ¡Tiene dos monstruos escupiendo veneno todo el día sobre el país! ¿Y para quién? ¡Para cuatro millonarios extranjeros que no sabrían ni situar Islandia en el mapa! ¡¿Es que acaso somos el horno de esa panda?!
Volvió a ofrecerle la petaca a Erlendur, que en esa ocasión bebió con mucha más precaución. Bóas metió de nuevo la mano en el morral y sacó un objeto que despidió un olor hediondo cuando retiró el plástico en el que estaba envuelto. Era un trozo de carne que había comenzado a pudrirse. Lo lanzó lo más lejos posible en dirección a la madriguera, se limpió las manos en el musgo y se tumbó de nuevo con el rifle a su lado.
—Saldrá pronto, atraído por el olor —aseguró.
Esperaron en silencio bajo la llovizna.
—Ya me imaginaba que no te acordarías de mí —comentó Bóas tras un largo silencio.
—¿Debería? —preguntó Erlendur entre toses.
—No, me extrañaría —respondió Bóas—. Estabas fuera de ti en aquella época. Además, no conocía a tus padres, no tenía relación con ellos.
—¿Cómo que estaba enajenado?
—Durante la búsqueda, hace mucho tiempo —aclaró Bóas—. Cuando os perdisteis tu hermano y tú.
—¿Estabas?
—Sí, participé en la búsqueda. Todo el mundo lo hizo. He oído que vienes al este de vez en cuando y subes al páramo, que vagas por aquí como un fantasma y te quedas a dormir en la casa abandonada de Bakkasel. Todavía piensas que puedes encontrarlo.
—No, no lo pienso. ¿Es eso lo que dice la gente?
—A veces los mayores recordamos viejas historias y alguien mencionó que todavía subías al páramo. Y algo me dice que es verdad.
Erlendur no quería tener que justificarse ante un desconocido ni darle explicaciones sobre su vida. Aquella era la tierra de su infancia y la visitaba cuando sentía la necesidad. Caminaba mucho por la región y prefería pasar la noche en la finca abandonada antes que meterse en un hotel. A veces montaba su tienda de campaña y otras dormía sobre su esterilla en alguna zona seca del interior de la casa.
—¿Te acuerdas de la búsqueda? —le preguntó.
—Recuerdo cuando te encontraron —dijo Bóas sin desviar la mirada del trozo de carne—. De hecho, yo no formaba parte de ese grupo, pero enseguida se corrió la voz y fue una inmensa alegría para todos. Estábamos convencidos de que también encontraríamos a tu hermano.
—Murió.
—Sí, está claro.
Erlendur guardó silencio.
—Era algo más joven que tú —dijo Bóas.
—Sí. Nos llevábamos dos años. Él tenía ocho.
Siguieron esperando en silencio hasta que Bóas notó de repente un ligero cambio en el ambiente. Erlendur no percibió nada y pensó que tendría que ver con el vuelo de los pájaros. Pasado un momento, el cazador se relajó de nuevo. Bóas le ofreció otro trozo de paté duro de cordero, pan de centeno y más licor nauseabundo de su petaca. La niebla se posó sobre ellos como un suave manto de plumón blanco. Salvo algún gorjeo puntual que se escuchaba en la bruma, todo estaba en la calma más absoluta.
No se acordaba de nadie en especial que hubiera participado en la búsqueda. Cuando había recobrado el conocimiento lo estaban bajando urgentemente del páramo, congelado como un bloque de hielo. Se acordaba de la leche tibia que le habían hecho tragar por el camino. Después había quedado inconsciente y ya no había sabido nada más hasta que se había visto en su propia cama, aturdido y con un médico inclinado sobre la cabeza. Escuchaba voces desconocidas en la casa y sabía que había ocurrido algo horrible, pero no conseguía recordar qué. Entonces le había venido a la cabeza. Su madre lo había abrazado con fuerza y le había dicho que su padre estaba vivo, que había conseguido llegar a casa con muchas dificultades. Todavía buscaban a su hermano, pero estaban seguros de que lo encontrarían pronto. Le había preguntado si podía ayudar a los equipos de búsqueda dándoles indicaciones, pero él le había dicho que solo recordaba una tempestad blanca que rugía mientras lo embestía y lo tiraba al suelo hasta dejarlo sin fuerzas para levantarse.
Vio a Bóas empuñar el rifle con firmeza cuando el zorro emergió de pronto entre la niebla, caminando prudentemente hacia el cebo. Se acercó olisqueando el aire y antes de que pudiera preguntarle a Bóas si era necesario dispararle, el cazador ya había apretado el gatillo y el animal había caído al suelo. Bóas se levantó y fue a buscar el animal muerto.
—¿Te apetece un café? —preguntó el granjero mientras regresaba al escondite con la pieza. Sacó un termo del morral y desenroscó dos tapas que utilizó como tazas. Le ofreció una a Erlendur, llena de café humeante, y le preguntó si quería leche. Erlendur se lo agradeció, pero le dijo que lo tomaba solo.
—Tienes que echarle leche, hombre, si no es antinatural —reparó Bóas mientras hurgaba en el morral sin encontrar lo que estaba buscando—. ¡Mecachis! —exclamó—, me la he dejado.
Le dio un sorbo al café, pero le pareció imposible de beber. Visiblemente consternado, miraba a su alrededor palpándose todos los bolsillos, como si hubiera planeado llevarse una botellita de leche pero se la hubiera olvidado. Finalmente detuvo la mirada en la zorra muerta que yacía a su lado.
—No valdrá de nada, pero intentémoslo —dijo Bóas antes de agarrar el animal y buscarle las mamas, solo para concluir que no obtendría nada de ellas.
4
Mientras caminaba a paso lento hacia una de las casas de la población de Reyðarfjörður, reparó en que una mujer tras una ventana lo miraba fijamente. Se diría que llevaba todo el día esperándolo. En todo caso, Erlendur no la había avisado de su visita y ni siquiera estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Pero su curiosidad era más fuerte que cualquiera de sus dudas.
Al llegar al páramo, Erlendur le había preguntado a Bóas acerca de una historia que había oído una vez de pequeño y que nunca se había podido quitar de la cabeza desde entonces. Sus padres y la mayoría de los vecinos la conocían; probablemente, formaba parte de las razones por las que había hecho ese viaje a los fiordos del este.
—Entonces ¿te metiste a policía? —le había preguntado Bóas—. ¿O sea, que diriges el tráfico ahí, en Reikiavik?
—Durante un tiempo fui agente de tráfico, pero eso fue hace mucho —había respondido—. Y no sé si lo habrás oído, pero hoy usamos lo que se llaman semáforos.
Bóas había sonreído ante la indirecta. Llevaba el zorro al hombro. Con el anorak manchado de sangre, había tratado de limpiarse las manos frotándolas en el musgo húmedo. Tenía asumido que iba a pasar toda la noche en el páramo, pero la caza había terminado tan pronto que esperaba llegar a casa antes del anochecer.
—Has vivido aquí toda tu vida, ¿verdad? —le había preguntado Erlendur.
—Nunca soñé con vivir en otro sitio —había respondido el cazador—. No hay mejor gente en todo el país.
—Entonces conocerás la historia de la mujer que desapareció cruzando el paso de Hrævarskörð.
—Algo me suena, sí —había afirmado Bóas.
—Se llamaba Matthildur —le había recordado Erlendur—. Iba sola.
—Me acuerdo bien de su nombre.
Bóas se había detenido y había mirado a Erlendur.
—¿Qué decías que hacías en la policía?
—Investigar casos.
—¿De qué tipo?
—De toda clase: crímenes graves, homicidios, delitos de violencia.
—¿La flor y nata de la sociedad?
—Podría decirse.
—¿Y desapariciones?
—También.
—¿Se dan muchas?
—No, la verdad.
—La historia de Matthildur desaparecerá con nosotros, los ancianos —había comentado Bóas.
—La oí por primera vez en casa de mis padres —había dicho Erlendur—. Mi madre conocía un poco a la mujer y la historia siempre me ha parecido un tanto...
Había buscado la palabra adecuada.
—Misteriosa —había sugerido Bóas.
—Curiosa —había matizado Erlendur.
Bóas había dejado en el suelo todo lo que llevaba encima, había estirado la espalda mirando hacia el mar y entre la niebla había distinguido, en la distancia, el pueblo a orillas del fiordo. Al acercarse al risco Urðarklettur, había comenzado a hacer frío y a oscurecer. Bóas había vuelto a cargarse la presa al hombro. Erlendur se había ofrecido a llevarla, pero, según Bóas, no hacía falta manchar más ropa de sangre.
—Me imagino que te interesarán las historias de ese tipo —había comentado refiriéndose a las desapariciones.
Lo había dicho más para sí mismo que para Erlendur y se había quedado un rato pensativo antes de continuar bajando por las rocas sueltas y las laderas cubiertas de brezo.
—Entonces, ¿conoces también la historia de los soldados británicos que murieron por congelación en el páramo durante la Segunda Guerra Mundial? —había añadido—. Eran miembros de las tropas de ocupación destinadas a Reyðarfjörður.
Erlendur le había explicado que también había oído hablar de ese suceso en su infancia y que más tarde había leído sobre lo ocurrido, pero eso no había impedido que Bóas lo rememorara igualmente. Su pregunta había sido meramente retórica: no iba a perder la oportunidad de contar una buena historia.
Unos sesenta soldados, todos ellos jóvenes británicos, habían salido de excursión con la idea de caminar desde Reyðarfjörður hasta Eskifjörður atravesando el paso de Hrævarskörð, donde los había sorprendido una terrible tormenta. El paso resultaba intransitable debido a la presencia de hielo y, en lugar de regresar, habían penetrado más hacia el interior por el valle de Tungudalur y habían bajado hasta el páramo de Eskifjarðarheiði. Había ocurrido a finales de enero. A lo largo de la jornada, el cielo se había oscurecido y se había desatado un violento temporal que había frustrado la intención de los soldados de llegar a su destino a la luz del día.
Por la noche, mientras el dueño de la granja Veturhús, situada al fondo de Eskifjörður, se abría paso entre el vendaval hacia su establo, se había encontrado con uno de los soldados, extenuado por el cansancio y el frío. Pese a estar muy débil, el joven le había dado a entender que había más militares en peligro atrapados en la tormenta, y la gente de la granja había salido a buscarlos con lámparas de aceite. Enseguida habían encontrado a dos más a los pies del henar. Con ayuda de la familia de Veturhús, hasta cuarenta y ocho soldados habían conseguido bajar del páramo. Había caído una tromba de agua y debido a la crecida era imposible cruzar los ríos Eskifjarðará, Innri-Þverá y Ytri-Þverá, única vía de acceso a Eskifjörður. Algunos hombres habían logrado cruzar los dos ríos Þverá antes de la gran avenida, pero se habían quedado atrapados sin poder dar media vuelta y se escuchaban sus gritos de auxilio desde Veturhús. Cuatro de ellos habían muerto de frío al otro lado de los ríos, pero algunos habían conseguido recorrer a duras penas todo el camino hasta el pueblo.A la mañana siguiente, cuando el temporal había amainado levemente, el granjero había remontado el valle Eskifjarðardalur acompañado de un teniente y habían encontrado a más hombres, algunos aún con vida y otros fallecidos, entre ellos el capitán. Habían hallado un cadáver en el mar. Pensaron que el hombre se había caído al río Eskifjarðará y lo había arrastrado la corriente. Al final habían logrado encontrar a todos los hombres, vivos o muertos. Durante mucho tiempo se habló de aquella batalla despiadada que los soldados británicos habían tenido que librar contra las implacables fuerzas de la naturaleza y todo el mundo coincidía en que podría haber tenido un final aún más trágico de no haber sido por la reacción y la eficiencia de la gente de Veturhús.
—Muchos recuerdan a los soldados británicos, pero pocos se acuerdan hoy de Matthildur —había añadido Bóas mientras caminaba detrás de Erlendur con el zorro colgado del hombro—. Desapareció en esa misma tormenta. Según su marido, quería llegar hasta Reyðarfjörður por el mismo camino que los soldados, atravesando el paso de Hrævarskörð. Ya había hecho antes esa ruta y la conocía, pero cuando les preguntaron a los militares si la habían visto, aseguraron que no.
—¿No se la deberían haber cruzado? —había preguntado Erlendur.
—Se hallaban en el mismo lugar, en el mismo momento y en la misma tormenta. Caminaban en direcciones opuestas, así que sí, lo normal sería que se la hubieran cruzado. Pero seguramente estaban luchando por sus vidas y no habían prestado atención. Encontraron a todos los soldados, con o sin vida, pero de ella no hubo ni rastro. Se organizó una búsqueda cuando supieron que no había llegado a Reyðarfjörður, pero para entonces ya había pasado mucho tiempo.
—¿Y qué dijo su marido?
—Poco más aparte de que la madre de Matthildur vivía en Reyðarfjörður y había querido hacerle una visita recorriendo ese camino, que según ella conocía bien. Dijo que su mujer se había empeñado a pesar de sus intentos para disuadirla. Tal y como lo contaba, parecía haber sido cosa del destino.
—¿Y él por qué no fue con ella?
—No lo sé. Pero le contó a la gente que su mujer había salido antes de enterarse de lo de los militares. Él ni siquiera sabía que los soldados estaban también en la zona.
—¿Dijo que ella se había perdido?
—No, solo que había salido de excursión.
—¿Tiene eso alguna importancia?
—Los soldados se la tendrían que haber encontrado o tendrían que haberla visto. Aunque puede que fuera imposible en medio de la tormenta. Cuando le preguntaron a su familia de Reyðarfjörður si esperaban su llegada aquel día, dijeron que no sabían nada, que no eran conscientes de que les fuera a hacer una visita, ni ese día ni ningún otro.
—¿Por qué no fue en barco o en coche? —había preguntado Erlendur—. Para entonces ya había una carretera decente entre Eskifjörður y Reyðarfjörður.
—Quería caminar. Ya había mencionado alguna vez ese sendero. Lo mismo con los británicos. Se aburrían como ostras y habían salido de excursión por diversión, para hacer algo entretenido en mitad de la nada. En realidad, no tenían ningún motivo concreto para ir a Eskifjörður. Como sabrás, el camino es espectacular cuando hace buen tiempo.Y nada indicaba que se estuviera formando una tormenta.
—Entonces, ¿le había dicho a su marido que tenía la intención de ir por ese camino?
—Sí.
—¿Y se lo comentó a alguien más?
—No lo sé. Seguramente no.
Bajaron la mirada hacia el pueblo, que dormía plácidamente a orillas del fiordo.
—¿Qué crees que ocurrió? —le había preguntado Erlendur.
—No lo sé. No tengo ni la menor idea.
Después de llamar varias veces y esperar a que respondiera la mujer de la ventana, Erlendur abrió la puerta y entró sin permiso. No sabía por qué la mujer no había acudido a recibirlo y pensó que quizá tuviera algún impedimento para hacerlo. Se acercó hasta la puerta del salón, donde la mujer seguía sentada junto a la ventana sin moverse. Le dio los buenos días, pero ella no se los devolvió y se limitó a seguir contemplando la vista.
Se acercó y la volvió a saludar. La mujer se giró y lo miró con un gesto de desaprobación.
—No te he invitado a que pasaras —le recriminó.
—Perdona —se disculpó Erlendur—. Debería haberte avisado de que venía.
—¿Qué quieres?
—Disculpa, ya me voy.
Pensó que había ido demasiado lejos. No debería haber entrado en la casa sin permiso. No debería inmiscuirse así en la vida privada de la gente. Al haber visto que no salía a la puerta, debería haberse marchado y haberla dejado tranquila. La mujer era una anciana diminuta de pelo gris; Erlendur calculó que tendría unos ochenta años. Sentada sobre el cojín de su silla, lo escrutaba con su mirada penetrante mientras sostenía unos prismáticos en la mano.
—No tengo intenciones de vender esta casa —anunció—. Os lo tengo dicho un millón de veces. Un millón. No pienso meterme en ninguna residencia y me declaro en contra de todas vuestras obras. ¡Ya os podéis ir volviendo a Reikiavik con toda vuestra basura! ¡No quiero saber nada de vosotros, príncipes del aluminio!
Erlendur se giró hacia ella desde la puerta.
—No quiero comprar la casa —aclaró—. No tengo nada que ver con la fundición de aluminio.
—Ah, ¿no? Entonces, ¿quién eres?
—Quería hablar contigo sobre tu hermana. Matthildur. La que falleció.
La mujer le clavó la mirada. Daba la impresión de no haber escuchado ese nombre en muchos años y no podía ocultar su asombro ante el hecho de que un absoluto desconocido hubiera entrado en su casa mencionando a Matthildur.
—Los de Reikiavik no nos dejan vivir con sus ansias de comprarlo todo —dijo por fin—. Pensaba que eras uno de ellos.
—No, no lo soy.
—En estos tiempos no pasan más que cosas extrañas.
—Ya me imagino.
—¿Quién has dicho que eras? —preguntó.
—Soy un policía de Reikiavik. Estoy de vacaciones y...
—¿De qué conoces a mi hermana? —inquirió la anciana.
—Solo he oído hablar de ella.
—¿Dónde? —preguntó la mujer con brusquedad.
—La oí mencionar por primera vez en mi infancia —le informó Erlendur— y hace poco hablé de ella con un cazador de zorros que me encontré en el páramo. Se llama Bóas. No sé si lo conoces.
—Cómo no lo voy a conocer, le di clase cuando era un chaval, el más gamberro de toda la escuela. ¿Qué tienes que ver tú con Matthildur?
—Como te digo, oí hablar de ella de pequeño y entonces le pregunté a Bóas y...
Erlendur no sabía cómo explicarle su inveterado interés por la historia de una lugareña desaparecida que, en realidad, no guardaba ninguna relación con él. Al fin y al cabo, era alguien ajeno a la familia de Matthildur y solo visitaba fugazmente el este cada muchos años. Aunque se había criado allí hasta su comunión, no conocía a la gente de la zona, no había mantenido ningún contacto con nadie y no había regresado más que de adulto. Su vida estaba en Reikiavik, le gustara o no.
Sin embargo, una parte de él había quedado arraigada para siempre a aquel lugar: el dramático testimonio de un ser humano indefenso ante las crueles fuerzas de la naturaleza.
—... me interesan particularmente los casos de tragedias ocurridas en las montañas —concluyó sin dar más rodeos.
5
La mujer cambió de actitud. Le preguntó su nombre y Erlendur se presentó. Le contó que estaba de paso y que solo se iba a quedar unos días en los fiordos del este. La mujer lo saludó estrechándole la mano y se presentó como Hrund. Erlendur se asomó por la ventana para contemplar la vista y pensó que tal vez no había estado mirándolo o esperándolo sino más bien observando las torres de alta tensión que estaban construyendo por encima del pueblo y que abastecerían de energía a la enorme fundición de aluminio que se alzaba a orillas del fiordo. La anciana lo invitó a tomar asiento en el salón. Erlendur se acomodó en un viejo sofá que rechinó al sentarse y ella escogió una silla frente a él. La mujer, menuda y delgada, lo avasalló a preguntas ahora que existía cierto vínculo entre ellos. Erlendur le dio más detalles sobre su interés por las desapariciones y las muertes que tenían lugar en las montañas en condiciones adversas. Ella lo escuchaba con atención y Erlendur encauzó gradualmente la conversación hacia la desaparición de Matthildur en la tempestad de enero de 1942, en la que habían perdido la vida algunos soldados británicos.
Eran cuatro hermanas, todas hijas de un matrimonio que, a finales de los años veinte, había abandonado su pequeña finca de la vecindad de Lýtingsstaðahreppur, en Skagafjörður, en el norte, para mudarse a Reyðarfjörður. El padre tenía familiares en los fiordos del este y se había hecho cargo de la parcela de un tío suyo. Según Bóas, no había sido un gran granjero: tenía graves problemas con el alcohol y había muerto en un accidente de coche unos años después. La mujer se había quedado sola y había conseguido sacar la finca adelante con ayuda de sus vecinos; se había casado con un hombre de la región y había criado a sus hijas. Las dos mayores se habían mudado a Reikiavik, en la otra punta del país, y Matthildur se había casado con un marinero de Eskifjörður. En la época en que se había desatado la tormenta llevaban años de convivencia y no habían tenido hijos. Hrund, la pequeña, estaba casada y vivía en Reyðarfjörður.
—Todas mis hermanas están muertas —le informó—. Perdí mucha relación con las que se habían mudado a Reikiavik. Pasaban años entre visita y visita. Nos escribíamos cartas, pero, aparte de eso, no sabíamos mucho las unas de las otras. De todos modos, el hijo de Ingunn se mudó de pequeño aquí, al este. Vive en Egilsstaðir, en una residencia. Pero no estamos en contacto. No guardo más que buenos recuerdos de Matthildur, murió en la época de mi comunión. Era la más guapa para todo el mundo, pero ya sabes cómo es la gente. Quizá lo dicen porque murió.Ya te imaginarás la terrible tragedia que supuso para la familia.
—Tengo entendido que había salido de Eskifjörður con la intención de venir aquí, a Reyðarfjörður, para visitar a tu madre —señaló Erlendur.
—Eso decía Jakob, su marido. Quedó atrapada en la misma tormenta que los soldados británicos. ¿Igual conoces la historia?
Erlendur asintió.
—La búsqueda de Matthildur no dio ningún resultado. Y eso que hicieron lo imposible por encontrarla, tanto por el lado de Reyðarfjörður como por el de Eskifjörður.
—Por lo visto diluvió —explicó Erlendur— y los ríos se desbordaron de repente. Se cree que uno de los militares se había ahogado en el Eskifjarðará y que la corriente lo había arrastrado hasta el mar.
—Sí, la gente lo sabía y por eso peinaron todas las playas. Quizás el río se la llevó. Nos parecía la explicación más probable.
—Se consideró un milagro que hubieran sobrevivido tantos militares —apuntó Erlendur—. Igual la gente pensó que ya se había acabado el cupo de suerte. ¿Sabía alguien más que Matthildur se había propuesto caminar hasta Reyðarfjörður atravesando el paso? ¿Alguien más aparte de su marido?
—No lo creo. No avisó a nadie.
—¿Nadie la vio pasar por ningún sitio ni subir hacia el páramo?
—La última vez que la vieron fue al despedirse de Jakob. Según él, iba bien preparada y se había llevado comida porque contaba con pasar todo el día caminando. Se marchó muy temprano por la mañana porque quería llegar a tiempo a Reyðarfjörður. Por eso había tan poca gente despierta cuando salió. No tenía pensado parar en ningún sitio.
—Los militares aseguraron no haberla visto.
—Eso es.
—Pero recorría el mismo camino que ellos.
—Sí. Pero la tormenta impedía toda visibilidad.
—Y vuestra madre no sabía que le iba a hacer una visita, ¿no es así?
—Ya veo que Bóas te tiene muy bien informado.
—Me ha contado por encima lo que ocurrió.
—Jakob estaba...
Hrund miró por la ventana, aquella ventana desde la que pasaba los días espiando con sus prismáticos sobre el cojín de su silla. Al caer la noche, el resplandor de las obras iluminaba la oscuridad. En sus labios se dibujó una sonrisa inescrutable.
—El presente es una bestia extraña —comentó cambiando bruscamente de tema para pasar a hablar de los tiempos que cambian y de unas transformaciones que iban más allá de su capacidad de comprensión: las obras de la fundición, la construcción de la presa de Kárahnjúkar, la destrucción de espectaculares cañones excavados por ríos glaciares y el embalse que se iba a convertir en el mayor lago artificial de Islandia. No parecía estar muy contenta. Erlendur pensó en su conversación con Bóas al bajar del páramo. El cazador le había hablado de las sospechas que había suscitado el caso de Matthildur y que habían pervivido en las personas que recordaban su desaparición, si bien era cierto que la mayoría de ellas habían pasado ya a mejor vida o habían envejecido y se habían vuelto peculiares.
—Para Jakob Ragnarsson no fueron tiempos fáciles —comentó Hrund al terminar su digresión.
—¿En qué sentido? —preguntó Erlendur.
—Bueno, lo típico cuando pasa el tiempo y comienzan a correr rumores. Hasta decían que ella se le aparecía y que lo persiguió durante toda su vida. Qué estupidez. ¡Ni que mi hermana fuera un fantasma sacado de un cuento popular!
—¿Y qué pensabais en vuestra familia? ¿Había alguna razón para poner en duda su versión?
—No se hizo ninguna investigación —reparó Hrund—. Pero, como nunca encontraron a Matthildur, aumentaron las sospechas de que Jakob ocultaba algo, como te podrás imaginar. Algunos decían que realmente Matthildur huía de él cuando se metió en aquella tormenta, que nunca había planeado ir a Reyðarfjörður sino que se había marchado por su culpa. Seguro que el granuja de Bóas no se lo habrá podido callar al hablar contigo.
Erlendur negó con la cabeza.
—No lo mencionó. ¿Qué fue de Jakob? Murió en un accidente, ¿verdad?
—Se ahogó en el mar y lo enterraron en Djúpivogur. Ocurrió unos años después de la desaparición de Matthildur. Su barco naufragó en una tormenta en Eskifjörður y murieron los dos que iban a bordo.
—Y ahí terminó la historia.
—Supongo —dijo Hrund—. Nunca hallaron a Matthildur. Muchos años después desapareció un niño en el páramo. Tampoco lo encontraron. La naturaleza islandesa es implacable.
—Sí —dijo Erlendur—. Así es.
—¿También te estás informando sobre ese caso?
—No, no.
—La gente decía que el espectro de Matthildur había perseguido a Jakob hasta causarle la muerte. La llegaron a culpar del accidente. Vamos, totalmente absurdo. A los islandeses les encantan las historias de fantasmas y se lo pasan pipa inventándoselas. Hasta uno de los portadores del ataúd de Jakob dijo que había oído un gemido en su interior cuando lo enterraban. ¡Menudo disparate! Pero ahí no quedó la cosa.
—Alguna vez he oído algo acerca de los británicos —preguntó Erlendur.
—También se decía que había tenido una aventura con un británico. Que estaba en «la situación», como se decía entonces, que se veía en secreto con un militar y que había huido del país con él. Supuestamente se habría sentido tan avergonzada que nunca más volvió a dar señales de vida.
—¿Habría muerto en el extranjero, entonces?
—Sí, puede que muriera poco después de marcharse. Preguntaron a los militares, pero a ninguno le sonaba ninguna historia. Porque era una tontería, claro. Como una casa.
—¿Queda algún familiar o amigo de Jakob con el que pueda hablar?
—Pues no muchos. Se trasladó aquí desde Reikiavik y al principio vivía con su tío en Djúpivogur, pero murió hace mucho. A lo mejor podrías hablar con Ezra. Era amigo de Jakob.
6
Está sumido en el frío y la oscuridad. Lo asaltan continuamente imágenes de personas, pensamientos y sucesos pasados que escapan a su control. Ha perdido la noción del tiempo y el espacio. Se encuentra en todas partes y en ninguna a la vez.
Está tumbado en su cuarto y lo invade una extraña calma después de la inyección. Trata en vano de luchar contra esa sensación. Siente como si la sangre dejara de circular y se le nubla la mente.
El médico le explica lo que va a hacer, pero apenas lo oye. Lucha con todas sus fuerzas y grita a todo pulmón hasta que lo agarran y lo inmovilizan en la cama. El doctor se dirige a su madre, que asiente levemente con la cabeza. Ve la jeringuilla en manos del médico y siente un doloroso pinchazo en el brazo. Poco a poco se tranquiliza.
Su madre está sentada al borde de la cama acariciándole la frente, con una expresión de insondable dolor en el rostro. Haría cualquier cosa por poner fin a su tristeza.
—¿Hay algo que nos puedas decir de tu hermano? —susurra.
Presenta heridas leves por congelación en las manos y los pies, pero no le duelen. No recuerda nada de lo ocurrido antes de haberse despertado en brazos del rescatador que trataba de obligarlo a beber leche tibia. Se turnan para bajarlo cuanto antes a un lugar caliente. Su madre recorre el último tramo y lo deja en manos del médico, que examina su estado y comienza a curarle las heridas. Le dicen que su padre está vivo. ¿Y por qué no iba a estarlo?, se pregunta. No recuerda nada. Mira a su alrededor: la casa está llena de desconocidos, fuera hay personas con walkie-talkies y unos palos alargados, la gente lo mira como si hubiera visto a un fantasma. Recupera progresivamente el conocimiento y comienzan a ensamblarse en su cabeza las piezas de lo ocurrido desde que salieron de casa.Al comienzo no es más que una imagen fragmentaria, pero gradualmente emerge todo el conjunto. Agarra a su madre del brazo.
—¿Dónde está Beggi? —le pregunta.
—No estaba contigo —le responde—. Lo estamos buscando en la zona donde te han encontrado.
—¿No ha vuelto a casa?
Su madre niega con la cabeza.
Es entonces cuando enloquece. Se pone de pie con la intención de salir corriendo; su madre se lo impide, pero solo consigue ponerlo más histérico. Logra zafarse y salir corriendo al pasillo, donde se topa con el médico y con dos de los hombres que lo han bajado hasta Bakkasel. Intenta librarse de ellos, pero lo agarran con fuerza tratando de hablar con él, de hacerlo razonar y calmarlo. Su madre lo abraza y le explica que un grupo de personas están buscando a su hermano Bergur y que pronto lo encontrarán, que todo irá bien. Él no le hace caso, muerde y araña intentando llegar hasta sus botas y su anorak. Pierde el control cuando le prohíben salir y al médico no le queda más remedio que suministrarle un calmante.
—¿Puedes darnos alguna pista sobre Beggi? —le pregunta de nuevo su madre una vez que él, sin fuerzas para resistirse, ha vuelto a la cama—. Es urgente, cariño.
—Llevaba a Beggi de la mano —susurra—. Lo agarré todo el rato que pude. De repente, ya no estaba conmigo. Estaba yo solo. No sé qué pasó.
—¿Hace mucho de eso?
Tiene la impresión de que su madre se halla sometida a una gran presión y de que está tratando de mantener la calma. Ha recuperado con vida a dos de tres y la idea de que Bergur se encuentre todavía en plena tormenta se le hace insoportable.
—No lo sé —responde.
—¿Aún era de día?
—Creo que sí. No lo sé. Hacía mucho frío.
—¿Sabes en qué dirección ibais? ¿Subíais o bajabais?
—No, no lo sé. Me caía todo el rato y todo era blanco y no veía nada. Me acuerdo de papá diciéndonos que debíamos volver inmediatamente. Luego desapareció.
—Ha pasado ya más de un día —le informa su madre—. Voy a subir otra vez al páramo, cariño. Necesitan más gente. Descansa. Todo irá bien. Encontraremos a Beggi. No te preocupes.
El sedante hace efecto y las reconfortantes palabras de su madre lo apaciguan levemente. Se queda dormido y permanece unas horas ajeno a todo. Al despertarse lo rodea una extraña calma; en la casa reina un inquietante silencio. Siente como si se despertara de una larga y horrenda pesadilla, pero enseguida se da cuenta de que no es así: los recientes acontecimientos están demasiado vivos en su mente. Todavía aturdido por el medicamento, baja de la cama y sale al pasillo. La puerta del dormitorio de sus padres está cerrada. Se acerca a ella, la abre y ve a su padre sentado en el borde de la cama. Inmóvil, con la cabeza hundida en el pecho y las manos en el regazo, ni siquiera percibe la presencia del chico. Puede que esté dormido. La habitación está a oscuras. Ignora la terrible odisea que vivió su padre, no sabe que tuvo que arrastrarse a cuatro patas en los últimos metros para poder llegar a Bakkasel, congelado, sin gorro y casi inconsciente tras batallar contra el temporal.
—¿No estás buscando? —le pregunta.