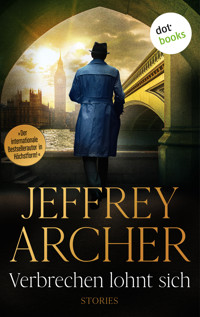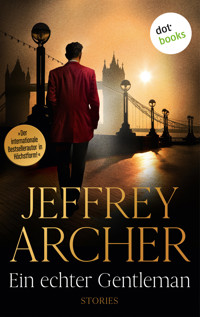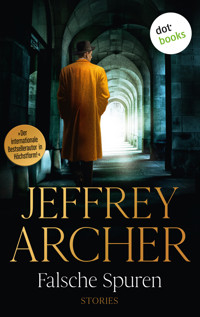Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Los estafados: un catedrático de Oxford, un médico, un elegante galerista francés y un encantador lord inglés. Todos tienen una cosa en común: de la noche a la mañana, cada uno de estos inversores novatos ha perdido su fortuna por culpa de un hombre. El estafador: Harvey Meltcalfe. Un brillante gurú del engaño hecho a sí mismo. Un tipo muy peligroso. Y ahora, un hombre perseguido. Esos cuatro extraños a los que no les queda nada que perder están a punto de unir fuerzas. Cada uno es experto en su campo y tienen un plan: encontrar a Harvey, seguirlo, tenderle una trampa y, penique a penique, verlo destruido. Un ingenioso juego acaba de comenzar, una partida que los llevará desde lujosos casinos en Monte Carlo al hipódromo de Ascot pasando por las atestadas calles de Wall Street o modernas galerías de arte en Londres. Este juego se llama venganza… y les ha enseñado a jugar un maestro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Ni un penique más, ni un penique menos
Traducción de Ana Navalón
Saga
Ni un penique más, ni un penique menos Translated byAna Navalón Original titleNot a Penny More Not a Penny LessCover image: Shutterstock Copyright © 1976, 2020 Jeffrey Archer and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726491913
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Para Mary y los hombres gordos
NOTA DEL AUTOR
Quiero agradecer toda la ayuda que he recibido de tanta gente para escribir este libro y me gustaría dar las gracias: a David Niven Jr. que me obligó a hacerlo, a sir Noel y a lady Hall que lo hicieron posible, a Adrian Metcalfe, Anthony Rentoul, Colin Emson, Ted Francis, Godfrey Barker, Willy West, Madame Tellegen, David Stein, Christian Neffe, el doctor John Vance, el doctor David Weeden, el reverendo Leslie Styler, Robert Gasser, el profesor Jim Bolton y Jamie Clark; a Gail y a Jo por darle sentido, y a mi esposa, Mary, por las horas que pasó corrigiendo y editando.
PRÓLOGO
—Jörg, llegarán siete millones de dólares del Crédit Parisien en la segunda cuenta a las seis de la tarde, hora centroeuropea; colócalos con bancos de primera clase y nombres comerciales de triple «A». Si no, inviértelo en el mercado euro-dólar nocturno. ¿Entendido?
—Sí, Harvey.
—Pon un millón de dólares en el Banco do Minas Gerais, Río de Janeiro, a nombre de Silverman y Elliott, y cancela el préstamo a la vista en el Barclays Bank de Lombard Street. ¿Entendido?
—Sí, Harvey.
—Compra oro con mi cuenta corriente hasta que alcance diez millones de dólares y luego retenlo hasta que recibas más instrucciones. Intenta comprar en el punto mínimo y no te precipites: ten paciencia. ¿Entendido?
—Sí, Harvey.
Harvey Metcalfe se dio cuenta de que las últimas indicaciones eran innecesarias. Jörg Birrer era uno de los banqueros más conservadores de Zúrich y, lo que era más importante para Harvey, durante los últimos veinticinco años había demostrado ser uno de los más astutos.
—¿Puedes reunirte conmigo en Wimbledon el jueves 25 de junio a las dos de la tarde, cancha central, en mi asiento de siempre?
—Sí, Harvey.
El teléfono emitió un clic al colgarlo. Harvey nunca se despedía. Nunca había entendido las sutilezas de la vida y ahora era demasiado tarde para empezar a hacerlo. Descolgó el teléfono, marcó los siete dígitos que lo pondrían en contacto con el Lincoln Trust en Boston y preguntó por su secretaria.
—¿Señorita Fish?
—Sí, señor.
—Borre el archivo de Prospecta Oil y destrúyalo. Destruya cualquier correspondencia que esté relacionada con él y no deje ninguna huella. ¿Entendido?
—Sí, señor.
El teléfono volvió a hacer clic. Harvey Metcalfe había dado órdenes similares tres veces en los últimos veinticinco años y a esas alturas la señorita Fish había aprendido a no hacerle preguntas.
Harvey respiró hondo; fue casi un suspiro, una exhalación tranquila de triunfo. Ahora valía por lo menos veinticinco millones de dólares y nada podía detenerlo. Abrió una botella de champán Krug 1964, importada del Hedges & Butler de Londres. Lo bebió despacio y encendió un puro Romeo y Julieta Churchill, que un inmigrante italiano le pasaba de contrabando desde Cuba en cajas de doscientos cincuenta una vez al mes. Se puso cómodo para una celebración moderada. En Boston, Massachusetts, eran las 12.20 p. m.: casi la hora de la comida.
En Harley Street, Bond Street, King's Road y el Magdalen College, en Oxford, eran las 18.20 p. m. Cuatro hombres, desconocidos entre sí, comprobaban el precio de mercado de Prospecta Oil en la última edición del Evening Standard de Londres. Era de 3,70 libras. Los cuatro eran ricos y estaban deseando consolidar sus ya de por sí exitosas carreras.
Al día siguiente no tendrían ni un penique.
1
Ganar un millón de manera legal siempre ha sido difícil. Ganar un millón de manera ilegal siempre ha sido un poco más fácil. Conservar un millón una vez ganado quizás sea lo más complicado de todo. Henryk Metelski era uno de esos raros hombres que había conseguido las tres cosas. A pesar de que el millón que ganó de manera legal llegó después del que ganó ilegalmente, Metelski siempre iba un paso por delante de los demás: había conseguido conservarlo todo.
Henryk Metelski nació en el Lower East Side de Nueva York el 17 de mayo de 1909, en una habitacioncita donde ya dormían cuatro niños. Se crio durante la Depresión, creyendo en Dios y con una comida al día. Sus padres eran de Varsovia y habían emigrado desde Polonia con el cambio de siglo. El padre de Henryk era panadero de profesión y pronto encontró trabajo en Nueva York, donde los inmigrantes polacos se especializaban en hornear pan negro de centeno y en llevar pequeños restaurantes para sus compatriotas. A ambos progenitores les habría gustado que Henryk hubiera tenido éxito en los estudios, pero nunca estuvo destinado a convertirse en un estudiante sobresaliente en su instituto. Sus dones naturales se encontraban en otra parte. Era un chiquillo astuto e inteligente, más interesando en el control del mercado negro de cigarrillos y licor del colegio que en los emocionantes relatos de la Revolución de Estados Unidos y la Campana de la Libertad. El pequeño Henryk nunca creyó ni por un segundo que las mejores cosas de la vida fueran gratis, y la búsqueda de dinero y poder fueron para él algo tan natural como que un gato cazara a un ratón.
Cuando Henryk era un lozano joven de catorce años lleno de granos, su padre murió de lo que hoy conocemos como cáncer. Su madre sobrevivió a su marido durante unos pocos meses más, por lo que los cinco niños tuvieron que valerse por sí mismos. Henryk, como los otros cuatro, debería haber ido al orfanato para niños desamparados del distrito, pero a mediados de los años veinte, a un chico no le resultaba difícil desaparecer en Nueva York, aunque lo más duro era sobrevivir. Henryk se convirtió en un maestro de la supervivencia, una enseñanza que resultó serle muy útil más adelante en la vida.
Llamaba a las puertas del Lower East Side con su cinturón apretado y los ojos abiertos, sacándole brillo a unos zapatos por aquí, limpiando platos por allá, buscando siempre una entrada hacia el laberinto que se encontraba en el corazón de lo que otorgaba riqueza y prestigio. Su primera oportunidad llegó cuando su compañero de piso Jan Pelnik, el chico de los recados de la Bolsa de Nueva York, acabó fuera de combate por una salchicha aderezada con salmonela. Henryk, encargado de informar al jefe de mensajeros del percance de su amigo, elevó la intoxicación alimentaria a la categoría de tuberculosis y se hizo con el resultante puesto libre. Así que cambió de piso, se puso un uniforme nuevo, perdió un amigo y consiguió un trabajo.
La mayoría de los mensajes que Henryk entregó a principios de los años veinte rezaban: «Compra». Muchos de ellos se llevaban a cabo de inmediato, ya que fue la época del auge. Veía a hombres con pocas habilidades hacer fortuna mientras él no era más que un mero observador. Su instinto lo condujo hacia aquellos individuos que habían ganado más dinero en una semana en la Bolsa que el que él podría esperar ganar en toda una vida con su salario.
Empezó a aprender cómo dominar la forma en que funcionaba la Bolsa, escuchó conversaciones privadas, abrió mensajes sellados y averiguó los informes de las compañías cerradas que debía estudiar. Con dieciocho años, tenía cuatro años de experiencia en Wall Street: cuatro años que la mayoría de los chicos de los recados se habían pasado simplemente caminando por plantas abarrotadas, entregando trocitos de papel rosas; cuatro años que para Henryk Metelski eran el equivalente a un máster en la Facultad de Economía de Harvard. No sabía que un día daría clases en tan augusta institución.
Una mañana de julio de 1927 iba a entregar un mensaje de Halgarten & Co., una casa de bolsa de buena reputación, dando su habitual rodeo por el cuarto de baño. Había perfeccionado un sistema mediante el cual se encerraba en un cubículo, estudiaba el mensaje que iba a entregar, decidía si la información le resultaba a él de algún valor y, si era así, inmediatamente llamaba a Witold Gronowich, un viejo polaco que llevaba una pequeña compañía de seguros para sus compatriotas. Henryk calculaba llevarse entre veinte o veinticinco dólares extra a la semana por la información interna que proporcionaba. Gronowich, al no encontrarse en posición de invertir grandes sumas en el mercado, nunca dejaba que la información que se filtrase condujera a su joven asesor.
Sentado en la taza del retrete, Henryk empezó a darse cuenta de que, esa vez, el mensaje que estaba leyendo tenía una importancia considerable. El gobernador de Texas estaba a punto de darle permiso a la Standard Oil Company para que completara un oleoducto desde Chicago a México; el resto de instituciones públicas ya había aceptado la propuesta. El mercado estaba al tanto de que la compañía llevaba casi un año intentando obtener este último permiso, pero la opinión general era que el gobernador lo rechazaría. El mensaje tenía que pasárselo directamente al corredor de bolsa de John D. Rockefeller, Tucker Anthony, de inmediato. La concesión de este permiso para construir un oleoducto abriría a todo el norte a un abastecimiento de petróleo, y eso solo podía significar un aumento de beneficios. A Henryk le resultó obvio que el stock de Standard Oil debería de aumentar a un ritmo constante en el mercado una vez se supiera la noticia, sobre todo porque Standard Oil ya controlaba el nueve por ciento de las refinerías de petróleo de Estados Unidos.
En circunstancias normales, Henryk le habría pasado esta información directamente al señor Gronowich, y estaba a punto de hacerlo cuando se dio cuenta de que a un hombre más bien obeso, que también estaba saliendo del lavabo, se le cayó un papel. Como no había nadie más allí en ese momento, Henryk lo cogió y volvió a retirarse a su cubículo privado, creyendo que en el mejor de los casos le revelaría más información. Pero se trataba de un cheque de cincuenta mil dólares al portador, de la señora Rose Rennick.
Henryk reflexionó rápido y no se lo pensó dos veces. Salió del cuarto de baño a toda velocidad y pronto estaba fuera del propio Wall Street. Fue hasta una pequeña cafetería en Rector Street y se sentó allí fingiendo tomarse una Coca-Cola mientras pergeñaba su plan con cuidado. Después procedió a llevarlo a cabo.
Primero canjeó el cheque en una sucursal del Morgan Bank en la zona suroeste de Wall Street, sabiendo que con su elegante uniforme de mensajero de la Bolsa pasaría fácilmente como un porteador de cualquier firma distinguida. Entonces volvió a la Bolsa y le compró a un corredor dos mil quinientas acciones de Standard Oil a 19,85 dólares, con lo que le quedaron 126,61 dólares después de las tasas de correduría. Ingresó los 126,61 dólares en una cuenta corriente del Morgan Bank. Luego, a la espera de una tensa anticipación por un anuncio de la oficina del gobernador, se dispuso a seguir con la rutina normal de un día de trabajo, demasiado preocupado por Standard Oil incluso para desviarse por los lavabos con los mensajes que llevaba.
No se hizo ningún anuncio. Henryk no tenía modo de saber que la noticia se estaba reteniendo hasta que la Bolsa cerrara oficialmente a las tres de la tarde para que el propio gobernador pudiera comprar acciones en todas partes en las que pudiera echarles sus asquerosas manos. Henryk volvió a casa esa noche muerto de miedo por haber cometido un terrible error. Tenía visiones en las que perdía el trabajo y todo lo que había conseguido en los últimos cuatro años. Quizás incluso acabaría en la cárcel.
Fue incapaz de dormir aquella noche, y cada vez se impacientaba más en aquella habitación con la ventana abierta en la que no entraba aire. A la una de la madrugada no pudo aguantar más la incertidumbre, así que saltó de la cama, se afeitó, se vistió y cogió el metro hasta la Grand Central Station. Desde ahí caminó hasta Times Square, donde compró con las manos temblorosas la primera edición del Wall Street Journal. Por un segundo fue incapaz de asimilar la noticia, a pesar de que le estaba gritando a él en el titular principal:
EL GOBERNADOR LE CONCEDE LOS DERECHOS DE UN OLEODUCTO A ROCKEFELLER
Y un segundo titular:
SE ESPERA MUCHA ACTIVIDAD EN LAS ACCIONES DE STANDARD OIL
Aturdido, Henryk caminó hasta la cafetería 24 horas más cercana, en la calle 42 West, y pidió una hamburguesa grande y patatas fritas, las cuales cubrió de kétchup y mordisqueó como un hombre que se toma el último desayuno antes de enfrentarse a la silla eléctrica en lugar de como el primer desayuno en su camino hacia la riqueza. Leyó todos los detalles del golpe maestro de Rockefeller en la primera página, que continuaban hasta la página catorce, y a las cuatro de la mañana ya había comprado las primeras tres ediciones del New York Times y las primeras dos ediciones del Herald Tribune. La historia principal era la misma en todos los periódicos. Henryk corrió a casa, mareado y eufórico, y se puso su uniforme. Llegó a la Bolsa a las ocho de la mañana y siguió su rutina de un día de trabajo, pensando solo en cómo llevar a cabo la segunda parte de su plan.
Cuando la Bolsa abrió oficialmente, Henryk fue al Morgan Bank y pidió un préstamo de cincuenta mil dólares con sus dos mil quinientas acciones de Estándar Oil como aval, que esa mañana habían abierto a 21,25 dólares. Ingresó el préstamo en su cuenta corriente y le pidió al banco que le hiciera un giro a nombre de la señora Rose Rennick. Salió del banco y buscó la dirección y el número de teléfono de su benefactora involuntaria.
La señora Rennick, una viuda que vivía de las inversiones que le dejó su marido, vivía en un pequeño apartamento de la calle 62, que Henryk sabía que era una de las zonas más a la moda de Nueva York. La llamada de un tal Henryk Metelski, que pedía reunirse con ella por un asunto privado urgente, le resultó bastante sorprendente, pero que hacia el final mencionara a Halgarten & Co. le dio un poco más de confianza y aceptó reunirse con él en el Waldorf-Astoria esa misma tarde a las cuatro.
Henryk nunca había estado en el Waldorf-Astoria, pero tras cuatro años en la Bolsa había pocos hoteles o restaurantes famosos que no hubiera oído mencionar en las conversaciones de otra gente. Se dio cuenta de que era más probable que la señora Rennick tomara el té con él ahí en lugar de ver a un hombre con un nombre como Henryk Metelski en su propio apartamento, sobre todo dado que su acento polaco era más pronunciado al teléfono que cara a cara.
Mientras Henryk estaba de pie en el vestíbulo lleno de alfombras del Waldorf, le subieron los colores por la ingenuidad de su atuendo. Imaginándose que todo el mundo lo miraba, enterró su cuerpo retaco y relleno en una elegante silla del salón Jefferson. Algunos otros clientes del Waldorf también estaban bastante rellenitos, pero Henryk sentía que era más probable que su obesidad se debiera a las Pommes de Terre Maître d’Hôtel que a las patatas fritas. Deseando en vano haberse puesto un poco menos de gomina en su ondulado pelo negro y haber frotado un poco más sus andrajosos zapatos, se rascaba nervioso una pústula irritante en la comisura de los labios y esperaba. Su traje, en el que tan seguro y adinerado se sentía entre sus amigos, era reluciente, corto, barato y llamativo. No hacía juego con la decoración, ni mucho menos con los clientes del hotel; sintiéndose incompetente por primera vez en su vida, cogió una copia del New Yorker, se escondió detrás y rezó para que su invitada llegara pronto. Los camareros revoloteaban complacidos con una arrogancia innata. Uno, se dio cuenta, no hacía más que recorrer el salón de té delicadamente ofreciendo terrones de azúcar con unas tenacillas de plata en unas manos enfundadas en unos guantes blancos: Henryk se quedó impresionadísimo.
Rose Rennink llegó un par de minutos después de las cuatro, acompañada por dos perritos y con un sombrero exageradamente grande. Henryk pensó que parecía demasiado vieja, demasiado gorda, demasiado maquillada y demasiado bien vestida, pero tenía una sonrisa amable y parecía conocer a todo el mundo, ya que pasaba de una mesa a otra, hablando con los habituales del Waldorf-Astoria. Al acercarse por fin a la mesa que había asumido que era la de Henryk, estaba más bien sorprendida, no solo por encontrárselo vestido de forma extraña, sino porque parecía que tenía menos de dieciocho años.
La señora Rennick pidió el té mientras Henryk recitaba la historia que había ensayado bien: había habido un error desafortunado con el cheque, que se había acreditado por error a su empresa en la Bolsa el día anterior; su jefe le había dado órdenes de devolver el cheque de inmediato y de comunicarle lo mucho que lamentaban el desafortunado error. Henryk le pasó entonces el giro de cincuenta mil dólares y añadió que podría perder su trabajo si la dama insistía en llevar el asunto más allá, ya que él había sido el total responsable de la equivocación. La señora Rennick, de hecho, se había enterado del cheque perdido aquella misma mañana y no se había dado cuenta de que se había cobrado, ya que habría tardado un par de días en sacar dinero de su cuenta. La más que genuina ansiedad de Henryk mientras relataba la historia a trompicones habría convencido a un observador de la naturaleza humana mucho más crítico que la señora Rennick. Al instante aceptó dejar las cosas como estaban, demasiado complacida por que le hubieran devuelto el dinero, y dado que era un giro del Morgan Bank, no había perdido nada. Henryk profirió un suspiro de alivio y, por primera vez en aquel día, empezó a relajarse y a disfrutar. Incluso llamó al camarero del azúcar y de las tenacillas de plata.
Después de un periodo de tiempo respetable, Henryk explicó que debía volver al trabajo, le dio las gracias a la señora Rennick por su cooperación, pagó la cuenta y se marchó. Fuera, en la calle, resopló aliviado. Su nueva camisa estaba empapada de sudor (la señora Rennick lo habría llamado transpiración), pero él estaba al aire libre y podía volver a respirar con libertad. Su primera maniobra había sido un éxito.
Se quedó de pie en Park Avenue, divertido porque el lugar de su confrontación con la señora Rennick hubiera sido en el Waldorf, el mismísimo hotel en el que John D. Rockefeller, el presidente de Standard Oil, tenía una suite. Henryk había llegado a pie y había usado la entrada principal, mientras que el señor Rockefeller había llegado antes en metro y había cogido su ascensor privado a las torres Waldorf. Aunque pocos neoyorkinos eran conscientes de ello, Rockefeller había mandado construir su propia estación privada quince metros por debajo del Waldorf-Astoria para ahorrarle recorrer ocho manzanas hasta la estación Grand Central, sin ninguna parada entre aquella y la calle 125. (La estación sigue existiendo hoy en día, pero dado que ningún Rockefeller vive en el Waldorf-Astoria, el tren nunca para). Mientras Henryk había estado hablando de sus cincuenta mil dólares con la señora Rennick, Rockefeller había estado considerando una inversión de cinco millones con Andrew W. Mellon, el Secretario del Tesoro del presidente Coolidge, cincuenta y siete plantas por encima de él.
A la mañana siguiente, Henryk volvió al trabajo como siempre. Sabía que solo tenía cinco días de gracia para vender las acciones y saldar su deuda con el Morgan Bank y el corredor de bolsa, ya que una cuenta de la Bolsa de Nueva York se rige por cinco días laborables o siete días naturales. El último día de la cuenta, las acciones estaban a 23,25 dólares. Vendió a 23,12, retiró su descubierto de 49 625 dólares y, después de los gastos, se dio cuenta de que tenía un beneficio de 7490 dólares, que depositó en el Morgan Bank.
A lo largo de los tres años siguientes, Henryk dejó de llamar al señor Gronowich y empezó a hacer negocios por sí mismo; pequeñas cantidades al principio, pero fue aumentándolas conforme iba ganando experiencia y confianza. Seguía siendo una buena época y, aunque no siempre sacaba beneficios, había aprendido a dominar el ocasional mercado a la baja, así como el más común mercado al alza. Su sistema en el mercado a la baja era la venta corta, una práctica que no se considera del todo ética en negocios. Pronto dominó el arte de vender acciones que no tenía en previsión de la subsecuente caída de su precio. Su instinto para las tendencias del mercado se fue puliendo tan rápido como su gusto por la ropa, y las estratagemas que aprendió en las callejuelas del Lower East Side siempre le fueron útiles. Henryk descubrió pronto que el mundo entero era una jungla; a veces, los tigres y los leones llevaban traje.
Cuando el mercado colapsó en 1929, Henryk había convertido sus 7490 dólares en 51 000 dólares de activos realizables al haber vendido todas las acciones que tenía el día antes de que el presidente de Halgarten & Co. saltara de unas de las ventanas de la Bolsa. Henryk había recibido el mensaje. Con sus ingresos recientes se había mudado a un elegante apartamento en Brooklyn y empezó a conducir un Stutz rojo un tanto ostentoso. Henryk se dio cuenta a una temprana edad de que había llegado al mundo con tres grandes desventajas: su nombre, su origen y su exigüidad. El problema del dinero se había solucionado y ahora era el momento de expurgar los otros dos. Para ese fin, había solicitado cambiarse el nombre por sentencia judicial a Harvey David Metcalfe. Cuando se aceptó su solicitud, cesó todo contacto con sus amigos de la comunidad polaca y, en mayo de 1930, llegó a la mayoría de edad con un nuevo nombre, un nuevo origen y mucho dinero nuevo.
Fue poco más tarde, aquel mismo año, en un partido de fútbol americano, cuando conoció a Roger Sharpley y descubrió que los ricos también tenían sus propios problemas. Sharpley, un joven de Boston, había heredado la empresa de su padre, que estaba especializada en la importación de whisky y la exportación de pieles. Sharpley, que estudió en Choate y más tarde en la Universidad de Dartmouth, tenía toda la seguridad y el encanto de la élite de Boston, tan a menudo envidiada por sus compatriotas. Era alto y pálido, parecía que provenía de un linaje vikingo, y con sus aires de novato con talento, se había dado cuenta de que conseguía la mayoría de las cosas con facilidad, sobre todo las mujeres. Era en todos los sentidos un contraste total con Harvey. Aunque eran polos opuestos, el contraste funcionaba como un imán y los atraía el uno hacia el otro.
La única ambición de Roger en la vida era convertirse en oficial de la armada, pero después de graduarse en Dartmouth, tuvo que volver al negocio familiar a causa de la débil salud de su padre. Tan solo llevaba un par de meses en la empresa cuando este murió. A Roger le habría gustado vender Sharpley & Son al primer postor, pero su padre había redactado un anexo al testamento con el propósito de que, si la empresa se vendía antes de que Roger cumpliera cuarenta años (que es el último día en que uno se puede alistar en la armada estadounidense), el dinero obtenido de la venta se dividiría de manera igualitaria entre el resto de sus familiares.
Harvey reflexionó mucho sobre el problema de Roger y después de dos interminables sesiones con un hábil abogado de Nueva York, este le sugirió a Roger que procediera de este modo: Harvey adquiriría el cuarenta y nueve por ciento de Sharpley & Son por cien mil dólares y los primeros veinte mil dólares de beneficios cada año. Cuando cumpliera cuarenta años, Roger renunciaría al cincuenta y uno por ciento restante por otros cien mil dólares. La junta estaría compuesta por tres miembros con derecho a voto: Harvey, Roger y otro nombrado por Harvey, que le daría a este control total. Por lo que respectaba a Harvey, Roger se uniría a la armada y solo tendría que asistir a la reunión anual de accionistas.
Roger no podía creerse su suerte. Ni siquiera lo consultó con nadie de Sharpley & Son, pues sabía muy bien que intentarían disuadirlo. Harvey contaba con ello y había calado bien a su presa. Roger solo se pensó la propuesta un par de días antes de permitir que los papeles legales se redactaran en Nueva York, lo suficientemente lejos de Boston como para asegurarse de que la empresa no se enterara de lo que estaba pasando. Mientras tanto, Harvey regresó al Morgan Bank, donde para entonces se lo veía como a un hombre con futuro. Dado que los bancos negocian en futuros, el director aceptó ayudarlo con su nueva empresa con un préstamo de cincuenta mil dólares para sumarlos a los cincuenta mil que ya tenía, lo que le permitía a Harvey adquirir el cuarenta y nueve por ciento de Sharpley & Son y convertirse en su quinto presidente. Los documentos legales se firmaron en Nueva York el 28 de octubre de 1930.
Roger se fue corriendo a Newport, Rhode Island, para comenzar el programa de entrenamiento de oficiales de la armada de Estados Unidos. Harvey se fue a la estación Grand Central para coger el tren a Boston. Sus días como chico de los recados de la Bolsa de Nueva York habían terminado. Tenía 21 años y era el presidente de su propia empresa.
Harvey siempre conseguía convertir en un triunfo lo que para la mayoría parecía un desastre. Los estadounidenses todavía sufrían la Ley Seca, y aunque Harvey podía exportar pieles, ya no podía importar whisky. Esa había sido la principal razón de la caída de los beneficios de la empresa a lo largo de la última década. Pero Harvey averiguó que con unos pocos sobornos, incluyendo al alcalde de Boston, el jefe de Policía y los oficiales de aduanas de la frontera canadiense, más un pago a la mafia para asegurarse de que sus productos llegaban a los restaurantes y a los bares clandestinos, de algún modo las importaciones de whisky subían en lugar de bajar. Sharpley & Son perdió a sus empleados más respetables y veteranos, y los remplazó con animales que encajaban mejor en la jungla particular de Harvey Metcalfe.
De 1930 a 1933, el éxito de Harvey no hizo más que aumentar, pero cuando la Ley Seca fue retirada por el presidente Roosevelt tras una apabullante petición popular y la emoción se fue con ella, Harvey permitió que la empresa siguiera con el negocio del whisky y las pieles mientras él diversificaba en nuevos sectores. En 1933, Sharpley & Son celebraba cien años en activo. En tres años, Harvey había perdido 97 años de buena voluntad y había duplicado los beneficios. Tardó cinco años en ganar su primer millón y solo otros cuatro en volver a doblar la suma, y fue entonces cuando decidió que había llegado el momento de que Harvey Metcalfe y Sharpley & Son se separaran. En doce años, desde 1930 a 1942, había aumentado los beneficios de treinta mil a novecientos diez mil dólares. Vendió la compañía en enero de 1944 por siete millones de dólares, le pagó cien mil a la viuda del capitán Roger Sharpley de la armada de Estados Unidos y conservó para sí mismo seis millones novecientos mil dólares.
Harvey celebró su treinta y cinco cumpleaños comprando un pequeño banco en ruinas de Boston llamando Lincoln Trust por cuatro millones de dólares. En aquella época, presumía de tener un beneficio aproximado de medio millón de dólares al año, un prestigioso edificio en el centro de Boston y una reputación intachable y en cierto modo aburrida. Harvey pretendía cambiar tanto su reputación como su balance contable. Disfrutaba siendo el presidente de un banco, pero ello no hizo nada por mejorar su honestidad. Cualquier acuerdo dudoso de la zona de Boston parecía emanar del Lincoln Trust y, aunque Harvey aumentó los beneficios del banco a dos millones anuales durante los siguientes cinco años, su reputación nunca tuvo crédito.
Harvey conoció a Arlene Hunter en el invierno de 1949. Era hija única del presidente del First City Bank de Boston. Hasta entonces, Harvey nunca había sentido un interés real por las mujeres. Su motivación siempre había sido ganar dinero y, aunque consideraba al sexo opuesto una relajación útil en su tiempo libre, en general consideraba que las mujeres eran un inconveniente. Pero al haber alcanzado entonces lo que las revistas de moda llamaban mediana edad y al no tener un heredero a quien legarle su fortuna, calculó que era el momento de encontrar una mujer que le regalara un hijo. Como todo lo demás que había querido en la vida, consideró el problema con mucho cuidado.
Harvey se topó con Arlene por primera vez cuando ella tenía treinta y un años, literalmente, pues fue cuando ella echó marcha atrás su coche y le dio al nuevo Lincoln de él. La chica no podía haber contrastado más con el polaco bajito, inculto y gordo. Medía casi un metro ochenta, era delgada y, aunque no era del todo desagradable, le faltaba confianza y empezaba a pensar que ya había perdido el tren del matrimonio. La mayoría de sus amigas de la escuela ya iban por el segundo divorcio y sentían bastante pena por ella. Los extravagantes modales de Harvey fueron un cambio bienvenido después de la remilgada disciplina de sus padres, a los que a menudo culpaba por su torpeza con los hombres de su edad. Solo había tenido una relación (un fracaso desastroso, gracias a su completa inocencia) y hasta que llegó Harvey, nadie había parecido dispuesto a darle una segunda oportunidad. El padre de Arlene no aprobaba a Harvey y lo demostró, cosa que solo hizo que para ella se volviera más atractivo. Su padre no había aprobado a ninguno de los hombres con los que se había relacionado, pero en esta ocasión tenía razón. Harvey, por su parte, se dio cuenta de que casar el First City Bank de Boston con el Lincoln Trust solo podía suponerle un beneficio a largo plazo y, con eso en mente, se dispuso, como siempre hacía, a conquistar. Arlene no ofreció mucha resistencia.
Arlene y Harvey se casaron en 1951 en una boda más memorable para los ausentes que para quienes asistieron. Se instalaron en la casa de Lincoln de Harvey, en las afueras de Boston, y poco después Arlene anunció que estaba embarazada. Le dio a Harvey una hija casi un año después del día de la boda.
La bautizaron como Rosalie y se convirtió en el centro de atención de Harvey. Su única decepción llegó cuando un prolapso seguido poco después de una histerectomía impidió que Arlene le diera más hijos. Envió a Rosalie a Bennetts, la escuela para señoritas más cara de Washington, y de ahí fue aceptada en Vassar en la carrera de literatura inglesa. Esto incluso agradó al viejo Hunter, que acabó tolerando a Harvey y adorando a su nieta. Al licenciarse, Rosalie siguió formándose en la Sorbona, tras un feroz desacuerdo con su padre respecto al tipo de amistades que mantenía, en especial las de pelo largo que no querían ir a Vietnam, aunque no es que Harvey hubiera hecho mucho en la Segunda Guerra Mundial excepto sacar partido de la escasez. Su última pelea tuvo lugar cuando Rosalie se atrevió a sugerir que la moral no se decidía solo según la longitud del pelo o las opiniones políticas. Harvey la echaba de menos, pero se negaba a admitirlo delante de Arlene.
Harvey tenía tres pasiones en su vida: la primera siguió siendo Rosalie, la segunda eran sus pinturas y la tercera, sus orquídeas. La primera empezó en el momento en que nació su hija. La segunda fue una pasión que desarrolló a lo largo de muchos años y que había suscitado su interés de la forma más extraña. Un cliente de Sharpley & Son estaba al borde de la bancarrota cuando todavía le debía una considerable suma de dinero a la empresa. Esto llegó a los oídos de Harvey, que fue a visitarlo para enfrentarse a él; pero el mal ya estaba hecho y ya no había ninguna esperanza de asegurarse el pago en efectivo. Decidido a no marcharse con las manos vacías, Harvey se llevó el único bien tangible del hombre: un Renoir valorado en diez mil dólares.
La intención de Harvey era vender el cuadro rápidamente antes de que se pudiera demostrar que era un acreedor privilegiado, pero quedó tan fascinado con la fina pincelada y los delicados tonos pastel que su único deseo fue poseer más. Cuando se dio cuenta de que los cuadros no solo eran una buena inversión, sino que también le gustaban de verdad, su colección y su pasión crecieron de la mano. A principios de los años setenta, Harvey tenía un Manet, dos Monets, un Renoir, dos Picassos, un Pissarro, un Utrillo y un Cézanne, así como la mayoría de nombres menores reconocidos, y se había convertido en un gran entendido del periodo impresionista. El único deseo que no había satisfecho era poseer un Van Gogh, y hacía poco estuvo a punto de adquirir L’Hôpital de St. Paul à St. Remy en la galería Sotheby-Parke Bernet de Nueva York, pero el doctor Armand Hammer, de Occidental Petroleum, superó su puja; un millón doscientos mil dólares era un poco demasiado para Harvey.
Años antes, en 1966, casi había conseguido el lote 49, Mademoiselle Ravoux, de los tratantes de arte londinenses Christie, Manson & Woods; aunque el reverendo Theodore Pitcairn, en representación de la Nueva Iglesia del Señor de Bryn Athyn, Pennsylvania, lo había llevado al límite, solo aumentó más sus ganas. El Señor le dio lo que tenía y en esta ocasión el Señor se lo había quitado. Aunque no se apreciaba del todo en Boston, en el mundo del arte ya se reconocía que Harvey tenía una de las mejores colecciones impresionistas del mundo, casi tan admirada como la de Walter Annenberg, el embajador del presidente Nixon en Londres, que, al igual que Harvey, había sido una de las pocas personas que había reunido una colección importante desde la Segunda Guerra Mundial.
La tercera pasión de Harvey era su preciada colección de orquídeas, y había resultado ganador tres veces en la Muestra de Flores de Primavera de Nueva Inglaterra, que se celebraba en Boston; en dos de ellas derrotando al viejo Hunter y dejándolo en segundo lugar.
Para entonces, Harvey viajaba a Europa una vez al año. Había fundado una caballeriza de éxito en Kentucky y le gustaba ver a sus caballos correr en Longchamp y en Ascot. También disfrutaba viendo Wimbledon, que él consideraba el mejor torneo de tenis del mundo. Le divertía hacer unos pocos negocios en Europa al mismo tiempo, lo cual le daba la oportunidad de ganar algo más de dinero para su cuenta bancaria en Zúrich. No necesitaba una cuenta suiza, pero de algún modo le divertía hacer de Tío Sam. Aunque Harvey se había moderado a lo largo de los años y había abandonado sus negocios más turbios, nunca pudo resistirse a la oportunidad de correr un riesgo si creía que era posible que la recompensa fuera lo bastante grande. Tal oportunidad de oro se le presentó en 1964 cuando el Gobierno de Su Majestad presentó una solicitud para la exploración y producción de licencias en el mar del Norte. En aquella época, ni el Gobierno británico ni los civiles implicados tenían ni idea de la futura importancia del petróleo del mar del Norte o el papel que acabaría desempeñando en la política británica. Si el Gobierno hubiera sabido que en 1978 los árabes apuntarían con una pistola a la cabeza del resto del mundo y la Cámara de los Comunes británica tendría once nacionalistas escoceses miembros del parlamento, seguramente hubiera reaccionado de una forma completamente diferente.
El trece de mayo de 1964, el Secretario de Estado para Energía presentó ante el Parlamento el «Decreto legislativo – n.º 708 – Plataforma continental – Petróleo». Harvey leyó este particular documento con muchísimo interés, pensando que bien podría ser un medio para hacer un agosto excepcional. En especial estaba fascinado por el párrafo 4 del documento, que rezaba así:
Las personas ciudadanas de Reino Unido y las Colonias y residentes en el Reino Unido o las personas jurídicas incorporadas en Reino Unido pueden solicitar en acuerdo a estas Regulaciones:
Cuando hubo estudiado las Regulaciones en su totalidad, tuvo que reclinarse y pensar intensamente. Solo se requería una pequeña cantidad de dinero para asegurar la licencia de producción y exploración. Como puntualizaba el párrafo 6:
Harvey no podía creérselo. ¡Qué fácil sería usar tal licencia para crear la impresión de una gran empresa! Por unos pocos cientos de dólares podría estar junto a nombres como Shell, BP, Total, Gulf y Occidental.
Harvey volvió a leerse las Regulaciones una y otra vez; apenas podía creerse que el Gobierno británico pudiera lanzar tal potencial a cambio de una inversión tan pequeña. Solo el formulario de solicitud, un documento elaborado y exigente, se interponía en su camino. Harvey no era súbdito británico, ni ninguna de sus compañías era británica, y se dio cuenta de que tendría problemas de presentación. Decidió que su solicitud debía, por tanto, estar respaldada por un banco británico y que podría fundar una empresa cuyos directores se ganaran la confianza del Gobierno británico.
Con esto en mente, a principios de 1964 inscribió en el registro mercantil de Inglaterra una compañía llamada Prospecta Oil, usando a Malcolm, Bottnick y Davis como abogados y al Barclays Bank, que ya era el representante de Lincoln Trust en Europa, como sus banqueros. Lord Hunnisett se convirtió en el presidente de la compañía y varias figuras públicas distinguidas se unieron a la junta, incluyendo a dos exmiembros del Parlamento que habían perdido sus asientos cuando el Partido Laborista ganó en las elecciones de 1964. Prospecta Oil emitió dos millones de acciones a diez peniques por libra, todas las cuales le fueron adquiridas a Harvey por candidatos políticos. También depositó medio millón de dólares en la sucursal de Lombard Street del Barclays Bank.
Tras haber creado de este modo la fachada, Harvey usó a Lord Hunnisett para solicitar la licencia del Gobierno británico. El nuevo Gobierno laborista elegido en octubre de 1964 no era más consciente de la importancia del petróleo del mar del Norte que la administración conservadora anterior. Los requisitos del Gobierno para obtener una licencia eran una renta de doce mil libras al año durante los tres primeros años, un 12,5 por ciento de ingresos fiscales y un impuesto sobre el patrimonio en beneficios, pero como el plan de Harvey era cosechar beneficios para sí mismo en lugar de para la empresa, aquello no suponía ningún problema.
El 22 de mayo de 1965, el Secretario de Estado para Energía publicó en el London Gazette el nombre de Prospecta Oil entre las cincuenta y dos compañías a las que se les habían concedido licencias de producción. El 3 de agosto de 1965, la Disposición Legislativa n.º 1531 asignaba las zonas reales. Prospecta Oil estaba en 51º 50' 00'' N: 2º 30' 20'' E, un lugar adyacente a las participaciones de BP.
Entonces Harvey se quedó sentado, esperando a que una de las compañías que había alquilado parcelas en el mar del Norte encontrara petróleo. Fue una espera bastante larga, pero Harvey no tenía prisa, y no fue hasta junio de 1970 que BP dio un gran golpe comercial en su campo petrolero Forties Field. BP ya se había gastado unos mil millones de dólares en el mar del Norte y Harvey estaba determinado a ser uno de los principales beneficiarios. Ahora iba a por otro ganador, e inmediatamente puso en marcha la segunda parte de su plan.
A principios de 1972 alquiló una plataforma petrolífera que, con muchas florituras y publicidad anticipada, había arrastrado hasta la parcela de Prospecta Oil. Como había alquilado la plataforma de tal modo que pudiera renovar el contrato si tenía éxito, contrató al mínimo número de trabajadores que permitían las Regulaciones gubernamentales y a continuación procedió a perforar hasta mil ochocientos metros. Una vez que la perforación quedó completada, liberó del empleo de la compañía a todos los implicados, pero le dijo a Reading & Bates, a quien le había alquilado la plataforma, que volvería a requerir de ella en el futuro cercano y que por tanto seguiría pagando el alquiler.
Entonces Harvey liberó en el mercado las acciones de Prospecta Oil a un ritmo de un par de cientos al día durante los siguientes dos meses; todas eran sus propias acciones, y cuando los periodistas financieros de la prensa británica llamaron para preguntar por qué estas acciones subían a un ritmo constante, el joven relaciones públicas de la oficina de Prospecta Oil en la ciudad dijo, como se informó, que no tenía ningún comentario que hacer en ese momento, pero que habría un comunicado de prensa en el futuro cercano. Algunos periodistas ataron cabos y lo hicieron mal. Las acciones subieron de manera constante de diez peniques a casi dos libras bajo la guía del director ejecutivo de Harvey en Gran Bretaña, Bernie Silverman, quien, con su amplia experiencia en aquel tipo de operaciones, era demasiado consciente de lo que tramaba su jefe. La principal tarea de Silverman era asegurarse de que nadie pudiera revelar una conexión directa entre Metcalfe y Prospecta Oil.
En enero de 1974, las acciones costaban tres libras. Fue entonces cuando Harvey estuvo listo para avanzar con la tercera parte de su plan, utilizando al entusiasta nuevo fichaje de Prospecta Oil, un joven graduado en Harvard llamado David Kesler, como cabeza de turco.
2
David se subió las gafas hasta el puente de la nariz y volvió a leer el anuncio de la sección de negocios del Boston Globe para asegurarse de que no estaba soñando. Podría haber sido hecho a medida para él:
Compañía petrolera con sede en Gran Bretaña, que lleva a cabo amplios trabajos en el mar del Norte cerca de Escocia, busca joven ejecutivo con experiencia en mercado de valores y/o mercado financiero. Salario 25 000 dólares al año. Se proporciona alojamiento. Ubicado en Londres. Solicitudes al apartado de correos n.º 217A.
Sabiendo que esta podía conducirle a otras vacantes en una industria en expansión, David pensó que parecía un desafío y se preguntó si considerarían que tenía experiencia suficiente. Recordó que su profesor de Relaciones Europeas solía decir: «Si tenéis que trabajar en Gran Bretaña, más vale que sea el mar del Norte. Con sus problemas de unidad, ese país no tiene nada de grande».
David Kesler era un joven estadounidense delgado y bien afeitado, con un pelo rapado que le hubiera pegado mejor a un teniente del ejército, una tez fresca y un fervor insaciable. David quería tener éxito en los negocios con todo el fervor de un recién graduado en la Facultad de Economía de Harvard. En total había estado seis años en Harvard, los primeros cuatro estudiando matemáticas para obtener la licenciatura y los últimos dos al otro lado del río Charles en la Facultad de Economía. Recién graduado y armado con una licenciatura y un máster en Administración de Empresas, buscaba un trabajo que pudiera recompensarlo por la excepcional capacidad para el trabajo duro que sabía que poseía. Nunca había sido un estudiante brillante; envidiaba a aquellos compañeros de clase que eran académicos naturales que dominaban las teorías de la economía poskeynesiana como niños que se aprendían las tablas de multiplicar. David había trabajado con fiereza durante seis años, solo dejaba de matarse estudiando el tiempo que dedicaba todos los días a matarse en el gimnasio y los esporádicos fines de semana que dedicaba a presenciar como los Harvard Jocks defendían el honor de la universidad en el campo de fútbol o en la cancha de baloncesto. Le habría gustado jugar, pero eso habría implicado menos tiempo para estudiar.
Volvió a leer el anuncio y luego envió al código postal una carta escrita a máquina que había preparado con cuidado. Pasaron un par de días antes de que llegara la respuesta, en la que se le convocaba para una entrevista en un hotel local el miércoles siguiente a las tres de la tarde.
David llegó a las 14.45 al Hotel Copley en Huntingdon Avenue; la adrenalina le recorría el cuerpo. Se repitió el eslogan de la Facultad de Economía de Harvard mientras lo conducían a una salita privada: apariencia británica, pensamiento judío.
Tres hombres, que se presentaron como Silverman, Cooper y Elliott, lo entrevistaron. Bernie Silverman, un neoyorkino bajo, de pelo cano y corbata a cuadros con una sólida aura de éxito, estaba al mando. Cooper y Elliott se sentaron y observaron a David en silencio.
Silverman dedicó un tiempo considerable a exponerle a David una seductora descripción del pasado de la compañía y de sus futuros objetivos. Harvey había entrenado a Silverman con esmero y este tenía al alcance de su mano de cuidada manicura la elocuente experiencia que necesitaba la mano derecha del golpe de Metcalfe.
—Así que ahí lo tiene, señor Kesler. Estamos implicados en una de las mayores oportunidades comerciales del mundo, extrayendo petróleo del mar del Norte cerca de Escocia. Nuestra compañía, Prospecta Oil, tiene el respaldo de un grupo de bancos de Estados Unidos. El Gobierno británico nos ha concedido licencias y tenemos la financiación. Pero las compañías no están hechas de dinero, señor Kesler, sino de gente: así de sencillo. Buscamos un hombre que trabaje día y noche para ayudar a dar a conocer Prospecta Oil y le pagaremos al hombre adecuado un salario de primera para que haga precisamente eso. Si le ofrecemos el puesto, trabajará en nuestras oficinas de Londres bajo la inmediata tutela de nuestro Director General, el señor Elliot.
—¿Dónde se encuentra la sede central de la compañía?
—En Nueva York, pero tenemos oficinas en Montreal, San Francisco, Londres, Aberdeen, Paris y Bruselas.
—¿Están buscando petróleo en otros lugares?
—No en estos momentos —respondió Silverman—. Estamos invirtiendo millones en el mar del Norte después del éxito de la excavación de BP, y los campos que nos rodean han tenido hasta ahora un índice de éxito de uno de cada cinco, lo que es un índice muy alto en nuestro negocio.
—¿Cuándo querrían que empezara el solicitante elegido?