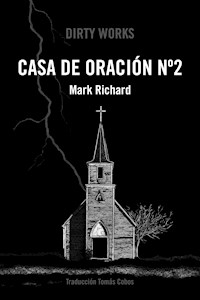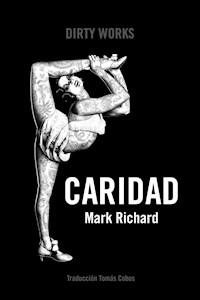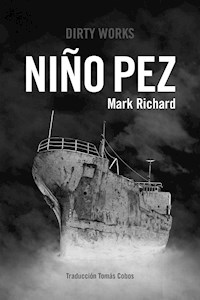
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A Niño Pez lo abandonaron a su suerte en un pantano, cerca del mar, y desde entonces vive en una caja de cartón. Trabaja en la lonja, al servicio de las burdas mujeronas del puerto, entre carcasas de crustáceos desbullados y restos de pescado podrido. Su vida da un vuelco el día en que, creyendo haber cometido un crimen, se ve forzado a embarcar de polizón en un barco de arrastre tripulado por un delirante hatajo de freaks y renegados: John, un gigantón que lleva tatuadas las cartas náuticas que le ayudarán a reencontrarse con su escurridiza amante; el señor Watt, el sabio y repulsivo timonel, viscoso y supurante, nacido con todo lo de dentro fuera; Lonny, aficionado a las hachas y a descalabrar cocineros; Ira Dench, un tipo de lo más agorero que ve venir cada dos por tres la ola gigante que pondrá fin a sus desvelos; el Jefe de Máquinas Harold el Negro, una suerte de enigmático Vulcano, con sus fieles esbirros de las calderas; una pareja de fugitivos engrilletados que se pasan todo el día conspirando y pisándose al hablar; el impertérrito cadáver descompuesto del sheriff que los apresó; un idiota de tomo y lomo, un cocinero inepto (y, para mayor escarnio, poeta) y un llorica que, por lo que sea, solo sabe decir «mierda». En una travesía repleta de fantasmas, tempestades, barcos naufragados y monstruos abisales, Niño Pez tratará de expiar su culpa y llegar a su destino de una pieza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARK RICHARD, de ascendencia cajún-creole-francesa, nació en Luisiana y pasó buena parte de su infancia en hospitales para niños tullidos. Debido a la deformidad de sus caderas le dijeron que a partir de los treinta estaría condenado a vivir en una silla de ruedas. No fue así. El día que los cumplió le pilló haciendo autostop para mudarse a Nueva York y ser escritor. No lo tuvo fácil. Su padre, un hombre violento e impredecible, los abandonó una noche de borrachera. Sus motivos: la mala tierra, una mujer triste, varios bebés perdidos, un hijo «extraño» y la marcha del general Sherman. A los trece, Mark se convirtió en el locutor de radio más joven del país. Abandonó sus estudios, se metió en problemas y se pasó tres años faenando en barcos pesqueros. Fue fotógrafo aéreo, pintor de brocha gorda, camarero e investigador privado. Asistió al taller literario de Gordon Lish, que le compró un gorro de artillero forrado de lana para sobrevivir al duro invierno de Nueva York y le publicó su primer libro de cuentos. El libro se vendió poco, pero después de que la editorial le transmitiera su poca fe, Norman Mailer le entregó el PEN/Hemingway Foundation Award y Barry Hannah le llamó para dar clases en Oxford, Mississippi. Por las noches se acercaba con su perro a la vieja casa de Faulkner y se asomaba a las ventanas esperando ver fantasmas. Un día, al volver de su paseo, se encontró a Larry Brown sentado en la mesa de la cocina, fumando y bebiéndose su bourbon. En el Sur nadie cierra la puerta de atrás. Al verle, Larry simplemente le dijo: «Hey». Es autor de dos colecciones de relatos, una novela y un libro de memorias.
NIÑO PEZ
NIÑO PEZ
Historia de un fantasma
Mark Richard
Traducción Tomás Cobos
Título original:
Fishboy: a ghost’s story
Anchor Books Edition, 1994
Primera edición Dirty Works: Noviembre 2021
© Mark Richard, 1993
© 2021 de la traducción: Tomás González Cobos
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Tomás González Cobos (gracias a Javier Lucini, taimado bucanero, por compartir el timón y llevar el barco a buen puerto; y a Mark Richard, por ponerle sustancia y especias al guiso pirata) Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación y correcciones: Marga Suárez
ISBN: 978-84-19288-25-7
Producción del ePub: booqlab
Todos los personajes de este libro son ficticios y cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Partes de esta novela se publicaron originalmente, con leves variaciones, en El hielo en el fin del mundo [Dirty Works nº5] y en la revista The Quarterly.
Para Pearson
Empecé siendo un niño, un niño humano, un niño que huyó al mar, un niño de ceceo sibilante, con dedos de yemas sedosas propios de otra clase social. Un niño con recuerdos arrinconados de sábanas enrolladas en la cabeza y noqueado a puñetazos; después, olor a puro y a cuero de zapato, y el saco de arpillera lastrado en el que me arrojaron desde un coche al pantano que se extendía al borde del camino. Allí renací, salí del saco como una culebra, rumbo a un nuevo comienzo en la vida, tratando de no tragar agua y de respirar entre el limo rancio y el cieno verde de la superficie. Más recuerdos arrinconados: mis encías descarnadas y sangrientas de roer raíces supurantes; los espasmos musculares de las ranas desgarradas que me hacían cosquillas en la lengua al comérmelas casi enteras, y después el reproche coral de los batracios croando hasta el amanecer. También me nutría de huevos de serpiente, de amarga yema, me los tragaba con agua estancada y sulfurosa, sirviéndome de un sombrero de champiñón a modo de copa. Después, con la mandíbula floja, lo regurgitaba todo, provocaba un torrente de flema chapoteante alrededor de mis tobillos cada vez que vomitaba en la ciénaga nuevas formas de vida, excreciones que zangoloteaban y se retorcían, convulsas, palmípedas y escamosas, con minúsculos ojos muertos de reptil, idénticos a preciosas perlas de nácar negro.
Recuerdo que en invierno dormía con perros salvajes en busca de calor. Con el fin de beber la sabrosa leche de las tetas de la perra, entregué una de mis orejas, con pelo y todo, para que los cachorros la mascaran. Recuerdo que en verano dormía con serpientes en busca de frescor, el leve veneno de sus picaduras penetrantes me despejaba los ojos infectados y me agudizaba tanto el oído que hasta podía llegar a oír el estornudo de las ratas y así atraparlas y convertirlas en juguetes para aquel niño que empecé siendo y que, aun con todo, seguía luciendo bracitos refinados y andares de pies delicados; un niño que, de haber tenido hermanas, según apuntaba la Gran Magine, habría heredado sus vestiditos. Así era yo de niño, un niño que huyó al mar y se convirtió en pez; aquel era yo, esperando a lo largo de toda mi breve existencia en una caja de cartón, esperando que recalara un gran barco en aquel lugar en el que raro era el barco que recalaba.
Algún barco.
Cualquier barco.
Esperaba un barco grande que pudiera aventurarse más allá de donde confluían las dunas marinas y las olas de arena, más allá de aquel lugar sin canal de entrada ni de salida, eso es lo que esperaba aquel niño armado con un cuchillo de untar mantequilla para abrir moluscos y desbullarlos, para extraerles la carne, unos moluscos con cuerpos tan grandes como puños y conchas como platos.
Aquel niño.
Yo siempre había sido aquel niño de la caja de cartón que tenía que esperar a que pasara el autobús morado por lugares que mi ceceo sibilante me impedía pronunciar, lugares que os puedo susurrar ahora sin más esfuerzo que el del vaho fugitivo, lugares oscuros que dan nombre a continentes, lugares extraviados, lugares con nombres ajenos a este idioma que compartimos. Y yo tenía que esperar a que el autobús morado atravesara aquellos lugares que bordeaban el lago crateriforme donde, en tiempos lejanos, cayó del cielo una esfera enorme, lugares por donde la ruta de asfalto se hundía entre cenagales de fondo blando y brotaba después más allá, plana y seca, como una serpentina que tunelaba la delgada superficie terrestre; aquel autobús morado que se ladeaba en las curvas de arenas movedizas con derrape de neumáticos y rugir de tubo de escape, aquel autobús con su conductor de ojos blancos, casi ciego y con la mente en las nubes, que llevaba a sus pasajeros a buen puerto, hasta el lugar donde yo dormía, a la espera.
Y yo dormía en mi caja de cartón con el oído siempre presto al bamboleo del autobús en la fría mañana, cuando entraba con sus amortiguadores descuajaringados y sus frenos raídos en el terreno bacheado de la lonja. Se adivinaban los rostros y los codos oscuros de los pasajeros pegados a las ventanas mientras las mujeres sacaban de debajo de los asientos frascos viejos de guiso de pescado cocido en marmitas restregadas con piedra pómez y grasientas bolsas marrones de carne frita de cerdo o de algún animal nocturno atrapado en un porche o cazado en un trastero. Y yo siempre esperaba en mi caja, con los pulgares encajados bajo la barbilla, a que la Gran Magine y su fea hermana se apearan del quebrado espinazo del autobús. Esperaba a que la Gran Magine surcara el espacio hasta mi caja; esperaba a que deslizara sus labios de enorme rana marrón por el agujero de la caja a través del cual observaba yo la luna por las noches. Y, fuera cual fuera la estación, observaba siempre cómo el resoplido parsimonioso del potente aliento de la Gran Magine se condensaba en una neblina azul, y oía sus palabras antes de que arrimara un ojo, como un huevo pintado, al agujero en forma de luna para mirarme, oía sus palabras que me decían: «Eres mío, Niño Pez, todo mío».
Y entonces yo podía convertirme en el Niño Pez, el desconchador de moluscos, y podía mezclarme con la gente que traía el gran autobús morado desde las orillas del lago crateriforme, aquel lago con una hora de longitud y un minuto de profundidad. Podía mezclarme con aquella gente de color betún, llena de tatuajes burdos –laberintos tallados en las mejillas y las frentes, con plumas de búho y picos de pájaro–, aquella gente sin más posesión en sus hogares que ropa, taburetes de madera, marmitas de piedra y fantasmas como yo. Yo, aquel niño que entonces se mezclaba con ellos para acarrear por los embarcaderos las cestas plúmbeas repletas de pescado y moluscos de las profundidades, grandes como platos y ensaladeras, cestas que luego volcaba en las canaletas que conducían todo el producto a las mesas de la sala de corte y fileteado donde las mujeronas negras rebanaban filetes con cuchillos afilados, cuchillos con la curvatura justa para separar la carne de un tajo y un giro de muñeca.
De la apertura del molusco de las profundidades nos ocupábamos un borracho de ojos rojos, un muchacho de cráneo blando y yo, el niño humano, el Niño Pez, el Niño Pez desconchador, porque yo desbullaba moluscos aparte de cargar cestas de pescado, y corría con un mandil de plástico anudado al cuello, resbalando por aquel suelo cubierto de vísceras. Y observaba los pequeños esquifes de fondo plano y las goletas de poco calado que descargaban y cargaban las mercancías con unas cestas atadas a las botavaras, y al observarlos me preguntaba si algún día recalaría un barco grande con suficiente espacio para mí. Pero, cuando recalaba uno, era siempre un arrastrero en el que reinaba el desasosiego, una embarcación maltratada por la tempestad, con el timón roto o la brújula estropeada, o una goleta de tamaño inadecuado con pescado pasado y redes ilegales, de tripulación siniestra y capitán con pistola. Cuando recalaba uno de esos, era siempre la misma historia: yo empezaba pidiendo perdón, suplicando una oportunidad para subir a bordo, para adentrarme con el agua hasta la cintura en la helada cloaca negra de la bodega, para sumergirme en la mugre y desatascar los desagües, para retirar las cabezas de pescado podrido y drenar así las cubetas de almacenaje. Me atareaba también fregando el oscuro entrepuente con un trapo amarrado a un palo, y colocaba los tablones para las quince toneladas de hielo centelleante y afilado que luego paleaba yo mismo, tiñendo de rosa los cristales de hielo con mis nudillos ensangrentados. Y entonces les rogaba: «Por Dios, dejen que el capitán vea que soy yo, por favor, yo, ¡Niño Pez! Miren aquí, todo limpio, todo en orden, ¡a proa y a popa! Que vean todos que puedo trabajar hasta asfixiarme con los efluvios del hielo...». Pero entonces siempre oía a las mujeronas negras aullando desde las alargadas casetas oscuras: «¡Más pescado! ¡Más peces! ¡Niño Pez!». ¡Y, upa! Trepaba por la escala de la bodega dejando caer las escotillas y trataba de decirles cuánto molusco podía desbullar Niño Pez: «¡Ciento setenta y siete fanegas en seis horas!», ceceando sin remedio. Pero entonces no era el capitán, ni el piloto, ni el maquinillero, ni cualquier pobre diablo que trabajara en la caldera, sino el marinero más insignificante –precisamente al que yo le había usurpado el trabajo en la bodega como si me fuera la vida en ello– el que salía de una litera recubierta de hollín o aparecía por la esquina de una caseta de mangueras, con los ojos vidriosos y los pantalones manchados, y decía: «Largo de aquí, niñato, este es un barco de marineros sindicados. Me apuesto lo que sea a que meas de cuclillas, ricura. ¡Saca el culo de aquí antes de que te lo parta en dos!». Y de un puntapié me hacía despegar de la cubierta y podía oír su risa de dientes podridos de roedor diciéndome: «¡Gracias por la ayuda en la bodega!», hasta que aterrizaba de golpe en el hormigón frío y mojado del muelle de descarga, junto a las cestas apiladas de marisco y pescado, ya doblemente repletas por mi retraso. Y entonces no me quedaba más remedio que cargar con ellas con denodado esfuerzo, resbalando por la sala de fileteado, observando por el lado abierto de la caseta cómo el barco de marineros sindicados soltaba amarras, momento en que me daba la vuelta para no mirar, con la esperanza de que si alguien se fijaba en mis mejillas mojadas se pensara que eran las escamas de las colas espasmódicas de los peces que me saltaban a la cara al vaciar las cestas sobre las mesas, en la penumbra de la caseta, hasta que la última pieza sucumbía bajo el cuchillo fileteador de la Gran Magine y ella me señalaba y me susurraba con su negro y grave aliento, casi un velo de niebla: «Eres mío, Niño Pez, todo mío».
¡Hora del refresco!
¡Niño Pez!
Las mujeronas negras sacaban bolsas de comida y jarras de cristal mientras se secaban al sol frío del muelle desvencijado, encaramadas sobre pilotes, como mirlos alisándose las plumas. Se dedicaban a escupir cartílago y a chismorrear en la jerigonza del lago crateriforme, y me pagaban cinco centavos para que me sumergiera en el estuario, donde desaguaba el sumidero de vísceras cercenadas que discurría por la sala de fileteado. Me pagaban cinco centavos para que bajara hasta el fondo, hasta la máquina de refrescos que había caído desde el muelle y seguía enchufada bajo el agua.
–¡Tráeme un refresco, Niño Pez, uno de los rojos!
Yo aguantaba la respiración tanto tiempo como hiciera falta, podía incluso aguantarla hasta distraer un refresco para mí mismo y bebérmelo en el fondo del estuario de vísceras y agua mientras contemplaba los peces diminutos que se alimentaban de las nubes de desechos que cubrían la superficie.
Así transcurrían los largos días durante mi breve existencia como Niño Pez, cuando el sol brillaba en el lago crateriforme como un gigantesco ocho en llamas. Me daba una última vuelta por si quedaban pescados que filetear o crustáceos que desbullar, y dejaba que las mujeronas negras se apropiaran del pescado podrido que habían desechado los barcos del sindicato, las goletas de poco calado y las embarcaciones de los lugareños. Dejaba que las mujeres se llevaran a casa el pescado agrio de ojos lechosos y sangre pútrida, tras envolverlo en los mandiles que se anudaban por delante, aquellas mujeres ebrias por haber terminado las últimas tareas del día, aquellas mujeres que se reían de mi ceceo sibilante cuando me ponía a canturrear: «¡Últimos peces! ¡Últimos peces! ¡Aprovechen los últimos restos de peces!». Después arrastraba los pies delicados por la arena, derrengado, con mi propio botín de restos de pescado, normalmente solo la cabeza y la raspa de alguna carcasa echada a perder para guisarla luego, a fuego lento, en una hoguera de madera de deriva rescatada del lago. Me arrastraba hasta mi caja de cartón con el pescado envuelto en el mandil y procuraba no mirar el autobús morado, cuyos bajos cedían al padecer el peso de los pies fatigados de las mujeronas negras. Me metía en la caja y esperaba, esperaba a que el conductor de ojos blancos cayera dormido al volante para llevárselos, sonámbulo, de vuelta a casa; esperaba hasta estar seguro de que el autobús se había ido antes de atisbar por el agujero en forma de luna, pero el autobús avanzaba parsimonioso entre la polvareda y nunca se encontraba tan lejos como me pensaba. Por mucho que esperara hasta que me pareciera seguro arrimar el globo ocular al agujero en forma de luna, siempre la veía mirándome desde la esquina de la ventana trasera del autobús. Aun cuando por fin salían del aparcamiento, me topaba con aquel ojo que parecía un huevo pintado de azul-rojo-morado, aquel ojo que hundía la mirada, sin parpadear, en el mío.
Una marea equinoccial inundó el estuario la noche en que el hombre tatuado llegó nadando a la orilla. Yo sorbía el guiso de restos de pescado y escuchaba el leve oleaje, acurrucado junto al fuego de madera de deriva. Al otro lado del estuario, la marea arrastraba un pecio y miles de murciélagos salían disparados por sus chimeneas como penachos de humo negro procedentes de calderas atizadas por fantasmas. La mancha negra de los murciélagos se interrumpía aquí y allá por el vuelo blanco de las gaviotas y los charranes que se dirigían a dormideros más secos, y, al otro lado de las extensas dunas, el viento esparcía una neblina húmeda que mi hoguera iluminaba como un talco crepuscular.
La marea trajo una brisa suave a la orilla y, en algún lugar, una ola comenzó a batir un tablón suelto del muelle de descarga. Primero golpeó como un puño y después como una pezuña, como un caballo que se hubiese puesto a cocear en su establo. El agua oscurecía la arena, remansada en charcos, brotando de extraños pozos artesianos.
Levanté un dique de arena alrededor de la hoguera e intenté terminarme el guiso de restos de pescado, calabaza y ocra de mi huerto, con semillas obtenidas de los excrementos de animales que rodeaban mi campamento de cartón. Había condimentado el guiso con los trozos de cartílago de cerdo que la Gran Magine y su fea hermana habían escupido de sus sándwiches a la maleza que bordeaba el muelle. Era mi primera cosecha de calabaza y los frutos eran pequeños y amargos a causa del aire salobre.
En la penumbra sentía cómo los pájaros cubrían las copas de los árboles que me rodeaban, sus alas y las hojas hacían susurrar las ramas del ciprés de la playa, los pinos del camino y los imponentes árboles de la ciénaga. También se percibían formas más grandes girando en lo alto. Las oí mientras comía y no quise levantar la vista. Sabía muy bien lo que querían. En cierta ocasión, debilitado por la fiebre, noté sus garras de marfil en el hombro, se abalanzaron sobre mí y se pelearon por mi carne hasta que, de repente, me sentí ingrávido y mis ojos se llenaron de horizonte. Al rato, me dejaron caer en un barranco para abrirme la cabeza contra una roca, como a una almeja. A partir de entonces, aunque fui ganando peso y fuerza, nunca me olvidaba de dejarles algo de comer: la piel hervida de los restos de pescado pegada a la parte superior de los palos cruzados del huerto, donde también colgaba mi delantal con revestimiento de plástico para que se secara. Aquella estructura se ponía a girar a la menor brisa como una efigie de mí mismo, una ofrenda, un espantapájaros sin propósito, y a veces las branquias de la cabeza del pez silbaban al viento del atardecer y algo le respondía siempre, algo le respondía siempre en una octava más baja desde las profundidades del pantano, detrás del campamento de cartón, lo que me hacía atizar el fuego y reforzar la caja, y dormir con los dedos enroscados en la empuñadura del cuchillo de untar mantequilla, a la espera del autobús morado de primera hora de la mañana.
Sorbí el guiso del cuenco de porcelana que me había encontrado en una zanja y escuché cómo la tierra le arrebataba el agua a la luna, escuché cómo se hinchaba la marea y martilleaban las olas, y cómo, ahí fuera, en medio del estuario, algo semejante a un pez enorme emergía de las profundidades. Oí a un hombre toser y jadear. Sin apartar los ojos del lugar del que procedían las convulsiones, deposité el cuenco en el suelo y empuñé el cuchillo. Entre las tinieblas pude distinguir a un hombre al que le llegaba el agua por la cintura en un sitio donde, por lo que yo sabía, tendría que haberle cubierto hasta la coronilla. Lo vi toser y sacudir de un lado a otro la harapienta mata de algas que tenía por pelo, describiendo arcos de espuma a su alrededor. Intentaba expulsar algo que tenía atascado en los pulmones. A fuerza de toser y toser, soltando espumarajos de mocos por la nariz, logró por fin regurgitar una cosa viscosa, una cosa parecida a una platija que se agitó en las aguas del estuario tratando de huir hacia el mar.
El hombre comenzó a caminar por el agua hacia la orilla mientras se frotaba los ojos y sacudía la cabeza, descargando torrentes de agua por las orejas. Gateé hacia atrás por el lateral de la caja de cartón para cobijarme entre el follaje del huerto.
Escondido entre mis matas de habas observé cómo aquel coloso reavivaba mi hoguera con ramas de ciprés y papel de envolver pescado. Se agachó y vi sus brazos decorados con tatuajes negros. Lo que le colgaba entre las piernas se parecía a un feto de becerro que una vez encontré en el estuario. Los tatuajes de las muñecas y las espinillas lucían marcas que parecían mordeduras de tiburón y, cuando giró una pierna para rascársela a la luz de la fogata, aprecié una marca de sangre fresca y varios triángulos desgajados de dientes cartilaginosos.
Volvió a toser y sus esputos levantaron chispas en la hoguera. Se bebió mi agua, engulló mi guiso, puso mala cara, lo escupió a medio engullir y arrojó el cuenco de porcelana entre los árboles. Cuando se puso en pie, sacándose espinas y escamas de la lengua, vi que tenía el vientre raspado y embarrado, como si se hubiera arrastrado por el fondo del océano. Se acercó a mi escondite en el huerto y desenraizó el espantapájaros. Con los palos estiró el delantal de plástico y amarró las esquinas formando una cometa rudimentaria. Volcó la caja de cartón y rebuscó entre mis demás pertenencias: mi otra camisa, el monedero hecho con una oreja de cerda en el que guardaba las monedas para la máquina de refrescos, y mi cama, un saco de arpillera relleno de agujas de pino. Desgarró la camisa y el saco de arpillera en tiras, las dispuso a modo de cola y enganchó la cometa a los kilómetros de matas de calabaza que poblaban mi huerto.
Acercó la cola de la cometa al fuego para prenderla y, con el viento del mar a su espalda, soltó su juguete al aire. De esa manera vi mi camisa y mi cama alejarse, consumiéndose en una lluvia de chispas, brasas y ceniza. El hombre hizo que la cometa se fuese elevando cada vez más, añadiéndole trozos de enredadera, desarmándome el huerto, desgarrando y arrancando raíces que me rociaban de tierra, apartando la cubierta de hojas bajo la que me había escondido.
El viento se apoderó de la cometa y la elevó con un rugido por encima de la lonja, hasta los pecios del muelle y más allá. Así pude ver cómo mi camisa y mi cama acabaron ardiendo en la distancia, como una estrella vacilante que, en el último momento, cuando el fuego devoró el plástico del delantal, explosionó en el cielo formando una nova. Poco antes de que los palos del espantapájaros se consumieran en las alturas, se produjo un intenso resplandor aceitoso, una cruz de llamas que reculó y fue a clavarse en el tejado de la lonja.
Justo cuando la cuerda se aflojó en la mano del hombre, mis oídos –agudizados por las mordeduras de serpiente– captaron un sonido que venía de más allá de la línea donde confluían las dunas marinas y las olas de arena. De aquel lugar sin canal de entrada ni de salida me llegó un ruido que también oyó el hombre sonriente: dos largos toques fúnebres de una bocina de barco.
El hombre tatuado rompió mi caja de cartón para nutrir el fuego, primero arrojó las paredes y después la puerta de mi hogar. A la luz de aquel nuevo resplandor, el hombre me vio, de pie entre los vestigios de lo que había sido mi huerto. Y yo vi que me vio y que me escrutaba: un niño perdido con una oreja arrancada, como un chucho sin dueño, con una camisa sucia y un cuchillo diminuto de hoja roma apretado en el puño. «Puedo desbullar setenta y siete fanegas de molusco, señor», quise decir, pero mi lengua seccionó las eses y las palabras brotaron como si estuviera tartamudeando de miedo y frío.
En su mirada leí que yo no valía ni el átomo de energía que requeriría arrancarme la cabeza como a un langostino.
–Vete a casa, hijo –dijo, alimentando el fuego con mi agujero en forma de luna.
Miré a aquel hombre procedente de algún barco que había desafiado la marea equinoccial, con los pies manchados de brea, las piernas mordidas por tiburones, las uñas de las manos afiladas como cuchillas y las cartas náuticas de todo el orbe grabadas en la piel.
Miré a mi alrededor y contemplé la ausencia de mi huerto, la ausencia de mi camisa, la ausencia de mi caja de cartón.
«No, señor», pensé ante él. «No, señor, me voy a pegar a su piel como una garrapata».
Aquella noche, más tarde, para escapar de la marea, subí por un desagüe de la lonja y me arrastré hasta un nido vacío de águilas pescadoras. Era una estructura en forma de platillo construida con ramitas y palos retorcidos sobre la boca del desagüe. Un lugar apestoso lleno de estiércol blancuzco y restos de cascarones de crías en el que los piojos de pájaro comenzaron a devorarme. Era un buen escondite desde el que poder observar al hombre tatuado mientras dormía y detectar cualquier barco que subiera por el estuario. Esperé y observé y esperé y observé hasta que mis ojos se cansaron y caí dormido.
Me despertó un ruido metálico y no fui capaz de discernir dónde me hallaba hasta que vi el cielo rojizo y húmedo en el este. Hubo otro ¡CLAN! seguido de un ¡CLAN! de respuesta, como el ruido de un yunque aporreado en una herrería. Sonó un ¡CLAN! ¡CLAN! que luego se convirtió en un ¡CHAN!, y después se oyó el impacto de algo duro, pesado y portátil que golpeaba contra una superficie suave y firme, quizá madera o hueso. Me coloqué bocabajo de tal forma que mis ojos semejaban unos huevos de pájaro al borde del nido.
En algún momento, durante la noche, una cosa se había amarrado al muelle, algo que marchaba a carbón, con la línea de flotación baja y unas amarras ultragruesas que se aferraban a los pilotes como si fueran dedos. Aquella cosa se había aferrado con todos sus cabos para resistir la succión de la marea equinoccial, y crujía y tiraba del muelle como si estuviera a punto de levantarse sobre el agua y colarse en la lonja. Ahora se oía con mayor claridad el repiqueteo metálico y, durante un instante, se deslizaron dos siluetas bajo un farol de color rojo ámbar que iluminaba una pasarela y empañaba el aire con olor a queroseno. Otro farol con el cristal roto iluminaba un trío de tubos de escape, grandes como toneles, de los que salía un humo veteado de chispas cuya tinta eclipsaba las estrellas aún visibles de la madrugada. Y una luz solitaria despedía un brillo apagado en lo alto del mástil; el reflejo de aquella cosa se proyectaba sobre el estuario como la sonrisa de una calabaza de Halloween.
Dos figuras se movían por la cubierta del pequeño barco bajo el resplandor aceitoso de la aurora, dos figuras que repicaban, aporreaban y martilleaban el suelo de popa, tratando de matar algo a hachazos. Al principio pensé en un animal rabioso, una rata grande o una de esas serpientes marinas que a veces alcanzan las dimensiones de un tronco, pensé que era algo que se encogía, se revolvía y se retorcía para esquivar los golpes de las hachas de acero que, de cuando en cuando, rebotaban contra las pecheras de las camisas empapadas de sudor y manchadas de sal de los hombres, aquellos hombres a los que tanto trabajo les estaba costando asestar el golpe de gracia a aquello que con tanto ahínco deseaban matar. Mientras el sol enfocaba su ojo y alumbraba poco a poco los imbornales y los cubos de basura, traté de identificar aquel ser desde el nido de águilas pescadoras, pensando que aquel ser que los hombres deseaban aniquilar se había escabullido por el estuario –razón por la que decidí, de inmediato, dejar de bañarme en sus aguas durante al menos dos días–, o que quizá había escalado por la jarcia hasta la cofa. Me preguntaba dónde se habría metido aquel ser, sin comprender cómo había logrado escapar de aquellos golpes destinados a romperle el espinazo o partirle la crisma; reflexiones que demuestran que jamás había presenciado el espectáculo de dos hombres batiéndose con hachas.
El sol se acercó para observar. Bajo su yema de luz grisácea, pude ver con más claridad a los hombres: barbas, rostros fatigados y ropas de nudos podridos. Blandían grandes hachas de talar, tan pesadas que bastaría un solo golpe para seccionar en dos un tiburón, y de una forma tan limpia y rápida que aún trataría de darte una dentellada cuando te acercaras a filetear su carcasa. Hachas: un solo golpe para tajar a un hombre de la coronilla a la ingle.
En la popa se abrió de golpe la puerta de un camarote y reveló unos rostros ennegrecidos, hombres aún más miserables, con trapos que apenas los cubrían, hombres que escupían y se sonaban la nariz en las manos, que se desenredaban los cabellos piojosos con cepillos de acero, aplastando los insectos entre sus uñas negras y agrietadas; hombres mugrientos que sacaban cubos de gasolina para lavarse y que se provocaban entre sí con cerillas encendidas. Se movían alrededor de la reyerta de hachas, ocupados en sus tareas, sin por ello dejar de observar la escena, subiéndose a los cabestrantes y a los aparejos de popa, emitiendo gruñidos como si hubieran perdido la lengua en el mar, unos gruñidos graves y sanguinarios.
–¡Dale fuerte, Lonny! –decían.
–¡Sácale las tripas! –decían.
–¡Dale, Lonny! –decían.
–¡Dale! –exigían.
Y Lonny acometió con más fuerza, todo su peso arreado por el impulso del hacha, una dura embestida que estuvo a punto de alcanzar al otro hombre y que propulsó a Lonny hacia delante hasta casi hacerle perder pie.
–¡Eso es, Lonny! –exclamaban los hombres desde la jarcia, como arañas negras posadas en una red de alquitrán.
–¡Eso es! –exclamaban.
–¡Acabemos con esta historia!
Lonny descargó otro hachazo y volvió a fallar, de manera que la hoja se hundió en la tapa de una escotilla.
–¡Cuidado, Lonny! –advirtieron, y el otro hombre asestó un mandoblazo tremendo en la cubierta junto al pie de Lonny.
–¡Eh, Lonny! –dijeron.
En el momento en que el sol se elevó para propagar más luz por el cielo, los dos hombres seguían persiguiéndose por la popa, infligiendo surcos profundos y astillamientos en la cubierta y las escotillas a fuerza de hachazos fallidos. Ahora Lonny y el otro hombre se tambaleaban y arrastraban las hachas. Ya no las empuñaban con una sola mano como antes, sino que las sujetaban con ambos puños. Los golpes eran menos frecuentes pero más violentos, y las muñecas de los hombres estaban tensas e hinchadas a causa de los golpes en falso de aquellas hojas ya desafiladas; desafiladas de tanto chocar con acero y madera en lugar de carne, desafiladas de tanto golpear en lugar de cortar, desafiladas de tanto rebotar en lugar de morder, hojas a esas alturas tan peligrosas para el que arremetía como para el que se defendía.
Lonny sangraba de una herida anterior que le había infligido el otro hombre, el cocinero del barco, desde el umbral del camarote de popa.
–¡No, Lonny! –le habían advertido los hombres.
–¡Está en su territorio!
Pero Lonny había conducido la pelea hasta el estrecho espacio de la cocina y había perdido una loncha de mejilla con la hoja del cuchillo de carnicero que le lanzó su contrincante, antes de abrirse camino a golpe de hacha por la escotilla de babor.
–¿Lo ves, Lonny? –le dijeron los hombres.
El sol parecía querer demorarse, pero comenzó a deslizarse hacia su extinción en el redondo lago crateriforme, no sin antes asestar una última mirada abrasadora sobre la escena del barco, una mirada de un calor tan intenso que dio la impresión de sisear al chocar con la superficie del lago distante. Y, bajo aquel último resplandor, llegó el momento que acontece en todas las peleas entre hombres, cuando por fin hacen lo que todo el mundo ha estado esperando durante tanto tiempo, y Lonny pareció sentir que aquel último fulgor le estaba destinado solo a él, para que pudiera ver y atinar bien, de modo que inhaló profundamente mientras el cocinero giraba sobre su cadera tras un golpe fallido que fue a impactar en la borda, echó hacia atrás el hacha con la nariz encajada en el antebrazo y los ojos centelleantes, echó los brazos muy atrás para armar el golpe, estirándose como si tuviera que hacer descender el telón del mundo, como si fuera posible hacer tal cosa, y de hecho lo hizo, arreó el golpe más fulminante del día en el momento en que el cocinero se levantaba para ir a su encuentro y caía de nuevo bajo el peso del hacha mientras la hoja se hundía en su carne.
Lonny soltó el mango, que emitió un temblor desde las entrañas del cocinero. Los hombres se descolgaron de la jarcia. Una broma sobre que ya no habría más huevos grasientos fue respondida con un coscorrón. Como una horda mugrienta, desfilaron fatigosamente por la puerta del camarote de popa. Yo estaba posado en el borde del nido, fuera del alcance de la marea equinoccial que había inundado los caminos e impedido que el autobús morado accediera ese día. Estaba posado, sin más, pequeño como una bala de cañón, con el mentón en las rodillas y los tobillos estrujados, observando la pelea y vigilando al hombre que dormía en mi huerto mientras a nuestras espaldas el sol cerraba el triste párpado del sueño.
En la aleta de estribor, lugar del mazazo final, Lonny acunaba al cocinero, cuyo cuello se había vuelto como de goma, con la cara vuelta hacia él.
–Tengo frío, Lonny –dijo el cocinero, con los brazos tiritando.
Lonny se quitó la camisa y miró la superficie astillada de la cubierta y las escotillas reventadas en busca de más ropa de abrigo.
El hombre tatuado se removió en la oscuridad creciente y el repentino silencio, y yo comencé a deslizarme por el desagüe. Quería pegarme a él, cobijarme en su sombra difuminada cuando se pusiera de pie.
–Tú –dijo Lonny, señalándome con un dedo ensangrentado–. Tráeme un abrigo o una toalla, o una manta si tienes.
Dentro de la lonja había algunos sacos de ostras y pensé en lanzar uno a la cubierta, pero Lonny me dijo que se lo subiera.
–Tengo mucho frío, Lonny –dijo el cocinero.
Lonny le dijo al cocinero que todo iría bien, pero los brazos del cocinero se estremecían con tal violencia que repelían la camisa de Lonny, así que Lonny tuvo que sujetársela.
–Trae ese trapo –dijo Lonny, y pasé por encima de la regala tras subir por un cabo.
El saco de ostras me pareció diminuto cuando lo presioné contra el pecho del cocinero a modo de babero, como si el cocinero, que olía a hierbas húmedas y condimentos añejos, se dispusiera a comer.
El cocinero le dijo a Lonny que lo sentía, que sentía haber dejado los huevos tan grasientos, que sentía haber salado el café, que sentía haber hecho un guiso con su delantal, que sentía haberse sonado los mocos en las habichuelas, que sentía haber sido el cocinero; en definitiva, que siempre había querido ser herrero, pero que le daban miedo los caballos. Lonny respondió que no se preocupara.
El cocinero se estremeció y yo le apreté el saco de ostras para impedir que se le saliesen las entrañas.
El cocinero sintió la presión y me miró.
–Nunca aprendas a cocinar –me dijo el cocinero, y yo negué con la cabeza para indicar que seguiría su consejo.
El cocinero dijo que el frío le llegaba a los huesos y le pidió a Lonny que le consiguiera una buena manta de fieltro. Lonny dijo que claro y sujetó al cocinero con más fuerza. Lonny no trató de contener aquellos brazos temblorosos cuando empezaron a agitarse y a golpearnos. Al final dejó que el cocinero le rodeara el cuello con un brazo mientras yo sentía que el otro tiraba de mí y me hundía cada vez más en la hendidura de aquel enorme cuerpo derrotado.
–Lo siento mucho –dijo el cocinero.
Lonny respondió que no se preocupara, que no pasaba nada, y nos estrechó aún más fuerte entre los brazos acogedores y ya inmóviles del cocinero.
A la luz del farol que sostenía en mi mano, el gigante tatuado al que los hombres llamaban John dijo:
–Dios, llévate el alma de este servidor casi partido en dos, el cocinero, y déjale probar el rancho y la bazofia de la Vida Eterna, es decir, si es que es digno de servir en Tu Cantina, en vez de asarse en Tu Horno Eterno, donde su compañero Lonny, que padeció su infecta comida, cree que merece ir.
–Amén –dijo Lonny.