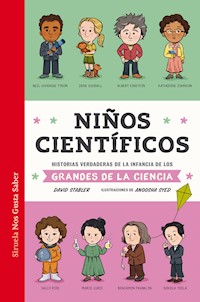
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Nos Gusta Saber
- Sprache: Spanisch
¡Los GRANDES DE LA CIENCIA TAMBIÉN FUERON NIÑOS! Esta amena y original colección de minibiografías ilustradas nos revela los momentos más significativos de la infancia de dieciséis grandes científicos. ¡Atrapará a lectores de todas las edades! Olvida la llegada a la Luna, los premios Nobel y los grandes inventos. Cuando los científicos más famosos del mundo estaban creciendo, tenían los problemas típicos de cualquier niño. Albert Einstein siempre estaba distraído y no atendía en clase. Jane Goodall se metía en líos por llevar a casa lombrices y gusanos. Y Neil deGrasse Tyson tuvo que pasear perros para poder ahorrar y comprarse un telescopio. Descubre cómo fue la infancia de Stephen Hawking, Temple Grandin, Nikola Tesla, Ada Lovelace, Benjamin Franklin, Sally Ride y Rachel Carson, entre otros, así como datos curiosos de otros científicos famosos. Todas estas historias están acompañadas de coloridas ilustraciones que animan la lectura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Introducción
PRIMERA PARTE. Alcanzar las estrellas
Katherine Johnson: Cuenta conmigo.
Vera Rubin: La chica galáctica
Sally Ride: Juego en equipo
Neil deGrasse Tyson: ¡Mira al cielo!
SEGUNDA PARTE. Amantes de la naturaleza
George Washington Carver: Diálogo con las plantas.
Rachel Carson: Capacidad de asombro
Jane Goodall: En contacto con los animales
Temple Grandin: A través de los ojos de un animal
TERCERA PARTE. Las fuerzas invisibles
Isaac Newton: Nunca más un fracasado
Marie Curie: Una educación secreta
Albert Einstein: Albert, el niño malo
Rosalind Franklin: Una mente curiosa
CUARTA PARTE. Hazlo tú mismo
Benjamin Franklin: El padre de la invención
Ada Lovelace: Científica poética
Nikola Tesla: De tal palo, tal astilla
Stephen Hawking: El niño constructor
Curiosidades
Créditos
Introducción
El pintor Pablo Picasso dijo en una ocasión que cada niño es un artista. Es igualmente cierto que cada niño es un científico. El trabajo de un científico consiste en hacerse preguntas y buscar respuestas: ¿quién hace eso mejor que un niño? Los científicos empiezan preguntándose el porqué y luego averiguan el cómo.
Puede que no te suenen los nombres de todos los científicos de este libro, pero gracias a ellos conocemos la gravedad, el ADN, la materia oscura y los agujeros negros; la corriente alterna, el cálculo y la programación informática. Y el ser humano ha caminado sobre la Luna. Pero, antes de que estos científicos hicieran grandes descubrimientos, fueron niños normales y corrientes, con curiosidad por el mundo que los rodeaba.
A algunos les encantaba mirar al cielo por la noche, como a Neil deGrasse Tyson. Se dedicó a pasear perros para ganar dinero para comprar su primer telescopio.
Y Vera Rubin, que descubrió la materia oscura, solía pasar despierta toda la noche contemplando lluvias de meteoros desde la ventana de su cuarto.
A algunos niños les encantaban los animales y la naturaleza, como a Jane Goodall. Antes de vivir entre los chimpancés en Tanzania, horrorizaba a su madre guardando lombrices bajo la almohada.
De niño, a George Washington Carver también le fascinaba el mundo natural. ¡Quería tanto a las plantas de su jardín que les hablaba!
Otros niños querían saber cómo funcionaban las cosas, así que las desmontaban y construían todo tipo de artilugios. Mucho antes de descubrir la gravedad, Isaac Newton construyó un molino que giraba movido por un ratón.
Y el primer invento de Benjamin Franklin fue un par de aletas que le permitían nadar más rápido.
Las cosas que estos niños hacían por diversión, ya fuera mirar las estrellas, coleccionar gusanos o construir juguetes, acabarían convirtiéndose en la base de extraordinarios descubrimientos. Jugar, meterse en líos y hacer montones de preguntas son algunas de las cosas más importantes que puede hacer un niño.
También son algunas de las mejores formas de desarrollar una mente curiosa y científica.
¿Quién sabe? Todo el mundo empieza por poco, pero, trabajando con empeño y soñando a lo grande, ¡puede que te conviertas en el próximo gran científico!
Mucho antes de que sus cálculos ayudaran al astronauta Neil Armstrong a dar sus primeros pasos en la Luna, Katherine se dedicaba a contar cuántos pasos había en el patio de su casa de White Sulphur Springs.
Y eso no era lo único que contaba. «Lo contaba todo», recodaría Katherine después. Contaba los pasos desde la puerta de su casa hasta la calle, los pasos desde su casa a la iglesia del centro de la ciudad y el número de platos, tenedores y cuchillos que tenía que fregar después de la cena. «Contaba todo lo que se pudiera contar».
El amor de Katherine por los números crecía con la edad. Es probable que heredara su habilidad de su padre, Joshua Coleman, un granjero que había dejado el colegio a los doce años. A pesar de su falta de educación formal, Joshua era un genio de las matemáticas. Podía mirar a un árbol y decir inmediatamente cuántos tablones se podían sacar de su madera; le bastaba hacer los cálculos en su cabeza.
Como se arrepentía de haber dejado los estudios tan pronto, Joshua siempre insistió a su hija y a los tres hermanos mayores de esta acerca de la importancia de la educación. La madre de Katherine, Joylette, era maestra, y compartía el entusiasmo del padre. Lo que Katherine pudiera conseguir en la vida —y las chicas afroamericanas no tenían muchas oportunidades cuando ella era niña, en la década de 1920— sabía que comenzaría en el aula.
Cuando era aún muy pequeña, Katherine empezó a seguir a su hermano mayor hasta la escuela de dos aulas donde estudiaba. Al principio, los profesores no la dejaban entrar. Pero cuando averiguaron que ya sabía leer —a una edad en que muchos niños aún estaban aprendiendo a andar— le permitieron asistir a la escuela de verano.
Katherine hizo grandes progresos y, cuando le correspondió al fin empezar primaria, se saltó el primer curso y comenzó directamente en segundo, justo antes de cumplir los seis años.
Katherine siguió impresionando a sus maestros. Levantaba la mano a menudo para hacer preguntas. Pero a veces, cuando aquellos se daban la vuelta desde la pizarra, ya no estaba en el aula. La encontraban en la clase de al lado: había ido a ayudar a su hermano mayor con los problemas de matemáticas.
Ser inteligente es genial, pero no siempre era fácil para Katherine ser el cerebrito de la familia. Todas las tardes, ella, su hermano y dos hermanas se sentaban en la mesa de la cocina a hacer los deberes. Cuando Katherine acababa, tenía que ayudar a los demás a terminar los suyos.
Pero sin duda ser inteligente tenía sus ventajas. Cuando Katherine iba a hacer quinto, le permitieron saltar un curso y empezar sexto. De este modo, ya había saltado dos años ¡y estaba un curso por delante de su hermano mayor! Su progreso parecía imparable.
Sin embargo, un futuro incierto le aguardaba al final del año escolar. En aquel tiempo, el estado de Virginia Occidental estaba segregado por razas. En la ciudad de Katherine los estudiantes blancos podían continuar con la enseñanza secundaria, pero no había opciones de ir más allá del sexto grado para los niños afroamericanos como ella. Lo esperable es que se pusiera a trabajar como criada o ama de llaves.
Sin embargo, el padre de Katherine tenía otros planes. Conocía una escuela en la localidad de Institute, a 190 km de casa, donde su hija podría continuar su educación. Costaría un montón de dinero, pero Joshua decidió enviar a Katherine, su madre y sus tres hermanos mayores a Institute al comenzar el siguiente curso.
Joshua tenía pensado trasladar a la familia de vuelta a White Sulphur Springs en las vacaciones de verano. Para pagar todos los traslados, buscó un segundo trabajo como conserje en el Greenbrier, un famosísimo complejo turístico de lujo de su ciudad.
Gracias al sacrificio de su familia, Katherine no tuvo que interrumpir sus estudios. De hecho, sacó tan buenas notas que pudo empezar el instituto con tan solo diez años.
Los profesores del nuevo colegio de Katherine enseguida se dieron cuenta de su gran capacidad de aprendizaje. Al final de una larga jornada en el aula, el director del instituto, Sherman H. Gus, acompañó a Katherine a su casa. Por el camino, le señaló varias constelaciones en el cielo. Aquel fue el primer contacto de Katherine con la astronomía, la rama de la ciencia que un día cambiaría su vida.
Al acabar el curso, Katherine volvió a casa. Trabajó como doncella en el hotel Greenbrier, donde era conserje su padre. En los siguientes veranos limpió habitaciones, lavó ropa y sirvió a los huéspedes ricos y famosos que se alojaban allí.
Estuvo en el hotel una elegante mujer francesa, una condesa, que se pasaba horas hablando por teléfono con sus amigos de París. Mientras arreglaba la habitación de la condesa, Katherine se quedó embelesada por el sonido de la lengua francesa.
Cuando la condesa se dio cuenta de que la doncella escuchaba sus conversaciones, no se enfadó. En vez de ello, llevó a Katherine a la cocina del Greenbrier y le ordenó al chef que la enseñara a hablar francés como una nativa. Katherine no tardó mucho en aprender los rudimentos del idioma.
A pesar de dominar las matemáticas, haber empezado a aprender francés y conocer algo de astronomía, a Katherine le faltaba mucho por estudiar. Con catorce años se graduó en el instituto y obtuvo una beca completa para el West Virginia State College.
Algunos niños podrían sentirse intimidados por la idea de ir a la universidad a una edad tan temprana, pero ella no. Se había criado en la acera de enfrente del campus y ya conocía a la mayoría de sus compañeros de clase. «Yo era la niña novata en la clase de los novatos y no me trataron de manera distinta al resto», diría más tarde.
En la West Virginia State, una universidad históricamente negra, Katherine tuvo la suerte de encontrar profesores que comprendían lo que era ser la alumna estrella. Tuvo una profesora muy especial, Angie Turner King, una de las primeras mujeres afroamericanas que logró un doctorado en Educación Matemática. Al igual que Katherine, la doctora King se graduó en el instituto con catorce años. Se pagó la universidad sirviendo mesas y fregando platos. Vio que ella y Katherine tenían mucho en común.
Durante su segundo año en la universidad, asistió a una asignatura impartida por William Claytor, otro pionero matemático afroamericano. El profesor Claytor tenía fama de ser muy duro. En su clase garabateaba ecuaciones furiosamente en la pizarra y las borraba a la misma velocidad. Muy pocos alumnos eran capaces de seguirle sus clases; Katherine era una de ellas.
Un día, después de clase, el profesor Claytor le dijo a Katherine que sería una buena matemática. Era todo lo que necesitaba oír: Katherine aceptó el reto de destacar en un campo que ofrecía escasísimas oportunidades a muchachas afroamericanas como ella.
En 1937, con dieciocho años, se licenció en Matemáticas. Siguiendo el ejemplo de su madre, se puso a trabajar como maestra en un colegio, se casó y formó una familia. No obstante, cuando surgió la oportunidad de trabajar para lo que un día se llamaría NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos, Katherine no la dejó escapar.
Katherine formó parte de un equipo de mujeres afroamericanas extraordinarias cuyos cálculos ayudaron a la NASA a llevar al primer astronauta a la Luna en 1969. En 2015, como reconocimiento a su contribución al programa espacial estadounidense, Katherine Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad.
«Me hice astrónoma por mirar al cielo», dijo Vera Rubin en una ocasión. Más que los libros, más que los profesores, fue su propia capacidad de asombro lo que hizo que Vera quisiera estudiar las estrellas de mayor. Pero, antes de llegar hasta ahí, tuvo que enfrentarse a los recelos de la gente en su camino para convertirse en una de las pioneras en su campo.
Vera Rubin nació el 23 de julio de 1928 en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos). Su hermana mayor, Ruth, era su mejor amiga. Sus padres, Rose y Philip Cooper, trabajaban en la Bell Telephone Company de Filadelfia. Rose calculaba las distancias kilométricas para las líneas telefónicas particulares. Philip era ingeniero eléctrico.
Cuando era pequeña, los padres de Vera la llevaron a la Morse School of Engineering de la Universidad de Pensilvania. Entre los objetos científicos que se exponían, había un aparato llamado generador de Van de Graaff, una gran bola de aluminio montada sobre un pedestal que genera electricidad estática. Cuando Vera tocó la bola, ocurrió algo inesperado: ¡saltaron chispas azules y se le puso el pelo de punta!
Poco tiempo después, Vera visitó otro lugar importante de Filadelfia, el Franklin Institute. Este museo de ciencias y centro educativo lleva el nombre de Benjamin Franklin, uno de los residentes más famosos de la ciudad. A Vera le fascinó de inmediato el caleidoscopio en el que se podía entrar, una sala con espejos y luces de colores que la hizo sentir como si estuviera en otro planeta.
Vera empezó a pensar cómo funcionaba el caleidoscopio. Y decidió hacer uno ella misma con materiales corrientes. Al llegar a casa, buscó en la cocina un tubo de metal y encontró un artilugio que su madre usaba para glasear tartas. Luego Vera cortó tres trozos de cristal pulido y los pegó dentro del cilindro; le servirían como reflectores interiores. Cuando alzó su obra hacia la luz… ¡tenía un caleidoscopio! No era el espectáculo de luz más increíble que hubiera visto, pero funcionaba.
Cuando Vera tenía diez años, la familia se trasladó a Washington D. C. por el trabajo del padre. Como en su nueva casa había poco espacio, Vera y Ruth compartían cuarto y una cama doble, cosa esta de la que ninguna de ellas se alegraba. Para mantener su privacidad, las chicas trazaron una línea imaginaria por el centro del colchón. La mitad de la cama de Vera daba a la ventana, por la que se divisaba el cielo del norte.
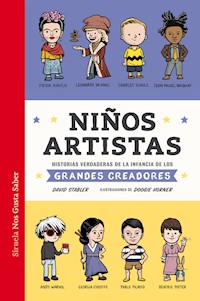













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














