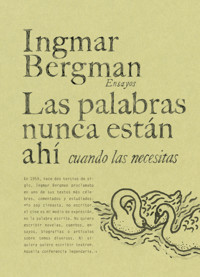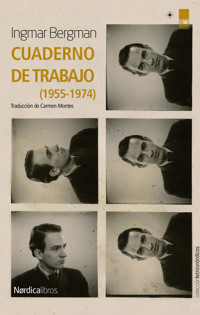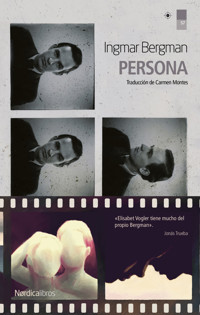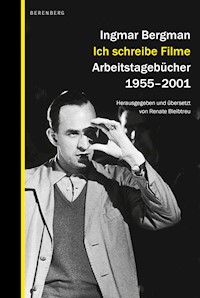Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La principal
- Sprache: Spanisch
Obra central de su trilogía familiar y cumbre de la trayectoria de su autor, Niños de domingo es también la «novela del padre» de Bergman, tanto como Conversaciones íntimas será «la de la madre». Un fin de semana de verano y un entorno campesino, propicios a la fantasía y al nacimiento del deseo, son el marco elegido para el reencuentro con el pastor Bergman y la carismática Karin. Su hijo menor tiene ocho años y nació en el último día de la semana; es por eso que este «niño de domingo» puede ver espíritus, fantasmas y trasgos, aunque los adultos se empeñan en dictar los límites de la realidad: «No hay fantasmas, no seas bobo, ni demonios ni muertos que abran sus bocas ensangrentadas al sol». El miedo a la vejez (que siempre es escatológica) y a la muerte, el primer despertar sexual y una temprana crisis de fe asaltan al pequeño Pu, que no es otro que un jovencísimo Ingmar, aunque «cada niño en la obra de Bergman —nos dice Margarethe von Trotta— es él mismo». El estilo de este Bergman ya anciano es paradójicamente juvenil, se diría desaliñado, poco dado a perfilar lo ya escrito, y por eso mismo es ágil, es incisivo, y vibra, cuando no aletea. Una engañosa sencillez y la sensualidad propia de la mirada infantil gobiernan el planteamiento, y un puente invisible acaba uniendo esta obra maestra con aquella otra sembrada de Fresas salvajes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Ingmar Bergman, 1993
Título original: Söndagsbarn, publicado en 1993 por Norstedts Förlag
Publicado en acuerdo con Hedlund Agency y Casanovas & Lynch Literary Agency
© 2021 Marina Torres por la traducción original,revisada por Marina Torres, Alberto Gª Marcos, César Sánchez y Joana Carro
© 2021 Manuel Marsol por las ilustraciones de cubierta
© 2021 Bengt Wanselius por la fotografía del autor
© 2021 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo
www.fulgenciopimentel.com
Primera edición: noviembre de 2021
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
Retoque digital: Daniel Tudelilla
Comunicación: Isabel Bellido
ISBN edición en papel: 978-84-17617-65-3
ISBN edición digital: 978-84-17617-87-5
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
Los editores expresan su agradecimiento al Swedish Arts Council, que sufragó parcialmente el coste de la traducción.
Contenido
Niños de domingo
Recuerdo que mi abuela materna y el tío Carl eran sumamente críticos respecto a nuestra casa de campo, aunque cada uno por razones diferentes. Si bien es cierto que se lo consideraba algo chalado, el tío Carl lo sabía casi todo de muchas cosas; y el tío Carl decía que aquella no era una casa, ni siquiera un chalé, y en modo alguno era una vivienda. Podría tal vez describirse el fenómeno como una serie de cajones de madera pintados de rojo y puestos al lado y encima unos de otros, un poco como la Ópera de Estocolmo, opinaba tío Carl.
En resumidas cuentas: unos cuantos cajones de madera de color rojo con esquinas y molduras pintadas de blanco y colocadas arbitrariamente un poco por aquí y por allá. Las ventanas del piso bajo eran altas y ajustaban mal, mientras que las del piso de arriba eran cuadradas, parecidas a las de los trenes, y, si ajustaban, no podían en cambio abrirse. El tejado estaba cubierto de cartón embreado, desgastado y parcheado. Cuando llovía a chaparrones el agua descendía por la pared a la galería de arriba y a la habitación de mamá. El floreado papel de la pared estaba despegado y abombado. Todo el montón de cajones descansaba sobre doce altas piedras. Entre la base y el irregular terreno había pues un espacio de aproximadamente setenta centímetros de altura. Allí se acumulaban madera vieja, sillas de mimbre rotas, tres cacerolas oxidadas de aspecto inusual, unos cuantos sacos de cemento, neumáticos de coche gastados, una tina de latón con utensilios domésticos estropeados, varios montones de periódicos atados con alambre. Siempre podía encontrarse allí algo útil. Lo cierto es que estaba prohibido arrastrarse por debajo de la casa; mamá tal vez creía que íbamos a hacernos daño con los clavos oxidados o que la casa podría desplomarse súbitamente sobre nosotros.
Fue un pastor pentecostal de Borlänge quien construyó la vivienda o como quiera llamársela. Se llamaba Frithiof Dahlberg y posiblemente quería estar cerca de su Dios y Señor. Por eso buscó un lugar bien elevado en lo alto del pueblo de Dufnäs.
Compró una parcela saliente debajo de la cumbre y allanó el terreno. El pastor Dahlberg estaba convencido, con toda probabilidad, de que el Señor apreciaría el valor de su empresa y les daría a él y a sus hijos los conocimientos que les faltaban en el arte de la construcción. A la espera de la inspiración adecuada, se pusieron manos a la obra. Tras cinco años de fracasos, la creación del pastor se terminó en junio de 1902. Los feligreses admiraron la obra y encontraron cierto parecido entre la construcción de Dahlberg y el Arca de Noé. Noé tampoco era maestro de obras, sino, a decir verdad, un barquero del Éufrates bonachón y un poco alcohólico. Pero el Señor le había insuflado conocimientos y construyó un barco espacioso que habría de soportar penalidades bastante más arduas que la modesta vivienda del pastor Dahlberg.
Algunos de los devotos consideraban que la terraza de arriba, orientada al sur y con vistas sobre el valle, los ríos y los prados, era un lugar muy adecuado para esperar el juicio final, cuando los ángeles del apocalipsis lleguen volando sobre las colinas de Gagnbro y Bäsna.
Justo debajo del edificio principal el infatigable pastor había levantado una barraca de extraño aspecto. Consistía en siete celdas unidas bajo un techo común. A cada celda se accedía por una puerta verde, exterior y mal ajustada. Es de suponer que aquellas habitaciones fueran utilizadas alguna vez por huéspedes que deseaban quedarse varios días o semanas, tal vez para fortalecerse por medio de oraciones y cánticos en común en su ya inquebrantable fe. Por falta de mantenimiento, la barraca fue abandonándose y se había ido convirtiendo en un refugio de la flora y de la fauna. La hierba crecía lozana a través de los pisos y un abedul se había metido por una ventana. Einar, el tejón que había adoptado a la familia, tenía sus dominios en el extremo de la izquierda; los ratones del bosque, en el resto. Durante una temporada, un búho se había anexionado el cuarto del abedul, pero, desgraciadamente, acabó yéndose. Una gata amarilla medio salvaje con cara de mala se había aposentado con sus seis cachorros en la celda más espaciosa. Mamá era la única que se atrevía a acercarse a la maligna criatura. Tenía una mano especial con las plantas y con los animales, defendía nuestra casa de fieras contra todas las maquinaciones que tramaban Maj y Lalla, que dormían en las dos alcobas del medio. Lalla era nuestra jefa de cocina y Maj, la chica para todo. Ya hablaremos de esto más adelante.
Esta colección de edificios se completaba con un retrete descomunal, aunque ruinoso, que levantaba sus paredes sin pintar al borde mismo del bosque. En el retrete había sitio para cuatro cagadores; a través de una abertura sin cristal practicada en la puerta se tenía una vista espléndida de Dufnäs, de un trozo de curva del río y del puente del ferrocarril. Los agujeros eran de diferentes tamaños: uno, grande; otro, mediano; el tercero, más pequeño, y el cuarto, pequeñito, pequeñito. En la parte inferior de la pared de atrás había una ventanilla desvencijada, que no se podía cerrar. Cuando Maj y Linnea visitaban el reducto para charlar un ratito y echar una meada presurosa, mi hermano y yo acometíamos nuestros primeros estudios de anatomía femenina. Mirábamos y nos asombrábamos. Nadie se preocupaba de descubrirnos. Nunca se nos ocurrió estudiar desde abajo a nuestro padre o a nuestra madre ni a la abrumadora tía Emma. También las alcobas infantiles tienen su tabúes tácitos.
El mobiliario de la casa grande era heterogéneo. El primer verano mamá cargó un vagón de ferrocarril con muebles sobrantes de la casa rectoral de la ciudad. La abuela aportó trastos de la buhardilla y el sótano de Våroms. Mamá cavilaba y planificaba; hizo cortinas, tejió una alfombra, domesticó la estrafalaria acumulación de elementos disparatados y hostiles entre sí y logró combinarlos. Las habitaciones, tal como las recuerdo, eran muy acogedoras. En realidad, nos sentíamos mejor en la pintoresca creación del pastor Dahlberg que en Våroms, la elegante y exquisita residencia que mi abuela tenía a un cuarto de hora de paseo por el bosque.
He dicho al principio que el tío Carl era bastante crítico respecto a «esta guarida que no es una casa». La abuela también era crítica, pero por otras razones. Ella consideraba la evasión de mamá y el alquiler de la creación dahlbergiana como una rebelión pacífica pero notoria. La abuela estaba acostumbrada a tener a los hijos y a los nietos con ella durante los meses de verano. Por esta razón toleraba a los yernos y a las nueras. Ese verano estaba sola en Våroms con tío Carl, que, por diversas causas —sobre todo de índole financiera—, no tenía ninguna posibilidad de rebelarse. Tío Nils, tío Folke y tío Ernst se habían ido con sus respectivas familias a balnearios extranjeros. Así que la abuela estaba sola con el tío Carl y con Siri y Alma, dos viejas sirvientas que evitaban dirigirse la palabra a pesar de haber trabajado juntas más de treinta años. Lalla también pertenecía al Estado Mayor de la abuela, pero un día alegó de repente que mamá necesitaba toda la ayuda que pudieran darle. Así que a principios de junio se trasladó a casa de mamá y allí, en condiciones primitivas, nos preparaba albóndigas magistrales y soberbios lucios al horno. Lalla había visto crecer a mi madre y su lealtad era inquebrantable pero aterradora. Mamá, de hecho, no le tenía miedo a nadie, pero algunos días no se atrevía a ir a la cocina a preguntarle a Lalla qué iba a preparar de cena.
La explanada del patio era circular, de gravilla; en el centro había un pedacito de césped, también circular, con un reloj de sol hecho añicos por el óxido. En la parte exterior de la cocina, crecía una hermosa plantación de ruibarbos, rodeada por una pradera un poco salvaje, jamás segada, que se extendía un centenar de metros hasta la linde del bosque y la cerca derruida. El bosque era espeso y estaba muy descuidado. Se encaramaba por la escarpada pendiente hacia el pico de Dufnäs, donde se abría un enorme precipicio que resonaba los días de tormenta. En la montaña, que era gris y rosa, había una profunda cueva a la que se podía llegar después de una peligrosa escalada. Teníamos prohibido ir a la cueva y por eso era atractiva. Un riachuelo somero y pedregoso serpenteaba en torno a la montaña y por delante de nuestra cerca para desaparecer un poco más abajo, en los sembrados, y desembocar en el río al norte de la ciudad de Solbacken. En verano estaba casi seco, en primavera bajaba caudaloso y en invierno murmuraba negro e inquieto bajo finas membranas del más gris de los hielos, mientras que las lluvias de otoño lo hacían bramar con un tono alto y cambiante. El agua era clara y fría. En los meandros se formaban pozas y allí había carpas, una especie de albures, muy buenas como cebo para pescar a sedal en el río o en el lago Svartsjön. En la cuesta de la bodega, en cuyo techo crecían fresas silvestres, languidecía un añoso huerto de árboles frutales que todavía daban cerezas y manzanas. Un sendero muy pendiente llevaba por el bosque a casa de los Berglund, que eran los dueños de la finca más grande de Dufnäs. Allí comprábamos leche, huevos, carne y otros comestibles.
El estrecho valle, las crestas de la montaña cortadas a pico, el bosque, el caudaloso arroyo, los desiguales sembrados y el río profundamente hundido en la garganta, tenebroso y falso, los páramos, las lomas, todo formaba un paisaje poco apacible, dramático e inquietante. La naturaleza no era benevolente ni especialmente generosa. Sí: daba fresas silvestres, convalarias, artemisas, flores silvestres, dones del verano, pero sin prodigarse, con circunspección. Espinosas cascadas de frambuesos, una cuesta cubierta de gigantescos helechos de olor acre, altos conjuntos de ortigas, árboles secos, raíces al aire, roquedales arrojados por gigantes en tiempos primitivos, setas venenosas sin nombre pero con propiedades terroríficas. Durante nueve veranos vivimos y habitamos en la vivienda del pastor Dahlberg aferrada al despeñadero, pegada al bosque que empezaba a invadir la pradera y la pequeña alfombra de césped. Si la tormenta venía del sureste y soplaba el viento de los dilatados páramos al otro lado del río, crujían los cajones de madera, agrupados y pasablemente pintados de rojo. Las ventanas mal ajustadas aullaban y gemían y las cortinas se agitaban con tristeza. Alguna persona amante de los niños me había metido en la cabeza que, cuando se desatara una buena tormenta, la casa entera de Dahlberg despegaría y se iría flotando hacia las altas rocas. La casa entera de Dahlberg, con la familia Bergman, los ratones del bosque y las hormigas incluidas. Solo se salvarían los que se encontraran en la barraca con el tejón Einar y Lalla y Märta y Maj. Yo no llegué a creérmelo del todo, pero cuando la tormenta y el viento arreciaban, me metía de buena gana en la cama de Maj y le decía que me leyera revistas como Allt för Alla y Allers Familjejournal.
Ya por entonces tenía yo problemas con la realidad. Los límites eran confusos y venían dictados por adultos extraños. Yo veía y oía: eso es peligroso, eso no es peligroso. No hay fantasmas, no seas bobo, no hay espectros, ni demonios, ni cadáveres que abran sus bocas ensangrentadas a pleno sol, no hay duendes ni brujas. Pero abajo en el pueblo, en casa de Anders-Per, hay una vieja horrible encerrada en un cobertizo que tiene las ventanas condenadas con clavos. A veces, cuando en las noches de luna llena todo estaba en silencio, podían oírse sus aullidos en todo el pueblo. Si no había fantasmas, ¿por qué hablaba Maj del relojero de Borlänge, que se ahorcó en la cuesta del bosque, en el camino que llevaba a casa de los Berglund? ¿O de la muchacha que se ahogó un invierno en el Gimmen y apareció flotando, cercana ya la primavera, junto al puente del ferrocarril con todo el vientre lleno de anguilas? Yo mismo vi el cadáver cuando lo traían cubierto con un abrigo negro y una bota de invierno calzada en un pie, mientras en el otro se le veía la tibia. Y luego se me aparecía, yo la veía en sueños y a veces sin sueños ni oscuridad. ¿Por qué dice la gente que no hay fantasmas, por qué se ríen y mueven la cabeza, no, Pu, puedes estar tranquilo, que no hay fantasmas?, ¿por qué dicen eso cuando luego disfrutan hablando de cosas que son realmente horrorosas para una persona con espacios demasiado poblados tras los párpados?
Pero ahora toca hablar —muy brevemente— del Conflicto. Por esta época, es decir, en el verano de 1926, había durado exactamente dieciséis años. Todo comenzó con la incorporación del estudiante de teología Erik Bergman a la familia Åkerblom en calidad de futuro esposo de la muy custodiada hija de la casa. A doña Anna no le gustaba la relación y aplicó su considerable fuerza de voluntad en tomar medidas determinantes. Pensándolo bien, el futuro pastor podría ser el yerno soñado para una suegra: ambicioso, bien educado, correcto y relativamente apuesto. Contaba, además, con un futuro más que aceptable como funcionario del Estado. Doña Anna, sin embargo, tenía ojo para las personas. Vio algo más, bajo tan irreprochable superficie: arbitrariedad, susceptibilidad, mal genio, frialdad repentina en los sentimientos. Doña Anna consideraba también que conocía bien a su hija, el luminoso y un poco mimado personaje central de la casa. Karin era una muchacha de fuertes sentimientos, alegre, lista, extraordinariamente sensible y, como ya se ha dicho, bastante mimada. Doña Anna afirmaba que su hija necesitaba un hombre hecho y derecho, un talento seguro de sí mismo, una mano firme pero solícita. Ese joven existía ya en el círculo familiar: el profesor de Historia de la Religión Torsten Bohlin. Todos estaban de acuerdo en que Torsten y Karin formaban una pareja ideal y los padres esperaban confiados la declaración de los jóvenes. Para acabar, Erik Bergman y Karin Åkerblom eran primos segundos, cosa que se consideraba una combinación arriesgada. Por la parte bergmaniana se ocultaba, además, una enfermedad hereditaria, difícil de definir, que afectaba de manera caprichosa y terrible a algunos miembros de la familia: un encogimiento muscular que se iba acelerando gradualmente y que desembocaba en invalidez total y en una muerte prematura.
Anna Åkerblom consideraba, por tanto, que Erik Bergman era un esposo claramente inapropiado para su hija.
Lo mismo opinaba Johan Åkerblom, pero por otras razones. Él era ya un hombre viejo y enfermo que adoraba a su única hija con un amor rendido y profundo. Todo pretendiente, posible o imposible, resultaba una abominación. El anciano quería conservar a la luz de sus ojos cuanto más tiempo, mejor. Karin correspondía al amor de su padre con una ternura cariñosa, aunque algo distraída.
Cuando la fuerte relación afectiva entre los dos jóvenes se hizo evidente, doña Anna tomó medidas enérgicas, más o menos calculadas. El interesado puede estudiar este asunto en un detallado documento llamado La buena voluntad.
Erik Bergman se sintió, con razón, rechazado y maltratado. Sobrevinieron serias disputas entre él y su futura suegra. Martín Lutero ha dicho en algún lugar que hay que tener cuidado con las formulaciones «porque a la palabra que vuela no se la puede agarrar del ala». Hasta donde puedo alcanzar, se intercambiaron muchas palabras de esas durante los primeros años. Erik Bergman tenía la epidermis fina y era desconfiado, además de rencoroso. Jamás olvidaba ni perdonaba un agravio, real o imaginario.
Karin Åkerblom era en muchos aspectos digna hija de su madre. Su fuerza de voluntad era indiscutible. Lo había decidido: tenía que vivir su vida con Erik Bergman. Así que se salió con la suya y el joven aspirante a pastor fue finalmente aceptado, aunque de mala gana.
Al formalizarse el compromiso, se enterraron todos los signos externos del conflicto. El tono se hizo amablemente indulgente, cortésmente atento, a ratos hasta cordial, cada uno interpretaba su papel. Nada podía poner en juego la unión de la familia.
El odio y la amargura permanecían, invisibles, por dentro. Se descubrían en frases incidentales o en silencios súbitos, en actos imperceptibles y en sonrisas heladas o forzadas. Todo ello extremadamente sofisticado y conforme a las severas leyes de la tolerancia cristiana.
Una de las complicaciones encubiertas eran los veranos. ¿Cómo organizar el verano? ¿Dónde iban a pasar el pastor y su familia las vacaciones? Mamá había pasado los veranos de su niñez y de su juventud en la casa que sus padres poseían en el corazón de Dalecarlia. Para Karin resultaba natural que a su amado le gustaran Våroms, Dufnäs y Dalecarlia como le gustaban a ella. Erik Bergman callaba y se sometía porque quería darle gusto a su joven esposa. Luego llegaron los hijos y estos disfrutaban en casa de la abuela. El mutismo y la cortesía, los silencios y las frases incidentales se fueron haciendo cada vez más evidentes mientras se cimentaba el idilio.
Con el tiempo, posiblemente demasiado tarde, Karin Bergman comprendió que las cosas se precipitaban hacia la catástrofe. Un verano, con el pretexto de sustituir a un colega enfermo, su marido no se presentó. Otro verano, la estancia de Erik Bergman fue muy breve, de solo un par de semanas; el resto del tiempo lo dedicó a hacer excursiones a pie con algunos amigos. Otro verano se puso enfermo de repente y tuvo que pasar las vacaciones bajo la tierna vigilancia de Anna von Sydow, la incalculablemente rica bienhechora de la familia, en su elegante finca de Mösseberg.
Así que mamá comprendió, aunque tarde, que había que hacer algo. Alquilar la creación dahlbergiana fue, pues, por un lado, una solución de compromiso y, por otro, una forma de pedir perdón en silencio. La casa estaba, como se ha dicho, a poca distancia de Våroms. La familia Bergman seguiría siendo una familia también durante las vacaciones de papá. Que las comidas dominicales se celebraran en Våroms y que la abuela se presentara de improviso en la sencilla casa de verano de la familia Bergman eran incomodidades inevitables.
Mamá llevó a cabo el pesado traslado con humor. Tuvo la inesperada ayuda de Lalla, que dejó su cómoda habitación de siempre tras la cocina de Våroms para instalarse en la destartalada barraca de nuestra casa. Mamá era su niña mimada y debía contar con toda la ayuda que necesitara. Era algo evidente, pero a la abuela le causó casi tanta impresión como la partida de su hija.
Mamá no consiguió mucho reconocimiento por su hazaña. Cuando papá llegó al cabo del tiempo, justo antes de que yo cumpliera ocho años, se mostraba inquieto, ausente y melancólico.
La estación de ferrocarril de Dufnäs se reduce a una casa roja con esquinas blancas, un retrete en el que cuelga el cartel dehombres ymujeres, dos semáforos, dos vías muertas, un depósito de mercancías, un andén empedrado y una bodega. Ericsson, el jefe de estación, vive desde hace veinte años en el piso superior del edificio, junto con su esposa, que sufre de bocio. Al pequeño Pu, que acaba de cumplir ocho años, su madre y su abuela le han dado permiso para que pueda visitar la estación. El señor Ericsson no ha sido consultado, pero trata a su joven visitante con distraída amabilidad. La oficina huele intensamente a tabaco de pipa y a suelo de corcho mohoso. Moscas soñolientas zumban en las ventanas, de vez en cuando suena el telégrafo y emite una estrecha cinta de papel con puntos y rayas. El señor Ericsson está inclinado sobre la gran mesa de trabajo y escribe en un libro alargado de pastas negras. Luego clasifica las cartas de portes. A veces llama alguien por la ventanilla de la sala de espera para comprar un billete a Repbäcken, Insjön, Larsboda o Gustavs. Reina la misma calma que en la eternidad y seguramente igual de digna.
Pu entra sin anunciarse. Es pequeño, muy delgado, se tambalea de puro esquelético, con el pelo cortísimo, casi al cero, y algunas costras en la rodilla derecha. Como esto ocurre la tarde de un sábado de finales de julio, Pu va calzado con unas gastadas sandalias y viste una camisa lavada y relavada a la que han recortado las mangas y unos pantalones cortos de los que asoma un pedazo de los calzoncillos bajo la pernera; los sujeta un cinturón de explorador, del que cuelga una navaja. Puede ser difícil adivinar lo que piensa Pu. Su mirada es algo soñolienta, las mejillas infantilmente redondas. Y la boca entreabierta, seguramente por los pólipos.
Saluda con educación: buenas tardes, señor Ericsson. El señor Ericsson mira su libro negro, levanta la vista un momento, la pipa crepita y exhala una pequeña nube: buenas tardes, joven Bergman.
Pu trepa a uno de los altos taburetes de tres patas que hay junto al telégrafo.
—Papá llega en el tren de las cuatro.
—Ah, ¿sí?
—Estoy esperándolo. Mamá y Maj vendrán más tarde. Parece que Maj tiene que recoger algo facturado.
—Ah.
—Papá ha estado en Estocolmo predicando ante el rey y la reina.
—Mira qué bien.
—Después lo invitaron a cenar.
—¿El rey?
—Sí, el rey. Papá es amigo del rey y de la reina desde hace tiempo. Sobre todo de la reina. Le da buenos consejos y eso.
—Eso está muy bien.
—Seguramente el rey y la reina no podrían arreglárselas sin mi padre.
Se hace una larga pausa para pensar. El señor Ericsson enciende su languideciente pipa. Una mosca zumba moribunda en el rayo de sol de la ventana. El gordo gato atigrado se endereza y estira las patas delanteras, ronroneando. Da unos pasos vacilantes sobre la abarrotada mesa de la ventana y se tumba encima del Sveriges Kommunikationer. Pu entrecierra los ojos. La luz del sol arde, blanca e inmóvil, sobre los raíles y los altos abedules. En la vía muerta más alejada duerme una pequeña locomotora de maniobras enganchada a unos cuantos vagones de madera.