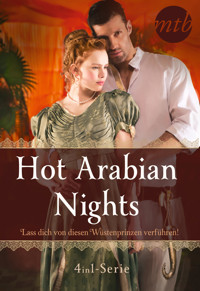3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Mientras la guerra estallaba en Europa, tres parejas encontrarían un amor lo suficientemente poderoso como para triunfar contra todas las probabilidades… UN BESO DE ADIÓS 1914 Ante la amenaza de la guerra, la aristocrática Flora anhelaba ser algo más que una observadora. En el soldado Geraint encontró un espíritu gemelo –y revolucionario–, pero… ¿moriría su frágil amor antes de que pudiera empezar a florecer? QUERIDÍSIMA SYLVIE 1916 El capitán Robbie no podía olvidar la salvaje noche que pasó en París con la preciosa camarera Sylvie. Pero, mientras ardía Europa, ¿volverían a reunirse los dos desventurados amantes? CONMIGO PARA SIEMPRE 1918 ¡La enfermera Sheila descubrió horrorizada que su nuevo jefe era el cirujano francés que se despertó a su lado el Día del Armisticio! Luchar por su amor se convertiría en la hazaña más valiente que tuvo que hacer jamás…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Marguerite Kaye
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
No me olvides, n.º 567 - enero 2015
Título original: Never Forget Me
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5820-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los editores
Nota de la autora
Un beso de adiós
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Queridísima Sylvie
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Nota histórica
Publicidad
En tiempos de guerra siempre aflora lo peor y lo mejor del ser humano y el amor no cabe duda que actúa de catalizador de ambas cosas. Cuando menos lo esperas una flor surge del hielo; así surgen y se entremezclan las tres historias que se van desgranando en torno a una época llena de dolor que marca el principio del fin de muchas cosas y el inicio de una nueva era para muchas otras. En la batalla y en el amor todo vale, y aquí lo verdaderamente valioso es la visión que nos brinda nuestra autora, Marguerite Kaye, en este libro lleno de calor humano y sensualidad que tenemos el gusto de recomendaros.
¡Feliz lectura!
Los editores
Nota de la autora
Las guerras y el impacto que tienen no solo en aquellos que luchan en ella, sino también en los que se quedan en casa, han sido asuntos recurrentes en mis libros. Aunque la Primera Guerra Mundial es un tema que lleva mucho tiempo fascinándome, yo siempre lo he utilizado como trasfondo de historias de amor. La enorme escala de sufrimiento, muerte y destrucción que supuso me parecía prohibitiva, y la guerra misma sigue todavía presente en los recuerdos de las familias que combatieron en ella.
Pero conforme se acercaba el centenario del estallido de la «guerra que debía acabar con todas las guerras», empecé a replantearme seriamente mi postura. Entre 1914 y 1918, el mundo, o al menos el mundo de los países implicados en el conflicto, experimentó cambios verdaderamente radicales, y no todos negativos. Como una consecuencia de semejante sufrimiento, aquellos que lucharon y aquellos que perdieron a sus seres queridos decidieron que algún bien debía derivarse de todo ello: no solo la paz a largo plazo que la Sociedad de Naciones nació para proteger, sino «algo bueno» para los individuos. Y lo consiguieron. Por supuesto, hubo otras influencias y dinámicas de cambio que estaban en marcha antes de la guerra, pero nadie puede negar (¡aunque seguro que habrá alguien que lo haga!) que la guerra dio al movimiento de liberación de las mujeres un gran impulso, no solo por la conquista de los derechos civiles, sino porque las sacó del hogar para meterlas masivamente en las fábricas, y en Gran Bretaña pudieron por fin acceder al cuerpo de abogados y a las altas instancias de la administración. Un máximo de horas diarias (y semanales) de trabajo y un movimiento sindical más fuerte fueron algunas de las medidas que en adelante protegieron a los trabajadores y trabajadoras.
Podría continuar, pero esta no es una lección de historia. Lo que intento decir es que la idea de mostrar de alguna manera el impacto de aquellos enormes cambios en mis personajes me atrajo de manera especial. ¿Pero cómo conseguirlo y capturar, al mismo tiempo, la esencia de la guerra? Decidí que en lugar de elegir un momento clave del conflicto, escribiría tres historias diferentes situándolas en el comienzo, el medio y el final de la guerra. Apoyándome en mi experiencia con las series de CastonburyPark, podía disponer de algunos personajes de continuidad que servirían de puntos de referencia para los cambios, así que concebí la idea de utilizar una casa y una familia como elemento central de las tres historias, que representarían así el cambio del viejo mundo al nuevo.
Todo eso estaba muy bien, pero encontrar una manera de situar no una sino tres novelas de amor en un trasfondo de guerra sin rehuir la realidad era difícil. Lo que espero haber reflejado en las tres historias es el triunfo del espíritu humano, y del poder del amor.
Mi propio espíritu, debo admitirlo, quedó a veces aplastado por este libro. Gracias una vez más a mis amigos de Facebook y Twitter por su ayuda y ánimos. Vosotros me ayudasteis a continuar y me nutristeis de ideas: la fórmula de las cartas como elemento clave de mi segunda historia es una de ellas. Muchas gracias a Alice, que compartió conmigo la impresionante historia de la guerra de su abuelo y me permitió tomar prestado el apellido de uno de mis protagonistas. Y, finalmente, mi inmenso agradecimiento a Linda F. de Harlequin Mills & Boon por arriesgarse con este libro, y como siempre a mi maravillosa editora Flo, que me sacó del atolladero en que me había metido mi tercera historia.
Este ha sido de lejos el libro más exigente que he escrito, pero por eso mismo resulta también el más gratificante. Espero de verdad que su lectura también lo sea.
Uno
Argyll, Escocia, octubre de 1914
El cabo Geraint Casell, de los Reales Fusileros Galeses y en ese momento destinado al cuerpo de administración del ejército, miraba por la ventanilla mientras el coche del alto mando avanzaba por el impresionante sendero de entrada. Había algo en la calidad de la luz, en la manera en que se filtraba entre los grises nubarrones proyectando un tenue halo sobre el paisaje, que le hacía pensar en el hogar. Las pintorescas aldeas por las que habían pasado en su viaje hacia el norte, sin embargo, no se parecían en nada al polvoriento pueblecito galés en el que se había criado, con sus estrechas casas encajonadas en el valle que parecían trepar hacia el pozo minero, y su molino de viento recortándose en el cielo.
En contraste, aquellas casas encaladas de las tierras altas de Escocia parecían como salidas de un cuento de hadas.
El soldado raso Jamieson detuvo el coche frente a la Casa Glen Massan. Geraint contempló el lugar con expresión escéptica. Era más bien un castillo que una casa. Construida al estilo baronial escocés, según había leído en la orden de requisa, se alzaba sobre un promontorio desde que el que se dominaba el lago, el loch, Massan. Una gran torre de cinco plantas reforzaba todo un lateral del edificio de granito gris, con sus tejados en punta y su plétora de torretas que parecían haber sido incorporadas sin orden ni concierto.
El resultado presentaba un extraño atractivo. Era fácil imaginarse a generaciones de lairds escoceses saliendo de aquel inmenso portal vestidos con sus tartanes y seguidos por sabuesos aulladores, dirigiéndose a cazar ciervos o fuera cual fuera la actividad de los lairds escoceses.
Generaciones de campesinos y apareceros debían sin duda haber servido obedientemente al amo de aquel lugar, trabajando a cambio de una magra pitanza y temblando de frío en sus cabañas de paja. Fueran cuales fueran los efectos de la guerra, una cosa era segura: había significado el final de una época para gentes como lord Carmichael y su aristocrática familia.
La guerra significaría también el final, con un poco de suerte, de los «viejos despreciables» como el coronel Aitchison, toda aquella ralea de torpes que revoloteaban en el frente occidental con los generales franceses.
Distraído, Geraint se volvió y saludó en posición de firmes cuando el oficial al mando logró bajar por fin torpemente del coche, haciendo malabarismos para no soltar sus guantes, su sombrero y su bastón de mando. No dudaba que los Carmichael de la casa Glen Massan se resentirían de verse desalojados de su preciado castillo escocés, pero Geraint se negaba a compadecerlos.
—Simplemente no entiendo para qué quiere el ejército nuestra casa. ¿Por qué Glen Massan?
La pregunta era retórica, aunque lady Elizabeth Carmichael la había formulado repetidas veces desde que recibieron la orden de requisa. Su hija Flora alzó la mirada del diario en el que había estado leyendo las primeras buenas noticias sobre la batalla que se estaba librando en Ypres.
—Quizá para la Navidad todo haya acabado —dijo—, en cuyo caso solo tendremos que trasladarnos a la casa del jardín por unos pocos meses.
—¡Unos pocos meses! Esa casa es diminuta. Solo tiene tres dormitorios.
—Entonces Robbie tendrá que dormir en el de Alex la próxima vez que suba de Londres —dijo lord Carmichael con tono paciente.
—Pero eso significará que tú y yo tendremos que compartir un dormitorio.
—Somos un matrimonio, Elizabeth, y te recuerdo además, por si lo has olvidado, que estamos en guerra. Tenemos que hacer sacrificios.
Lady Carmichael bebió un sorbo de té.
—¿Realmente piensas que todo habrá acabado para Navidad, como se dice por ahí? —preguntó la señora a su hija.
La opinión de Flora era tan raramente consultada que por un momento se quedó sorprendida.
—No lo sé. Si hemos de creer lo que dicen los periódicos… —se detuvo a mitad de frase, porque las crecientes listas de bajas y los anuncios de una victoria inminente le resultaban cada vez más contradictorios. Los informes de la prensa eran inevitablemente optimistas, llenos de alabanzas a la bravura de sus hombres. A veces hacían que la vida en las trincheras pareciera una especie de campamento de boys scouts. Durante las primeras semanas, Flora se había mostrado tan entusiasta como los demás, pero ahora que los combatientes de ambos bandos estaban muriendo en cantidades inimaginables, estaba empezando a tener dudas muy poco patrióticas sobre la capacidad de aquellos que estaban al mando.
Claro que eso ni soñaba con decírselo a sus padres, para quienes hablar de bajas era derrotista. Inclinándose sobre la mesa para agarrar la mano de su madre, sonrió débilmente.
—Quizá termine pronto. Eso espero de todo corazón.
—Es egoísta por mi parte, pero ya sabes las ganas que tiene tu hermano de reunirse con los alumnos mayores de su instituto que ya se han incorporado.
—Alex solo tiene diecisiete años —comentó el laird—. Él no corre ningún riesgo.
Pero Robbie, el otro hermano de Flora, que tenía veinticinco años y que estaba en aquel momento en Londres dirigiendo su empresa de importación de vinos, sí que lo corría. El laird no había dicho nada al respecto, pero Flora sabía que los tres estaban pensando que el reclutamiento de Robbie era algo seguro.
—A Alex le falta todavía un año casi entero para entrar en edad militar —dijo Flora, intentando parecer más animada de lo que se sentía—. Si para entonces no ha terminado la guerra, dudo que dure mucho más.
—He oído que el hijo de nuestro criado, Peter McNair, está hablando de enrolarse —comentó lady Carmichael—. La señora Watson, la de la tienda del pueblo, me dijo que estaban intentando formar una de esas unidades Kitchener de las que habla todo el mundo.
—Un Batallón de Amigos —pronunció el laird, desdeñoso—. Tanto el nombre como la idea son estúpidos. Esta es una comunidad pequeña: no podemos permitirnos perder un número significativo de hombres.
—Estoy de acuerdo —dijo lady Carmichael—. Nuestros jóvenes estarían mucho mejor trabajando en los campos. Claro que yo nunca osaría decir esto fuera de estas cuatro paredes —se apresuró a añadir—. Al fin y al cabo, estamos en guerra. Aunque sigo sin entender por qué nos obligan a abandonar nuestro hogar…
—Pronto lo sabremos —replicó su marido con tono cortante—. El ejército llegará esta mañana.
Lady Carmichael suspiró. El sol otoñal se filtraba por las cortinas de gasa que colgaban de las dos altas ventanas del salón, bañándolo con su implacable luz. La severa belleza de su madre se conservaba ciertamente bien, pensó Flora. Eran tan distintas, madre e hija… El único rasgo que compartían era el color gris azul de sus ojos. Le habría gustado poseer las curvas de su madre, pero el físico alto y delgado lo había heredado de su padre.
—¿Quieres que hable yo con ellos? —se ofreció.
Pero Lady Carmichael se mostró horrorizada.
—No seas ridícula. Tú no podrías asumir esta tarea. No estarías a la altura.
—Tengo veintitrés años, y dado que apenas confías en mí para otra cosa que no sea hacer arreglos florales, es lógico que no tengas la menor idea sobre mis capacidades.
—¡Flora!
Lady Carmichael pareció escandalizada por su inesperada réplica. La propia Flora estaba bastante sorprendida, porque aunque disentía a menudo con su madre, raramente se permitía expresarlo.
—Te suplico me perdones —le dijo, nada arrepentida—, pero me gustaría mucho sentirme útil, y ahorrarte de paso lo que solo puede ser un doloroso episodio.
—Flora tiene toda la razón —dijo el laird, acudiendo en su ayuda—. Será difícil para nosotros renunciar a la casa. Quizá deberíamos delegar la tarea en ella, después de todo.
—Gracias, padre.
—¡Andrew! No puedes hablar en serio. Flora no… no tiene ninguna experiencia. Además, piensa en el decoro. Todos esos jóvenes y rudos soldados…
—Por el amor de Dios, Elizabeth, todos esos jóvenes y rudos soldados son tommies, soldados británicos, que con toda seguridad tratarán tanto la casa como a nuestra hija con respeto. Sean cuales sean las intenciones del ejército para con Glen Massan, habrá que vaciar la casa. Pretendo ahorrarte el trauma de ser testigo de ese proceso, y, francamente, yo tampoco tengo estómago para ello —lord Carmichael palmeó la mano de su esposa—. Será mejor que concentres tus energías en convertir la casa del jardín en un lugar confortable para nosotros, querida. Si Flora lo estropea, siempre podré intervenir yo.
No era el incondicional respaldo que ella habría preferido, pero era, en todo caso, más de lo que había esperado. Además de que, por mucho que detestara admitirlo, tenía derecho a mostrar sus reservas.
—Me esforzaré por hacerlo lo mejor posible —dijo Flora, descubriendo complacida que sonaba mucho más confiada de lo que se sentía. Era injusto pensar que aquella horrible guerra pudiera traer algún bien, pero sería igualmente injusto no aprovechar la oportunidad que le presentaba de demostrar su propia valía.
Afuera sonó una bocina de coche, crujió la grava del sendero y se oyó el sordo rumor de un motor acercándose. Flora corrió a la ventana.
—Hablando del rey de Roma… Es un coche del ejército. Un Crossley, creo. Alex lo sabría, seguro —se quedó mirando sorprendida el convoy de vehículos polvorientos que seguían al flamante coche de cabeza—. Dios mío, son muchos… ¿Dónde dormirán?
—En la casa no, ciertamente. Aunque… supongo que siempre podríamos acomodar a algunos de los oficiales —dijo lady Carmichael con tono poco convencido.
—Querida —dijo el laird—, esta será su casa muy pronto. Dormirán donde les parezca. Hasta entonces, supongo que montarán tiendas.
—¡En los prados del jardín! ¡A plena vista de todos! Andrew, no puedes…
—Elizabeth, tienes que dejar que Flora se ocupe de todos los detalles.
Los camiones se detuvieron en medio un sonoro petardeo. Flora procuró no sentirse abrumada mientras veía descender de los vehículos lo que le pareció un batallón entero de hombres.
El chófer del coche del alto mando abrió una puerta y apareció una alta y reluciente bota. Flora se irguió e inspiró profundamente. «Estos son nuestros bravos muchachos», se recordó.
—Creo que será mejor que bajemos a ver en qué podemos ayudarles.
Su padre le apretó cariñosamente un hombro.
—Bravo —murmuró—. Llévate primero a tu madre a la casa del jardín. Reúnete luego conmigo lo antes posible.
Sintiéndose de todo menos valiente, Flora lo observó marcharse antes de lanzar una forzada sonrisa a su madre.
—Bueno, parece que la guerra ha llegado al fin a Glen Massan.
Dos
Geraint escuchaba distraído la voz monocorde del coronel Aitchison mientras leía las disposiciones y estatutos militares que ordenaban la requisa de la casa con el tono de un juez dictando una pena de muerte. Frente a él, sentado en un sofá de volutas y dorados, lord Carmichael se mantenía perfectamente rígido, inexpresivo el rostro. Aunque por la manera que tenía de flexionar y distender convulsivamente los dedos, no se trataba más que de una altiva y aristocrática pose.
Alto y delgado, de pelo rojo y barbita cuidadosamente recortada, el laird parecía más bien un intelectual que el explotador terrateniente que probablemente era. Aquel rostro largo y enjuto poseía una estética especial. Había inteligencia en aquel amplio ceño y en aquellos ojos de mirada penetrante.
Demasiado penetrante, pensó Geraint al descubrirse tan minuciosamente estudiado por aquellos ojos. Cuadró los hombros y le sostuvo fijamente la mirada… sorprendiéndose cuando el laird contestó con una irónica sonrisa.
Mientras el coronel seguía hablando, Geraint dejó vagar su atención. El salón era enorme, con las molduras de los altos techos formando un diseño geométrico que parecía vagamente oriental. Al fondo, una ventana mirador daba a los jardines de la parte trasera de la casa, y, al extremo opuesto, una inmensa chimenea blanca aparecía flanqueada por un par de estatuas con antorchas doradas representando a… ¿Afrodita? ¿Artemisa?
Consciente de que no tenía la menor posibilidad de llegar a la universidad, y demostrando además una natural antipatía a todo aquello que olía a privilegio, Geraint había desdeñado la formación clásica de su educación. Todas aquellas diosas griegas se parecían entre sí.
De repente se abrió la puerta y entró una muchacha, sumiendo al coronel en un breve y sorprendido silencio. Su brillante cabellera cobriza la identificó de inmediato como la hija del laird. Geraint se levantó varios segundos antes de que el corpulento coronel pudiera hacer lo mismo. No era una muchacha, sino una joven de unos veintipocos años. Alta y delgada, ataviada con uno de aquellos vestidos blancos que solamente lucían las mujeres ricas, llevaba al cuello una pequeña y extrañamente masculina corbata negra que subrayaba más su feminidad.
—Coronel, permítame que le presente a mi hija Flora.
Atravesó el salón flotando más que caminando, aunque Geraint pudo vislumbrar los pies calzados con delicados zapatos firmemente plantados en las antiguas alfombras que cubrían el suelo. Como vio también, porque se tomó la molestia de mirar, que sus tobillos eran tan finos y elegantes como su persona. Su cabello, que llevaba recogido en lo alto de la cabeza, era de un tono algo más oscuro que el de su padre, y más brillante. Había un toque de altivez en sus asombrosos ojos gris azul, y también en el humor de sus carnosos labios. No era una diosa griega, pero era sencillamente encantadora.
Y en ese momento lo estaba mirando con expresión interrogante.
—El cabo Cassell —dijo su padre a manera de presentación.
—Es un placer, cabo Cassell.
La ardiente punzada de deseo que le atenazó el vientre lo tomó completamente por sorpresa. Flora Carmichael, niña rica y mimada, no pertenecía en absoluto a su tipo. Ella se volvió hacia él enarcando una ceja y tendiéndole su delicada manita. Geraint olió su aroma a flores, que resultó embriagador. Por un instante, solo por un instante, llegó a pensar que ella sentía también aquel brusco sobresalto de conexión, cuando sus dedos tocaron los suyos y vio que sus ojos se abrían un tanto. Pero entonces recordó quién era y lo que era. Las mujeres como flora Carmichael no se dignaban mirar dos veces a los hombres como él, y los hombres como él no confraternizaban con el enemigo.
Le soltó bruscamente la mano y volvió a sentarse, dándose cuenta demasiado tarde que ni siquiera le había devuelto el saludo, con lo que seguramente habría confirmado su suposición de que era un verdadero patán antes incluso de abrir la boca.
Flora se sentó junto a su padre en el sofá, algo confundida. ¿Acababan de desairarla? Al otro lado de la habitación, el tosco cabo mantenía la mirada firmemente clavada en el oficial al mando, permitiendo así que ella lo observara de manera disimulada. Parecía tener la edad de Robbie, quizás dos o tres años mayor que ella misma, aunque resultaba difícil decirlo porque su rostro tenía una dureza de la que carecía el de su hermano. Cabello muy negro, cortado a cepillo, señal quizá de que se había enrolado recientemente. Ojos oscuros enmarcados por largas pestañas y una frente alta, inteligente. Su rostro era anguloso, suavizado únicamente por la prominencia de su labio inferior. Era un rostro notable y además bello, aunque en absoluto dulce o delicado.
Su atención se desplazó de pronto y la sorprendió mirándolo fijamente. Ella se negó a desviar la mirada, aunque podía sentir el rubor que le subía por el cuello. ¿Qué había hecho ella para suscitar tan abierta hostilidad? Parecía hervir de furia contra su persona.
—¿Flora?
Miró distraída a su padre, con los dedos jugueteando con la corbata.
—El coronel me ha estado explicando que el cabo Cassell estará a cargo de todos los detalles relacionados con la requisa. Desafortunadamente el teniente que había sido asignado para la tarea se encuentra indispuesto.
—Naturalmente, yo supervisaré de cerca su trabajo —dijo el coronel—. Me alojaré con un viejo colega que reside cerca, el coronel Patterson. ¿Lo conoce, lord Carmichael? Luchamos juntos en la Guerra de los Boers, ¿sabe usted? —el coronel Aitchison se interrumpió de pronto, algo confuso al ver que el otro no decía nada—. Bueno, lo que yo…
—La visita guiada, señor —le recordó el cabo, nada sutil—. Para que podamos determinar el uso que daremos a cada habitación.
El acento y la cadencia resultaron inequívocos.
—Es usted galés… —exclamó Flora, algo sorprendida.
—Soy un soldado británico, señorita Carmichael.
No era solamente hostilidad: obviamente ella había provocado su disgusto, lo cual no debería importarle y mucho menos dolerle. Flora se levantó entonces, obligando al coronel y al tosco cabo a hacer lo mismo. Era más alto de lo que había esperado, y más intimidante aún con su impecable uniforme, y la manera que tenía de separar los pies enfundados en las relucientes botas, como si estuviera montando guardia y cortándole el paso… ¡En su propia casa!
—Procedamos, pues, enseguida con la visita —«porque cuanto antes acabemos, antes lo perderé de vista», pareció decirle mientras pasaba de largo a su lado, con la barbilla levantada, consciente de que debía de ofrecer un aspecto perfectamente ridículo así como pasmosamente grosero—. Buenos días, coronel.
—Mi hija tiene razón —oyó que decía su padre—. Cuanto antes, mejor. ¿Algo más, coronel?
—Solo unas pocas firmas, del resto nos encargaremos más adelante. Como le dije, no andaré muy lejos. Esperando cazar algo mientras esté aquí, de hecho. Quizá incluso pescar algún salmón. Patterson me ha comentado que la pesca es excelente en este tramo del río. En los viejos tiempos…
Evidentemente la entrevista había terminado. Flora ya se disponía a abrir la puerta.
—Permítame.
El cabo Cassell la rodeó por detrás, rozándole el brazo con la manga de su chaqueta, y empujó la puerta para que ella pudiera salir primero. Flora se sintió absurdamente consciente de la fragilidad de su físico comparado con el de él.
—Gracias.
—De nada.
La siguió hasta el gran vestíbulo. Una vez allí, se acercó a la gran chimenea de piedra y se puso a estudiar la panoplia de armas y armaduras dispuestas en una rueda de carro que colgaba encima.
—¿Conservan ustedes todo esto para poder repeler una invasión de los ingleses? —preguntó.
Flora rara vez perdía la paciencia, pero esa vez sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Aquel hombre era insufrible.
—Puede que le haya pasado desapercibido, pero usted y yo estamos luchando del mismo lado en esta guerra en particular.
—Dudo que usted y yo lleguemos a estar nunca del mismo lado, señorita Carmichael —repuso el cabo Cassell, dirigiendo su atención al surtido de mosquetes que había en una caja junto a la ventana—. Haría bien en evitar que el coronel pusiera el ojo en estas cosas, porque se las requisaría.
—Serían muy poco útiles, ya que tienen un siglo de antigüedad.
—Apostaría lo que fuera a que son muchísimo más eficaces que las armas que han estado proporcionando a nuestros muchachos para que se entrenen —exclamó con sorprendente amargura—. Palos de escoba, bieldos, armas sin munición en el mejor de los casos —añadió, en respuesta a su mirada inquisitiva—. Si pudiera usted ver… se interrumpió bruscamente.
—¿Si pudiera ver qué, cabo Cassell?
Encogiéndose de hombros, se volvió para mirar una gran bandera desplegada en la pared.
—El estandarte que está usted mirando ondeó en Culloden —le informó Flora, detrás de él—. Aunque algunos miembros del clan lucharon para el príncipe Bonnie Charlie, otros combatieron al lado de la corona.
El cabo no dijo nada. Absolutamente irritada, y decidida a obligarlo a reconocer su presencia, Flora se adelantó para situarse a su altura.
—Encima del estandarte está nuestra divisa familiar, que también está grabada en la portada de la casa. Tout Jour Prest. Quiere decir…
—«Siempre presto». Ya ve que no soy tan inculto.
—No pensé ni por un momento que lo fuera. ¿Por qué le desagrado tanto, cabo?
Se giró de golpe hacia ella, tomándola desprevenida.
—No tengo contra usted nada personal, señorita Carmichael. Es solo que no apruebo a la gente de su clase.
—¿Mi clase? —sus ojos, se dio cuenta en ese momento, no eran oscuros sino de un marrón color chocolate, muy oscuro. Aunque sabía que su intención era intimidarla, encontró desafiante, sugestiva, la manera que tenía de mirarla—. ¿Y qué quiere decir eso, si se me permite preguntarlo?
—Todo esto —barrió la habitación con un gesto de su brazo—. Este castillo de juguete suyo. Todas estas armas, escudos y estandartes que conmemoran años de represión. Un monumento, señorita Carmichael, a la gente rica y privilegiada que espera que los demás les hagan el trabajo sucio de ganarse la vida para ellos.
—Mi padre trabaja muchísimo.
—Recogiendo rentas.
—Él no… Dios santo, ¿es usted una especie de comunista?
Flora no pudo evitar alegrarse al ver la cara de sorpresa que puso.
—¿Qué es lo que sabe usted sobre el comunismo?
—No ha respondido a mi pregunta.
—Soy socialista, y bien orgulloso que estoy de serlo.
—¿Como el señor Keir Hardie? Se ha convertido en una figura muy impopular haciendo campaña contra la guerra. ¿También es usted pacifista?
—¿Un objetor de conciencia? Difícilmente, dado mi uniforme y mi rango. ¿Qué es lo que sabe usted de Keir Hardie? Me extraña que alguien como usted pueda estar interesado en él.
—¡Alguien como yo! ¿Una mujer, quiere decir, o alguien de mi clase? ¿Tiene alguna idea de lo condescendiente que suena eso? Aunque esa es una pregunta estúpida. Por supuesto que lo sabe.
—No era mi intención insultarla.
—Pues lo ha hecho, cabo Cassell —lo fulminó con la mirada—. Por favor, siéntase libre para seguir lanzándome pullas. Patriota como soy, le ofrezco la oportunidad de practicar una costumbre que le produce tan obvio placer.
Para su asombro, el cabo estalló en carcajadas.
—Lo haré cuando se me ocurra una. Debo reconocer que no es usted en absoluto como esperaba que fuera.
Aquel sarcástico cumplido no debería haberla complacido tanto. Por el contrario, a esas alturas habría debido sentirse extremadamente ofendida, dispuesta a dejarlo plantado. En lugar de ello, sin embargo, descubrió que estaba disfrutando. El cabo Cassell era grosero y con tendencia a hacer las suposiciones más atrevidas, pero no se dirigía a ella como si tuviera la cabeza hueca.
—Nunca antes había conocido a ningún socialista. ¿Son todos tan francos y directos como usted?
—No lo sé. Yo nunca había conocido a la hija de un laird. ¿Son todas tan batalladoras como usted?
—Oh, ciertamente. Tantos siglos pisoteando a los siervos y expulsando a los aparceros de sus casas en pleno invierno han dejando alguna huella.
Sonrió irónico, encajando el comentario.
—Y luego está su cabello rojo. Aunque supongo que sería un crimen calificar un cabello así con un color tan vulgar como el rojo.
Sabía que no debería estar allí, bromeando con él. Como sabía también que no debería estar experimentando aquella expectación teñida de euforia, como si estuviera a punto de lanzarse de cabeza al loch, sabiendo que estaría tremendamente frío pero insoportablemente tentada por su engañoso color azul en un cálido día de verano.
—¿Cómo lo llamaría entonces usted?
El cabo alzó una mano para tocarle el rizo que le caía sobre la frente, enredándolo en un dedo.
—Otoñal —pronunció, pensativo.
—Eso no es un color.
—Ahora sí.
La puerta del salón se abrió en ese momento, y él se apartó rápidamente.
—¿Flora? —era su padre.
—Le estaba enseñando al cabo Cassell nuestra colección de armas de fuego.
El laird le lanzó una de sus inescrutables miradas antes de volverse hacia el coronel:
—Que usted lo pase bien. Le veré dentro de unos días, pero hasta entonces puede contactar conmigo por teléfono. Estoy seguro de que mi hija me mantendrá al tanto de todo.
Tras despedirse con un gruñido del cabo, recogió su bastón y se dirigió a la puerta principal, donde lo esperaban sus perros de caza. Saldría a dar una larga caminata por los brezales. Su padre apoyaba la guerra de manera inequívoca, pero llevaba Glen Massan en la sangre y renunciar a ella era un sacrificio demasiado alto.
Un horrible presentimiento de los otros sacrificios, mucho peores, que su familia podría tener que hacer le provocó un nudo en el estómago, pero se sobrepuso enseguida. No tenía sentido imaginarse lo peor cuando tenía trabajo que hacer. Además, ninguno de sus hermanos estaba actualmente en la línea de fuego, algo de lo cual se sentía culpablemente agradecida.
Volvió a concentrar su atención en el patio delantero, donde el cabo se hallaba enfrascado en profunda conversación con el coronel. El coche ya había arrancado. No oía lo que estaban diciendo, pero sí que podía ver que el galés no estaba nada contento. Finalmente retrocedió un paso y se cuadró. El coche partió levantando un remolino de grava y el cabo volvió a reunirse con ella.
—¿Qué uso pretenden darle a nuestra casa? —inquirió Flora.
—Se supone que es confidencial, aunque no logro imaginar por qué. Usted no es una espía alemana, ¿verdad? —le dijo, sardónico. Quitándose la gorra, se pasó una mano por el pelo—. He sido comisionado para dirigir un entrenamiento especial. Eso es todo lo que sé, y aunque supiera más, no podría decírselo. Una cosa que sí sé, sin embrago, es que solo disponemos de unas pocas semanas para preparar el lugar antes de que llegue la primera tanda de tommies, de manera que los muchachos y yo vamos a tener que ponernos manos a la obra.
—Lo que significa que yo también tendré que ponerme. No me gustaría ser culpable de haber retrasado al ejército británico —dijo Flora, intentando no entrar en pánico. Fuera, los soldados habían improvisado un partido de fútbol en el prado de croquet. Rezó para que su madre hubiera hecho por una vez lo que le habían dicho y se hubiera quedado en la casa del jardín—. ¿Cuántos han llegado aquí de… avanzada?
—Solo una sección. Doce hombres y yo.
—Dios mío, cuando llegaron me parecieron cientos.
—Es probable que pronto lleguen cientos, pero por el momento solo somos nosotros. Y el coronel, por supuesto, cuando se digne reunirse con su tropa.
Flora le dirigió una mirada de reproche.
—Esa frase suena a insubordinación, cabo.
—¿De veras?
—El coronel me parece el tipo de hombre que resulta más eficaz en ausencia que en presencia —se atrevió a insinuar Flora.
—¿Y se considera usted cualificada para emitir un juicio semejante?
—Oh, por el amor de Dios… ¿por qué tiene que ser tan desagradable? —le espetó ella.
Aunque enarcó las cejas ante aquel estallido de genio, el cabo no hizo intento de disculparse. Ella sospechó que era el tipo de hombre que tenía a gala no disculparse por nada, no si podía evitarlo—. Mire, la verdad es que no tengo la menor idea de lo que ustedes esperan de mí —reconoció con un suspiro—. De modo que si se dignara ponerme al tanto de sus planes, le estaría enormemente agradecida.
Su expresión se suavizó con un asomo de sonrisa, que le produjo a Flora un efecto muy extraño por dentro.
—Dado que apenas acabo de asumir el encargo, no tengo ningún plan. No es usted la única en pisar un terreno sin cartografiar.
—Gracias. Sé que eso no debería hacerme sentirme mejor, pero así es.
—Siempre y cuando no vaya usted balando a su papá.
—No soy una corderita, cabo —le espetó Flora—. Y ciertamente no tengo la costumbre de ir con el cuento a nadie.
—Me disculpo, eso ha sido una impertinencia por mi parte.
Lo fulminó con la mirada.
—Sí que lo ha sido.
Una vez más, la sorprendió echándose a reír.
—Sí que es usted una mujer batalladora, señorita Carmichael.
Y él era pecaminosamente atractivo cuando bajaba la guardia.
—Llámeme Flora. O nos hundiremos o nadaremos juntos —le dijo, y le tendió la mano.
Él no se la estrechó, sino que dio un taconazo y le hizo una reverencia.
—Si vamos a nadar juntos, entonces debe usted llamarme Geraint.
Le tomó la mano y se la volvió para depositar un beso en su palma, tentándola, incitándola a reaccionar. El beso le aceleró el pulso. De pronto, aparentemente tan sorprendido como ella, la soltó como si acabara de recibir una descarga eléctrica.
Se quedaron mirando fijamente, en silencio. Él fue el primero en desviar la vista.
—Deberíamos empezar con la visita. Y volver a partir de cero —comentó gruñón.
¿Se había imaginado la chispa que había saltado entre ellos, o había sido el intento que había hecho el cabo por ignorarla? Flora se sentía tan confusa que se contentó con seguirle la corriente.
—Sí —dijo, consciente de que estaba asintiendo con demasiada energía—. Me parece un buen plan.
—Mientras tanto, mis hombres descargarán los camiones y levantarán un campamento temporal.
—Oh, pero en el jardín no, por favor. Mi padre pidió específicamente…
—¿Le preocupa que cavemos letrinas junto a sus rosales?
—De hecho, el estiércol es bueno para las rosas.
Lo miró a los ojos, arrancándole una sonrisa que alivió la tensión.
—Quizá usted podría sugerirme un lugar más conveniente, señorita Flora.
—El mejor sería la parte trasera de la propiedad, cerca de las cocinas. La casa mantendrá las tiendas a resguardo del viento que sopla del loch, y además tendrán cerca el abastecimiento de agua.
—Un pensamiento muy práctico. Estoy impresionado.
—Dios un mío, un cumplido viniendo de usted, cabo… Geraint.
—No ha sido más que la constatación de un hecho.
—¿Lo he pronunciado bien? Su nombre, quiero decir. Geraint.
—Perfectamente —respondió con tono cortante.
En verdad que su humor era como un péndulo.
—¿Qué es lo que he dicho para ofenderlo esta vez? —le reprochó, exasperada.
—Nada.
Pero ella le lanzó una mirada escéptica.
—Es solo que no había vuelto a oír mi nombre de pila desde que me enrolé —admitió él al fin—. Ya me había olvidado de cómo sonaba.
Flora se mostró inmediatamente arrepentida.
—¿Pero no ha disfrutado de ningún permiso? Lo siento, yo no sé nada de esas cosas.
Geraint se encogió de hombros.
—¿Por qué habría de saber algo? No, no tenemos permisos. Al menos no lo suficientemente largos para que yo pueda ver a mi familia.
—¡Su familia! Así que está usted casado —exclamó Flora, inexplicablemente consternada por la noticia.
—¡Dios mío, no! No me casé antes y, de haberlo hecho una vez comenzada la guerra, habría sido un estúpido. Eso en caso de que hubiera querido hacerlo —murmuró Geraint—. Me refería a mis padres, a mi hermano y a mis hermanas.
—Ya, por supuesto —dijo Flora—. Ya lo sabía —y en cierto modo era verdad, porque sabía instintivamente que él no era el tipo de hombre capaz de flirtear con otra mujer estando casado. Aunque tampoco podía decirse que hubiera flirteado con ella. ¿O sí? Suspiró para sus adentros, lamentando ser tan inocente—. Debe usted de echarlos mucho de menos —añadió mientras intentaba ordenar sus pensamientos—. A su familia, quiero decir.
Pero Geraint se limitó a encogerse de hombros, inexpresivo.
—No nos hemos visto mucho últimamente, esa es la verdad —dijo, pero cuando ella se disponía a preguntarle más, concentró su atención en otra parte—. Tengo que echar un vistazo a los hombres; de lo contrario se pasarán todo el día dándole patadas al balón. La veré dentro de un par de horas.
Lo cual era algo que definitivamente no iba a esperar ansiosa, reflexionó Flora mientras lo veía alejarse a buen paso.
Los hombres ya habían formado una fila en el sendero de entrada. No podía escuchar lo que les estaba diciendo el cabo. No parecía el tipo de militar que ladrara órdenes: más bien hablaba con una tranquila y natural autoridad que hacía que la tropa le prestara atención. Una vez despachados, empezaron a retirar las lonas de los camiones, descubriendo literas de metal, tiendas, mesas plegables y otros equipos que incluían piezas que se parecían horriblemente a cañones. Flora se dirigió a la casa del jardín. Había sido un día extremadamente ajetreado, y eso que apenas era la hora de comer.
Tres
Tres días después, Geraint se hallaba con Flora en el salón de la mañana, donde un moderno fonógrafo descansaba incongruente sobre una antiquísima mesa de mármol. Como el resto de la casa, la habitación era una mezcla de estilos que reflejaban los cambiantes gustos de los Carmichael durante generaciones. Glen Massan era demasiado ecléctica para resultar estéticamente satisfactoria. Pero no era un museo, sino un hogar. El hogar de Flora Carmichael. Y su deber en ese momento era saquearlo.
Se recordó que no debía pensar de esa manera. Ni ella ni los de su clase se merecían ni necesitaban su compasión, y sin embargo le resultaba cada vez más difícil pensar en Flora como perteneciente a cualquier camarilla social. Le parecía como si estuviera ligeramente fuera de lugar, una inadaptada. Un poco como él mismo, si tenía que ser sincero.
—No acabo de comprenderla bien —le espetó de pronto Geraint, rindiéndose al poco habitual impulso de compartir sus pensamientos.
Flora alzó la mirada de su cuaderno de notas, con una sonrisa insegura.
—Yo creía que me había etiquetado perfectamente desde el primer minuto en que nos vimos.
—Es eso lo que quiero decir. Debería ser usted una cabeza hueca, o tenerla llena de cursilerías: vestidos, bailes, partidos de tenis. Y yo ni siquiera soy un oficial. Con esa naricita aristocrática suya debería estar ahora mismo fulminando a la gente como yo.
—¿La gente como usted?
Lo miró deliberadamente de arriba a abajo. Si cualquier otra persona lo hubiera mirado de manera tan descarada, se habría ganado una cáustica respuesta por su parte. En lugar de ello, Flora, con su boca sensual y su mirada traviesa, le despertaba deseos de besarla.
—Al contrario que usted, yo no tengo el hábito de juzgar a la gente —añadió ella—. En todo caso, dudo que haya muchos como usted. Razón por la cual, muy a mi pesar, encuentro estimulante su compañía.
«¡Estimulante!», exclamó Geraint para sus adentros. Ella ciertamente lo era.
—Pues entonces ya somos dos —repuso Geraint, procurando no sonreír—, aunque si se me permite decirlo, esto va enteramente contra mis principios.
Flora soltó una carcajada.
—Es usted un maestro de los cumplidos sarcásticos. Lamento no poder desagradarle tanto, pese a los intentos que ha hecho en ese sentido.
—Lo dice como si me hubiera esforzado mucho.
—Tal vez. Pero sus pullas, cabo Cassell, han representado una agradable distracción en el doloroso proceso de desmantelamiento de mi hogar.
Era lo más cerca que le había contado nunca sobre lo que pensaba de la orden de requisa. Su padre no era el único en resentirse de ella. Imaginando que su compasión sería rechazada, Geraint hizo una inclinación burlona.
—Estoy encantado de haberle servido de alguna utilidad.
La sonrisa de Flora vaciló.
—Sé que es una estupidez por mi parte, pero tengo la sensación de estar viviendo algo definitivo, como el final de una época. Dudo que las cosas vuelvan a ser lo que eran, incluso cuando la guerra haya terminado.
—Yo espero sinceramente que no vuelvan a serlo.
Flora suspiró.
—No, claro, por supuesto que usted no. Y probablemente tenga razón.
El perfume que llevaba era un aroma floral. No empalagosamente dulce, sino más sutil y delicado, como una brisa de primavera.
—No la comprendo —dijo Geraint—. Usted no es una mariposita social de cabeza hueca. ¿No se ahoga aquí, atrapada en este ventoso castillo sin nada que hacer más que… no sé, arreglos florales y bordados?
—No se olvide de mi papel de dama misericordiosa con los pobres de la parroquia —le espetó Flora—. Luego está la interminable ronda de fiestas y bailes, o la ocasional fiesta del pueblo que debo honrar con mi presencia. También están los partidos de tenis en verano y…
—No era mi intención ofenderla —lo interrumpió Geraint—. Usted me deja perplejo.
—Eso ya lo ha dicho.
Le brillaban los ojos. Irritado consigo mismo, tanto por haberse permitido bajar la mirada al suave abultamiento de sus senos mientras ella cruzaba las manos defensivamente sobre su pecho, como por haber sido la causa de aquella acción, Geraint suavizó su tono.
—Es solo que tengo la sensación de que está usted malgastando su vida, aquí encerrada. ¿No se aburre? ¿Por qué no se marcha?
Ella se lo quedó mirando sin comprender.
—No puedo marcharme. ¿A dónde iría? ¿Qué haría?
—No lo sé —contestó impaciente—. ¿Qué es lo que quiere hacer? Tiene que haber pensado sobre ello.
—Nunca he tenido necesidad de hacerlo —repuso Flora con aspecto preocupado—. Lo cual resulta sorprendente de admitir, pero la verdad, porque es cierto que no paso los días ociosa, es que aquí siempre hay algo que hacer. Supongo que siempre se ha dado por supuesto que al final terminaré haciendo un buen matrimonio.
—Se refiere a sustituir la tutela de su padre por la de otro hombre acaudalado para que pueda seguir haciendo arreglos florales ad nauseam.
—Esa es una manera muy cínica de contemplar el matrimonio —replicó fríamente Flora— y bastante desacertada, dado que no tengo ninguna intención de hacer una boda semejante. El problema es que no estoy en absoluto cualificada para hacer otra cosa. Le agradezco, por cierto, haberme recordado ese hecho.
—Está haciendo usted un excelente trabajo al gestionar esta orden de requisa, pese a sus protestas de que no tenía la menor idea de cómo afrontarla —señaló Geraint.
—Eso es porque he contado con una asesoría tan experta como la suya.
Geraint sacudió la cabeza con gesto firme.
—No se subestime a sí misma.
—Dudo que eso sea posible.
—Flora, hablo en serio. Es usted una mujer brillante, ingeniosa, práctica y organizada. Tiene talento para la organización, para crear orden.
—¿De veras piensa eso? —inquirió, ansiosa.
—No lo diría si no lo pensara —contestó Geraint, conmovido por la vulnerabilidad que traslucía su pregunta—. A estas alturas me conocerá lo bastante bien como para saber que yo no digo nada que no piense.
—Mis padres están ambos convencidos de que lo haré desastrosamente mal.
—Entonces los sorprenderá demostrándoles que se equivocan.
Su comentario se vio recompensado por una sonrisa.
—Entonces quizá lo sorprenderé a usted también, cuando todo esto termine. A pesar de la naturaleza melancólica de nuestra tarea, tengo que admitir que estoy disfrutando con el desafío. Tal vez deba reconsiderar la idea de incorporarme a los destacamentos de enfermeras voluntarias, como Sheila.
—¿Sheila? ¿Se refiere a la doncella? ¿La chica rubia y bonita?
—¿Cree que es bonita?
Geraint se echó a reír.
—Creo que esa es la primera frase previsible que me ha dirigido hasta ahora. Sí, es muy guapa, y tendría que haber estado ciego para no haberme dado cuenta.
—Fuimos juntas a la escuela del pueblo hasta que me sacaron para llevarme a una academia para jóvenes damas —dijo Flora, esbozando una mueca—. Sheila está ahora mismo contando los días a la espera de que la destinen a un hospital. La echaré terriblemente de menos cuando se marche. Yo pensé en irme voluntaria, pero mi madre se quedó consternada cuando se lo comenté. Dice que es el trabajo menos adecuado para mí. Mi padre piensa que yo lo encontraría demasiado agotador, y lo más desmoralizante de todo es que probablemente tenga razón —alzó las manos para que se las examinara—. Manos blancas y nada manchadas por el trabajo físico, como estoy segura de que habrá notado.
Que efectivamente hubiera pensado eso mismo le provocó una punzada de culpa.
—Hay muchas otras cosas que podría hacer —gruñó.
—Ojalá tuviera yo esa misma confianza. Tiene usted razón, estoy anquilosada y no tengo otro propósito en la vida que no sea hacer un papel puramente decorativo a la espera de que aparezca un marido adecuado… —repuso Flora—. Vuelvo a darle las gracias por habérmelo recordado, pero si no le importa, creo que ya está bien por hoy de exhibir lo vacío de mi vida y las flaquezas de mi carácter —recogió cuaderno y lápiz—. Sigamos trabajando.
Su sonrisa era tensa y tenía las mejillas ruborizadas, aunque desafiaba su escrutinio alzando decidida la barbilla. Geraint no se dejó engañar, pero tampoco era tan imbécil como para ignorar la señal de «no pasar». Debería sentirse contento consigo mismo por haberle soltado unas cuantas verdades desagradables, pero no era así. Además de que ella había encajado bien sus críticas. Habría estado en su derecho si le hubiera contestado que se ocupara de sus propios asuntos, cosa que él mismo habría hecho de haber estado en su lugar. Flora Carmichael era frágil de aspecto, pero tenía agallas. No podía menos de admirarla por ello. De hecho, cuánto más la conocía, más la gustaba…
Ese descubrimiento lo dejó desconcertado. Geraint se levantó y miró deliberadamente su reloj de pulsera. Un regalo de sus padres por su veintiún cumpleaños: un modelo práctico y sencillo, pero una de sus más preciadas posesiones.
—Siga sin mí. Tengo que ir a ver a los muchachos.