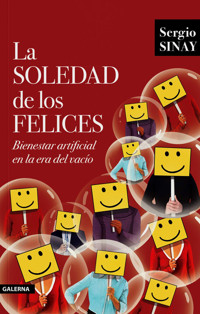Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La publicación de Noruega te mata es un gran acontecimiento literario y editorial, el regreso a la narrativa de uno de los fundadores de la nueva novela negra sudamericana: Sergio Sinay. Personajes conmovedores obligan al lector a acompañarlos en su destino, y ponen en juego una acción muy argentina, con grandes planes, imposibles desde el inicio, y sueños de grandeza sin sustento, que se convierten en fracasos patéticos. Una fábula de perdedores que caminan hacia la muerte con borceguíes viejos sobre pastos altos. Estas páginas tienen ese inconfundible olor fresco del yuyal en el campo cuando lo aviva el rocío, el perfume fatal y solitario que preanuncia el amanecer y la tragedia. "–¿Y si sale mal? –¿Por qué saldría mal? – Porque todo sale mal, ¿o todavía no te diste cuenta? En la vida de gente como nosotros todo sale mal. Tenés que tener mucha guita para que te vaya bien. Y si tenés mucha guita no necesitás un plan como este".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noruega te mata
Noruega te mata
Sergio Sinay
Sergio Sinay
Noruega te mata. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2015.
E-Book.
ISBN 978-987-609-579-2
1. Narrativa Argentina.
CDD A863
© 2014, Sergio Sinay
© 2014, Editorial Del Nuevo Extremo S.A.
A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Imagen editorial: Marta Cánovas
Diseño de tapa: ML
Diseño de interior: ER
Primera edición en formato digital: junio de 2015
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-609-579-2
Para vos, Marilen, mi amor, que sabés como nadie lo que hay aquí
Para Iván, con felicidad, en el momento más importante de tu vida
Para mi viejo, lector vicioso, que se la hubiera devorado en un rato
1. El hijo
I
De algún culo va a salir sangre, pensó Jimmy Flaherty. Y no va a ser del mío. Mi culo ya sangró lo suficiente, no queda más. Tengo el ojete seco. Elevó un brazo, e hizo una seña con el índice y el pulgar pidiéndole al mozo otro café. Eran las cuatro de la tarde de un día caluroso. Moría el invierno. La primavera comenzaría una semana después. Se presentía un verano infernal. Uno más. Solo Jimmy y otro parroquiano languidecían en el local, como si fueran los últimos y patéticos exponentes de una raza en extinción. Era uno de los cuatro bares que había en esas seis manzanas que la gente de Coronel Domínguez llamaba “el centro”. Se llamaba El Superior. Flaherty ocupaba una mesa junto a un ventanal. Desde ahí veía toda la avenida San Martín, a esa hora una calle polvorienta y desierta, en la que se apretujaban negocios de electrodomésticos y de ropa deportiva, tres farmacias, panaderías, pizzerías, tiendas de ropa para chicos y para mujeres, cinco bancos (uno provincial, uno nacional, tres internacionales), algunos locutorios, cuatro concesionarias de autos y tres agencias de teléfonos celulares. Todo eso en cinco cuadras. La vida en cinco putas cuadras, pensó Flaherty. Con lo que había en ese espacio alcanzaba para vivir y morir.
Jugaba con el celular, minúsculo en su mano enorme, peluda y sudorosa, como un carpincho mojado. Todo en él parecía fuera de lugar, como si ropa y cuerpo fueran un apresurado rejunte de piezas, miembros y órganos descartables que no encajaban entre sí. Tenía una cabeza grande y cuadrada, cubierta por una cabellera gris, abundante y desordenada. En su frente había surcos gruesos, como huellas en un camino barroso, y debajo de esa frente, en el fondo de unas cuencas sombrías, se escondían sus ojos celestes y tristes. Eran lo más vivo en esa cara de nariz prominente, de labios gruesos y vencidos en las comisuras, en un mohín de asco o de tristeza. Sus brazos gruesos parecían cortos para el torso voluminoso. Cruzaba las piernas debajo de la mesa. Eran también gruesas y cortas, o eso parecía. Flaherty no era un hombre bajo, pero aquella asimetría sugería lo contrario, al menos mientras estaba sentado. Usaba una camisa de color crudo, amplia, que lo hacía parecer cubierto por una lona. A la altura del pecho, los bolsillos estaban abultados por una agenda electrónica, un paquete de cigarrillos, un encendedor, un par de anteojos oscuros, dos lapiceras y una pequeña libreta. Parecían alforjas. Su pantalón era un vaquero descolorido y su calzado unos borceguíes pesados, que mostraban un largo rodaje. De la silla colgaba una campera gris y tosca. Jimmy Flaherty se veía cansado. Siempre se veía cansado.
De algún culo va a salir sangre, pensó mientras apretaba el celular como para triturarlo. Acababa de hablar con su padre. Se llamaba James Flaherty, como él. Su padre era el James Flaherty original. A él no le había quedado más remedio que convertirse en Jimmy. Se conformó con eso toda la vida. Había lugar para un solo James y ese era su padre. El viejo Flaherty. Él solo podía ser Jimmy. O Jaimito, como lo llamaban en la escuela y en el club, cuando sus compañeros o colegas querían que se enojara. Pero no lo conseguían. Siempre tuvo más facilidad para la vergüenza que para el enojo. Así que no se enojaba. Callaba, sentía arder las mejillas y encogerse su cuerpo, y se retiraba o se escondía.
—Servido, Jimmy —dijo el mozo, un hombre alto, flaco y moreno, mientras dejaba el pocillo sobre la mesa—, ¿te traigo algo más?
—¿Podría ser un cacho de felicidad? —preguntó con una mueca que no alcanzó a ser sonrisa y sin quitar la mirada de la calle.
—No, maestro, hace rato que eso no se consigue. Y habrá menos todavía si continúa la sequía— el mozo se alejó con una risotada, celebrando su propia ocurrencia.
Flaherty observó el cielo saturado de un azul impiadoso. Iba a seguir la sequía. Cuando las cosas van mal siempre pueden ir peor. Y van peor, esa es la ley. Dios, o quien fuera, mandaba lluvias a otros lugares, no a este pueblo perdido en la pampa, a 650 kilómetros de Buenos Aires, en el confuso límite donde tres provincias lo adoptaban como hijo propio en las épocas de buenas cosechas y lo ignoraban como a un bastardo cuando, como ahora, los campos se pelaban, la tierra se cuarteaba, los animales morían de sed y el aire ardía.
De algún culo iba a salir sangre. La voz del viejo había tronado áspera en el teléfono, con resonancias amenazantes. A los ochenta y un años James Flaherty hablaba con el mismo tono cavernoso de toda la vida. Con ese rugido que parecía resonar desde sus tripas, esas tripas que Jimmy imaginaba brillosas, húmedas, resbalosas, hediondas, calientes como el centro de la tierra.
—Voy para allá, el fin de semana estaré ahí, prepárate, llego el sábado— había anunciado el viejo. Jimmy sabía lo que eso significaba. Lo sabía desde que tenía memoria.
El viejo ya no cambiaría. Él tampoco. Alguna vez Jimmy Flaherty supo esperar ese cambio, se esperanzó ingenuamente con un día en el que ambos se pidieran perdón con un abrazo redentor, con una mirada en la que se reencontraran como padre e hijo, con una conversación tranquila y pausada, con algo diferente de aquel malestar sordo y continuo, de aquel recelo, de aquel resentimiento espeso que se olía cuando se juntaban, como si ambos estuvieran bañados en nafta y bastara una chispa, un roce para incendiarlos. Eran grandes ya, a su manera cada uno de ellos era viejo, y esto era todo lo que tenían en común. Solo esto. Los largos años de incomprensión y desencuentro.
El viejo vendría el fin de semana. Con él llegarían las quejas, los reproches, las amenazas, las acusaciones, las decisiones arbitrarias y humillantes. Traería su equipaje de desprecio y descalificación, de insatisfacción por esto que había parido. Esto. Él.
—Eres un pelotudo —había dicho el viejo Flaherty en el teléfono cinco o seis minutos atrás—, estoy harto, contigo no hay caso, no tienes solución. Voy para allá y vamos a terminar con esto. Finish it! End it!
Mezclaba el lenguaje coloquial con un parloteo neutro, como el de una traducción. Agregaba interjecciones en inglés, como para conservar las raíces irlandesas de la familia y del apellido.
El viejo Flaherty, era hijo de Sean Flaherty, un dublinés criador de ovejas. Había llegado a la Argentina a los dieciocho años, apenas terminada la Guerra. No había cruzado el mar para perder el tiempo, de manera que compró un pequeño campo con el dinero que le había legado su padre (Sean Flaherty murió sin ver la rendición de los nazis, ni la victoria de su admirado Churchill) y puso manos a la obra con la ayuda de algunos ingleses y galeses que llevaban varias generaciones en el país y habían aprendido a moverse en estas tierras salvajes, extrañas e imprevisibles. Seis años después de desembarcar tenía sus primeros animales, luego agregó algunas hectáreas, empezó a sembrar trigo y se casó con Jenny Postelwhite, la hija robusta y pelirroja de uno de los hombres que lo habían ayudado. Jenny era silenciosa, abnegada, buena amazona, mejor cocinera (sobre todo de carnes y puddings) y tenía caderas lo suficientemente amplias y resistentes como para darle los cinco hijos que el entonces joven James Flaherty se había propuesto tener. El amor no entraba en la ecuación. Ni Sean ni él ni cualquier hombre de la familia Flaherty que se preciara de su condición habló jamás ni hablaría alguna vez de amor. Quizás un leve enamoramiento y eso era todo. Bastaban la honestidad, la tenacidad, el esfuerzo y el respeto para ser un buen varón Flaherty.
El primer hijo de James Flaherty nació dos años después de su boda con Jenny y decidió bautizarlo con su propio nombre de pila. Quería que ese hijo, sobre todo ese, tuviera su sello, que siguiera sus designios, que se forjara a imagen y semejanza de sus deseos, que se amoldara a sus mandamientos como él lo había hecho con su padre, aunque Sean no hubiera alcanzado a ser testigo de los frutos de tanta obediencia.
Ahora el viejo James Flaherty acababa de anunciar su llegada para el sábado, dentro de cuatro días. Vendría a Coronel Domínguez para “terminar con esto”. Lo había dicho con toda claridad y el viejo Flaherty jamás amenazaba en vano. Su hijo (Jimmy, Jaimito) lo sabía. Sabía que de algún culo iba a salir sangre. Y no va a ser del mío, pensaba y se repetía. Esta vez no va a ser del mío.
Probó un sorbo del nuevo pocillo. El café era tan áspero y agrio como siempre. Especialidad de la casa. Se había acostumbrado y lo tragaba con menos dificultad que al principio, dos años atrás. ¿Cómo haría para impedir que la sangre saliera de su culo? ¿Cómo mientras el viejo viviera? El viejo vivía, y al parecer lo haría durante un buen tiempo. Seguramente llegaría solo, conduciendo la Ford todoterreno, puteándose con otros conductores en el camino, para no perder el hábito. Siempre había alguien que molestaba al viejo Flaherty, siempre alguien hacía algo mal. Siempre alguien era un obstáculo en su vida. Esa vida interminable, que pesaba sobre Jimmy como una lápida.
Jimmy Flaherty imaginó qué cosas podrían interrumpir la vida de su padre. Un accidente en la ruta. Un balazo que escapaba a destiempo durante una cacería (cuando venía a Coronel Domínguez el viejo salía en busca de vizcachas y perdices, y a menudo él lo acompañaba). Una caída desde el caballo (el viejo nunca dejaba de cabalgar cuando supervisaba el campo, y él solía ir a su lado). Un asalto al casco de la estancia, con un grupo de tipos invadiéndolo en plena madrugada y el viejo liándose a balazos hasta que lo acribillaran (jamás se dejaría robar pasivamente). Una muerte por asfixia al apagarse la estufa del dormitorio principal mientras el gas seguía saliendo (pero el viejo dormía con los sentidos alerta, y eso cuando dormía, de modo que percibiría pronto el olor y reaccionaría).
No había manera de que muriera por las suyas, ni de matarlo. Aun así, Jimmy se negaba a darse por vencido. Había pasado la vida entera resignándose ante su padre, soportando los embates de ese viejo implacable, sus desplantes y exigencias. Se había humillado y batido en retirada una y mil veces. Siempre que creía vivir el momento más oscuro de esa relación, cada vez que se sentía tocando fondo, comprobaba que el fondo estaba a mayor profundidad, en una oscuridad inalcanzable. Así fue durante muchos putos años, demasiados, durante los cincuenta y cuatro que había cumplido en junio, dos meses atrás.
Ahora sí estaba en el fondo. No podía haber algo debajo de este barro. Cuando el viejo tomara la decisión que él esperaba ya no le quedaría un miserable escondrijo en este mundo en donde refugiarse y aguantar. Su propia vida se deslizaba finalmente hacia la nada.
II
Había llegado a Coronel Domínguez hacía dos años, en el comienzo de otra primavera, más esperanzada que esta. Sin motivos, pero más esperanzada. Su vida no enfrentaba entonces horizontes luminosos, pero al menos todavía le quedaba esta oportunidad que ahora, en cuatro días, quedaría clausurada.
En la época en la que llegó al pueblo se sentía más Jimmy que nunca. Es decir, poca cosa. Nada. Acababa de separarse de una escultora con la que había vivido durante cuatro años. La conoció cuando él tenía cuarenta y ocho, mientras se dedicaba a la compraventa de autos usados. Había perdurado malamente en ese negocio durante unos cinco años, en sociedad con Juan Cruz Calviño, un ex corredor de rallies. Juan Cruz era un amigo de su juventud, un tipo divertido y poco confiable. Vivía sumergido en sueños y proyectos que iban más allá de sus posibilidades. Jamás había ganado una carrera. Su apogeo fue un cuarto puesto en una prueba en la que los mejores abandonaron uno a uno por distintos motivos, uno más insólito que el otro. Fue lo máximo que la suerte hizo por Juan Cruz Calviño. Por lo demás era simpático y entrador, se las arreglaba para conseguir nuevos auspiciantes mientras rompía autos y quemaba esperanzas. Tenía amigos entre los políticos, en la fauna del espectáculo, entre los contrabandistas, entre los policías, entre los desarmadores de autos robados. Siempre había alguien dispuesto a prestarle dinero, a confiarle un auto, a financiarle droga (que consumía con argumentos tan dogmáticos y delirantes a favor de sus ventajas como los de un vegano que le hace asco al queso y usa zapatos de lona). Siempre había quien le facilitaba un buen lugar donde vivir. Y siempre había mujeres colgadas de él. Minas que lo admiraban, lo mantenían, lo defendían, se le regalaban y hasta se hacían amigas entre ellas olvidando celos y competencias. Jimmy no entendía cuál era el truco del tipo, pero funcionaba.
Por mediación de Juan Cruz Calviño, Jimmy había conocido a Tessie Milone, la escultora. Era amiga de una de las amigas-amantes-niñeras de Calviño, en este caso de una viuda joven, que había heredado un par de empresas interesantes e importantes gracias a que su marido, un empresario prometedor y adicto al trabajo, se mató en una ruta provincial, cuando volcó a doscientos kilómetros por hora mientras volvía de cerrar un negocio en el sur de Córdoba. La viuda, ya repuesta y otra vez en carrera, organizó una pequeña cena en su casa. Los invitados fueron Juan Cruz, Flaherty y Tessie. La escultora era el postre que le habían preparado a Flaherty.
—Es hora de que te enganchés una mina de buen lomo y de pedigrí —había dicho Calviño al transmitirle la invitación—. Basta de dar lástima con material descartable, minas de cuarta, desahuciadas. Vos te merecés más, Jaimito. Esta viene con garantía. Y a ella le va a venir bien un tipo como vos, con perfil de tierno.
Para esa época Flaherty vivía en un departamento de dos ambientes en Las Cañitas. Nada del otro mundo, pero cabían allí su ropa, su televisor, su reproductor de devedés y unos pocos libros, casi todos novelas policiales o de espías, que leía de cuando en cuando para apaciguar la mente, o para llenarla con algo. Había llegado a ese departamento como un refugiado, después de su segundo divorcio, y llevaba allí dos años sin mayores novedades. Dentro de todo, esa era la mejor novedad. Conocía a los mozos, a los parroquianos y a los dueños de la mayoría de los boliches y restaurantes de la zona, que se inauguraban y se cerraban instantáneamente, en una sucesión inagotable de fundaciones y fundiciones. Duraban tanto como la luz de las luciérnagas en la noche del campo. Él había sobrevivido allí más que muchos de esos lugares que emponzoñaban el barrio con ruido y basura y de pronto desaparecían. Por una vez en su vida, había durado más que algo, más que cualquier cosa.
Fue a la cena en la casa de la viuda, en La Lucila, y conoció a Tessie. Años antes ella se llamaba Teresa Fernández de Milone, y en el reparto de bienes gananciales se quedó con el apellido de su ex marido, que usaba para firmar y exponer sus obras, y con el apodo. Era rubia, flamante cuarentona y madre de un adolescente de dieciséis años que vivía buena parte del tiempo con su padre. Además era flaca y casi tan alta como el mismo Jimmy, de piernas y dedos largos, con tetas chicas, pero bien exhibidas. Tenía ojos grises, una boca ancha y una nariz apenas aguileña muy interesante. Fumaba mucho y el tabaco le había dado a su voz un tono levemente rasposo, que a Jimmy lo calentó en cuanto la escuchó. Hablaba mucho de sus continuos viajes a Nueva York (pronunciaba enfáticamente niuiorc y eso a él le hinchó un poco las pelotas).
Cenaron endivias rellenas con una pasta de queso azul y nueces, salmón rosado con salsa de camarones, acompañado de un arroz especiado con un masala hindú muy aromático. El postre fue sambayón con almendras y castañas y hubo abundante champán. Antes de que se hiciera muy tarde Juan Cruz encendió el primer porro. La viuda lo acompañó, Tessie dijo que pasaba y Jimmy la imitó. Un rato más tarde Calviño y la viuda empezaron con las líneas de cocaína, dejaron de conversar con Jimmy y con Tessie, se manosearon un rato con torpeza y desenfado, y por fin, tambaleándose, se esfumaron por la escalera que llevaba a las habitaciones del piso superior.
Tessie vivía en Recoleta. Flaherty se ofreció a llevarla, pero ella estaba con auto. A cambio acordaron tomar un café en algún lugar de Libertador y partieron. Él siguió el coche de ella, dejándola elegir el boliche. Era poco más de la una de la mañana, tomaron champán y la charla duró hasta después de las tres. Una conversación agradable, sin rumbo fijo, sin demasiadas prevenciones, como si ambos estuvieran confiados en su suerte. Jimmy se sentía suelto y cuando le preguntó cómo le gustaría seguir, ella respondió que lo mejor era ir a la casa de él, porque en la suya esa noche dormía Ricky, el hijo.
—No esperes una mansión —la previno Jimmy.
—¿Hay una cama, sábanas limpias y un baño con bidet? —respondió ella con el esbozo de una sonrisa e inclinando levemente la cabeza hacia un costado.
Jimmy se sorprendió ante la velocidad y la facilidad de las cosas, pero actuó como si estuviera acostumbrado.
—Seguime —dijo después de pagar.
Cuarenta minutos más tarde habían dejado el auto de Tessie (compacto, caro y europeo) en un estacionamiento y ella salía desnuda del baño del departamento de Jimmy. Él conservaba todavía su bóxer de rayas celestes y blancas verticales y la esperaba en la cama, con un cigarrillo en los labios. Ella tenía depiladas las axilas y el pubis y tomó la iniciativa desde el inicio. Lo montó, lo desmontó, lo mordió, se le echó encima, le rasguñó la espalda y el pecho, lo urgió con una vagina que parecía succionarlo y acabó a horcajadas sobre él, apretándolo entre sus muslos, con un orgasmo interminable, húmedo, torrencial. Por un momento Jimmy temió que estuviera orinando sobre él.
Desde entonces se vieron casi todas las noches. Ella lo llamaba durante el día y le proponía programas, como si no se dedicara más que a idear salidas. Iban a fiestas, a vernisagges; viajaban los fines de semana a Punta del Este, a Mar de las Pampas, él empezó a dormir en la casa de ella (Tessie se las arreglaba para mantener alejado a Ricky, por quien no parecía sentir una especial devoción maternal). Al poco tiempo Flaherty ya no tenía espacios ni tiempos propios. Y cuando los conseguía debía rendir cuentas ante ella:
—¿Qué hiciste, con quién estuviste, no tendrás alguna otra mina por ahí, no? —a él le costaba discernir si Tessie hablaba en serio o era irónica. En todo caso las preguntas lo incomodaban, lo intimidaban-. Que no se te ocurra ponerme los cuernos porque ahí sí me vas a conocer. ¿Con quién hablaste hoy? ¿Quién era la morocha que te saludó ayer en el café? ¿Por qué mirabas a la pelirroja de azul en la reunión de anoche? ¿Qué mirabas recién en el celular, de quién era el mensaje?
Jimmy no vio ninguna de las señales de alarma. Y si las vio, las ignoró. Siguió adelante. Cuando Tessie le propuso que dejara su departamento y se fuera a vivir con ella, no supo decir que no. No supo y no quiso. O no sabía si quería. Nunca en su vida había sabido exactamente qué quería o cómo se hacía para decir que no. Además, las batallas sexuales con Tessie eran más fragorosas cada noche. Hacía mucho tiempo que Jimmy no estaba empalmado y encastrado en el sexo de una mujer durante cada simple noche de su vida como le ocurría en esa época. En verdad, no recordaba que le hubiera ocurrido alguna vez, y menos lo había esperado a esta edad, ya resignado a un lento, opaco e inexorable retiro. Tessie no solo era infatigable con el cuerpo sino también con la boca. En la cama lo azuzaba con fantasías incendiarias, le relataba con detalle de qué manera había hecho lo que había hecho con cada uno de sus amantes, se lo contaba mientras lo rasguñaba, mientras tironeaba de sus cabellos al punto que él temía que aquella relación lo dejara calvo. Ella le pedía que la abofeteara por contarle todo aquello, por ser “una nena mala y cochina”, y volvía a aquellos orgasmos acuosos y torrenciales. Cuando se calmaba, y después de haberle pedido que, a su vez, él le narrara los pormenores de sus experiencias con otras mujeres, entraba en un silencio hosco y sombrío del que emergía con un estallido de gritos en el que le reprochaba las mismas confesiones que le había pedido minutos antes. Confesiones que en buena medida él inventaba para complacerla. Casi siempre puras fantasías postergadas.
—Pero vos me pediste que te contara —se defendía él.
—Y bien que te gustó hacerlo —ella chillaba, con una voz deformada e insoportablemente aguda, y lloraba—, gozás más recordando eso que cojiéndome a mí. Sos un hijo de puta. Me usás, me humillás. Y seguro que te las seguís cojiendo, a todas esas y a otras que no conozco.
En esos momentos algo, una tímida voz en el fondo de su conciencia, le decía que debía terminar con Tessie. Pero no se animaba, ya había avanzado demasiado. Esa era la historia de su vida. Caer en pantanos y no poder salir. Se empantanó con Tessie Milone durante cuatro años. Fue un infierno de celos locos e ingobernables, de noches blancas, interminables, espantosas, y de días extraños. Ella triunfaba con sus obras, vendía cada vez más a precios más altos, mientras el negocio que él compartía con Juan Cruz Calviño agonizaba de un modo lento, entre el desconcierto de él, su falta de ideas, de ganas y de orientación y el despiste final de Juan Cruz, que había cortado con la viuda, con sus otras amigas y que casi no tenía conexión con otra cosa que no fueran las drogas, el alcohol y sus propias fantasías desmesuradas acerca de los éxitos deportivos y comerciales que aguardaba como inevitables.
Juan Cruz Calviño fue detenido en un desarmadero de autos robados en el Gran Buenos Aires junto a una banda integrada por gitanos, un par de prófugos escapados de Batán y unos aprendices de poca monta. Gente sin habilidad, sin importancia, sin suficientes contactos en la policía o en la política. Gente ideal para caer estúpidamente en alguna perezosa trampa policial y ser exhibida luego como prueba de eficiencia del gobierno, de la justicia y de las fuerzas del orden. Perejiles. Perejiles marchitos. Flaherty quiso visitarlo, pero había miles de impedimentos burocráticos. Cuando se solucionaron fue tarde. Juan Cruz se ahorcó con su propio pantalón en la celda de la comisaría donde lo tuvieron detenido por más tiempo del que permite la ley y del que soportó su síndrome de abstinencia.
Después de eso Flaherty estuvo dos años más con Tessie. Vivió con ella y de ella. Tessie estaba en su mejor momento y se podía dar el lujo de mantenerlo. A cambio, Jimmy la acompañaba, la penetraba cada noche, le inventaba historias para que ella acabara y luego estallara en celos, le hacía aquellos trámites que ella detestaba o ignoraba, se prestaba a que Tessie le contara cómo habían intentado seducirla el pintor tal, el crítico cuál, el empresario fulano o el político mengano. Finalmente empezó a contarle cómo la habían conquistado de veras, ya sin fantasías ni ficciones, y qué cosas le hacían en la cama, en un auto, en un hotel, en un baño público. Ricky tuvo una gran pelea con su madre, recogió sus cosas y se fue a vivir definitivamente con el padre, un economista estrella. Este llamó a Tessie para abochornarla en nombre del hijo por la vida que llevaba y por compartir esa vida con “esa bolsa de mierda que metiste en tu casa. Ese zángano que te vive y te desvalija”.
Flaherty compró y vendió, sin pena ni gloria y con escaso rédito, algunos pocos autos más. Luego cerró el local y casi simultáneamente se encontró con que Tessie le pedía que dejara la casa en una semana y desapareciera para siempre. En la Bienal de San Pablo ella había iniciado un romance con un joven pintor que estaba de moda y era el niño mimado de los museos, los coleccionistas y las empresas, y se sentía segura de que esta vez iba en serio y para siempre. Quería sentar cabeza, se había equivocado con Flaherty y no quería persistir en el error. Le dijo, a manera de despedida, que él había sido lo peor que le pasó en la vida.
Una semana. Era todo lo que Flaherty, más Jimmy que nunca, tenía por delante. Una semana para dejar la casa de Tessie. Todo su horizonte era eso. No había vida más allá de esos siete días. En los cuatro años anteriores había visto poco a sus hermanos, casi nada a sus escasos amigos y apenas un par de veces a su padre. Cuando transcurrieron cuatro días del plazo James Flaherty, el hijo, Jimmy, más Jimmy que nunca, llamó por teléfono a su padre y le preguntó si tenía tiempo para recibirlo.
—¿Qué necesitás esta vez, qué cagada te mandaste ahora? —preguntó James Flaherty, el viejo.
Hacía dos años de eso. Ahora el viejo Flaherty había anunciado que dentro de cuatro días estaría en Coronel Domínguez. Otra vez, cuatro días era todo el futuro que le quedaba a Jimmy. El Viejo iba a tomar la decisión. Y no había cómo pararla. O a él no se le ocurría cómo.
III