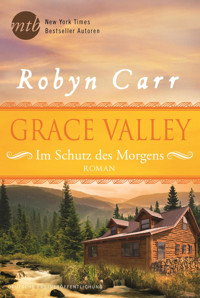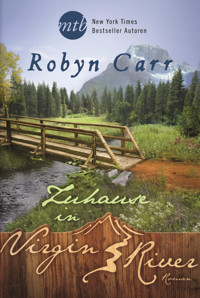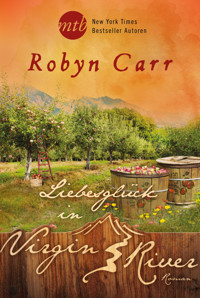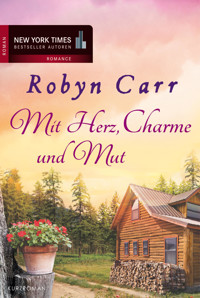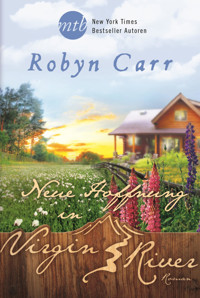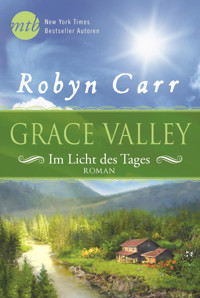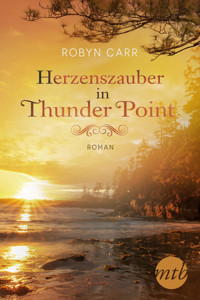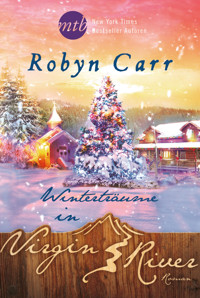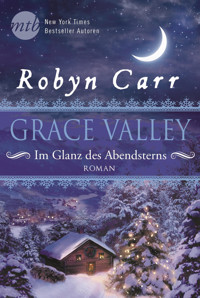5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Lauren Delaney tenía una vida envidiable: una carrera profesional de éxito, un matrimonio sólido con un importante cirujano y dos preciosas hijas que estudiaban en buenas universidades. Sin embargo, en su vigésimo cuarto aniversario de boda, tomó una decisión que iba a cambiarlo todo. No iba a fingir más. Se enfrentó a un marido controlador que la había maltratado durante todo su matrimonio y pidió el divorcio. Y, al comenzar su nueva vida, conoció a su alma gemela, un hombre que también estaba luchando por poner fin a un matrimonio infeliz. Pero el marido de Lauren quería recuperar su vida, una vida que él consideraba perfecta, y su reacción fue terrible. Lauren, enfrentada a un incierto futuro, descubrió en su interior una fuerza desconocida que la impulsó a luchar por el amor y la felicidad que se merecía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Robyn Carr
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Nuevas oportunidades, n.º 254 - abril 2022
Título original: The View from Alameda Island
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-480-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Phyllis y Eric Preston, con afecto.
Capítulo 1
Aquel día era el vigésimo cuarto aniversario de boda de Lauren Delaney, y no iba a haber un vigésimo quinto. A mucha gente le parecería que la suya era una vida perfecta, pero ella se guardaba la verdad para sí misma. Acababa de ver a su abogada y necesitaba un poco de tiempo para pensar. Se encaminó hacia uno de sus lugares favoritos. Necesitaba el consuelo de un jardín precioso.
La Iglesia Católica del Divino Redentor era una iglesia antigua que había sobrevivido a todos los terremotos desde el más grande, el de San Francisco del año 1906. Ella solo había entrado un par de veces al templo, y nunca para oír misa. Su madre era católica, pero no practicante. La iglesia tenía un jardín maravilloso donde los fieles paseaban a menudo, y había varios bancos donde uno podía sentarse a rezar o meditar. Lauren iba hacia su casa, en Mill Valley, desde su trabajo en Merriweather Foods, y se detuvo allí, algo que hacía frecuentemente.
No había ningún folleto que explicara el origen de aquel jardín, ni el motivo por el que aquella iglesia estaba construida sobre un terreno tan extenso para el norte de California, pero, una vez, ella había estado hablando con un sacerdote anciano y él le había contado que uno de los curas de principios del siglo xx era un fanático del cultivo. Después de su muerte, la iglesia había mantenido el jardín, e incluso dedicó una gran zona para huerto y árboles frutales detrás del jardín de flores. La producción del huerto se donaba a los bancos de alimentos o a otras parroquias más pobres.
La parroquia del Divino Redentor, que estaba a las afueras de Mill Valley, en California, no tenía gente hambrienta. Estaba en una zona rica. Ella vivía allí.
Era muy rica. Más rica de lo que hubiera podido imaginarse nunca, teniendo en cuenta el estatus de su familia; y, sin embargo, su marido siempre estaba quejándose de lo poco que ganaba. Era cirujano y ganaba más de un millón de dólares al año, pero no tenía yate ni avión privado, y eso le molestaba. Pasaba mucho tiempo gestionando su dinero y quejándose de sus finanzas.
Iba a dejarlo en cuanto lo tuviera todo bien atado. Había estado durante una hora con su abogada, Erica Slade, aquel mismo día. Erica le había preguntado:
–Entonces, ¿lo tienes decidido, Lauren?
–El matrimonio se terminó hace muchos años –dijo Lauren–. Lo único que tengo que hacer es decirle que voy a dejarlo.
Aquella noche iban a asistir a un evento para recaudar fondos para una organización caritativa, con subasta y cena incluidas. Eso lo agradecía, porque no tendrían que mirarse por encima del mantel blanco pensando en cosas que pudieran decir, y ella no tendría que ver a Brad mirando el teléfono y enviando mensajes durante toda la cena. A él le gustaba recordarle a menudo que era un hombre importante, que otras personas demandaban su atención. Su mujer no era nadie.
Si alguna vez era ella quien recibía una llamada o un mensaje, era de alguna de sus hijas, o de su hermana. Pero, si sabían que había salido, no esperaban que respondiera. Salvo, quizá, su hija mayor, que había heredado la falta de límites de su padre y su creencia ciega de que merecía por derecho todo tipo de privilegios y un trato especial. Su hija pequeña, quizá por desgracia, había heredado el carácter cauteloso y reservado de su madre. A Cassie y a ella no les gustaban los conflictos ni les gustaba invadir el espacio de los demás.
–¿Cuándo vas a defenderte, Lauren? –le había dicho Brad, en alguna ocasión–. Eres tan pusilánime…
Por supuesto, Brad se refería a que debía enfrentarse a cualquiera que no fuese él. En realidad, no iba a sorprenderse cuando, por fin, lo hiciera. E iba a enfadarse. Ella sabía que la gente le iba a preguntar por qué había tomado aquella decisión después de veinticuatro años. La respuesta era que aquellos veinticuatro años habían sido muy duros. Las cosas habían sido difíciles desde el principio. No todo el tiempo, por supuesto, pero, en general, su matrimonio con Brad nunca había estado en una buena situación.
Ella se había pasado los primeros años pensando en cómo podía mejorarlo, los siguientes años diciéndose que no estaba tan mal y los últimos diez años pensando en que solo quería escapar cuando sus hijas ya estuvieran criadas y fueran autónomas. Porque, ciertamente, sabía que él se volvería más malhumorado y agresivo con la edad.
La primera vez que se había planteado abandonarlo, las niñas eran pequeñas.
–Me quedaré con la custodia –le dijo él–. Voy a demostrar que tú no estás capacitada para ejercerla. Tengo el dinero para conseguirlo y tú no.
Había estado a punto de dejarlo cuando las niñas ya estaban en la escuela secundaria. Él le había sido infiel, y ella estaba segura de que no era la primera vez. Se marchó con las niñas a casa de su hermana, donde las tres compartían dormitorio, y ellas no dejaban de suplicarle que volvieran a su casa. Regresó, y le exigió que acudieran a terapia matrimonial. Él reconoció que había tenido un par de aventuras intrascendentes porque su mujer, según dijo, había perdido el interés por el sexo.
Y la psicóloga le advirtió sobre los riesgos que conllevaba dejar al padre de sus hijas, le explicó que podría tener repercusiones a largo plazo. Ella encontró otro psicólogo y volvió a suceder: el terapeuta se puso del lado de Brad. Solo ella podía ver que su marido era un manipulador que utilizaba todo su encanto cuando era necesario.
En vez de tratar de ir a otra consulta, Brad llevó a la familia de vacaciones por Europa, a todo lujo. Mimó a las niñas y, finalmente, ella le dio otra oportunidad.
Un par de años después, él le contagió la clamidia, pero le echó la culpa a ella.
–No seas estúpida, Lauren. ¡Tú te has contagiado en algún sitio y me has contagiado a mí! Ella le dijo que quería el divorcio, y él había respondido que no se lo iba a poner fácil.
Sabiendo lo que estaba en juego, se pasó a la habitación de invitados. Los días se convirtieron en semanas y, las semanas, en meses. Volvieron a terapia matrimonial. Al poco tiempo, se dio cuenta de que aquella psicóloga también prefería a Brad. Le ayudaba a dar excusas y lo encubría, y la presionó a ella para que reconociera su carácter manipulador.
Empezó a sospechar que Brad se acostaba con la psicóloga, pero él le dijo que se había vuelto una paranoica.
Cuando Lacey ya estaba cursando los estudios preuniversitarios y Cassie estaba solicitando plaza en diferentes centros para seguir el mismo camino que su hermana, Brad se volvió peor que nunca. Controlador, dominante, hermético, insultante, discutidor…
Dios, ¿por qué no quería que ella se fuera? Estaba claro que la odiaba, pero le dijo que, si lo dejaba, no iba a pagar las universidades de sus hijas.
–Ningún juez puede obligarme. Puede que me impongan el pago de una pensión alimenticia, pero no la manutención. Y nada de matrícula. Cuando tienen más de dieciocho años, tienen que apañárselas por sí mismos. Así que, si quieres, vete. Tú serás la culpable de que no puedan ir a la universidad.
Aquellos últimos años habían sido muy solitarios para ella. Se había preocupado mucho del ejemplo que estaba dándoles a sus hijas al permanecer junto a un hombre como Brad. Había hecho las cosas lo mejor que había podido con respecto a ellas, pero no había podido evitar que vieran cómo vivía la vida su propia madre.
Se había reunido con la abogada para hacer planes y confeccionar una lista de objetivos. La abogada le había dicho:
–Te ha tenido acobardada durante años. En este estado tenemos leyes. Él no puede negarse a pagar una manutención ni excluirte de esa manera. No digo que no vaya a ser difícil y doloroso, pero no te vas a morir de hambre y recibirás tu parte del patrimonio.
Había llegado el momento. Estaba decidida a marcharse.
Inspiró profundamente el olor de las flores de primavera. Aquella era una de las mejores épocas del año en el norte de California, en la zona de la bahía de San Francisco y el interior. Todo cobraba vida. Los viñedos reverdecían y florecían los frutales. Ella adoraba las flores. Su abuela había sido una magnífica jardinera y había convertido el patio de su casa en un vergel. Las flores la tranquilizaban y, en aquel momento, necesitaba un jardín.
Oyó el chirrido de una rueda y alzó la vista. Vio a un hombre empujando una carretilla por el camino. Él se detuvo a poca distancia, y ella se fijó en que tenía una pala de jardín, un desplantador y seis plantas en la carretilla. Él asintió para saludarla y luego colocó dos de las plantas en el suelo. Después se agachó, la miró y sonrió.
–¿Mejor? –le preguntó.
–Precioso –dijo ella, sonriendo.
–¿Es la primera vez que vienes a este jardín?
–No, he estado varias veces –respondió Lauren–. ¿Eres el jardinero?
–No –dijo él, riéndose–. Bueno, supongo que sí lo soy, si atiendo el jardín. Pero hoy solo estoy ayudando. Me di cuenta de que había que hacer algunas cosas…
–Ah, ¿esta es tu iglesia?
–No, esta no. Es una más pequeña que está más al sur. Me temo que me he alejado un poco…
–Y, aunque no sea tu iglesia, ¿ayudas a la parroquia?
–Me encanta este jardín –dijo él, y se sentó–. ¿Por qué vienes tú por aquí?
–A mí también me encantan los jardines –dijo ella–. Las flores, en general, me hacen feliz.
–Entonces, vives en la mejor parte del país. ¿Tienes jardín?
–No lo cuido yo –respondió ella, riéndose con incomodidad–. Mi marido tiene unas ideas muy claras sobre cómo debe verse un paisaje.
–Entonces, ¿lo atiende él?
¿Mancharse Brad las manos de tierra? ¡Ja!
–No, no. Contrata a gente para que se ocupe, y les da órdenes muy precisas. Nuestro jardín no es tan bonito como este.
–Supongo que, entonces, tú no puedes decir nada al respecto.
–No, si va a suponer un conflicto –explicó Lauren–. Pero tengo la afición secreta de buscar y visitar jardines. Jardines bonitos. Mi abuela era una gran jardinera, y su parcela estaba llena de flores y frutales, y tenía huerto. Cultivaba alcachofas y espárragos. Era increíble. No tenía un diseño, era como una jungla gloriosa.
–¿Cuando eras pequeña?
–Y de mayor también. A mis hijas les encantaba.
–¿Y tu madre? ¿También era aficionada a la jardinería?
–Muy poco. Ella era muy trabajadora. Pero, cuando murieron mis abuelos, ella heredó la casa y dejó morir el jardín.
–Es algo hereditario, ¿no crees? –le preguntó él–. Cuando yo era pequeño, toda mi familia trabajaba en el jardín. Era grande, y lo necesitábamos. Mi madre hacía conservas, y teníamos verdura todo el invierno. Ahora congela, más que hacer conservas, y sus hijos le robamos todo. Creo que lo hace por nosotros, más que por sí misma.
–A mí me encantaría eso –dijo Lauren. Y se preguntó qué opinarían los residentes de Mill Valley si la vieran en el jardín, con un delantal, esparciendo a paladas estiércol apestoso. Se echó a reír–. Tiene gracia. Trabajo para una empresa de alimentos procesados, Merriweather, y no me permiten acercarme al jardín, que es, principalmente, un huerto de investigación.
–Entonces, ¿en qué consiste tu trabajo?
–Yo cocino –dijo ella–. Desarrollo productos y pruebo recetas. Hacemos pruebas de los productos con regularidad y tenemos un amplio alcance al consumidor. Queremos enseñarle a la gente cómo puede usar nuestros productos.
–¿Eres nutricionista?
–No, pero creo que me estoy convirtiendo en una poco a poco. Estudié Químicas, pero lo que hago no tiene nada que ver con la química. De hecho, ha pasado tanto tiempo que…
Lauren frunció el ceño.
–Alimentos procesados. Muchos aditivos –dijo él–. Y conservantes.
–Nos cercioramos de que sean seguros. Y este es un mundo muy exigente, con un ritmo muy acelerado. La gente no tiene tiempo para cultivar su comida, almacenarla, cocinarla y servirla.
A él le sonó el teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo.
–¿Ves a lo que me refiero? –le preguntó ella, como si su móvil fuera una señal del ritmo de la vida moderna.
Pero él ni siquiera lo miró. Lo apagó.
–¿Qué otras cosas, aparte de las flores, te hacen feliz? –preguntó.
–La mayor parte del tiempo, me gusta mi trabajo. El noventa por ciento del tiempo. Trabajo con buena gente, y me encanta cocinar.
–Cuántas actividades domésticas. Debes de tener un marido muy feliz.
Ella estuvo a punto de decir que no había nada que hiciera feliz a Brad, pero respondió:
–Él también cocina, y creo que mejor que yo. Y no lo es, a propósito.
–Entonces, si no fueras una química que cocina para una empresa de alimentación, ¿qué serías? ¿Tendrías un catering?
–No, no creo. Me parece que sería un reto demasiado grande para mí intentar satisfacer a un cliente que puede permitirse pagar un catering. Una vez pensé que me gustaría dar clases de Economía Doméstica, pero ya no hay más esa asignatura.
–Claro que sí –respondió él, frunciendo el ceño.
–¿En serio? –preguntó ella, cabeceando–. Es un curso de nueve o doce semanas, y no es lo que era. Nosotros aprendíamos a coser y a hacer repostería. Ahora hay diseño de moda como materia optativa. Algunos colegios dan también cocina para estudiantes que quieran ser cocineros. No es lo mismo.
–Supongo que, si quieres aprender a llevar una casa, ahí está internet –dijo él.
–Eso es algo de lo que hago –dijo ella–. Vídeos de cocina.
–¿Es divertido?
Ella asintió, después de pensarlo por un momento.
–A lo mejor debería hacer yo vídeos de jardinería –comentó él.
–¿Qué es lo que te hace feliz a ti? –preguntó ella, y se quedó sorprendida por haberlo hecho.
–Pues todo, más o menos –respondió él, riéndose–. Remover la tierra, tirar tiros libres con mis hijos cuando están por aquí, pescar… me encanta pescar. Es tranquilo, y adoro la tranquilidad. Me encantan el arte y el diseño. Hay un libro que trata sobre la psicología de la felicidad. Son los resultados de un estudio sobre el motivo que hace que una persona pueda ser feliz mientras que otra no lo consigue, pase lo que pase. Tomemos el ejemplo de dos hombres: uno es un superviviente del Holocausto que consigue llevar una vida feliz y productiva, mientras que otro pasa por un divorcio y durante más de una década apenas puede levantarse del sofá y tiene que ir arrastrándose al trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué puede una persona generar felicidad para sí misma y otra no?
–¿Por una depresión?
–No siempre –dijo él–. El estudio mencionaba muchos factores, algunos sobre los que no tenemos control y algunos que son comportamientos aprendidos. Es interesante. No es solo por elección, pero yo soy un tipo feliz –concluyó, con una sonrisa.
De repente, ella se dio cuenta de lo guapo que era aquel hombre. Parecía que tenía unos cuarenta años, de ojos azul oscuro y pelo castaño, con algunas canas en las sienes. Tenía las manos grandes y muy limpias para ser jardinero.
–¿Por qué un jardinero voluntario decide ponerse a leer psicología?
Él se rio.
–Bueno, yo leo mucho. Me gusta leer. Creo que lo heredé de mi padre. Puedo abstraerme de todo salvo de lo que pasa en mi cabeza. Parece que me he vuelto sordo. O eso es lo que me ha dicho mi mujer.
–Exceso de concentración –dijo ella–. Además, los hombres no escuchan a sus mujeres.
–Eso dicen –respondió él–. Yo estoy casado con una mujer infeliz, así que encontré este libro en el que explicaban por qué algunos bobos como yo somos felices con tanta facilidad, y por qué a otra gente le cuesta tanto.
–¿Y cómo encontraste el libro?
–Me gusta pasar el rato en las librerías…
–A nosotros también –dijo ella–. Es una de las pocas cosas que nos gustan a los dos. Aparte de eso, creo que mi marido y yo no tenemos mucho más en común.
–Eso no es indispensable –respondió él–. Tengo unos amigos, Jude y Germain, que son tan diferentes como el día y la noche –explicó. Se puso en pie y se sacudió la tierra de los pantalones–. No tienen nada en común. Pero se lo pasan muy bien juntos. Se ríen todo el rato. Tienen cuatro hijos, así que es un compromiso todo el tiempo, y ellos consiguen que parezca muy fácil.
Lauren frunció el ceño.
–¿Quién de los dos es la mujer, Germain o Jude? –preguntó.
–Germain es la chica, Jude es su marido –dijo él, riéndose–. También tengo un par de amigos casados, dos hombres, y los llamamos «Los discutidores». Se pelean constantemente. Así que no creo que tenga nada que ver con el género… Bueno, tengo que irme –añadió–. Pero… me llamo Beau.
–Lauren –dijo ella.
–Ha sido agradable hablar contigo, Lauren. ¿Cuándo crees que vas a volver a necesitar pasar un rato entre las flores?
–¿El martes?
Él sonrió.
–El martes está bien. Que disfrutes del resto de tu semana.
–Gracias, lo mismo digo.
Ella echó a andar hacia el aparcamiento, y él giró con la carretilla, por el camino, hacia el cobertizo del jardín.
Lauren se giró y volvió hacia él.
–¡Beau! –exclamó, y él se giró hacia ella–. Eh… En realidad, no sé cuándo voy a volver, pero creo que no es buena idea. Los dos estamos casados.
–Solo es una conversación, Lauren –dijo él.
«Seguramente es un psicópata», pensó ella, «porque parece tan inocente, tan decente…».
–No, no es buena idea –repitió, cabeceando–. Pero me ha gustado hablar contigo.
–De acuerdo –dijo él–. Lo siento, pero lo entiendo. Que tengas una buena semana.
–Igualmente.
Después, Lauren caminó con decisión hacia su coche, pero miró a su alrededor. Él estaba en el cobertizo, colocando las cosas, pero no miraba hacia atrás para ver cuál era su coche ni cuál era su matrícula. Era un señor agradable y cordial que, seguramente, charlaba con mujeres solitarias a menudo. Después, las asesinaba, las descuartizaba y las utilizaba de fertilizante.
Suspiró. Algunas veces se sentía ridícula, pero iba a ir a una librería a pedir aquel libro.
Aquella noche, Lauren estaba de mejor humor de lo normal. De hecho, cuando Brad llegó a casa hecho una furia porque en el hospital había sucedido algo que le había alterado el horario de operaciones de dos pacientes sin que a él se lo consultaran, a ella no le afectó en absoluto.
–¿Me estás escuchando, Lauren? –le preguntó Brad.
–¿Eh? Ah, sí, perdona. ¿Has conseguido arreglarlo?
–¡No! Esta noche voy a pasármela al teléfono. ¿Por qué crees que estoy tan irritado? ¿Tienes idea de lo que vale mi tiempo?
–Pues, ahora que lo mencionas, no.
–Qué afortunada eres por tener un marido que esté dispuesto a encargarse de todos esos detalles…
–Oh –respondió ella–. Muy bien.
–No estaría mal que dijeras algo inteligente, para variar.
–Casi todas las noches tienes que atender llamadas de trabajo –dijo ella–. ¿Hoy esperabas tener la noche libre?
–¡Es evidente que sí! ¿Por qué piensas que te lo estoy diciendo? Les he dicho mil veces que no toquen mi horario. Van a provocarles una ansiedad innecesaria a los pacientes, ¡por no mencionar lo que me hacen a mí! Pero creen que estoy a su disposición, que tengo que servirles en todo, cuando yo soy su herramienta de hacer dinero. Aunque les explico con todo cuidado cómo deben manejar mi horario, no son capaces de hacerlo bien. Estoy pagando a un asistente personal con exceso de cualificación para que gestione mis consultas y mis operaciones, y el hospital contrata a un graduado de instituto que hizo un cursillo de seis semanas y le da autoridad sobre mi horario…
Lauren escuchó distraídamente mientras le preparaba un bourbon con agua, porque tenían que ir a un evento de recaudación de fondos aquella noche. Ella se sirvió una copa de vino tinto. Aquel era su trabajo, escuchar cómo despotricaba, asentir y decir, de vez en cuando, que, claro, eso debía de enfadarle mucho. Cuando ella hacía eso, él se ponía a pasear de un sitio a otro, o se sentaba en la barra de desayunos y se servía queso, crackers y unas uvas para comer algo.
Pero, en aquella ocasión, ella no dejaba de pensar en el hombre de la sonrisa, de los ojos azul oscuro. Y fantaseaba con cómo sería tener a alguien así en casa, y no a un completo asqueroso.
–Tenemos que prepararnos para la cena –le dijo–. Me gustaría ver los objetos que se van a subastar.
–Ya lo sé, ya lo sé. He pagado por una mesa, y no deberíamos llegar demasiado tarde.
Por supuesto, la gente esperaría que llegara tarde, que apareciera en el último minuto.
–Yo ya estoy preparada. ¿Tú necesitas ducharte?
–Tardo cinco minutos –respondió él, y se dio la vuelta, llevándose el bourbon.
–Feliz aniversario –le dijo ella, mirando su espalda.
–Bah –farfulló él, moviendo la mano de un modo desdeñoso–. Feliz aniversario. Mi horario está patas arriba.
El evento de recaudación de fondos era a favor de la Fundación Andrew Emerson, que atendía a niños desfavorecidos. A los niños se les conocía como «los chavales de Andy». Aquella noche iban a reunir dinero para las becas de hijos de héroes caídos. Atletas profesionales, empresas, la Cámara de Comercio, hospitales, asociaciones de veteranos y sindicatos de San Francisco y Oakland apoyaban a la organización benéfica con eventos como aquella cena y subasta.
Andy Emerson era un desarrollador de software multimillonario de San Francisco. Tenía influencia en la política, y era admirado por gente como Brad. Su marido nunca se perdía uno de sus eventos, y decía que Andy era su amigo. Brad participaba siempre en los torneos de golf que organizaba la fundación, y hacía generosas donaciones.
Las becas que se crearan aquella noche podrían ser solicitadas por hijos de militares discapacitados o caídos en actos de servicio. En realidad, ella sentía mucho respeto por la fundación y todos sus logros. También le caían bien Andy y Sylvie Emerson, aunque no era tan presuntuosa como para considerarse entre sus amigos. Aquel evento era una cena muy conocida y popular, y bien organizada, en la que iban a recaudarse decenas de miles de dólares.
Brad y Lauren asistían a muchos eventos como aquel. Invitaban al personal de la clínica y de la oficina de Brad y, por lo general, él pagaba la reserva de una mesa. Era una de las veces al año que Lauren veía a los colegas de Brad. Y, aunque a Brad le interesara principalmente la fortuna de Andy, para ella, el empresario de setenta y cinco años y su esposa, Sylvie, de casi cincuenta, eran gente muy agradable.
A Brad y a ella no les invitaban a cenar, ni a dar un paseo en yate; los Emerson eran gente ocupada. Sin embargo, de vez en cuando, Brad recibía la llamada de algún miembro de la familia Emerson o de algún amigo de la familia, para hacerle preguntas sobre algún tratamiento médico o para pedirle que les recomendara algún buen especialista.
Justo cuando estaba pensando en ellos, Sylvie Emerson se separó del grupo en el que estaba charlando, se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla.
–Me alegro mucho de verte –le dijo–. Creo que ya hace casi un año.
–Nos vimos en Navidad, en la ciudad –le recordó ella–. Estás estupenda, Sylvie. No sé cómo lo haces.
–Gracias. Me ha hecho falta una buena dosis de chapa y pintura. Pero tú sí que estás radiante. ¿Qué tal están las niñas?
–Lacey está haciendo los estudios de posgrado en Stanford, así que la vemos con frecuencia. Cassidy se gradúa dentro de seis semanas.
–En la Universidad de Berkeley, ¿no? ¿Qué ha estudiado?
–Ha hecho los estudios preparatorios para entrar en Derecho. Ha tenido buenísimas notas, y la han admitido en Harvard.
–Oh, Dios mío. Estarás muy emocionada por ella.
–Todavía no lo sé –dijo Lauren–. ¿No tienes que ser un tigre de verdad para enfrentarte a la ley? Para mí, Cassie tiene un carácter demasiado bueno, amable.
Sylvie le dio unas palmaditas en el brazo.
–Hay un lugar especial en el ámbito jurídico para ella, estoy segura. No sé dónde, pero lo encontrará. ¿Y cómo es que ninguna se ha decidido por la Medicina?
–A mí también me sorprende eso, porque yo también tengo una carrera de Ciencias. Aunque hace tanto tiempo que…
De repente, se distrajo al ver a un hombre que se había abierto paso entre el gentío con una copa en cada mano. De repente, él se detuvo.
–¿Lauren? –dijo, y sonrió. Le brillaron los ojos azules–. Vaya, qué coincidencia.
–¿Beau? ¿Qué haces aquí?
–Pues… supongo que lo mismo que tú –dijo él. Después, miró a Sylvie y añadió–: Hola, soy Beau Magellan. He conocido hace poco a Lauren en la iglesia.
Lauren se rio al oírlo.
–No exactamente, pero casi. Beau, te presento a Sylvie Emerson, tu anfitriona de esta noche.
–¡Oh! –exclamó él, y se le derramaron las bebidas–. Oh, vaya.
Al final, riéndose, Lauren le quitó los vasos para que pudiera estrecharle la mano a Sylvie… después de secarse en los pantalones.
–Es un placer, señora Emerson. ¡Estoy personalmente en deuda con usted!
–¿Y cómo es eso, señor Magellan?
–Mis hijos tienen una amiga que era hija de un policía del estado de Oakland y que murió asesinado, y ella recibió una beca de la fundación. Ahora, yo también soy un gran partidario de la causa.
–Magellan –dijo Sylvie–. Me suena mucho ese apellido. ¿Por qué?
–No lo sé –dijo él, riéndose–. No creo que nos hayamos cruzado nunca. Tengo una empresa llamada Magellan Design. No es una empresa grande…
Sylvie chasqueó los dedos.
–¡Diseñaste el jardín de la azotea de mi amiga Lois Brumfield, de Sausalito!
Él sonrió.
–Es cierto. Estoy muy orgulloso de ese jardín, es increíble.
Sylvie miró a Lauren.
–Los Brumfield van haciéndose mayores, como todos. Y tienen una casa de un solo piso. Ya no quieren nada de dos pisos, porque les molestan las rodillas. ¡Así que pusieron un jardín en la azotea! ¡Y tienen ascensor! Se sientan allí todas las noches, cuando hace buen tiempo. ¡Es maravilloso! ¡Tienen jardineros en el tejado! –explicó Sylvie, y se echó a reír–. Tienen también un patio en la planta baja, con piscina, y todo eso. Pero el jardín de la azotea es como su espacio secreto. Y la casa está orientada de modo que resulta muy privado. Tienen unas vistas impresionantes.
–Y una bañera climatizada –dijo Beau–. Con árboles en macetones bien situados.
–De veras, si los Brumfield tuvieran más amigos, sería usted famoso.
–La tienen a usted –dijo Beau.
–Bueno, yo conozco a Lois desde la universidad. ¡Ha durado más que la mayoría de mis familiares! –exclamó ella. Entonces, miró a Lauren–. ¿En la iglesia?
Lauren se echó a reír. Dejó las bebidas de Beau en una mesa cercana.
–Me detuve a ver los jardines de la Iglesia Católica del Divino Redentor. Son espectaculares, y me pillan de camino a casa. Beau estaba sustituyendo algunas plantas. Yo pensé que era el jardinero –explicó.
–A mí también me encanta ese jardín, y conozco al sacerdote desde hace mucho –dijo Beau–. Les modernicé un poco el diseño y les conseguí un descuento para las plantas.
–¿Tiene tarjeta, señor Magellan? –le preguntó Sylvie.
–Sí –dijo él. Se sacó una del bolsillo interior de la chaqueta–. Y, por favor, llámeme Beau.
–Gracias –respondió Sylvie, mientras se metía la tarjeta en el bolso–. Y yo me llamo Sylvie. Lauren, empieza a hacer muy buen tiempo. Si te llamo, ¿te apetecería venir a comer a mi casa un día, solas las dos?
–Me encantaría –dijo ella–. Llámame, por favor. ¡Te llevaré una planta!
–Pues te llamo. Encantada de conocerte, Beau. Disculpadme, por favor. Tengo que intentar saludar a la gente.
Y, con eso, se marchó.
Lauren miró a Beau.
–¿Qué voy a hacer contigo? ¿Cómo que me conociste en la iglesia?
–Es una forma de hablar –dijo él–. Verte aquí me sorprende aún más.
–Nosotros también apoyamos esta causa. ¿Ves a ese señor calvo de ahí, el que está con Andy? Es mi marido.
–Ah. ¿Es amigo del anfitrión? ¿De Andy Emerson?
–Eso cree él –dijo Lauren–. Como ya te he dicho, apoyamos la causa. ¿Juegas al golf?
–Sé cómo se juega –dijo Beau–. Pero no sé si eso es suficiente, la verdad.
–Ah –respondió ella, riéndose–. Te gusta leer psicología. Y pescar. Y cuidar jardines –dijo ella, y miró las bebidas–. ¿No deberías llevarte esas copas a tu mesa?
–La última vez que los vi no estaban deshidratados. Están haciendo ofertas por algunas de las cosas que se subastan.
–Es posible que tengamos amigos en común –dijo ella–. Mi cuñado es policía de Oakland. Recuerdo que hubo una baja hace un par de años.
–Roger Stanton –dijo Beau–. ¿Lo conocías?
–No. ¿Y tú?
–No, pero mis hijos conocen a los suyos. Tendrás que preguntarle a tu cuñado…
–Sí, Chip sí lo conocía. Aunque es un departamento muy grande, son todos amigos. Fue terrible. Me alegro mucho de que su hija recibiera una beca –dijo Lauren. Después, señaló las bebidas–. Deberías llevarle estas bebidas a tu mujer…
Él cabeceó.
–No ha venido esta noche. He traído a mis hijos, a mi hermano, a mi cuñada y a un amigo.
–¿Y a tu mujer no?
–A Pamela le aburren este tipo de cosas, pero a mí no. Bueno, dime, ¿qué vas a hacer el martes?
–¿Qué vas a hacer tú?
–Voy a ir a mirar las plantas y a quitar algunas malas hierbas. A ver qué tal están las cosas. Me gustan que las plantas hayan arraigado bien antes del verano. ¿Crees que vas a querer un buen subidón de flores?
–Estás queriendo ver a una mujer casada.
–¡Disculpa! No quería que te sintieras incómoda. Te dejo tu espacio –respondió él, y recogió las bebidas.
–Puede que vaya a ver las plantas –dijo Lauren–. Ahora que ya sé que no eres un acosador ni un asesino en serie.
–Oh, Dios mío, ¿eso es lo que transmito? –preguntó él, y se le derramaron las bebidas de nuevo–. ¡Creo que voy a tener que mejorar mi presentación!
–Lo que es seguro es que no transmites la imagen de un camarero –dijo ella, y tomó una servilleta de la mesa para ayudarlo.
Justo en aquel momento, se les acercó Brad.
–Nosotros estamos en primera fila, Lauren. No me hagas venir a buscarte.
–Ya lo sé. Brad, te presento a Beau Magellan, paisajista. Es amigo de Sylvie.
Brad enarcó las cejas.
–¿Ah, sí? Tal vez tengamos que llamarlo para que le eche un vistazo a nuestro jardín –dijo, y le tendió la mano, porque había oído que era amigo de los Emerson. Sin embargo, Beau tenía las manos ocupadas con las bebidas y, además, mojadas.
–Oh, lo siento –dijo Beau, alzando los vasos torpemente.
–No se preocupe –le dijo Brad, riéndose–. En otra ocasión. Te guardo un sitio –le dijo a Lauren.
–Claro, ahora mismo voy –dijo ella, y miró a Beau con una sonrisa de picardía.
–Eres una mentirosa, Lauren –le dijo Beau.
–Lo siento –respondió ella, riéndose–. No he podido resistirme. Espero que volvamos a encontrarnos, Beau. Ahora, si te queda algo en esos vasos, llévalos a tu mesa.
Capítulo 2
Lauren sabía que iba a ir al jardín de la iglesia el martes, después del trabajo, aunque pensaba que tal vez estuviera cometiendo una tontería.
Sentirse atraída por un hombre no formaba parte de su plan. De hecho, eso podía ser un gran inconveniente. Sin embargo, él le gustaba. Le gustaba que fuera un gran lector, y quería hablar con él sobre los libros que había leído. Le había agradado que se pusiera nervioso al conocer a Sylvie, tanto, que se le habían derramado las bebidas de los vasos. Y le conmovía que estuviera allí para apoyar a una becaria que se había quedado sin padre.
Por supuesto, él estaba allí. Lo vio de espaldas, moviéndose por entre las plantas y los arbustos. Estaba quitando hojas muertas y descabezando las flores secas. ¡Y se las metía al bolsillo!
Se dio cuenta de que había algunas cosas en el banco que ella había ocupado la vez anterior. Había una bolsa con algo dentro, y dos tazas de Starbucks. Sonrió. Él no debería saber que un café de Starbucks le haría feliz.
Carraspeó, y él se giró hacia ella con una sonrisa, metiéndose un puñado de hojas y flores en el bolsillo.
–Hola –dijo–. Te he traído un café de moca con nata montada.
¡Perfecto! Por supuesto.
–Es todo un detalle –le dijo ella, un poco azorada.
–Y algo más –dijo él, y le ofreció la bolsa.
–Pero… ¿por qué has hecho eso? No deberías darme nada. Deberías sentarte, relajarte y disfrutar de las flores. Además, estabas limpiando algunas plantas.
–Yo siempre estoy limpiando las ramas muertas y las hojas. Es un hábito nervioso.
Se sacó unas cuantas hojas secas y unas ramitas del bolsillo y las tiró a la papelera. Después, le dio la bolsa. Dentro había un libro: Fluir: una psicología de la felicidad.
–¡Es estupendo! –exclamó Lauren–. ¡De hecho, fui a buscarlo! Pero no pregunté por él, solo miré en la sección de psicología.
–Yo lo encontré en una librería de segunda mano…
–¿Te cambió la vida?
–No, pero fue muy esclarecedor.
Lauren se sentó y miró el libro. Él le entregó uno de los cafés y se quedó de pie al otro lado del banco.
–Supongo que no hizo que tu mujer fuera más feliz –dijo ella.
–No –respondió él, riéndose–. Ella siempre ha querido algo más. Mira, te lo cuento: mi mujer y yo llevamos seis meses separados. Nos vamos a divorciar.
–Ah –dijo Lauren–. Y estás volviendo al mercado.
Él se quedó consternado.
–¡No! Quiero decir que esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres una sorpresa. Podría haber hecho esto aunque no…
Beau cabeceó, como si estuviera avergonzado.
–Pareces una persona muy agradable, nada más que eso –dijo–. Y te gustaron mis flores. Este divorcio… hace mucho tiempo que debíamos haberlo hecho. No es nuestra primera separación. Y yo no soy de los que tienen aventuras. Tengo un par de hijos. En realidad, hijastros. Quería que sus vidas fueran estables el mayor tiempo posible. Tienen diecisiete y veinte años. Creo que entienden que debemos divorciarnos, y que yo siempre tendré un hogar preparado para ellos. Si no saben que pueden contar conmigo a estas alturas, no lo sabrán nunca. No me voy a separar de ellos.
–¿Y su madre?
–Ella los quiere mucho, por supuesto. Aunque, tal vez porque son chicos, están más cerca de mí. O tal vez, porque es muy difícil agradar a su madre.
–Oh, Dios. No es bueno que tengamos esto en común.
–¿Estás separada?
–Todavía no –respondió ella, de manera vacilante–. Estoy en una situación difícil. No quiero hablar de eso. Pero… ¿puedes tú hablarme de tu situación? A menos que sea demasiado…
Lauren se encogió de hombros. Él se sentó en el banco, con su café.
–Sí, te lo resumo: llevamos doce años casados. Primero, vivimos juntos. Los niños ya tenían cuatro y siete años cuando nos conocimos. Eran hijos de padres diferentes, que no quisieron hacerse cargo de ellos. Pamela no estaba casada con ninguno de los dos. Casi no venían y, cuando lo hacían, solo se llevaban a su hijo de paseo, pero no al hermano. Para mí, eso no tenía ningún sentido. Eran adultos, ¿acaso no se daban cuenta de que a unos niños tan pequeños iba a disgustarles sentirse excluidos? Entonces, cuando me enteraba de que uno u otro vendría a buscar a su hijo, yo trataba de tener algo preparado para el otro. No era para tanto: solo pasar un poco de tiempo extra con él, jugar al béisbol o a un videojuego. Darle atención, nada más.
–Eso es… muy agradable por tu parte.
–No, no lo es –dijo él, casi con irritación–. Es lo que debería hacer un adulto con sentido común.
–¿Y qué decía su madre cuando dejaban a uno de los niños apartado?
–Ella tenía conflictos con los padres por muchas cosas, esto solo era una más. Pero eso no me importaba. Mike y Drew eran pequeños, y ya habían sufrido bastantes problemas, ¿sabes? En el colegio decían que Drew tenía dificultades de aprendizaje, e intentaron cargarle el sambenito de que tenía déficit de atención e hiperactividad porque estaba muy inquieto. Estaba inquieto porque era un niño con mucha energía que se aburría en el colegio. Pamela se enfadaba, con lo que no resolvía ningún problema, así que empecé a acompañarla a las reuniones del colegio, y preparamos actividades para ellos. Al poco tiempo, ya estaba yendo solo a las reuniones –dijo. Se quedó callado un instante y se pasó la mano por la nuca–. En los buenos momentos, me agradecía mucho que estuviera dispuesto a hacerme cargo de los niños. En los días malos, me acusaba de pensar que era su padre y me recordaba que no tenía ninguna autoridad sobre ellos.
–Lo siento –dijo Lauren.
–Drew se va a graduar con honores dentro de pocas semanas –dijo él, con una sonrisa–. Así que, de problemas de aprendizaje, nada. Y Mike está en la escuela preuniversitaria con una buenísima media de notas. Tiene una novia estupenda, juega al béisbol y tiene muchos amigos. Quiere ser arquitecto –añadió él, con una sonrisa de orgullo.
–¿Cuándo lo supiste? –le preguntó ella. Él la miró con desconcierto–. ¿Cuándo supiste que el matrimonio no iba a durar?
–Casi enseguida –dijo él–. A los dos años, más o menos. Pero no iba a rendirme. Los niños, aunque tuvieran dos padres biológicos diferentes, iban a tener un solo padrastro. Salió bien. Nos las arreglamos. Tal vez yo siguiera apañándomelas, pero Pamela quería marcharse, y yo no se lo impedí. En absoluto –explicó, y se echó a reír–. Después, quiso volver, pero le dije que no.
–Supongo que ya se ha terminado todo para ti –dijo ella.
–Mi madre dice soy un conciliador. Y no lo dice como cumplido.
–Pues es una lástima. ¡Necesitamos más compromiso y colaboración en este mundo!
–Así habla una verdadera conciliadora. En el ámbito militar, un conciliador para la paz es un misil balístico intercontinental. Un misil nuclear. Tal vez toda esa gente que nos subestima debería tener más cuidado.
–Pues sí –dijo ella, sonriendo.
Y los dos se echaron a reír.
–¿Desde cuánto eres amiga de Sylvie Emerson? –le preguntó Beau.
–No somos realmente amigas –dijo ella–. Nos conocemos por nuestros maridos, y nos caemos bien. Nos vemos en acontecimientos sociales como este. Mi marido fue miembro del patronato de la fundación unos cuantos años, y trabó relación con muchos de los amigos de Andy. A él no le apasiona mucho esta causa. Lo que le apasiona es tener contactos y relación con la influencia y los billones de dólares de Andy, aunque no sé qué pretende conseguir de ninguna de las dos cosas. Por eso yo veo mucho a Sylvie, por Brad. Me sorprendería que ella me llamara para comer, porque está muy ocupada. Pero lo que sí sé de los Emerson es que son gente buena y generosa. Sylvie me ha hablado de todo lo que hace su fundación, y tiene debilidad por el programa de becas. Puede que su marido y ella tengan prioridades diferentes, y yo no conozco mucho a Andy, pero Sylvie me ha dicho más de una vez que es necesario dar de comer y educar a la siguiente generación, que es el único modo de dejar el mundo mejor de lo que nos lo encontramos.
–Me pregunto si se hacen una idea del enorme regalo que es dar una educación. No sé cuál es tu caso, pero mi familia no estaba precisamente dispuesta a enviarme a la universidad.
–Ni la mía –dijo ella–. Éramos pobres.
–Pobres… ¿hasta qué punto? –preguntó él, enarcando una ceja.
–Tengo una hermana tres años menor que yo, Beth. Nuestro padre nos abandonó cuando ella era un bebé. Durante nuestra infancia, mi madre tenía dos trabajos. Mis abuelos vivían cerca y nos ayudaron mucho. Nos cuidaban para que ella pudiera trabajar y, seguramente, echaron una mano cuando faltaba dinero para pagar la renta o se rompía el coche.
Él sonrió.
–Yo tengo una familia muy grande. Mis padres, mi hermano, mis dos hermanas y yo vivíamos en un antiguo garaje que mis padres convirtieron en una casita. Mi madre todavía vive en esa casa, aunque no sé cuánto podrá seguir allí, porque está un poco débil. Mi padre era conserje, y mi madre servía la comida en el instituto y limpiaba casas. Nosotros nos pusimos a trabajar en cuanto tuvimos la edad suficiente. Pero mis padres, que no tienen educación superior, nos exigieron que sacáramos buenas notas, aunque ellos no pudieran ayudarnos a hacer los deberes. Nosotros lo hicimos lo mejor posible. Tal vez compitiéramos un poco con nuestros primos.
–No hay nada como una competición sana –dijo ella–. ¿Vosotros erais conscientes de la situación?
–Claro. Pero teníamos una familia grande. Tíos y tías, abuelos, primos. Algunas veces, había demasiada gente. Pero, si la calefacción se apagaba en invierno, había mucha gente para mantener el calor. Para el calor de verano… no había alivio –dijo él, y tomó un poco de su café–. No teníamos lujos, pero no fue una mala forma de crecer. Tal vez fuéramos pobres, pero no estábamos solos.
–¿Puedo hacerte una pregunta personal?
–Claro, Lauren…
–¿Cómo crees que va a cambiar tu vida cuando te divorcies? ¿Empezarás una nueva aventura de algún tipo?
–¿Aventura? No, Dios mío. Mi vida no tiene por qué cambiar. A mí me encanta cómo es mi vida ahora. Tengo un trabajo que hace feliz a la gente, tengo buenos amigos y una familia increíble. Mi vida es lo suficientemente previsible cada día como para no hacerme perder el equilibrio. Duermo bien. Tengo bien la presión sanguínea. No sé si podría tener una vida mejor. No quiero que vuelva a cambiar.
Ella se quedó callada un momento. Finalmente, dijo:
–Pero la vida debió de ser difícil… antes…
–Esa es una pregunta complicada. Algunos días me parecía muy dura, sí. Insoportable, en realidad. Pero esos días pasaron. Lo que no pasaba era el enfado. La falta de equilibrio. No saber nunca lo que me iba a pasar ese día. Pero nadie puede rendirse porque su mujer tenga cambios de humor. O porque grite y me tire un vaso. Bueno, por lo menos no acertó, y después limpió los cristales. Pero no era una borracha, nunca me atacó con un cuchillo, no fue infiel… Sin contar los momentos de separación, claro. Así que yo dejé de preguntarme si podía vivir así porque sí podía, pero eso también era un problema… Empecé a preguntarme si quería vivir así. Y la respuesta fue que no. Por suerte para mí, Pamela necesitaba tiempo para pensar, otra vez, para averiguar qué quería de la vida. Necesitaba otra separación. Nuestra cuarta separación en una relación de trece años. Ese fue el momento perfecto para decirle que yo también lo necesitaba –dijo él, y se rio–. Su separación fue muy breve, después de escuchar eso. La mía no. Me di cuenta de que era más feliz solo. Creo que podría ser un solterón muy feliz. No tendría un día aburrido ni solitario. Los niños podrían pasar a verme de vez en cuando para asegurarse de que no me he roto una cadera.
–¿Cuántos años tienes? –le preguntó ella.
–Cuarenta y cinco.
Ella dio un resoplido.
–No creo que tengas que preocuparte por eso todavía.
–No. Solo digo que mi vida, en este momento, está bien. Mejor que cuando me preguntaba qué Pamela iba a llegar a cenar a casa. Pero estar harto de vivir con una persona voluble, iracunda e impredecible no es una razón moral para divorciarse, ¿no?
Lauren se identificaba con lo que le estaba diciendo, pero lo primero que se le pasó por la cabeza fue que, para los hombres, todo era mucho más fácil. No se esperaba de ellos que soportaran a una mujer malhumorada e iracunda, pero se suponía que las mujeres sí debían aguantar a los hombres difíciles. Ella tenía muchas ganas de desahogarse y quejarse de lo que era vivir con un hombre controlador y enfadado. Un hombre que podía mantener una discusión durante días, que se colaba en la cola del cine para comprar las entradas, que le gritaba al maître de un restaurante por haber perdido una reserva que no había hecho, que pagaba de menos a sus trabajadores de mantenimiento porque pensaba que no se iban a atrever a denunciarlo porque no tenían los papeles en regla, o porque no hablaban bien inglés.
Una vez, mientras estaban de vacaciones en Turks y Caicos, encontró unas tumbonas estupendas junto a la piscina, pero ya tenían unas toallas encima y había un par de juguetes para la piscina, lo cual indicaba que eran unos niños. Brad tiró las toallas y los juguetes al suelo y las ocupó para su familia y él. Cuando apareció un joven con dos niños pequeños, cinco minutos más tarde, le dijo enérgicamente:
–No puedes guardar las tumbonas con toallas. Tienes que usarlas.
Brad era un matón que se creía mejor que los demás, pero Lauren no le contó nada de eso a Beau. A menos que la gente conociera de verdad a Brad, no lo entenderían. Así pues, cambió de tema y le pidió a Beau que le hablara de los jardines en las azoteas.
–Es mi especialidad –dijo él, con una sonrisa.
Después de una hora de agradable conversación, Lauren pensó que era mejor marcharse. Él le preguntó si iba a verla el martes siguiente, y ella dijo:
–No es probable. No es buena idea.
Él se rio entre dientes.
–Oh. No quisiera ponerte en una situación incómoda. Aunque no me lo hayas dicho, yo sé que estás en una situación muy parecida a la mía. Te entiendo. Si quieres hablar con alguien sobre ello, ya sabes cómo encontrarme.
Lauren asintió con tristeza. Por supuesto, él no sabía cómo encontrarla a ella. Y ella no se lo dijo.
Beth Shaughnessy pasaba el domingo limpiando los restos de una fiesta que habían organizado la noche anterior Chip, su marido, y ella. Chip tenía una barbacoa nueva, y había invitado a cenar a muchos de sus amigos. Aunque ya tenía muy adelantada la limpieza de la cocina y el salón, el jardín y la barbacoa seguían hechos un desastre.
Chip, cuyo nombre de pila era Michael, dijo que tenía resaca y prometió salir con los niños a limpiar después de ver un poco del US Open en la pantalla grande de la sala de estar. La última vez que había ido a verlos, Chip estaba cambiando de canal entre el baloncesto, el golf y el voleibol de playa femenino.
Lauren, su hermana, la había llamado un poco antes y le había preguntado si podían ir a comer juntas, pero ella le había dicho que tenía que limpiar en casa. Lauren le dijo que iba al gimnasio un rato y que, después, pasaría a verla. Necesitaba hablar.
Como Lauren la necesitaba y el teléfono no bastaba, Beth sospechó que se trataba de angustia marital. Cuando se tenía un marido como Brad Delaney, angustia era la palabra más suave que se podía utilizar. Respiró profundamente varias veces para calmarse, recordándose que debía tener cuidado con lo que decía. La única pelea grave que había tenido con su hermana había sido por su mala opinión sobre Brad y su matrimonio con él. Bueno, más o menos. Beth pensaba que debía separarse, pero Lauren había seguido con él.
Ella solo tenía veinte años cuando Lauren y Brad se habían comprometido. Al principio, él le había parecido guapo y sexi, pero aquella impresión había cambiado muy pronto. Oía y veía cosas que no estaban bien. Más de una vez, había oído que él llamaba «idiota» a su hermana. Y lo había visto apretarle la mano con tanta fuerza que Lauren se estremecía y se apartaba de él. No estaba segura de qué ocurría, pero sabía que algo no iba bien. Incluso con la inexperiencia de la edad, le había preguntado a su hermana:
–Lauren, ¿qué vas a hacer?
–Me voy a casar con un médico muy guapo –le había dicho Lauren, con una sonrisa llena de alegría.
Lauren estaba viendo todas aquellas cosas que no habían tenido durante su infancia y adolescencia: estabilidad financiera, una casa hermosa y grande, coches que no se rompían, vacaciones… Pero, detrás del brillo de sus ojos, asomaba algo más. No habían podido superar la boda sin lágrimas de angustia y dudas. Todo el mundo que estaba cerca de la pareja podía ver que Brad, diez años mayor que Lauren, era temperamental, egocéntrico y malhumorado. Su madre, Adele, era viuda, y era una versión anciana de su hijo. Una mujer amargada y controladora, con mucho carácter, que tenía una idea muy clara de lo que estaba a la altura de su hijo único. La diferencia era que Adele no sabía ser encantadora.
Lauren y ella habían crecido en la pobreza con una madre soltera, Honey Verona, mientras que Brad se había criado en una posición acomodada. Justo antes de la boda, Honey dijo:
–Lauren, no te cases. Ya te habrás dado cuenta de que él no va a intentar hacerte feliz.
–¡Pero si ya está todo organizado, y su madre lo ha pagado todo!
–No importa. Puedes dejarlo. Que nos demanden.
Lauren estuvo a punto de no casarse. Fue un momento muy melodramático cuando dijo, en el último minuto:
–No puedo. No estoy segura.
Beth estuvo a punto de hacer una fiesta. Sin embargo, las otras damas de honor y ella fueron expulsadas de la habitación, y la madre de Brad se hizo cargo de la situación. Tuvo una conversación con ella y la boda siguió adelante.
Lauren y ella no se parecían en nada, pero eran vitales la una para la otra. Ella era fotógrafa profesional. Hacía fotos en muchas bodas, aniversarios, fiestas, incluso funerales. También fotografiaba puentes, campos, la vida silvestre, flores, niños, ancianos, playas, atardeceres… Era una artista.
Como fotografiaba a mucha gente, había aprendido a reconocer quiénes eran por su mirada, su expresión, su lenguaje corporal, su sonrisa… Sabía ver a la gente. Y había visto muy bien a Brad. Era un imbécil.
Lauren tenía una mente más científica. Más pragmática. Era conspiradora, planificadora. Ellos no pudieron tener hijos, por lo que adoptaron a dos niños. Ahora, Ravon tenía trece años, y lo habían adoptado con cuatro. Stefano tenía nueve, y lo habían adoptado con dos. Ambos provenían del sistema de acogida de menores.
Chip era policía y un gran aficionado a los deportes, sobre todo al golf. Había enseñado a los niños a jugar y, cada vez que tenían un rato libre, los tres estaban haciendo algo que incluyera una pelota. Vivía en una casa con un ambiente un poco brusco. Su marido tenía una profesión de alto riesgo, y ella siempre tenía que estar luchando con aquel veneno de la testosterona, que creaba problemas por donde pasaba.
Sin embargo, ella no estaba hecha para aguantar lo que aguantaba Lauren. Llevaba a los hombres de su familia con dureza, insistiendo en que ayudaran y exigiendo que tuvieran un comportamiento amable. Y era una persona menuda. Menuda, aunque podía llevar veinte kilos de equipo fotográfico allá donde fuera. Ravon ya era más alto que ella, pero ella no se había acobardado en absoluto. Podía poner a los tres hombres de la casa de rodillas con una mirada fulminante.
Lauren apareció, elegante y sofisticada, con la ropa de trabajo y el pelo castaño y espeso recogido en una coleta. Parecía que no sudaba nunca. Se sentó en la barra de desayunos con una botella de agua, mientras ella secaba la última de las bandejas.
–¿Qué tal la fiesta? –preguntó Lauren.
–Muy ruidosa. Un grupo de policías con sus mujeres y sus hijos. Los de siempre. Se quedaron hasta muy tarde y molestaron a los vecinos. En otras palabras, fue estupenda.