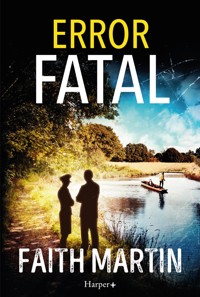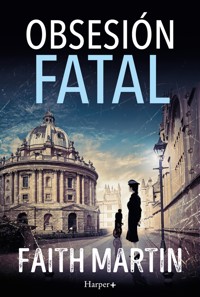
Obsesión fatal. Un misterio apasionante perfecto para todos los lectores de novela negra E-Book
Faith Martin
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
OXFORD, 1960. Un asesino anda suelto y dos héroes insólitos están dispuestos a resolver el caso. Trudy Loveday, agente de policía en prácticas, es inteligente y entusiasta, aunque siempre la subestiman. Con la esperanza de quitársela de en medio, su oficial superior la asigna para ayudar al forense Clement Ryder a reabrir el caso de la muerte de una joven. Trudy no puede creer su suerte: ¡va a trabajar en un caso de asesinato real! Mientras tanto, el resto de la policía está ocupada investigando una serie de amenazas y asesinatos, y Clement sospecha que todo está relacionado. Trudy y Clement forman una inusual pareja, pero ¿resolverán el rompecabezas antes de que el asesino ataque de nuevo? Una novela policíaca apasionante que no podrás dejar de leer. Perfecta para los fans de Agatha Christie y M. C. Beaton. Los lectores han dicho: "Una lectura obligada para todos los aficionados a la novela negra".⭐⭐⭐⭐⭐ "Me he convertido en una adicta a Faith Martin, me encantan sus novelas".⭐⭐⭐⭐⭐ "Mucha acción y drama para mantener al lector atrapado hasta el final'. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Se lo recomendaría a cualquiera que disfrute con la novela negra'. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Fabuloso procedimiento policial". ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Obsesión fatal
Título original: A Fatal Obsession
© 2018 Faith Martin
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, María Romero Valiña
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: © HQ 2018
Imágenes de cubierta: © Shutterstock.com
ISBN: 978-84-19883-24-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A mamá y a papá,
por creer en mí
Prólogo
Oxford, julio de 1955
El cuerpo yacía inmóvil en la cama mientras el hombre de mediana edad miraba la estancia prestando atención a todos sus detalles. Era una habitación realmente bonita, amplia y decorada con tonos azules y plateados. Una de las dos grandes ventanas de guillotina estaba entreabierta, lo que permitía la entrada de una cálida brisa veraniega que agitaba con suavidad los finos visillos y traía consigo un tenue aroma a madreselva procedente de los exuberantes y bien cuidados jardines del exterior.
El hombre paseó por la estancia, intentando absorber la mayor información posible, desde la calidad de las sábanas de seda hasta los frascos de perfume caro sobre una cómoda antigua ornamentada, poniendo mucha atención en no tocar nada. Como había nacido en una familia de clase humilde, desconocía la importancia de cada uno de los cuadros que adornaban las paredes, pero apostaría un ojo a que la venta de uno solo de ellos sería más que suficiente para que él y su familia pudieran vivir una larga temporada sin hacer nada.
Nunca antes había tenido ocasión de visitar ninguna de las mansiones que abundaban en las ostentosas calles que se extendían entre el Woodstock y Banbury Roads, en el norte de la ciudad, o cualquiera de las frondosas avenidas de la zona. Así que se tomó su tiempo, disfrutando a placer de la mullida alfombra azul Axminster bajo sus pies.
Sus ojos se dirigieron al joyero ligeramente abierto que había sobre la mesilla de noche de nogal. El oro, las perlas y algunas piedras preciosas brillaban bajo el sol estival, lo que hacía que la tentación llamara a sus puertas.
—Muy bonito todo —murmuró en voz baja.
Sin embargo, sabía que no debía meterse en el bolsillo ni siquiera un modesto anillo. No esa vez, y mucho menos tratándose de ese tipo de gente. El hombre no había alcanzado el medio siglo de vida sin aprender que había unas leyes para los ricos y otras para el resto de los mortales.
Absorto en sus pensamientos, los ojos se centraron de nuevo en el cuerpo sin vida que había en la cama. Era muy guapa. Y joven. ¿Tal vez recién salida de la adolescencia?
«Pobre chica», se dijo.
Entonces la brisa hizo que algo que había en la mesilla de noche se moviera. Se acercó a la cama y al cadáver, atento sobre dónde ponía los pies, y se centró en lo que había captado su atención. Estaba claro que lo habían colocado deliberadamente entre los botes de crema facial y los polvos compactos, los pintalabios y las cajas de pastillas.
Doblando la cintura con dificultad, el hombre, al que sin lugar a dudas le empezaban a sobrar algunos kilos, entrecerró los ojos y leyó algunas de las palabras que había escritas.
Una sonrisa radiante se le dibujó en el rostro, en absoluto atractivo. Dio un silbido largo, lento y casi silencioso y miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie de la casa hubiera subido detrás de él y pudiera ver lo que estaba a punto de hacer. Convencido de que estaba solo y de que nadie le había visto, cogió el objeto y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta.
Luego se tocó el pecho asegurándose de que lo que acababa de guardarse siguiera allí. Porque, a menos que estuviera muy equivocado, ese precioso hallazgo era el mayor golpe de suerte que había tenido en muchos años, quizá en toda su vida. Y sin lugar a dudas iba a hacer que su jubilación fuera mucho más agradable de lo que había previsto.
Caminó henchido de felicidad hacia la puerta, dejando atrás a la chica muerta sin dedicarle ningún pensamiento más, y salió decidido al rellano.
Más bien pensó que había llegado el momento de abordar al hombre de la casa.
1
Oxford, enero de 1960
—¡Eh, tú, detente! ¡Policía! —gritó con todas sus fuerzas la agente en prácticas Trudy Loveday mientras echaba a correr.
Como era de esperar, el joven que acababa de arrebatar el bolso a la mujer que se encontraba bajo la esfera del reloj de la Torre Carfax hizo caso omiso. Simplemente lanzó una mirada de pánico al verse sorprendido y se alejó como alma que lleva el diablo por High Street.
El ladrón estuvo a punto de ser atropellado por un taxi al cruzar la calle principal en la intersección. Por suerte para Trudy, el tráfico que se había detenido para dejarle pasar le permitió a ella también atravesar la vía con bastante más seguridad.
Mientras corría, no podía ocultar del rostro una expresión de verdadera excitación.
El sargento O’Grady le había encomendado la misión de encontrar al hombre responsable de una oleada de robos de bolsos en el centro de la ciudad que se venía produciendo desde antes de Navidad, y aquella era la primera vez que veía a su presa con las manos en la masa. Aunque el ladrón se había mostrado muy activo y las denuncias de sus víctimas no habían dejado de aumentar, ni ella ni ninguno de sus compañeros de patrulla habían tenido aún la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.
Hasta entonces.
Y un mes pateando las calles heladas, tomando declaración a las mujeres enfurecidas o llorosas y escondiéndose tras las puertas de las tiendas, con los pies cada vez más doloridos mientras mantenía los ojos bien abiertos para dar con el ladrón, habían sembrado en Trudy la semilla del rencor hacia ese tipo en particular.
Lo que significaba que no estaba para nada dispuesta a que se escapara.
Era consciente de que muchos de los transeúntes la observaban boquiabiertos y expectantes. De hecho, algunos hombres parecían dispuestos a interferir, y ella solo podía esperar y rezar para que no lo hicieran. Aunque sin duda tendrían buenas intenciones, lo último que necesitaba era que algún caballeroso gerente de banco de mediana edad intentara detener al ladrón fugitivo por ella, solo para que terminara siendo arrojado con brusquedad al suelo, golpeado o algo peor.
El papeleo que algo así conllevaría le supondría un trabajo extra. Por no hablar de la mirada furiosa que le lanzaría el inspector Jennings cuando supiera que ella había frustrado un arresto tan sencillo.
Había transcurrido apenas un minuto de persecución alocada cuando recordó que podía hacer uso del silbato, y se debatió entre usarlo o no.
A los diecinueve (casi veinte) años, Trudy Loveday aún recordaba sus días de gloria en las pruebas de atletismo del colegio, donde siempre había ganado premios el día del deporte por sus carreras, ya fueran de velocidad o campo a través. Y aún podía correr como el viento, incluso con sus pulcros zapatos negros, su uniforme de policía y su mochila de cuero golpeándola en la cadera. Además, se daba cuenta de que estaba ganando terreno al pequeño delincuente que tenía delante, que tuvo que enfrentarse al obstáculo añadido de apartar a los peatones de su camino mientras corría, abriéndole sin saberlo un pasillo por donde resultaba más cómodo correr.
Sus piernas y brazos se movían al ritmo adecuado que le permitía ir recortando distancia entre ella y el ladrón, y se resistía a bajar ese ritmo, pero el entrenamiento y el sentido común le decían que debía hacerlo. Así que, tratando de no perder velocidad, agarró el silbato de plata prendido a una cadena, se lo llevó a los labios y sopló con fuerza, expulsando el aliento. El inconfundible y agudo silbido resonó en el aire frío y helado. Sabía que cualquiera de sus colegas que estuviera cerca correría en su ayuda. Algo que no estaría de más si el ladrón de bolsos decidía abortar su intento de huida en línea recta y cambiaba de estrategia perdiéndose por las estrechas callejuelas medievales de la ciudad.
Pero hasta ahora se había limitado a correr por High Street, sin duda confiado en que podría dejar atrás a una simple mujer. Pero no era el primer hombre que la subestimaba.
Con una sonrisa de confianza, Trudy aceleró el ritmo. Estaba tan cerca que casi podía sentir el momento en que lo tiraría al suelo con un placaje, lo oiría gruñir de sorpresa y luego vería la expresión de consternación en su cara engreída cuando ella le colocara las esposas y le leyera sus derechos.
Y en ese momento, justo cuando ella alargaba la mano y se disponía a agarrarlo, él se giró y miró por encima del hombro. Al verla, lanzó un juramento y torció abruptamente hacia su derecha, metiéndose entre dos coches aparcados.
Trudy se cercioró al instante de que la carretera estaba despejada y miró hacia delante hasta Magdalen Bridge, divisando la silueta familiar de un autobús rojo que avanzaba a toda velocidad hacia ella. Pero tenía tiempo de sobra antes de que los alcanzara.
Anticipándose a la intención del ladrón fugitivo de cruzar e intentar perderla por una de las calles laterales de enfrente, Trudy dio un último toque al silbato. Lo hizo tanto para advertir al público que observaba boquiabierto que se apartara de su camino como para intentar atraer la ayuda de alguno de sus colegas.
Después dio un salto lateral.
Su sincronización, como bien pudo prever, fue casi perfecta, y antes de que él pudiera llegar a la mitad de la carretera, ella estaba sobre él, haciéndole girar y volver hacia la acera. Le golpeó con fuerza, poniendo todo su peso ligero en ello. Por suerte, con su metro setenta, era una chica alta y tenía un gran alcance.
El ladrón tuvo la mala suerte de caer de narices en el asfalto helado y chilló de dolor. Era un espécimen delgado y enjuto, todo brazos y piernas, y la nariz le sangraba profusamente.
Como era de esperar, seguía sujetando el bolso que le había robado a la señora en Carfax. Trudy advirtió que había perdido la gorra de policía al caer encima de él, pero, afortunadamente, su pelo largo, ondulado y castaño oscuro lo llevaba bien sujeto en un moño apretado por una plétora de horquillas y gomas elásticas.
Con una rodilla en el centro de la espalda del ladrón, buscó a tientas las esposas. Fue consciente entonces de una voz masculina que gritaba algo a poca distancia y de que el público, que había empezado a reunirse en un curioso círculo a su alrededor, estaba retrocediendo, cuando el ladrón que tenía debajo se sacudió de repente y se retorció con violencia.
Y antes de que pudiera siquiera abrir la boca para empezar a advertirle, el codo de él salió disparado hacia arriba, golpeándola con fuerza en el ojo.
Gritó, llevándose una mano al pómulo, que le empezó a arder al instante. Eso brindó al delincuente la oportunidad que había estado esperando y le dio otro fuerte empujón, haciéndola caer de bruces.
A pesar de eso, tuvo la suficiente energía para estirar la mano y agarrarle por el pie cuando intentaba levantarse. Él se volvió, giró la pierna que tenía libre y estaba a punto de darle una patada en la cara cuando ella se dio cuenta de que otra figura se cernía sobre ella.
—¡Muy bien, amigo, quieto ahí! No va a ir a ninguna parte —dijo una voz triunfante. Y un par de grandes manos masculinas aparecieron ante ella, poniendo en pie al ladrón de bolsos—. Queda detenido por agredir a una agente de policía en acto de servicio. Debo advertirle que todo lo que diga será anotado y podrá ser utilizado como prueba.
Trudy, con sus grandes ojos castaños llorosos tanto por frustración como por dolor, vio cómo el agente Rodney Broadstairs, el guaperas de la comisaría de St. Aldates, le ponía las esposas al sospechoso. Rígida, se puso en pie. Ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, empezaba a notar las magulladuras y los moratones que había sufrido durante la desastrosa detención. Aunque, afortunadamente, los guantes, el uniforme y el grueso gabán de sarga negra que llevaba la habían protegido de algo peor.
El público aplaudió satisfecho cuando el agente Broadstairs llevó al ladrón de vuelta a la acera, y uno de los espectadores le tendió con timidez a Trudy su gorra, la cual aceptó con una sonrisa y unas cansadas palabras de agradecimiento.
También recuperó el bolso de la señora como prueba.
Sin embargo, las miradas de admiración de los transeúntes y los murmullos de aprobación hacia la valiente policía, que cojeaba malhumorada tras el agente Broadstairs y el ladrón de bolsos, no contribuyeron a mejorar su agrio estado de ánimo. Porque sabía, después de casi un año de amarga experiencia, cómo iban a ir las cosas desde ese momento.
Broadstairs sería el autor de la detención a ojos de todos, ya que había sido él quien había dado la advertencia y puesto las esposas. Y sería el apuesto agente de policía, y no la humilde agente de policía en prácticas, quien recibiría la enhorabuena por parte de sus superiores.
Sin duda le dirían que se fuera a casa de sus padres a descansar, a curarse el ojo morado y a escribir el informe a primera hora de la mañana, sin olvidarse de que debía recoger la declaración de la mujer que había sufrido el robo. Y todo ese tiempo teniendo que soportar los cuchicheos y los comentarios sarcásticos sobre que para eso servían los agentes de policía.
Desconsolada, mientras regresaba a St. Aldates, solo podía esperar que el inspector Jennings no utilizara sus heridas leves como excusa para volver a ponerla con tareas administrativas.
Frente a ella, el agente Rodney Broadstairs la miró por encima del hombro y le guiñó un ojo.
Mientras tanto la agente Trudy Loveday luchaba contra el deseo de insultar de una manera impropia para una dama a su colega masculino, a ocho kilómetros de distancia, en el pequeño y bonito pueblo de Hampton Poyle, sir Marcus Deering había dejado de trabajar para tomar el tentempié de media mañana.
Aunque nominalmente todavía estaba al frente de la cadena de grandes almacenes que le había hecho rico, a sus sesenta y tres años trabajaba dos días a la semana desde el estudio de su majestuosa residencia campestre en Oxfordshire. Confiaba en que sus directores generales, además de toda una junta de ejecutivos, pudieran encargarse del grueso del trabajo sin mayores contratiempos, y ahora rara vez se desplazaba a las oficinas principales de Birmingham.
Suspiró complacido cuando su secretaria entró en la habitación repleta de libros con una bandeja de café llena de galletas recién horneadas y el correo de esa mañana. Sir Marcus era un hombre corpulento, de pelo ralo y canoso, bigote bien recortado y grandes ojos color avellana.
Sin embargo, su apetito se esfumó al instante al reconocer la letra de un sobre grande y blanco. Estaba escrito con letras mayúsculas y en un tono amarillo verdoso que recordaba a la bilis.
Su secretaria depositó la bandeja sobre el escritorio y, al notar que los labios se le habían afinado en un rictus que denotaba contrariedad, se apresuró a retirarse.
Sir Marcus frunció el ceño ante el montón de correspondencia y dio un sorbo al café, diciéndose a sí mismo que aquella última carta anónima era una más de la colección que ya había recibido. Sin lugar a dudas la habría escrito algún chiflado con mucho tiempo libre, y apenas merecía la pena el esfuerzo de abrirla y leerla. Debería tirarla a la papelera sin darle ni una sola vuelta más.
Pero sabía que no lo haría. La naturaleza humana no se lo permitiría. Después de todo, el gato no era la única criatura que la curiosidad era capaz de matar. Así que, con una leve mueca de desagrado, sacó el sobre de la pila de correspondencia, cogió el abrecartas de plata y lo abrió con un solo corte. Luego sacó el único papel que contenía, sabiendo lo que diría sin siquiera tener que mirarlo. Las cartas siempre contenían la misma petición absurda, ambigua y sin sentido.
Había recibido la primera hacía poco menos de un mes. Unas pocas líneas, una amenaza velada y, por supuesto, sin firmar. Un disparate en toda regla, recordó haber pensado entonces. Era solo una de las muchas cosas que un hombre de su posición, un hombre muy rico que se había hecho a sí mismo, tenía que soportar.
La arrugó y la tiró sin pensárselo dos veces.
Luego, solo una semana después, había llegado otra.
Por extraño que pareciera, no había sido más amenazadora, tampoco más explícita, ni siquiera estaba más crudamente escrita. El mensaje había sido el mismo, palabra por palabra. Lo cual era inusual. Sir Marcus siempre había supuesto que las desagradables cartas anónimas se volvían cada vez más viles y explícitas a medida que pasaba el tiempo.
No sabía si era una anomalía o puro instinto, pero algo le había hecho detenerse. Esta vez, en lugar de tirar la nota, la había guardado. Solo por precaución.
De igual modo había guardado la de la semana anterior, aunque el mensaje fuera el mismo. Y para no romper la rutina guardaría también la última carta en el cajón superior de su escritorio y lo cerraría con llave. Después de todo, no quería que su mujer las encontrara. Esos desgraciados solo la asustarían.
Con un suspiro, desdobló el papel y lo leyó. Sí, tal y como había pensado: el mismo texto, casi exacto:
HAZ LO CORRECTO. TE ESTOY VIGILANDO.
SI NO LO HACES, LO LAMENTARÁS.
Pero esta nota tenía una frase final diferente:
TIENES UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD.
Sir Marcus Deering sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Una última oportunidad? ¿Qué significaba aquello?
Con un gruñido de fastidio, dejó el papel sobre el escritorio y se levantó, acercándose a las ventanas francesas que daban a una extensa explanada de césped cuidado con esmero. Un pequeño riachuelo cruzaba la franja de hierba que delimitaba el jardín de flores, y sus ojos seguían inquietos las formas esqueléticas de los sauces llorones que lo bordeaban.
Más allá de la casa y de los jardines —el orgullo y la alegría de su esposa Martha—, tan coloridos y llenos de aromas en verano, había más pruebas aún de su riqueza y prestigio, en forma de las fértiles hectáreas de las que se encargaba su administrador.
Por lo general, contemplar la extensión de sus tierras calmaba a sir Marcus, le tranquilizaba y le recordaba lo lejos que había llegado en la vida.
Era estúpido sentirse tan…, bueno, no asustado por las cartas precisamente, porque sir Marcus no admitiría estarlo nunca, aunque sí inquieto. Esa era la palabra exacta. A simple vista, no eran nada. La amenaza, insignificante e insulsa. Ni siquiera había un lenguaje soez. Como anónimos desagradables, dejaban mucho que desear, la verdad. Y, sin embargo, había algo en ellos.
Se sacudió los malos pensamientos y se dirigió con paso decidido hasta el escritorio para sentarse pesadamente en su silla. Con una expresión de desagrado en el rostro, guardó la carta en el cajón superior junto con todas las demás y lo cerró con llave.
Tenía mejores cosas que hacer con su tiempo que preocuparse por estupideces. Sin duda, el imbécil que las había escrito estaría sentado en algún lugar en aquel preciso momento, riéndose a carcajadas e imaginando que había conseguido ponerle los pelos de punta.
¡Pero sir Marcus Deering estaba hecho de otra pasta! Hacer lo correcto, decía… Estaba claro que no podía referirse al fuego, ¿no? Una sensación de ansiedad le recorrió el cuerpo. Todo aquello había sucedido hacía mucho tiempo, y no había tenido nada que ver con él. Era joven, aún trabajaba en su primer puesto ejecutivo y, sin duda, estaba verde; pero el incendio ni siquiera se había producido estando él en el mando, y mucho menos había sido su responsabilidad.
No. No podía ser por eso.
Desafiante, cogió una galleta, la mordió, abrió la primera de sus cartas comerciales y reflexionó sobre si debía o no introducir en sus tiendas una nueva línea de radios inalámbricas. El director de la cadena de tiendas de Leamington Spa se había mostrado partidario de encargar un gran lote de aparatos de baquelita color crema.
Sir Marcus resopló. ¡Color crema! ¿Qué había de malo en que la baquelita pareciera caoba maciza? ¿Y qué importaba que estuvieran en 1960, al comienzo de una nueva y excitante década, como insistía la carta del director? ¿De verdad las amas de casa iban a gastar el dinero que sus maridos habían ganado con el sudor de su frente en eso? Pero por dentro, incluso mientras llamaba a su secretaria y empezaba a dictar una reprimenda a su ejecutivo con visión de futuro en la ciudad balneario, su mente se agitaba de un modo incontrolable.
¿Qué demonios quería decir la carta con «hacer lo correcto»?
¿Qué era lo correcto? ¿Y qué pasaría si él, sir Marcus, no hiciera lo correcto?
2
—¿Eres tú, cariño? —gritó Barbara Loveday al oír que se abría y cerraba la puerta principal—. ¡Estoy en la cocina!
Y Trudy, que estaba cansada colgando sus cosas en el pequeño vestíbulo, no pudo evitar sonreír. Por supuesto que su madre estaba en la cocina; Barbara Loveday rara vez se movía de allí. Durante toda su infancia, ella y su hermano mayor, Martin, habían pasado más tiempo en aquel espacio diminuto y reconfortante que en cualquier otro lugar de la pequeña casa adosada de la zona degradada de Botley a la que llamaban hogar.
Botley, al tratarse de un suburbio, carecía de las elevadas colinas y de las nuevas y elegantes viviendas de Headington, o del encanto más bohemio y colorido de Osney Mead junto al canal, pero Trudy no podía imaginarse viviendo en ningún otro sitio. Y en aquel día frío y lleno de decepciones, con los huesos doloridos y el ojo amoratado, lo que más le podía subir el ánimo era ir a la cocina, donde sabía que la esperaba algo realmente apetitoso, a juzgar por el aroma que salía de ella, y la cálida y cariñosa bienvenida de su madre.
—Llegas a casa temprano… ¡Oh, Trudy, cariño! —exclamó Barbara llena de impotencia al ver el rostro magullado de su hija—. ¿Qué te ha pasado? Ven aquí.
Por un momento, mientras la amplia figura de su madre la envolvía y sus ojos color malva (igual que los suyos) la inspeccionaban con atención, no le importó sentirse como si volviera a tener seis años. Después de todo, era muy agradable saber que alguien te quería y se preocupaba por ti, y allí, en esa pequeña cocina, con el suelo de linóleo agrietado y las alegres cortinas amarillas, se sentía segura y apreciada una vez más.
Lo cual era más de lo que podía decirse de cómo se había sentido en la comisaría.
—Siéntate aquí, amor. Voy a prepararte una taza de té. Te pondré algo en el ojo. Lástima no tener un buen filete, que funciona muy bien, pero tengo una pomada que es mano de santo para los cardenales.
Trudy no pudo evitar sonreír, aunque le doliera la cara. Porque si la familia Loveday hubiera podido permitirse un buen filete, como había dicho su madre, no hubieran sido tan tontos como para desperdiciarlo de ese modo. Lo cocinarían y se lo comerían como Dios manda.
—Mamá, no es nada —insistió, sentándose frente a la pequeña mesa de la cocina, pegada a la pared para ahorrar espacio.
Después miró hacia abajo mientras Maggie se frotaba contra sus tobillos. Se agachó de un modo distraído para acariciarle el pelaje blanco y negro, y sospechó que el ronroneo de la gata tenía más que ver con sus exigencias alimenticias que con una posible empatía hacia su compañera humana.
Trudy conocía bien la astucia felina.
—¿Qué ha pasado esta vez? —preguntó su madre, que permanecía de pie junto al fregadero esperando a que el agua hirviera en la tetera, con las manos plantadas con firmeza en sus amplias caderas.
Trudy suspiró. No quería discutir con ella. La misma monserga de siempre sobre si las mujeres debían o no formar parte del cuerpo de Policía había existido en la casa familiar desde que les había dicho a sus padres a qué quería dedicarse.
—Mamá, ya te he dicho que no es nada. Me resbalé en el pavimento helado, eso es todo.
Bueno, eso no era del todo mentira, reflexionó Trudy. El pavimento estaba helado, ¿verdad? Que se hubiera resbalado al intentar atrapar a un ladrón de bolsos… era mejor ahorrárselo a su madre.
—No me vengas con eso, Gertrude Mary Loveday —le advirtió su madre, haciendo que Trudy se estremeciera. Solo su madre la llamaba por su odiado nombre completo, algo que utilizaba en contadas ocasiones.
Le habían puesto ese nombre por una de las hermanas de su padre, que había muerto joven en la guerra, y Trudy siempre había insistido en el diminutivo, casi desde que aprendió a hablar. Las burlas de sus compañeros de colegio cuando descubrieron su nombre completo no habían hecho más que reforzar su determinación a que la llamaran estrictamente Trudy. Todo lo demás sobraba.
Trudy miró intensamente a su madre.
—Tampoco pongas esa cara —replicó Barbara Loveday con brusquedad—. Estabas persiguiendo malhechores, ¿a que sí? Así es como te hiciste ese moratón, hija mía. ¿Crees que soy estúpida?
Trudy resistió el impulso de desplomarse sobre la mesa y agarrarse la cabeza con las manos.
—Mamá, ese es mi trabajo —se lamentó sin poder evitarlo—. Eso es lo que hace un policía.
Barbara resopló.
—No me cabe duda de que lo hace —aceptó estirando el cuello—. Pero por qué lo haces tú es lo que no puedo entender. Me parece una tontería. Pensé que, cuando fuiste a la escuela para aprender mecanografía y taquigrafía, te convertirías en secretaria. —Su madre prosiguió con la conocida letanía—: Habrías sido la primera de mi familia o de la de tu padre en hacerlo. Los Butler y los Loveday siempre hemos trabajado en tiendas o fábricas, o en los autobuses, como tu padre. Tú habrías sido la primera en trabajar en una bonita oficina. Incluso Martin trabaja con las manos.
—Lógico. Es carpintero, mamá —apuntó Trudy con ironía—. Y se gana muy bien el sueldo. Tiene un oficio.
—Sí, ahí te doy la razón —dijo Barbara, y no pudo reprimir una sonrisa llena de orgullo al pensar en su primogénito—. Pero ojalá siguiera viviendo en casa.
Trudy también sonrió. Martin se había marchado de casa hacía más de un año y se había instalado con un amigo de la familia cerca de su trabajo en Cowley. Y, como cualquier otro hombre joven, en forma y bien parecido, se había sentido muy feliz de no estar bajo la vigilante mirada de sus padres. Sin embargo, Trudy nunca le diría nada de eso a su madre. Tenía una idea muy clara de lo que hacía el granuja los sábados por la noche, y era mucho mejor que su madre y su padre siguieran viviendo en la feliz ignorancia.
—Lo dicho: podrías haber sido secretaria. —Como era de esperar, su madre volvió al ataque mientras echaba tres cucharadas de hojas de té en la tetera y vertía agua hirviendo sobre ellas—. En lugar de estar ahí sentada y cabizbaja, que parece que te han arrastrado por el suelo.
Trudy ahogó un gemido. No importaba cuántas veces había intentado explicarle a su madre que trabajar en una oficina aburrida, haciendo un trabajo administrativo tedioso y sin sentido, no era para ella. Barbara Loveday no era capaz de entenderlo.
Lo cual era bastante irónico, pensó Trudy, conteniendo las ganas de reír. Una vez terminada su formación policial en Eynsham Hall y destinada en St. Aldates, había pasado más tiempo mecanografiando informes, archivando y preparando tazas de té para sus superiores que cualquier secretaria.
Todo había estado tan alejado de lo que ella consideraba un verdadero trabajo policial que había perdido la esperanza de que alguna vez le dieran otras responsabilidades.
De modo que ahora, justo cuando por fin había conseguido hacer rondas, e incluso había logrado realizar con éxito algunas detenciones —dos ladrones de tiendas y un caso menor de incendio provocado—, ¡tenía que ocurrir ese desastre con el ladrón de bolsos! No era justo.
Aún podía recordar la expresión de culpabilidad del sargento O’Grady cuando le vio el ojo morado y la expresión de incomodidad del inspector Jennings cuando leyó su informe.
Como hombres, no les gustaba ver a las mujeres heridas, especialmente como resultado de la violencia. Y aunque ella lo entendía —y en cierto modo incluso apreciaba su galantería—, también sabía, con un creciente sentimiento de frustración, que mientras mantuvieran esa actitud le iba a ser casi imposible avanzar en su carrera.
Confiaba en que aquello no pusiera en peligro su plan de presentarse a los exámenes finales de TDC, es decir, de agente de policía temporal. Para eso debía terminar su periodo de prácticas de dos años con el uniforme, recorriendo las calles y cumpliendo con sus obligaciones.
Tenía que tener paciencia, como era lógico. Después quería seguir ascendiendo en el escalafón policial, algo que le llevaría muchos años. Pero estaba decidida a hacerlo. Y ningún hombre iba a detenerla, ni los oficiales superiores ni…
—¡Trudy!
Levantó la cabeza al darse cuenta de que su madre le había estado dando el sermón de siempre mientras ella se había perdido en sus pensamientos.
—Lo siento, mamá —murmuró.
Barbara suspiró cansada.
—¿Qué hay de malo en sentar la cabeza, casarte con un joven agradable y tener hijos? Eso es lo que me gustaría saber.
Trudy estaba a punto de decirle de un modo rotundo que ya habría tiempo de sobra para todo eso, pero entonces el rostro de su madre se torció.
—Trudy, cariño, me da mucho miedo que andes por ahí sola, caminando por calles oscuras y vestida con ese uniforme. Hay muchos maleantes por ahí que no le tienen miedo a la policía. ¿Y si la próxima vez te hacen daño de verdad?
Trudy se levantó y abrazó con fuerza a su madre.
—Por favor, intenta no preocuparte, mamá —dijo consciente de que no serviría de nada—. Nos enseñan a enfrentarnos a cosas así. Y, además, tengo mi porra.
Pero, por supuesto, su madre se preocupaba, ¿cómo no iba a hacerlo? Y su padre también. Aunque era más tranquilo y comprensivo que su mujer, y menos propenso a sermonearla, era muy consciente de que él hubiera preferido que encontrara otro tipo de trabajo. Cualquier otro, aunque solo fuera como revisora en uno de sus queridos autobuses.
Aún recordaba cómo se había reído cuando, de niña, al escuchar sus historias sobre la vida como conductor de autobús para los Servicios Motorizados de la Ciudad de Oxford, le había dicho que ella también quería conducir autobuses cuando fuera mayor.
Tampoco es que eso fuera una opción, pensó Trudy con una breve sonrisa. ¿Cuántas conductoras de autobuses había visto en su vida? Ninguna.
Aun así, sabía que sus padres estaban de acuerdo en que cualquier cosa sería mejor que ver a su «pequeña» trabajando como agente de policía.
A veces le remordía la conciencia causarles tanta preocupación y dolor, pero también sabía que, siendo realistas, poco podía hacer al respecto. Solo tenía que esperar a que se les pasara la ansiedad y los miedos, algo que, con un poco de suerte, acabaría ocurriendo. Y quién sabía…, quizá un poco más adelante, cuando hubiera conseguido sus galones de sargento y se sintieran orgullosos de ella, recordarían días como aquel y se reirían.
3
El doctor Clement Ryder cogió la botella de brandi y maldijo en voz alta cuando la mano le empezó a temblar.
Había oscurecido, el día había sido largo y agotador y, después de una rápida y poco satisfactoria comida de salchichas y puré en el pub local al que solía ir, sintió que se merecía una buena copa junto a la chimenea mientras la lluvia arreciaba fuera. Aquello no era algo que hiciera con frecuencia, pues rara vez bebía solo. Ahora se daba cuenta de que probablemente no debería haberse molestado, ya que no era capaz de sostener el vaso con firmeza.
Al menos, pensó para evitar el pesimismo, los temblores no habían empezado hasta después de salir del despacho. Además, hasta ahora, por fortuna, nunca había tenido un ataque mientras estaba en el tribunal. Lo que significaba que el humillante momento en que tuviera que confesar su estado a su personal y a sus superiores podría aplazarse un poco más.
Menos mal. Clement no tenía intención de contarle nada a nadie, si podía evitarlo.
A sus cincuenta y siete años, Clement empezaba a notar cada vez más el frío. Por suerte, su casa victoriana de gruesas paredes con vistas a South Parks Road era relativamente a prueba de corrientes de aire, y mientras servía con cuidado una pequeña medida de su tercer mejor brandi, se felicitó al comprobar que no había derramado ni una gota.
Sonrió con amargura, pero sabía que debía estar agradecido incluso por las pequeñas victorias.
Hasta ahora, la parálisis temblorosa que había empezado a acecharle hacía poco más de cinco años no se había convertido en un problema importante en su nueva vida. Aunque, como era lógico, había acabado con la anterior.
Nacido de padres de clase media en un suburbio de Cheltenham, Clement había obtenido una beca para estudiar Medicina en Oxford. De allí pasó a una residencia en un importante hospital londinense, que culminó, tras años de duro trabajo y más estudios, con un puesto de cirujano en el mismo hospital.
Después se especializó en cirugía cardiaca y, a los cuarenta años, asumió confiado que su vida seguiría por el mismo camino.
Por supuesto, no había sido así. Sus hijos habían crecido demasiado rápido y, sedientos de independencia, se habían marchado de casa en cuanto tuvieron la primera oportunidad. Lo cual, como se vio después, fue lo mejor, ya que Angela, su mujer, había muerto antes de cumplir los cincuenta.
Por si eso no hubiera sido suficiente golpe, dos años más tarde, mientras se preparaba para una operación, había notado un ligero temblor en la mano izquierda cuando se estaba lavando.
En ese momento no le había dado importancia. La operación había salido bien, pero dos semanas después sintió una ligera debilidad en el brazo cuando levantaba media pinta de cerveza en la fiesta de jubilación de uno de sus colegas.
Una vez más, había preferido ignorarlo, pero le quedó una ligera duda que se fue transformando en inquietud.
Durante el año siguiente, se vigiló de cerca, anotando cada pequeño incidente, cada pequeño temblor inexplicable o debilidad de las extremidades. Y, por supuesto, había investigado sobre el asunto.
Descubrió que, desde la Antigüedad, los médicos ya conocían la parálisis agitante. Sin embargo, no sería hasta 1817, gracias al trabajo de James Parkinson, cuyos resultados publicó en Un ensayo sobre la parálisis agitante, que se describirían mejor las características habituales de las personas que padecían tal afección, detallando el temblor en reposo, la postura anormal, la parálisis y la disminución de la fuerza muscular y la forma en que la enfermedad progresaba con el tiempo.
Al principio, Clement no lo había aceptado. Después de todo, había otras causas posibles de sus síntomas. Pero una cosa quedó clara de inmediato: no podía seguir operando a sus pacientes hasta que lo supiera con certeza.
Así que se había tomado unas semanas de permiso y, con un nombre falso, había ingresado en una pequeña clínica que conocía en el sur de Francia, solicitando y supervisando una serie de pruebas para ver el alcance de su enfermedad. Cuando llegaron los resultados, supo que era el fin de su mundo tal y como lo había conocido.
Clement suspiró hondo mientras daba un gran trago al brandi. Era consciente de que, desde que había dejado de operar, se había convertido poco a poco en un bebedor social…, en cierto modo. Había sido muy estricto con el alcohol durante muchos años, y ahora agradecía poder darse un capricho de vez en cuando.
Ahogando una sonrisa, reconoció que bien podría jugar en su favor el hecho de que su aliento apestara a alcohol y que la gente pensara que era un borracho. Tal vez eso sirviera para explicar algún que otro tropezón o algún temblor involuntario.
¡Menuda ironía! Se había pasado toda la vida procurando beber de forma moderada y ahora, en cambio, era preferible fingir que era un borracho a que sus compañeros descubrieran la verdad.
Su mirada se perdió en el fuego de la chimenea, recordando tiempos mejores.
La pérdida de tanto en tan poco tiempo podría haber destrozado a cualquier hombre menos preparado para las tragedias. Sin embargo, Clement Ryder nunca había dejado que los vaivenes de la vida le afectaran más de la cuenta. Así que, tras presentar su dimisión inmediata, buscó algo con lo que ocupar su tiempo.
Había regresado a Oxford, pero no tenía ningún deseo de enseñar. Un día se sentó y se preguntó qué quería y qué no en la vida.
Desde luego, no quería abandonar el mundo de la medicina, pero era lo bastante sabio, y se conocía a sí mismo lo suficientemente bien, como para saber que convertirse en médico de cabecera o consultor en algún hospital le terminaría por pasar factura. Los cirujanos tenían el ego muy subido, sobre todo los cardiocirujanos y los neurocirujanos, ya que en sus manos estaba la balanza de la vida y la muerte.
Por feo y horrible que sonara, sabía que no podría soportar convertirse en algo inferior a lo que había sido. También sentía que necesitaba un cambio radical: el reto de algo nuevo, algo que pudiera captar su interés y que le impidiera caer en la autocompasión o la amargura. En resumen, necesitaba otra meta importante y gratificante a la que aspirar.
Así que, tras reflexionar e investigar, estudió Derecho y se hizo forense.
Por eso el Juzgado de Instrucción se había convertido en su hogar y su mundo durante los últimos años. Allí, su aguda mente, sus conocimientos médicos, su recién adquirida formación jurídica y su determinación natural y tenaz por descubrir la verdad se habían convertido en activos vitales.
Se enorgullecía, con razón, de lo rápido que se había familiarizado con su nuevo papel. Después de apenas un año, estaba seguro de saber cuándo un testigo mentía o falseaba algo. De manera natural había desarrollado un sexto sentido para saber lo que la policía pensaba y quería de él, y se formaba su propia opinión sobre si debía dárselo o no. Y aunque este último atributo no le había granjeado demasiadas simpatías entre la policía local, nadie dudaba de que, cuando el doctor Clement Ryder estaba con un caso, no se le escapaba.
Era minucioso y competente, y no necesitaba que le dijeran que su nombre era temido y respetado por los que le importaban; era algo que ya daba por hecho.
Por eso la posibilidad de que alguien supiera sobre su enfermedad era un anatema para él. Estaba decidido a mantenerlo en secreto el mayor tiempo que humanamente fuera posible. De saberse, podrían destituirle, y no se veía capaz de rehacer su vida de nuevo. No, tendrían que sacarlo a rastras del juzgado de instrucción, pataleando y gritando.
Y para eso hacía falta alguien con muchas más agallas que cualquiera de sus subordinados, o que todos esos tontos del Ayuntamiento. Con una leve sonrisa, Clement bebió el último trago del brandi. Al día siguiente tenía que ir al juzgado y le vendría bien dormir. No dejaría que su enfermedad afectara a su profesión.
Se levantó despacio, procurando desentumecer su metro ochenta y cinco de estatura. Al pasar por la ventana, vislumbró su reflejo: su pelo no conservaba ni siquiera un atisbo del castaño oscuro que tenía en su juventud; había encanecido por completo. Sus ojos grises, más bien acuosos, hacían juego con el agua de lluvia que corría por el cristal. Con cierta satisfacción, se dio cuenta de que su mano había dejado de temblar. Al menos por ahora.
Tenía que ser optimista. Su vida profesional aún no había acabado. El año anterior había tenido que guiar a un jurado que tenía la intención de emitir un veredicto accidental en un caso que era, sin lugar a dudas, un veredicto abierto, dejando vía libre para que la policía siguiera adelante con la investigación y acabara deteniendo al culpable por homicidio imprudente.
Como cirujano que una vez tuvo en sus manos la vida de las personas, Clement Ryder no tenía reparos en juzgar a testigos que sabía que eran culpables y asegurarse de que recibieran su merecido. Cuando él estaba al frente, nadie se salía con la suya. Esa actitud le había granjeado algún que otro enemigo, como era natural, pero Clement nunca había sido un hombre que necesitara la aprobación de los demás. En cualquier caso, sus amigos siempre habían sido pocos y buenos.
El reloj de pie del pequeño vestíbulo marcaba las once cuando pasó junto a él de camino a las escaleras. Al día siguiente se abriría la investigación sobre una colegiala que había muerto atropellada por un coche en St. Giles.
Su afligida familia estaría presente. Iba a ser un momento tenso y triste.
4
El ojo morado de Trudy había palidecido hasta convertirse en una mera mancha amarilla cuando, cinco días después de atrapar al ladrón de bolsos —y de perder el arresto a manos del chico de pelo dorado y ojos azules, Rodney Broadstairs—, regresó de la Oficina de Registros y vio que algo había causado revuelo en la oficina principal.
Acercándose a Rodney, sentado en un escritorio, tecleando de manera concienzuda un informe con sus dos dedos índices, susurró:
—¿Qué pasa? —Señaló con la cabeza al hombre corpulento, de aspecto adinerado y bigote arreglado, a quien el sargento O’Grady estaba haciendo pasar muy civilizadamente al despacho privado de Jennings.
—No lo sé —dijo Rodney con desinterés—. Algún pez gordo descontento con algunas amenazas que ha recibido o algo así.
Trudy suspiró.
Sabiendo que pedirle más información sería inútil, ya que Rodney solía ocuparse de una sola cosa a la vez, Trudy se dirigió hacia la puerta entreabierta del inspector con una carpeta en la mano a modo de camuflaje.
Para su disgusto, después de su reciente pelea con el ladrón de bolsos, el inspector Jennings la había asignado sin pensárselo mucho a Registros y Archivos. Abrió el archivador más cercano al despacho del inspector y, fingiendo buscar el lugar adecuado para depositar el expediente, se mantuvo atenta a la conversación que mantenía con aquel hombre.
Dentro del despacho, sir