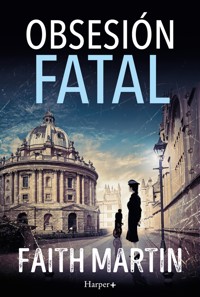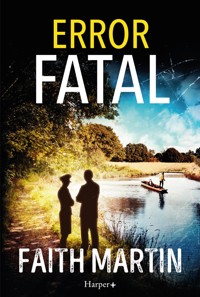
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un apasionante y enrevesado misterio de asesinato perfecto para todos los aficionados a la novela negra. Serie Ryder y Loveday, Libro 2. Verano de 1960, Oxford. Bajo el glorioso sol de Oxford, en un día en el que todos deberían estar de celebración, la tragedia lo eclipsa todo cuando un estudiante universitario aparece flotando en el río, muerto. La agente de policía en prácticas Trudy Loveday vuelve a ser asignada como compañera del médico forense Clement Ryder para llevar a cabo la investigación, y no tardarán en darse cuenta de que la resolución del caso no será fácil. Todos los testigos se niegan a dar una respuesta directa, cada nueva pista los lleva en una dirección diferente y las historias de otras jóvenes desaparecidas añaden más misterio a la investigación. Sin embargo, una cosa es cierta: hay algo que no encaja con los estudiantes más populares de la universidad...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Error fatal
Título original: A Fatal Mistake
© Faith Martin 2018
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, María Romero Valiña
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas omuertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: © HQ 2018
Imágenes de cubierta: Shutterstock.com
ISBN: 9788410021471
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para todos mis nuevos lectores de Ryder y Loveday
1
Verano de 1960
Jimmy Roper se detuvo para dejar que Tyke, su viejo y curioso perro blanco y negro, apoyara la pata contra el muro que daba a Port Meadow. Era una maravillosa mañana de mediados de junio y, en lo alto, el sol brillaba con una intensidad que le advertía de que la temperatura se dispararía al mediodía.
No era el tipo de día en el que algo malo pudiera ocurrir.
El pueblo de Wolvercote había quedado atrás, pero desde la ventana abierta de alguien se oía la última canción pop que tanto gustaba a los jóvenes. El locutor anunció el nuevo éxito de los Everly Brothers, Cathy’s Clown.
Al acercarse a la gran extensión de Port Meadow, se detuvo para observar una hermosa vista de las legendarias «agujas soñadoras» de Oxford. Frente a él, el río serpenteaba a través de la pradera, que ahora empezaba a perder el manto de amapolas que la había cubierto en primavera. Tyke husmeaba alegremente entre los cardos.
Al acercarse a la orilla, observó que dos pescadores se habían preparado para pasar el día. Uno de ellos, sentado en el borde con las piernas colgando, llevaba un viejo sombrero de ala ancha. Le servía no solo para protegerse del sol directo, sino también de la luz que se reflejaba en el agua. Estaba adornado con coloridas moscas de pesca. Tenía la cabeza gacha y observaba con atención su flotador. Al cabo de uno o dos segundos, Jimmy también lo vio: un punto rojo que avanzaba con lentitud río abajo.
Su compañero llevaba un sombrero de la misma guisa y, por si eso fuera poco, unas grandes gafas de sol. Había elegido sentarse más cerca de la empinada orilla del río, en una zona donde el terreno había cedido por el peso de unas vacas frisonas que el día anterior habían bajado para beber. Sin embargo, parecía estar dormitando en lugar de estar pendiente de la pesca, pues Jimmy se dio cuenta de que su flotador se había quedado atrapado entre las algas del río. Les saludó deseándoles un buen día y, para no espantar a los peces, caminó a un ritmo más ligero al pasar junto a ellos.
No había avanzado mucho, siguiendo distraídamente el curso del río hacia arriba, cuando un bullicio de voces juveniles y bromistas captó su atención. Sonaban como algo que se oiría en una fiesta y resultaba fuera de lugar en aquel apacible entorno campestre.
Al doblar una ensenada en el río, pudo ver a un grupo de estudiantes, decididos a disfrutar del final de sus exámenes.
Algunas de las jóvenes del grupo, tal vez una veintena, calculó Jimmy, ya habían tendido sobre la hierba toallas de playa de alegres rayas y estaban preparando un pícnic. Considerando que eran las once en punto de la mañana, Jimmy se preguntó si se suponía que era un desayuno tardío o un almuerzo muy temprano. Luego supuso que, para aquellos jóvenes tan resplandecientes de vida, apenas había diferencia. El menú era tan pintoresco como sencillo: cajas de bombones, cestas de fruta y botellas de vino.
Todo apuntaba a que pasarían una jornada agradable, pensó, con un poco de envidia.
Estaba claro que por la mente de aquellos jóvenes felices no podían pasar pensamientos oscuros. Habían salido a disfrutar de su juventud, del sol reluciente y de las delicias de una fiesta al aire libre. Para ellos, la muerte todavía era un concepto lejano, algo que no tendrían que plantearse hasta que transcurrieran muchas décadas.
Además, en un día como ese, ¿qué podría pasar?
Una mujer joven, con una melena rubio platino, palmeó el lugar a su lado sobre una toalla y un muchacho, que apenas aparentaba dieciocho años, se apresuró a acompañarla.
Jimmy estaba seguro de que a los pescadores que se encontraban río abajo no les haría ninguna gracia tanto jaleo y ruido. Todos los lucios, cachos, rutilos, pescadillas y percas que se respetaban a sí mismos en un radio de cuatrocientos metros debían de haberles oído y se habían ido a aguas más tranquilas.
Uno o dos de los jóvenes se despojaron con rapidez de sus bañadores, con la evidente intención de refrescarse en el agua.
Siguió deambulando, sonriendo cuando una de las chicas —bastante guapa— chilló al ver que un chico recogía agua de la orilla y la salpicaba. Sin embargo, al pasar junto al grupo, se fijó en un hombre alto, pecoso y con una cabellera de un rojo llamativo, que estaba un poco alejado, observándolo todo con desdén. Eso, y el hecho de que aparentaba tener al menos unos veinte años, y, por tanto, unos cuantos más que la media de los estudiantes, le hacía parecer fuera de lugar.
Jimmy estaba demasiado concentrado en llegar a la sombra de unos árboles cercanos como para detenerse a prestar atención a aquellos desconocidos y a lo que hacían. Sin embargo, más adelante, vio algunas cabezas sin cuerpo flotando en el centro del río. Por un momento se sintió desconcertado, pero, al mirar más de cerca, pudo observar que eran simplemente más juerguistas que llegaban en dos barcazas.
Se dio cuenta, con una mezcla de alarma y diversión, de que las barcazas estaban llenas de pasajeros y parecían bastante sumergidas en el agua. Seguramente no sería recomendable que estuvieran tan abarrotadas. Además, los dos muchachos que estaban de pie en las plataformas traseras, empuñando largos palos para impulsarse, que parecían un poco deteriorados.
Mientras observaba, el remero de la barcaza que iba en cabeza regañó a uno de los pasajeros que se tambaleaba de forma peligrosa cerca de la línea de flotación. El joven, muy delgado, vestido informalmente con pantalón y camisa blancos, y con el cabello tan rubio que casi parecía blanco, metió la mano debajo de él y sacó lo que parecía ser una botella de champán abierta, que entregó a su amigo.
El remero la aceptó con un grito de triunfo y, sin preocuparse, dejó la tarea que estaba realizando para tomar un trago, tambaleándose hacia atrás. Seguramente habría caído al río si alguien no hubiera llegado justo a tiempo para agarrarle del bajo del pantalón y devolverlo a su sitio.
Como era de esperar, esto provocó una gran cantidad de abucheos y burlas por parte de los demás, y Jimmy sacudió la cabeza, sin saber si reír con indulgencia ante las travesuras juveniles o cuestionar seriamente en qué se estaba convirtiendo el mundo.
Finalmente, llegó a la agradable sombra de una hilera de árboles que bordeaba la carretera del pueblo y se sentó en el tronco de un viejo árbol. Tyke, feliz de descansar sus viejos huesos, soltó un pequeño gruñido de satisfacción mientras se tumbaba a los pies de su dueño en la fresca y sombreada hierba.
Si algunos perros tenían algo parecido a una intuición para el mal o un sentido de la adversidad inminente, no era el caso de Tyke.
Así que, durante unos diez minutos, el lechero jubilado y su pequeño perro simplemente se quedaron sentados, escuchando el zumbido de las abejas y observando cómo las mariposas de alas amarillas y naranjas revoloteaban por el prado. Luego, una mirada rápida a su reloj le indicó que su esposa pronto le prepararía la comida, de modo que, con un pequeño suspiro, se levantó y emprendió el camino de regreso. Si no se equivocaba, serían sándwiches de paté de pescado y un trozo de tarta de Madeira, una de sus favoritas.
Mientras volvía sobre sus pasos por el río en dirección a la ruidosa y bulliciosa fiesta estudiantil, se dio cuenta de que una tercera barcaza le seguía un poco por detrás, aunque no le prestó mucha atención. En lugar de eso, se alejó de todos ellos, volviendo al río solo cuando estuvo de nuevo más allá de la ensenada.
No le sorprendió, un poco más tarde, comprobar que ninguno de los pescadores había permanecido en su sitio. Podía imaginarse cómo habrían maldecido a los estudiantes por haber elegido aquel lugar para sus festividades.
Y de esta manera, Jimmy Roper y su perro regresaron al pueblo y a su comida del mediodía, sin pensar en los estudiantes.
Así que le tocaría a otro tropezar con la tragedia que el destino caprichoso había reservado para ese día tan soleado y hermoso. Alguien, tal vez, que estaba mucho menos preparado que un veterano de guerra para lidiar con las consecuencias de la oscuridad humana.
Apenas una hora más tarde, Miriam Jenks, madre primeriza de una niña bastante grande y tranquila, empujaba su cochecito por la calle, camino de la tienda del pueblo para encargar algunas cosas de primera necesidad. Mientras esperaba en la acera a que pasara el Morris Minor del viejo doctor Thomas, decidió que sería una buena idea alejarse del intenso calor. Por lo que dirigió el cochecito hacia el camino de hierba, duro y llano, que bordeaba la orilla del río para aprovechar la sombra que proporcionaban los sauces que lo enmarcaban. Mientras avanzaba, se puso a canturrear una melodía al bebé, que había empezado a removerse.
Seguía tarareando la canción de cuna cuando algo llamó su atención y miró hacia abajo para encontrarse con un cuerpo humano flotando en el agua justo a su lado. Estaba atrapado entre las raíces de un sauce especialmente grande y se movía en un pequeño remolino, con un brazo agitándose arriba y abajo, como si la saludara.
El joven moreno yacía bocabajo en el agua y ella supo de inmediato que estaba muerto. Y mientras pensaba en lo que estaba viendo, la corriente varió, haciendo que el cuerpo se girara sobre sí mismo en lo que a ella le pareció un lento y terrible movimiento.
Como era lógico, eso puso muy nerviosa a Miriam, como le diría más tarde a su mejor amiga. Sin embargo, por un momento se quedó inmóvil.
Sin embargo, la visión de aquel rostro, pálido y tan triste e irremediablemente ajeno a toda ayuda humana, hizo que sus rodillas se doblaran de manera brusca y se encontrara de repente sobre la hierba. Extendió las manos para agarrarse a algo, pero aun así ahora estaba mucho más cerca de la orilla del río y del cuerpo que acunaba.
Observó que sus ropas se habían hinchado y que el aire atrapado ayudaba a mantenerlo a flote. También se paró a pensar por un segundo en que parecía un muchacho apuesto que no pasaría de los veinte años.
Tan joven.
Y al mismo tiempo tan muerto.
Oyó un ruido y se dio cuenta de que procedía de ella misma. Estaba sollozando.
El cuerpo le pareció lo bastante cercano como para tocarlo si alargaba la mano, bajando por la orilla y cruzando el agua… Pero, por supuesto, sabía que en realidad no era así. Sin embargo, vio que su mano se movía hacia delante, agitándose sin control frente a ella, como si quisiera ofrecerle… ¿Qué?, preguntó con desdén su conmocionado cerebro. ¿Socorro? ¿Consuelo? ¿Ayuda?
Una voz fría en el fondo de su cabeza le decía que no podía proporcionarle nada de eso.
Comenzó a temblar con fuerza, algo que no tenía sentido para ella. El sol brillaba de manera intensa en el cielo, en el momento de más calor del día. Incluso los pájaros habían dejado de cantar, como si el calor los hubiera enervado.
Sintiéndose enferma, se puso en pie y echó a correr, empujando el cochecito con firmeza y golpeándolo con brusquedad por el camino. Consiguiendo que tal delicioso movimiento durmiera a su hija mejor que cualquier nana.
Se sintió de repente culpable, como si estuviera abandonando al chico muerto cuando más la necesitaba. Casi quiso girar la cabeza para asegurarse de que él no estuviera observando su retirada cobarde con ojos acusadores y suplicantes.
Pero, a través de la niebla del shock, tuvo el suficiente sentido común para darse cuenta de que no podía ser así.
Todavía sollozaba cuando salió de nuevo a la calle, detuvo exaltada a la primera persona que vio, que resultó ser un anciano que llevaba su carretilla a los huertos cercanos, y contó entre lágrimas lo que había visto.
El anciano se la llevó a casa, le dijo a su mujer que la cuidara, llamó a la policía y se fue al río a ver el espectáculo.
Hacía años que no ocurría nada tan emocionante en el pueblo.
2
Casi una semana más tarde, el doctor Clement Ryder, juez de instrucción de la ciudad de Oxford, se sentaba en el estrado para escuchar los procedimientos judiciales que se iniciaban en la investigación de la muerte del señor Derek Chadworth, un antiguo alumno de veintiún años del St. Bede’s College de Oxford.
A la edad de cincuenta y siete años, el forense era un hombre alto, de un metro ochenta de estatura, con abundante y saludable pelo blanco y ojos grises algo acuosos. Y aunque empezaba a tener algo más de carne en los huesos que en su juventud, llevaba bien los kilos de más. El papel de forense era una segunda carrera para él después de haber pasado la mayor parte de su vida laboral adulta como cirujano de renombre. Pero como no le gustaba revivir las razones de su forzoso cambio de rumbo, ahora observaba la sala del tribunal y a sus habitantes con cierto interés. Como era de esperar en un caso como ese, la tribuna del público estaba repleta, con una buena cantidad de periodistas locales que se disputaban el puesto. Los miembros del jurado, con caras avergonzadas algunos y otros con aires de superioridad, acababan de ocupar sus sitios. Un agente de policía aguardaba nervioso para declarar. Parecía joven e inexperto, y el doctor Ryder esperaba no tener problemas para mantenerlo centrado.
Conocido por ser un hombre que no aguantaba tonterías, era en apariencia una figura imponente, y muchos de los miembros del público —así como algunos de los funcionarios del tribunal— le observaban con recelo. Tenía el aspecto de alguien que no tenía ningún problema en manejar asuntos tan importantes como la vida y la muerte en sus manos.
No dio muestras de impaciencia cuando por fin se inició el procedimiento. Y la primera de las funciones del tribunal —asignar un nombre o identidad al fallecido— quedó resuelta con rapidez, pues los padres de Derek ya habían identificado su cuerpo.
Una vez hecho eso, era el turno de abordar la segunda cuestión, a menudo mucho más complicada: intentar determinar con exactitud cómo había llegado el difunto a su fin.
La primera en subir al estrado fue una joven madre nerviosa, quien declaró haber visto un cadáver flotando en el río cerca del pueblo de Wolvercote. Su voz sonaba apresurada y susurrante. El doctor Ryder, aunque la trató con amabilidad, tuvo que pedirle más de una vez que hablara más alto.
A continuación, llegó el médico. El doctor Ryder lo conocía, por supuesto, ¡y sin duda también lo conocía a él! Todos los que tuvieron que testificar ante su tribunal comprendieron que no se toleraría ningún engaño, pues estaba claro que él sabía tanto o más de medicina que los que testificaban. O al menos eso pensaba el doctor Clement Ryder. Así que no era de extrañar que los cirujanos y patólogos de la policía no estuvieran muy contentos cuando se les llamaba a testificar con Clement presidiendo el tribunal. Algunos de los más veteranos, que por naturaleza se sentían superiores tanto al jurado como al juez de instrucción, se negaban a poner un pie en el tribunal si él los encabezaba. Daban por sentado que su palabra sería ley, pero ahora las cosas habían cambiado. Por supuesto, ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que tal vez no estaban tan actualizados como debían en los avances científicos y las prácticas médicas de la última década. Y, desde luego, no estaban dispuestos a permitir que su experiencia como cirujanos fuera puesta en evidencia públicamente o frente a la prensa, mostrando sus errores e incertidumbres.
El médico actual, en cambio, pertenecía a una generación más joven, audaz y segura de sí misma. No tuvo reparos en exponer sus opiniones sobre las pruebas médicas descubiertas en la autopsia. Expuso estas opiniones al jurado de manera clara, incluyendo la hora de la muerte, que estableció entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, con un pequeño margen en ambos casos.
El doctor Ryder escuchó sin interrumpir —un pequeño milagro en sí mismo, podrían haber dicho los aficionados al tribunal— y de vez en cuando incluso asintió con la cabeza en señal de aprobación. Sobre todo porque el joven, sin condescender ni menospreciar en modo alguno al jurado, lograba transmitir los hechos de forma clara y concisa.
La causa de la muerte sin duda había sido el ahogamiento. Además, el agua encontrada en los pulmones del fallecido coincidía con una muestra tomada del río, y se observó que había sedimentos significativos, lo que indicaba que el agua en la que se ahogó la víctima había estado agitada. Se encontró espuma en la boca y se examinaron minuciosamente todos los demás signos característicos del ahogamiento. No se encontraron indicios significativos de ninguna otra anomalía, como golpes en la cabeza, algo que a menudo se veía en los libros de misterio sobre asesinatos. Tampoco había rasguños en el rostro ni en las manos, ni nada que indicara que el joven hubiera estado involucrado en una pelea o hubiera sufrido alguna otra agresión. En ese momento, el forense no pudo evitar notar con cinismo la aparente decepción de algunos de los presentes. Era evidente que habían esperado algo más dramático, especialmente los miembros de la prensa.
Sin embargo, el joven médico no se había percatado de ello. También había encontrado rastros de alcohol en el estómago del fallecido, no lo suficiente como para afirmar que estaba extremadamente ebrio, pero lo suficiente como para sugerir que tal vez no estaba en pleno uso de sus facultades. —Pruebas posteriores demostrarían que el joven había estado bebiendo hasta altas horas de la madrugada—.
Cuando el joven médico se retiró, con el enérgico agradecimiento del forense resonando como un espaldarazo en sus oídos, Clement pudo ver que había causado una buena impresión en el jurado, que ahora parecía un poco más relajado, si no aliviado por completo. Y no era difícil entender por qué.
En sus dos años como forense, Clement había llegado a leer a los miembros de los jurados con tanta claridad como si fueran sus viejos libros de medicina. Con independencia del caso, había aprendido que todos los jurados tenían ciertas cosas en común.
Casi todos, por ejemplo, estaban preocupados y eran conscientes de la carga que suponía para ellos cumplir con su deber cívico. Eso era más evidente todavía en los casos obvios de suicidio, en los que ninguno deseaba aumentar el dolor de las familias que estaban pasando el duelo insistiendo en ese punto, y en los que, casi siempre que emitían ese veredicto, incluían la frase «mientras el equilibrio de su mente estaba perturbado».
A veces tenían miedo, sí, por ejemplo, si la causa de la muerte era demasiado espeluznante y sabían que tendrían que escuchar pruebas horribles, como la de algún pobre trabajador agrícola siendo arrastrado por una cosechadora u algo similar. En el caso de una muerte sospechosa —lo cual era poco frecuente—, siempre se añadía un elemento de excitación y escándalo que les daba un brillo particular a sus mejillas.
Clement había visto toda clase de personas formando parte de un jurado: trabajadores, amas de casa, madres, algunos profesionales y de vez en cuando algún holgazán o académico. En general, se trataba de hombres y mujeres buenos, honrados —aunque no especialmente inteligentes— y de nivel medio, en los que se podía confiar para que tuvieran sentido común y emitieran un veredicto sensato. Pero si, por casualidad, parecía que estaban a punto de desviarse del camino recto y emitir un veredicto absurdo porque se habían creído superiores o se habían confundido o desorientado, su trabajo consistía en reconducirlos hacia la dirección correcta.
De vez en cuando, algún miembro del jurado le sorprendía. Pero él creía que ya había entendido bien a ese grupo.
El anciano con el desaliñado traje azul, por ejemplo, era evidente que se autoproclamaría presidente del comité y probablemente tendría el respaldo de las dos mujeres de mediana edad que estaban sentadas en el extremo derecho de la fila, pertenecientes al Instituto Femenino. Una mujer más joven y dos hombres jóvenes parecían impacientes y con ganas de terminar pronto. Sin duda, pensaban que tenían cosas mejores que hacer. Un hombre de mediana edad, con la mirada un tanto perdida, se tomaba todo muy en serio, aunque no se podía decir lo mismo de una anciana que tejía algo en secreto en su regazo. En cuanto a los demás, eran la mezcla habitual que se puede encontrar en cualquier lugar frecuentado por la sociedad británica.
Después del testimonio del médico, siguió el de uno de los tutores del chico, quien afirmó que era un joven centrado y confiable, y que probablemente habría aprobado los exámenes con excelentes resultados. Según su conocimiento, Derek Chadworth no tenía problemas de dinero ni de chicas y la última vez que lo había visto estaba tan alegre como siempre. En otras palabras, pensó Clement con indulgencia al mirar al testigo, estaba dejando claro que el chico no tenía ningún motivo para arrojarse al río y causar tantos problemas.
A los miembros del jurado les pareció bien y pudieron relajarse aún más, ya que el desagradable fantasma del suicidio parecía lo menos probable. A continuación, intervinieron los padres del muchacho, y su llorosa madre hizo que todos sintieran compasión e incomodidad a partes iguales. Ella también declaró que la última carta que había recibido de su hijo había sido alegre y llena de planes sobre lo que pensaba hacer una vez que se hubiera matriculado. Cuando el forense le preguntó, dijo que su hijo sabía nadar un poco, pero que no era lo que se dice «muy hábil en el agua».
Hasta el momento, pensó Clement, vigilando con atención el reloj —ya que una de sus tareas era mantener el ritmo del programa y asegurarse de que las cosas no se prolongaran demasiado, pues de lo contrario sus oficiales tendían a impacientarse—, todo parecía indicar que se trataba de una desafortunada aventura o una muerte por ahogamiento accidental.
Esperaba que a las cuatro todo hubiera terminado, excepto los gritos. Y eso le parecía bien. Le apetecía jugar al golf antes de que oscureciera. Y pensó que si podía encontrar al viejo Maurice Biggleswade en el hoyo dieciocho podría ganarle una guinea en una apuesta sobre quién podía conseguir un birdie.
Sin embargo, la suerte quiso que los siguientes testigos le hicieran incorporarse y prestar más atención.
El primer testimonio presentado fue el informe policial. Fue presentado por un joven agente de policía y su declaración parecía bastante sencilla a primera vista. Habían establecido que, en el día en cuestión, aproximadamente cincuenta o más estudiantes se habían reunido en las orillas del río en Port Meadow para celebrar el final de sus exámenes con un improvisado pícnic.
Esta fiesta constaba de tres grupos distintos. En primer lugar, un grupo de alrededor de quince estudiantes había llegado a la orilla del río en autobús o coche. Principalmente eran mujeres y algunos hombres jóvenes que habían traído comida, toallas, trajes de baño y otros útiles. Un segundo grupo había acordado encontrarse con ellos llegando en bote o barcaza y habían alquilado dos embarcaciones de ese tipo en el cercano Magdalen Bridge, partiendo río abajo a las 09:30 de la mañana.
Sin embargo, un tercer grupo de estudiantes, que también había alquilado una embarcación, se encontró accidentalmente con los otros dos grupos y chocó de manera involuntaria con las otras dos barcazas, provocando que un gran número de estudiantes cayeran al agua.
Tras unas cuantas preguntas directas por parte de Clement, quedó claro que la mayoría de los testigos, que fueron interrogados a primera hora de la tarde una vez que el cuerpo de Derek Chadworth había sido recuperado del río, estaban bastante ebrios y afectados por el alcohol.
De hecho, admitió el oficial de policía con rostro inexpresivo, la mayoría de los estudiantes habían reconocido estar «un poco borrachos» de zumo de naranja y champán, suministrados por lord Jeremy Littlejohn en sus habitaciones de la universidad, incluso antes de salir a alquilar las embarcaciones. Además, durante el viaje hacia Port Meadow, habían continuado bebiendo cerveza y más champán.
Quedó claro también que lord Littlejohn era el sol alrededor del cual orbitaban la mayoría de los demás estudiantes, el líder de aquel universo estudiantil, y que no convenía decepcionarlo o causarle ningún disgusto. Al menos, no si querías estar entre los «populares».
Cuando llegó la tercera embarcación y se produjo la colisión, la mitad de los asistentes habían optado por quedarse «divirtiéndose» en las barcazas, mientras que la otra mitad se había desvestido y nadado hacia la orilla.
Cuando se les preguntó cuál había sido el resultado inmediato de la colisión de las tres barcazas, que arrojó a la mayoría de los pasajeros al río, casi todos los estudiantes coincidieron en que les había parecido «divertidísimo» y «un poco gracioso». Casi todos los ocupantes de las dos barcazas originales se habían subido a la orilla, ya que el río era algo más estrecho en esa zona. Entonces empezaron a despojarse de todo lo que decentemente podían —y quizá no tan decentemente en algunos casos, murmuró el alguacil en tono sombrío—, con la esperanza de que el ardiente sol secara rápido sus ropas y a ellos mismos.
Sin embargo, todos los de la tercera barcaza habían optado por subir de nuevo a su embarcación y —en medio de muchas discusiones subidas de tono sobre quién había causado el accidente— regresar a Oxford por el mismo camino por el que habían venido.
Todos los interrogados insistieron en que no habían oído llamadas de socorro ni visto a nadie en peligro en el agua.
Tras declarar, el agente abandonó el estrado con evidente alivio.
Obviamente, no se había llamado a declarar a todos los estudiantes presentes en la fiesta, sino solo a una pequeña parte. Pero cuando estos fueron llamados para aportar algunas pruebas más específicas, a Clement Ryder comenzó a olerle mal.
En primer lugar, se llamó al estrado a la honorable lady Millie Dreyfuss, estudiante de tercer año de Literatura Inglesa en el Cadwallader College. Lady Millie declaró con claridad que, aunque no conocía a Derek Chadworth, estaba segura de que él no formaba parte de la fiesta del pícnic. Ella había sido la encargada de la comida y de los preparativos para el viaje, y había delegado algunas de esas tareas en otras tres chicas, quienes habían llevado a sus novios para que las ayudaran. Sin embargo, ninguno de ellos había llevado al chico fallecido en sus coches ni formaba parte del pequeño grupo de estudiantes que habían tomado el autobús urbano.
El siguiente testigo fue el joven responsable de la tercera embarcación, la barcaza que había sido alquilada de manera aleatoria, como Clement había llegado a pensar. El testigo mostró indignación e insistió enérgicamente en que no era culpable del incidente. Afirmó que las dos barcazas de lord Littlejohn ya estaban en el agua cuando él dobló el río y que no tuvo oportunidad de evitar la colisión.
Dado que tanto él como los pasajeros de su barcaza figuraban entre los testigos más sobrios de los interrogados —según el agente de policía— el juez de instrucción pudo comprobar que el jurado se inclinaba por creerle.
También insistió en que el chico ahogado no formaba parte de su grupo. Además de llevar el número reglamentario de pasajeros —y de no ir excesivamente sobrecargada, como todos admitían que habían ido las otras dos embarcaciones—, en esa barcaza viajaban tan solo estudiantes de Ingeniería, y que todos se conocían entre sí.
Todo indicaba que Derek Chadworth debía haber estado en una de las barcazas de lord Jeremy Littlejohn. A primera vista, esa parecía ser la explicación más probable, ya que varios testigos declararon que se habían apiñado en las barcazas junto al puente Magdalen hasta que no había quedado ni un centímetro de espacio. También dijeron que ninguno quería quedarse fuera, pues lord Jerry siempre organizaba grandes fiestas y nadie se las quería perder.
Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, el doctor Ryder se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Era más, no estaba seguro de que el jurado lo hubiera notado.
Comenzó de manera bastante sencilla, con un estudiante tímido tras otro subiendo al estrado y admitiendo haber estado en las barcazas, pero con muy pocos recuerdos de lo que había sucedido. «Me temo que había bebido demasiado champán», fue el discurso que más se repitió. Algunos mencionaron que cuando todos terminaron en el agua, nadaron hasta la orilla lo mejor que pudieron. Afirmaron que no se dieron cuenta de que alguien estaba en problemas, de lo contrario, habrían ofrecido ayuda. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó haber visto o hablado con Derek Chadworth antes del accidente.
Los miembros del jurado no parecían muy sorprendidos por el nivel de embriaguez descrito por los jóvenes testigos. Sin embargo, la mayoría de ellos parecían dispuestos a considerar el caso como una de esas «cosas que pasan». Quizá debido a la percepción de que las clases altas adineradas se divertían de esa manera.
Pero Clement no estaba tan seguro.
Entonces decidió adoptar un papel más activo para obtener algunas respuestas, así que fue cuidadoso a la hora de elegir a sus víctimas.
Esperó a que un estudiante de Teología llamado Lionel Gulliver subiera al estrado y, partiendo de la premisa un tanto precaria de que alguien que se estaba formando para la Iglesia tendría menos probabilidades de mentir bajo juramento, empezó a interrogarle en serio.
—Así que, señor Gulliver, supongo que, como hombre del clero en potencia, ¿estaba usted quizá…, eh…, un poco menos ebrio que algunos de sus compañeros cuando subió a la barcaza en Magdalen Bridge? —preguntó, clavando la mirada en el nervioso joven.
Lionel Gulliver, un joven más bien bajo, de aspecto impecable, con un mechón de pelo color arena y grandes ojos azules, se puso un poco pálido.
—Bueno, había tomado un vaso de Buck’s Fizz de lord Littlejohn. Para mostrar buena voluntad y todo eso —admitió, y tragó saliva.
—¿Solo uno?
—Sí, señor.
—¿Así que era más consciente de sus compañeros y de su entorno que la mayoría de su grupo?
—Oh, bueno, supongo que no fui tan…, eh… —El estudiante de Teología se tocó el cuello con nerviosismo—. Como dijo el buen Dios, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todo eso…
El doctor Ryder sonrió con la boca torcida.
—Sí, comprendo perfectamente que no quiera parecer moralmente superior, señor Gulliver —dijo con sorna—. Pero esto es un tribunal, y usted ha jurado sobre la Biblia decir la verdad, y esos buenos hombres y mujeres del jurado necesitan hechos para emitir un veredicto justo.
Ante esas duras palabras, el joven palideció aún más y enderezó el cuerpo al instante.
—Oh, por supuesto.
—Espléndido —dijo Clement con sequedad—. Entonces, ¿puede decirnos… si conocía a Derek Chadworth de vista?
—Oh, eh…, sí, lo había visto por ahí una o dos veces. —Se puso rojo como un tomate y luego lanzó una mirada rápida y nerviosa hacia la tribuna del público. A continuación, volvió a apartar la mirada y a apretar los labios.
—Entonces —continuó el forense—, ¿era el señor Chadworth uno de los que iban en la misma barcaza que usted?
Una vez más, el joven se tiró del cuello de la camisa y miró nervioso a través de la sala, como si buscara inspiración. Pero no pareció encontrarla, porque volvió la cara hacia el juez de instrucción y respiró hondo.
—Sabe, señor, no lo creo —dijo de mala gana.
Demasiado a regañadientes, dadas las circunstancias, pensó el forense. Después de todo, debería haber sido una pregunta fácil de responder, no una que causara tanta angustia al estudiante de Teología.
Clement sintió la excitación recorrer su espalda. Sí, lo sabía. Definitivamente había algo en ese caso que no era tan sencillo como parecía. Pero ¿qué era exactamente? ¿Y por qué tenía la sensación de que todos los jóvenes que acababan de testificar ante su tribunal se habían esforzado por no hablar de más?
—Por lo que hemos entendido, ambas barcazas estaban bastante abarrotadas, señor Gulliver. ¿Está seguro de que Derek Chadworth no podría haber subido sin que usted lo viera? —empezó a indagar Clement con delicadeza.
—Bueno…, podría haberlo hecho —dijo el joven, aprovechando el cable que le había echado y sonriendo con alivio y agradecido al hombre mayor—. Oh, sí, eso podría haber ocurrido, estoy seguro.
El doctor Ryder sonrió internamente. No tan rápido, pensó con cierto afecto, como si estuviera tratando con un pececillo escurridizo. Como médico, estaba acostumbrado a que sus jóvenes internos intentaran ocultarle cosas. No es que nunca hubieran tenido éxito; si no habían leído las notas que les había dado o se habían olvidado de realizar los experimentos prescritos, siempre se enteraba.
Ahora miraba al sudoroso estudiante de Teología con una sonrisa de tiburón.
—Bueno, veamos si podemos llegar al fondo de todo esto —dijo, ignorando a su asistente, que empezaba a moverse inquieto—. ¿Dónde estaba sentado exactamente en la barcaza, señor Gulliver?
—Eh…, justo detrás, señor —admitió en voz baja el estudiante, de repente descontento—. De hecho, iba a hacerme cargo del manejo de la embarcación si Bright-Allsopp necesitaba el relevo.
—¿Así que tenías a todos los ocupantes de la barcaza delante de usted?
—Eh… Sí, señor.
—¿Y vio a Derek Chadworth entre ellos?
Derrotado, el joven se vio obligado a admitir que no lo había hecho. Echando una rápida mirada al jurado, solo para asegurarse de que estaban prestando atención. Luego el forense lo despidió.
Se vio obligado a esperar hasta encontrar al siguiente candidato adecuado. Ahora necesitaba un testigo de la barcaza número dos. A excepción del estudiante de Teología, decidió que, de todos los testigos citados, la señorita Maria DeMarco, una estudiante italiana de Bellas Artes, era su mejor opción.
Cuando la llamaron al estrado, él aprobó su sobria y respetuosa falda y chaqueta gris oscuro, además de su pulcro sombrerito de fieltro negro. No era guapa, pero tenía cierta elegancia. Y como cabía esperar de alguien que parecía la personificación de una buena chica católica, prestó juramento con voz tranquila y seria. Parecía serena, aunque un tanto incómoda.
Fue suave pero firme con ella.
—Señorita DeMarco, entiendo que estaba en lo que llamaré la segunda barcaza, es decir, la embarcación en la que estaba lord Littlejohn.
—Así es, sí.
—¿Y lord Littlejohn fue el principal instigador de la fiesta?
—Sí, así es.
—¿Él la invitó?
—Oh, no. Lo hizo un amigo suyo. No fue lo que se diría algo muy formal. La mayoría de los presentes eran buenos amigos de lord Littlejohn, pero sus amigos habían invitado a algunas personas, y ellos a su vez habían traído a otras. No sé si me entiende.
—Sí, eso podría explicar por qué se calculó tan mal la cantidad de barcazas necesarias para llevar a todos de manera segura al lugar del pícnic —respondió Clement con sequedad—. ¿Conocía al difunto?
Clement hizo que su agente judicial le mostrara la fotografía de Derek Chadworth que sus padres les habían facilitado.
—Oh, no —dijo ella con firmeza—. No conozco a ese chico.
—¿Podría examinar con un poco más de detenimiento este retrato, por favor, señorita DeMarco? Muy bien. Ahora, díganos. ¿Vio a este joven entre el grupo que viajaba en su barcaza?
La italiana se encogió de hombros.
—No estoy segura. Es difícil de decir. Había mucha gente. Todos estaban apretujados… ¿Cómo se dice? Como sardinas en lata, ¿no?
El doctor Ryder asintió.
—Sí. Pero una barcaza no es como un transatlántico, señorita DeMarco. Y el viaje desde Magdalen Bridge a Port Meadow debió de haberles llevado al menos veinte minutos.
—Sí, pero la mayor parte del tiempo fui hablando con mis amigas, Lucy Cartwright-Jones y Bunny Fleet. No presté atención a los chicos. Eran bastante…, eh…, ruidosos por la cerveza y el vino.
—Comprendo. Cuando ocurrió el accidente y su barcaza volcó en el agua, supongo que se asustó. —Intentó sonsacar más con otra táctica astuta.
—No, yo nado como los peces —dijo la italiana con magnífica despreocupación—. Me preocupaba más que se mojara mi ropa.
—Entiendo. ¿Y notó que alguno de sus compañeros tuviera que esforzarse para nadar hasta la orilla?
—¡Oh, no! Yo lo habría ayudado. Si se hubiese dado el caso, claro. Pero el río no era ancho ni profundo.
—No, ya veo. Bueno, gracias, señorita DeMarco.
Observando a la joven alejarse, el doctor Ryder quedó impresionado por sus respuestas directas y sin titubeos, pero internamente sacudió la cabeza.
¿Por qué eran todos tan evasivos a la hora de hablar del chico muerto? ¿Hasta el punto de que nadie parecía dispuesto a decir si lo habían visto o no en la fiesta?
—Creo que ya va siendo hora de que escuchemos a lord Jeremy Littlejohn —dijo el doctor Ryder con tono neutro.
3
La agente en prácticas Trudy Loveday ahogó un bostezo y se levantó de la incómoda silla en la que llevaba sentada cuatro horas. Sentía las nalgas entumecidas y le apetecía estirar las piernas, pero al hacerlo miró al pobre hombre que yacía en la cama del hospital frente a ella. No se movía. Y por lo que había oído de las consultas en voz baja que los médicos habían mantenido entre sí aquella misma mañana, se temía que nunca lo hiciera.
Un coche se había subido a la acera y había atropellado al señor Michael Emerson en Little Clarendon Street a última hora de la noche. El conductor no se había detenido, y los testigos no habían podido proporcionar una descripción decente del vehículo que lo había atropellado, rompiéndole el brazo y fracturándole el cráneo.
Cuando se presentó en la comisaría aquella mañana, su oficial superior, el inspector Harry Jennings, le había encomendado que se sentara junto a su cama por si recuperaba el conocimiento y empezaba a hablar.
Sin embargo, no había pasado más de media hora en el hospital Radcliffe —irónicamente, ubicado a un tiro de piedra del lugar donde el pobre hombre había sido atropellado— cuando comenzó a sospechar que su tarea era inútil. Estaba claro que nadie del personal médico creía que iba a morir.
Trudy sintió una pena inmensa por la esposa de aquel hombre, que ahora mismo dormía en la silla al otro lado de la cama. Con cuidado de no despertarla, Trudy dejó el cuaderno y el bolígrafo sobre la mesilla de noche y se acercó con paso firme hacia la ventana para mirar fuera.
El hospital era un bonito edificio de piedra pálida, grande, de estilo más bien palladiano, que rodeaba un patio central por tres lados, con el Cadwallader College a la derecha y un conjunto de viejos cedros a la izquierda. Cuando echó un vistazo al pub ennegrecido por el hollín en el lado opuesto de Woodstock Road, parpadeó un poco bajo la brillante luz del sol.
Era otro día soleado de verano y la temperatura en la habitación era bastante alta. Comenzaba a sentirse incómoda en su uniforme blanco y negro debido al sudor. Afortunadamente, no tenía que llevar la gorra de policía dentro del edificio, pero su largo y rizado cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño apretado en la parte superior de la cabeza, lo que hacía que su cuero cabelludo se sintiera húmedo y con picazón.
La ventana se hallaba abierta, lo que permitía la entrada de una ligera brisa. Supuso que debería estar agradecida de que no fuera invierno, cuando el aire solía estar cargado por el humo de todas las chimeneas. Justo cuando lo pensaba, un viejo camión Foden pasó por la calle, añadiendo su propia dosis de contaminación a la suciedad que parecía cubrir la hermosa ciudad de la agujas de ensueño, dejándolo todo con un aspecto y una sensación de suciedad.
Estaba pensando en volver a su incómoda silla cuando oyó el suave golpeteo de los zapatos planos que llevaban todas las enfermeras. Se dio la vuelta, esperando ver a una enfermera tomando las constantes vitales de su paciente.
En su lugar, una joven enfermera que no había visto antes le hizo señas para que se acercara.
—Tiene una llamada. Puede atenderla en el mostrador —le dijo en voz baja.
—Oh, gracias —respondió Trudy.
Sonrió a modo de disculpa hacia la señora Emerson, que se había despertado al oír voces, aunque la pobre mujer apenas se dio cuenta y volvió a centrar su mirada en su marido. En una apresurada conversación con la enfermera, se había enterado de que la pareja llevaba casada casi veinticinco años y tenía tres hijos adultos. Trudy no podía imaginarse cómo debía de sentirse aquella mujer.
Deprimida, siguió a la enfermera hasta el mostrador situado en el centro de la sala, donde una mujer de rostro adusto le entregó el auricular antes de marcharse. Era evidente que tenía mejores cosas que hacer con su tiempo que ejercer de secretaria de una humilde policía, y Trudy no la culpaba.
—Hola, soy la agente Loveday —saludó con elegancia.
—Agente. Vuelva a la comisaría enseguida, por favor. Tengo otra misión para usted. —Reconoció enseguida la voz del inspector Jennings y se puso rígida de manera automática.
—Sí, señor —respondió ella.
Regresó deprisa a la cama del señor Emerson y guardó sus pertenencias en su mochila de policía, deteniéndose en el mostrador de las enfermeras para pedir que avisaran a la comisaría local si su paciente decía algo. Luego salió corriendo, recogió su bicicleta, se montó en ella y empezó a pedalear a toda velocidad hacia St. Aldate. Por suerte, no estaba lejos y no tardaría mucho. Sabía lo poco que le gustaba esperar al detective Jennings.
Mientras pedaleaba con cuidado de esquivar a los muchos ciclistas que se agolpaban en St. Giles, se preguntó por qué la habían llamado para retirarse de su labor en el hospital tan pronto.