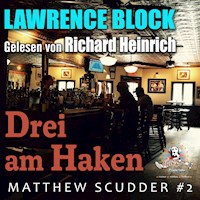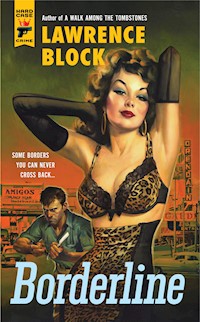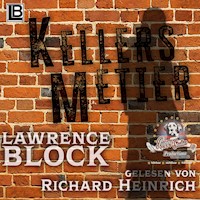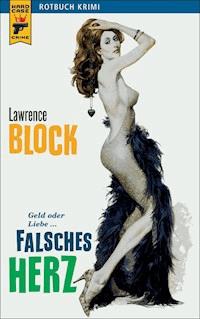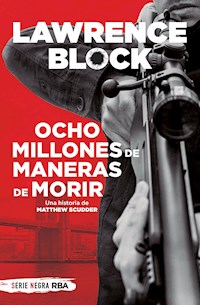
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Matthew Scudder
- Sprache: Spanisch
NO TODOS LOS CRÍMENES SON IGUALES EN LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME Nueva York tiene infinidad de maneras de acabar con sus habitantes y Matthew Scudder, expolicía y alcohólico, lo sabe mejor que nadie. Kim era una prostituta de lujo que también intuía esa verdad implacable y por eso quería dejar su trabajo. Ahora está muerta y es demasiado tarde para ella. Pero Scudder hará lo que sea por averiguar quién la mató.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Eight Million Ways to Die
© Lawrence Block, 1982.
© de la traducción: Gabriel Glenson, 2011.
© de esta edición digital: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO284
ISBN: 9788491870968
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
La muerte de una mujer hermosa es, sin duda,
el tema más poético del mundo.
EDGAR ALLAN POE
1
La vi entrar. Habría sido difícil no verla. Tenía el cabello rubio, casi blanco, del color nacarado de los niños pequeños. Lo llevaba peinado en trenzas alrededor de la cabeza y sujeto con clips. Su frente era alta y despejada, los pómulos marcados, y la boca quizá un poco grande. Con las botas camperas debía de medir más de uno ochenta, gracias sobre todo a sus piernas inacabables. Llevaba vaqueros color burdeos y cazadora de piel de color champán. Había llovido a intervalos todo el día y no llevaba paraguas ni nada que le cubriera la cabeza. Las gotas de lluvia brillaban como diamantes en su cabello trenzado.
Se detuvo un momento en la entrada para orientarse. Eran alrededor de las tres y media de un miércoles por la tarde, es decir, la hora más tranquila en el bar Armstrong. La clientela de la hora de la comida había desaparecido hacía rato y aún era pronto para los que venían después de la jornada laboral. En quince minutos vendrían un par de profesores para echar un trago; a continuación llegarían las enfermeras del hospital Roosevelt que terminaban su turno a las cuatro. En ese momento no había más que tres o cuatro personas en la barra y una pareja que estaba terminando una jarra de vino en una de las mesas delanteras. Y yo, por supuesto, en mi mesa de costumbre, al fondo.
Me vio enseguida. Yo capté el azul de sus ojos desde el otro extremo de la sala. Ella se paró en la barra para asegurarse de que era yo, antes de sortear las mesas de camino hacia mí.
—¿Señor Scudder? —preguntó—. Soy Kim Dakkinen, una amiga de Elaine Mardell.
—Sí, ya me ha telefoneado —contesté—. Siéntese.
—Gracias —dijo.
Se sentó frente a mí. Dejó el bolso sobre la mesa y sacó de él un paquete de cigarrillos y un encendedor, luego me preguntó si me molestaba que fumase. Le dije que no me importaba en absoluto.
Su voz me sorprendió. Era melodiosa y su acento delataba que era del Medio Oeste. Tras las botas, las pieles, los rasgos severos y el nombre exótico, esperaba encontrarme algo salido de la fantasía de un sadomasoquista: una voz áspera, dura, europea. También era más joven de lo que me había parecido a primera vista. Veinticinco años a lo sumo.
Encendió el cigarrillo y dejó el encendedor sobre el paquete de tabaco. Evelyn, la camarera, había cambiado al turno de día dos semanas atrás, después de haber conseguido un pequeño papel en un espectáculo del Off-Broadway. Siempre parecía que iba a bostezar de un momento a otro. Se acercó a nuestra mesa mientras Kim Dakkinen jugueteaba con el encendedor. Pidió una copa de vino blanco. Evelyn me preguntó si quería más café y, al responder que sí, Kim dijo:
—¡Oh! ¿Usted toma café? Entonces creo que tomaré café en vez de vino. ¿Es posible?
Cuando llegaron los cafés, Kim añadió leche y azúcar, lo removió, tomó un sorbo y me confesó que solo lo tomaba de vez en cuando, sobre todo al empezar la jornada. Pero que era incapaz de beber café solo como yo. No podía. Tenía que echarle azúcar y leche, como si fuera un postre, y que sin duda era afortunada, ya que no tenía problemas de peso, podía comer todo lo que quisiera sin engordar un gramo, ¿no era eso una suerte?
Asentí mostrándole mi acuerdo.
¿Hacía mucho tiempo que conocía a Elaine? Desde hace años, respondí. Bien, ella no la conocía desde hace tanto; en realidad, no llevaba mucho en Nueva York, así que no la conocía tan bien; de todas formas pensaba que Elaine era sumamente simpática. ¿No estaba de acuerdo? Volví a asentir. Y además era inteligente, sensible, y tenía algo, ¿verdad? Mostré mi acuerdo en que algo tenía.
La dejé que se tomara su tiempo. Sabía montones de chismes. Mientras hablaba no dejaba de sonreír y de aguantarme la mirada, seguro que habría ganado el título de Miss Simpatía en cualquier concurso de belleza, si no el primer premio directamente, y aunque tardó lo suyo en entrar en materia, no me importó en absoluto. No tenía nada mejor que hacer y me encontraba a gusto allí.
—¿Fue policía? —me preguntó.
—Hace unos cuantos años.
—Y ahora es detective privado.
—No exactamente —repliqué.
Abrió más los ojos. Eran de un azul muy vivo, de un matiz tan extraño que me pregunté si no llevaría lentillas. En algunos casos las lentillas hacen cosas curiosas con el color de los ojos, alteran los tonos o los intensifican.
—No tengo licencia —expliqué—. Cuando opté por no llevar placa supuse que tampoco querría tener licencia, ni rellenar impresos, ni tener nada que ver con los recaudadores de impuestos. Mis actividades son a nivel extraoficial.
—Pero se dedica a eso, ¿no? ¿Es así como se gana la vida?
—Así es.
—¿Cómo llamaría usted a lo que hace?
Podríamos llamarlo traer el pan a casa, aunque no tengo que hacer muchos esfuerzos. Los trabajos me vienen, no me tomo la molestia de buscarlos. Rechazo más encargos de los que llevo entre manos. Acepto los que no sé cómo rechazar. En aquel momento estaba tratando de saber lo que esa mujer quería de mí y qué excusa pondría para decirle que no.
—No sé cómo llamarlo —le dije—. Se podría decir que hago favores a los amigos.
Su rostro se iluminó. Había estado sonriendo en todo momento desde que franqueó la puerta, pero esa era la primera vez que sonrió con los ojos.
—Oh, eso es perfecto, ya que necesito de verdad un favor. Y también me hace falta un amigo.
—¿Cuál es el problema?
Encendió otro cigarrillo para concederse un tiempo de reflexión, luego bajó la mirada y contempló sus manos a la vez que dejaba el mechero sobre el paquete de tabaco. Llevaba las uñas cuidadas, no muy largas, pintadas de color oporto. En el anular de la mano izquierda lucía un anillo de oro con una piedra rectangular verde.
—Ya sabe a qué me dedico. A lo mismo que Elaine.
—Ya había llegado a esa conclusión.
—Soy prostituta.
Asentí con la cabeza. Se enderezó en la silla, echó los hombros hacia atrás, se ajustó la chaqueta de piel y se desabrochó el cierre del cuello. Sentí una ligera brisa de perfume. Lo conocía, pero no pude recordar de qué. Cogí la taza y me terminé el café.
—Quiero dejarlo —dijo.
—¿La prostitución?
Ella asintió con la cabeza.
—Llevo cuatro años en esto. Llegué hace cuatro años, en julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuatro años y cuatro meses. Tengo veintitrés. Aún soy joven, ¿no le parece?
—Sí.
—No me siento joven. —Volvió a ajustarse la chaqueta y se subió la cremallera. Su anillo brilló—. Cuando bajé aquí del autobús, hace cuatro años, llevaba una maleta en la mano y una cazadora vaquera en el brazo. Ahora tengo esto. Es visón.
—Ha mejorado mucho.
—Lo cambiaría sin dudarlo por aquella vieja cazadora. Si pudiera volver atrás... Pero no, no es verdad. Porque si eso fuera posible haría lo mismo, ¿no cree? Ah, tener otra vez diecinueve y saber lo que sé ahora, aunque solo podría saberlo si hubiera empezado a prostituirme a los quince, y entonces ya estaría muerta. Hablo por hablar. Lo siento.
—No importa.
—Quiero dejarlo.
—¿Para hacer qué? ¿Volver a Minnesota?
—Wisconsin. No, no volvería. Allí no tengo nada. Que quiera dejarlo no significa que tenga que volver.
—Vale.
—Puedo complicarme mucho la vida de esa forma. Reduzco todo a dos posibilidades: si A no me va bien, siempre me queda B. Pero eso es falso. Falta el resto del abecedario.
Siempre podría enseñar filosofía.
—¿Y dónde encajo yo en todo eso, Kim?
—¡Ah, sí!
Esperé su contestación.
—Tengo un chulo.
—Y quiere dejarle.
—No le he dicho nada. Creo que se lo imagina, pero no le he dicho nada y él no me ha dicho nada y...
Por un instante, toda la parte superior de su cuerpo se estremeció y unas gotitas de sudor brillaron sobre sus labios.
—Tiene miedo de él.
—¿Cómo lo ha adivinado?
—¿La ha amenazado?
—En realidad no —contestó.
—¿Qué quiere decir?
—Nunca me ha amenazado, pero sí me siento amenazada.
—¿Hay más chicas que hayan intentado largarse?
—No lo sé. No sé mucho sobre sus otras chicas. No es como los otros chulos. Al menos como los que yo conozco.
Todos eran diferentes. Bastaba con preguntar a sus chicas.
—¿En qué es distinto? —pregunté.
—Es más refinado, más reservado —explicó.
Seguro.
—¿Cómo se llama?
—Chance.
—¿Nombre o apellido?
—Todo el mundo le llama así. No sé si es su nombre o su apellido. Quizá ni lo uno ni lo otro, tal vez sea su apodo. La gente de la vida se cambia el nombre según la ocasión.
—¿Es Kim su verdadero nombre?
—Sí —asintió—, aunque usaba otro cuando hacía la calle. Tenía otro chulo antes de Chance. Duffy. Se hacía llamar Duffy Green y también Eugene Duffy, y a veces tenía otro nombre, que ahora no recuerdo. —Sonrió tratando de recordarlo—. Yo estaba muy verde cuando me puso en circulación. No me fichó al bajar del autobús, pero casi.
—¿Era negro?
—¿Duffy? Desde luego. Como Chance. Duffy me colocó en la calle. En Lexington Avenue, y cuando allí hacía demasiado calor, cruzábamos el río y nos mudábamos a Long Island.
Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo dijo:
—Me ha venido a la mente un recuerdo de lo que era hacer la calle. Mi nombre de guerra era Bambi. En Long Island lo hacíamos en el coche del cliente. Venían de toda la isla. En Lexington Avenue había un hotel que podíamos utilizar. Apenas me creo que pudiera hacer aquello, que pudiera vivir de aquella manera. ¡Dios, estaba tan verde! Yo no era inocente. Sabía lo que iba a hacer en Nueva York cuando vine, pero realmente estaba muy verde.
—¿Cuánto tiempo estuvo haciendo la calle?
—Cinco o seis meses, creo. No era muy buena. Era guapa y podía dar la talla, ya sabe. Sin embargo no tenía la habilidad que requiere la calle. Y un par de veces tuve ataques de ansiedad y me quedé bloqueada. Duffy me pasó material pero el único resultado fue que enfermé.
—¿Material?
—Ya sabe, drogas.
—Ya.
—Luego me colocó en una casa, y estuve mejor, pero a él no le gustaba porque tenía menos control sobre mí. Era un piso grande cerca de Columbus Circle, e iba a trabajar como quien va a la oficina. Estuve en esa casa, no sé, quizá otros seis meses. Luego me fui con Chance.
—¿A qué se debió el cambio?
—Un día estaba con Duffy en un bar. No era un bar de alterne, sino un club de jazz. Chance entró y se sentó a nuestra mesa. Estuvimos charlando los tres durante un buen rato y luego se fueron ellos dos solos a hablar. Pasados unos instantes, Duffy volvió y me dijo que tenía que irme con Chance. Yo creí que quería que me lo hiciera con él, un truco, ya sabe, y me cabreé porque se suponía que íbamos a pasar la tarde juntos y no tenía por qué trabajar. No pensé que Chance fuese un chulo. Entonces me explicó que iba a ser la chica de Chance a partir de aquel momento. Me sentí como un coche recién vendido.
—¿Y fue así? ¿Duffy la vendió a Chance?
—No sé lo que hizo —dijo—. Pero me fui con Chance y todo fue bien. Era mejor que con Duffy. Me sacó de aquella casa, me colocó en servicio de citas por teléfono y de eso hace ya tres años.
—Y ahora me necesita para que la saque de ese marrón.
—¿Puede?
—No lo sé. Quizá lo pueda hacer sola. ¿No le ha dicho absolutamente nada, ni una palabra? ¿Ni siquiera se lo ha insinuado?
—Tengo miedo.
—¿De qué?
—De que me mate o me desfigure o algo parecido. O de que me persuada y me lo quite de la cabeza —explicó.
Se inclinó hacia delante y me puso las uñas rojizas en la muñeca. Era un gesto estudiado, pero sin ningún efecto. Respiré su perfume especiado y sentí su impacto sexual. No me excitó, pero aún sin desearla, noté su poder de atracción.
—¿Puedes ayudarme, Matt? —E inmediatamente—: ¿Puedo llamarte Matt?
—Sí. Claro que sí —contesté sin poder contener la risa.
—Gano dinero, pero no lo guardo. Además, no saco mucho más que cuando hacía la calle. Sin embargo tengo algo.
—¿Sí?
—Mil dólares.
No dije nada. Abrió el bolso, sacó un sobre blanco, lo abrió y extrajo unos billetes, que dejó sobre la mesa, entre los dos.
—¿Podrías hablar con él?
Tomé los billetes y los sostuve en la mano. Se me ofrecía hacer de intermediario entre una puta y un chulo negro. No era un papel muy tentador.
Pensé en devolverle el dinero, pero hacía solo nueve o diez días que había salido del hospital Roosevelt y aún les debía la factura. Y a primeros de mes tenía que pagar el alquiler y hacía mucho que no enviaba nada a Anita y a los niños. Llevaba dinero encima y tenía algo en el banco, pero no era una suma demasiado elevada, y el dinero de Kim Dakkinen era tan bueno como el de cualquier otra persona; era fácil de ganar y, al fin y al cabo, qué importaba cómo lo había obtenido ella.
Conté los billetes. Eran de cien usados y había diez. Dejé cinco delante de mí en la mesa y le devolví los otros cinco. Abrió los ojos un poco y me convencí de que llevaba lentillas, nadie podía tener aquel color de ojos.
—Cinco por adelantado. Los otros cinco después, si consigo sacarte del marrón.
—Trato hecho —replicó y esbozó de pronto una amplia sonrisa—. Pero puedes llevarte los mil por adelantado.
—Trabajaré mejor con un incentivo. ¿Quieres otro café?
—Si tú también tomas. Y me apetece algo dulce. ¿Sirven postres?
—El pastel de nueces es riquísimo. Y también la tarta de queso.
—Me encanta el pastel de nueces. Los dulces me chiflan pero no engordo ni un gramo. Es una suerte, ¿no?
2
Había un problema. Para hablar con Chance primero debía encontrarlo y ella no sabía cómo hacerlo.
—No sé dónde vive —dijo Kim—. Nadie lo sabe.
—¿Nadie?
—Ninguna de sus chicas. Cuando nos juntamos dos de nosotras y él no está, intentamos adivinar dónde vive, ese es nuestro principal tema de conversación. Me acuerdo de que una noche quedamos Sunny y yo solo para cotillear: nos imaginamos todo tipo de cosas, como que vivía con su madre paralítica en uno de esos pisos de Harlem, o que tenía una mansión en Sugar Hill, o que tenía una granja en las afueras adonde iba a dormir todos los días. O que llevaba dos maletas en el coche con sus cosas y dormía un par de horas en el piso de cualquiera de nosotras. —Pensó un momento—. Solo que nunca duerme cuando está conmigo. Después de hacerlo, se echa un momento, luego se levanta, se viste y se va. Un día me dijo que nunca puede dormir cuando hay otra persona en la habitación.
—Pero supongo que tenéis que contactar con él de alguna manera, ¿no?
—Hay un número de teléfono, pero es un servicio de mensajes. Se puede llamar las veinticuatro horas del día y siempre hay una operadora de servicio. Él llama regularmente. Cuando salimos, por ejemplo, llama cada media hora.
Me pasó el número, que anoté en mi agenda. Le pregunté dónde guardaba el coche. No lo sabía. ¿Se acordaba de la matrícula?
—Nunca me fijo en ese tipo de cosas —dijo negando con la cabeza—. Tiene un Cadillac.
—Vaya sorpresa. ¿Por dónde se mueve?
—No lo sé. Si quiero verlo le dejo un aviso. No voy por ahí buscándolo. ¿Quieres saber si frecuenta algún bar? Va a muchos sitios pero nunca con regularidad.
—¿Qué cosas suele hacer?
—¿A qué te refieres?
—Si va al béisbol, si apuesta. ¿Qué aficiones tiene?
—Le gusta hacer muchas cosas —dijo tras considerar la pregunta.
—¿Como qué? —insistí.
—Depende de con quién está. Por ejemplo, a mí me gusta ir a clubs de jazz, así que si está conmigo vamos a sitios así. Y es a mí a quien llama si quiere disfrutar de un espectáculo de ese tipo. Hay otra chica, nunca la he visto, pero sé que van a conciertos. Música clásica, Carnegie Hall y esas cosas. A otra, a Sunny, le encantan los deportes y la lleva a los partidos.
—¿Cuántas chicas tiene?
—No tengo ni idea. Tiene a Sunny, y a Nan, y esa a la que le gusta la música clásica. Debe de haber otro par. Quizá más. Chance es muy reservado, ¿sabes? No suele hablar de sus asuntos.
—¿Chance es el único nombre que conoces?
—Sí.
—Llevas con él ¿cuánto?, ¿tres años? Y lo único que sabes es la mitad de un nombre, sin dirección y el número ese de un servicio de mensajes.
Bajó la vista, mirándose las manos.
—¿Cómo recoge el dinero?
—¿En mi caso? De vez en cuando lo pasa a buscar.
—¿Te avisa antes?
—No siempre, a veces. O me llama y me pide que se lo lleve a un café o a un bar, o quedamos en alguna esquina y me recoge con el coche.
—¿Le das todo lo que ganas?
Asintió con la cabeza.
—Él me puso el piso, paga el alquiler, el teléfono, las facturas. Me lleva a las tiendas de moda y paga la ropa. Le gusta escogerla a él. Le doy todo lo que gano y él me devuelve un poco, ya sabes, dinero suelto.
—¿No te quedas con nada?
—Por supuesto que sí. ¿De dónde habría sacado sino los mil dólares? Sin embargo, por extraño que pueda parecer, no me quedo con mucho.
Cuando Kim se marchó el lugar se estaba llenando de oficinistas. En un momento dado consideró que no quería más café y se pasó al vino blanco. Se dejó la mitad. Yo me conformé con mi café solo. Tenía su teléfono y dirección en mi agenda junto al número del servicio de mensajes de Chance. Aquello era todo lo que tenía.
Por otro lado, ¿qué más necesitaba? Tarde o temprano acabaría por echarle el guante, y entonces tendríamos una pequeña charla. Y si hacía falta, le daría un susto mayor del que él pudiera darle a Kim. Y si no, bueno, en cualquier caso tenía quinientos dólares más que cuando me levanté esa mañana.
Cuando se marchó terminé mi café y saqué uno de los billetes de cien para pagar la cuenta. El Armstrong se encuentra en la Novena Avenida, entre las calles Cincuenta y siete y Cincuenta y ocho, y mi hotel queda junto a la esquina de la cincuenta y siete. Me encaminé hacia allí. En recepción pregunté si tenía algún mensaje o correo y llamé a Chance desde el teléfono del vestíbulo. Al tercer timbrazo respondió una mujer, que repitió las cuatro últimas cifras del número, y me preguntó si podía ayudarme en algo.
—Desearía hablar con el señor Chance —dije.
—Espero hablar con él de un momento a otro —respondió. Por la voz parecía de mediana edad: era ronca, de fumadora empedernida—. ¿Quiere dejar algún mensaje?
Le di mi nombre y el número de teléfono del hotel. Me preguntó la razón de la llamada. Le dije que se trataba de un asunto personal.
Cuando colgué sentí unos temblores, que achaqué a la cantidad de cafés que había tomado a lo largo del día. Me apetecía un trago. Podía hacer una parada rápida en el Polly’s Cage, al otro lado de la calle, o acercarme a la tienda de licores dos puertas más allá del Polly’s y coger una botella de bourbon. Ya me estaba imaginando la bebida, una botella pequeña de Jim Beam o de J. W. Dant, o incluso de sensato whisky ambarino.
Pensé: vamos, fuera está lloviendo y tú no te quieres empapar. Salí de la cabina, di la vuelta hacia el ascensor en vez de dirigirme hacia la entrada y subí a mi habitación. Eché la llave, coloqué la silla junto a la ventana y me senté a contemplar la lluvia. La necesidad de beber desapareció al cabo de unos minutos. Luego volvió y de nuevo se fue otra vez. Durante una hora estuvo yendo y viniendo, parpadeando como si se tratara de una luz de neón. Me quedé donde estaba, observando la lluvia.
Serían las siete cuando telefoneé desde la habitación a Elaine Mardell. Me respondió su contestador automático.
—Hola —dije tras la señal—, soy Matt. He visto a tu amiga y quiero agradecerte que me hayas recomendado. Espero que algún día te pueda devolver el favor.
Colgué y esperé otra media hora. Chance no se acordó de mí.
No tenía mucha hambre pero me obligué a bajar para comer algo. Me acerqué hasta la hamburguesería de al lado y pedí una hamburguesa con patatas. Un par de mesas más allá un tío bebía una cerveza con su sándwich, y decidí pedir una cuando la camarera me trajera la hamburguesa, pero para entonces ya había cambiado de idea. Me comí casi toda la hamburguesa, la mitad de las patatas y bebí un par de tazas de café. Luego pedí de postre una tarta de cerezas, que devoré al instante.
Eran casi las ocho y media cuando salí del restaurante. Me detuve en el hotel —ningún mensaje— y seguí caminando hasta la Novena Avenida. Tiempo atrás había una taberna griega en la esquina, Antares and Spiro’s, que ha pasado a ser hoy un mercado de verdura y fruta. Me dirigí al centro, pasé por delante del Armstrong, atravesé la calle Cincuenta y ocho y, cuando cambió el semáforo, crucé la avenida, dejé atrás el hospital y me dirigí hacia la iglesia de Saint Paul. Caminé bordeándola hasta dar con unas escaleras estrechas que daban a un sótano. Un letrero colgaba de la puerta, aunque hacía falta buscarlo para darse cuenta de su presencia.
Dos letras: A. A.
Acababan de empezar cuando entré. Me encontré con tres mesas dispuestas en forma de U, con gente sentada alrededor de ellas, y tal vez una docena de sillas alineadas al fondo de la sala. A un lado había refrescos sobre otra mesa. Tomé una taza de plástico que llené de café. A continuación me senté en una de las sillas del fondo. Un par de personas me saludaron con un gesto de cabeza, que les devolví.
El que estaba hablando era un tipo aproximadamente de mi edad. Llevaba un traje de espiguilla, de tweed, sobre una camisa de franela a cuadros. Contó la historia de su vida desde su primer trago hasta que entró en el programa y no volvió a probar una sola gota de alcohol. De eso hacía ya cuatro años. Se había casado y divorciado varias veces, había destrozado algunos coches, perdido unos cuantos empleos y estado en varios hospitales. Luego había dejado la bebida, comenzó a asistir a las reuniones y su vida mejoró.
—Mi vida no mejoró —se corrigió de inmediato—. Fui yo quien mejoré mi vida.
A menudo repetían lo mismo. Hablaban mucho, decían muchas cosas así, y acababa oyendo siempre las mismas frases. A pesar de todo, las historias eran interesantes. Se sentaban ante Dios y ante todo el mundo y te contaban sus malditos asuntos.
Habló media hora. Luego hubo una pausa de diez minutos en la que pasaron el platillo para los gastos. Dejé un dólar. Después me serví otra taza de café y unas pastitas de avena. Un tipo con una vieja cazadora militar me saludó por mi nombre. Recordé que se llamaba Jim y le devolví el saludo. Me preguntó qué tal me iban las cosas y le contesté que todo iba bien.
—Estás aquí y sobrio —dijo—. Eso es lo importante.
—Supongo —contesté.
—Cada día que acabo sin un tomar un trago es un buen día. Y tú sigues sobrio día tras día. Lo más difícil del mundo para un alcohólico es no beber y tú lo estás haciendo.
Salvo que se equivocaba. Hacía unos diez días que había salido del hospital. Estuve sobrio dos o tres días, y luego tomé el primer trago. La mayor parte del tiempo bebía uno, dos o tres vasos y me controlaba, pero el domingo por la noche me había pasado con el bourbon en el Blarney Stone de la Sexta Avenida, donde no esperaba encontrar a nadie conocido. No podía acordarme cómo había salido del bar y cómo llegué a casa, pero el lunes por la mañana temblaba como una hoja, tenía la boca pastosa y me sentía como un zombi.
No le conté nada de aquello.
Transcurridos diez minutos empezaron el coloquio de nuevo. La gente decía su nombre, reconocía su alcoholismo y agradecía al conferenciante su testimonio. Proseguían explicando de qué manera se identificaban con el hablante o recordaban algunas imágenes de sus tiempos de bebedores o exponían alguna dificultad con la que debían enfrentarse en su lucha por llevar una vida libre de alcohol. Una joven, no mucho mayor que Kim Dakkinen, habló de los problemas con su novio y un homosexual treintañero narró una pelea que tuvo con un cliente de la agencia de viajes. La historia era divertida y fue recibida con un torrente de carcajadas.
—No hay nada más sencillo —comentó una mujer— que renunciar al alcohol. Solo basta con no beber, asistir a las reuniones y querer cambiar de una vez la jodida vida que llevas.
—Mi nombre es Matt. Creo que paso —dije cuando me tocó hablar.
La reunión acabó a las diez. Paré en el Armstrong y me senté en la barra. Te dicen que no entres en los bares si quieres dejar la bebida, pero el lugar es cómodo y el café es bueno. Si voy a beber, beberé y da igual el sitio donde esté.
Cuando salí, la primera edición del News ya estaba en la calle. Lo compré y subí a mi habitación. Seguía sin haber ningún mensaje del chulo de Kim Dakkinen. Telefoneé de nuevo al servicio de mensajes, donde me aseguraron que mi mensaje había sido transmitido. Dejé otro diciendo que era importante que se pusiera en contacto conmigo lo antes posible.
Me duché, me puse un albornoz y cogí el periódico. Siempre leo las noticias nacionales e internacionales pero nunca me puedo concentrar en ellas. Los asuntos han de ser a pequeña escala y suceder cerca de casa para que me interesen.
Ese día había varias cosas que me interesaban. En el Bronx, dos muchachos habían arrojado a una joven a las vías del metro que llegaba en ese momento. La mujer había quedado tendida completamente y, aunque seis vagones le pasaron por encima hasta que el tren se detuvo, logró salir sin un rasguño.
En West Street, cerca de los muelles del Hudson, una prostituta había sido asesinada a navajazos.
En Corona, un alto cargo policial seguía en estado grave. Hacía dos días había sido atacado por dos hombres que lo golpearon con barras de hierro y le robaron la pistola. Tenía mujer y cuatro hijos menores de diez años.
El teléfono seguía sin sonar. En realidad no esperaba que lo hiciera. No había ninguna razón por la que Chance tuviera que responder a mis mensajes, excepto la curiosidad, y tal vez recordaba cómo había acabado el gato. Podía haberme hecho pasar por poli —«señor Scudder» era más fácil de olvidar que «inspector Scudder»—, pero prefería no jugar a ese juego si no tenía necesidad de ello. Dejo que la gente se lance a conclusiones fáciles, pero no estoy dispuesto a darles un empujoncito.
Así que tenía que ir en su busca. Lo que tampoco me desagradaba. Al menos estaría haciendo algo. Mientras tanto, los mensajes que le había dejado grabarían mi nombre en su mente.
El escurridizo señor Chance. Uno se imaginaba que tenía un teléfono móvil en su coche de macarra, junto a la barra de hierro, la tapicería de piel y la visera de terciopelo rosa. Todos esos toques de clase.
Leí las páginas deportivas y volví de nuevo a la crónica de la fulana asesinada en el Village. La noticia era muy escueta. No figuraba ni el nombre ni descripción alguna de la víctima. Solo decía que tenía unos veinticinco años.
Llamé al News para preguntar si conocían el nombre de la víctima. Me respondieron que era información confidencial. Sin duda, no habían avisado a la familia. Llamé a la comisaría del distrito sexto, pero Eddie Koehler no estaba de servicio y él era mi único contacto allí. Saqué mi agenda, pero pensé que era muy tarde para llamarla; estaría durmiendo. Además, puesto que la mitad de las mujeres de la ciudad eran prostitutas, no había motivo para pensar que era Kim la que había sido asesinada junto a la autovía del West Side. Me guardé la agenda, la volví a sacar diez minutos después y marqué su número.
—Kim —dije—, soy Matt Scudder. Me preguntaba si has tenido oportunidad de hablar con tu amigo después de nuestra charla.
—No. ¿Por qué?
—Esperaba encontrarle a través de la operadora del servicio de mensajes. Pero no creo que vaya a responder a mis llamadas, así que mañana tendré que salir en su busca. ¿Nunca le comentaste que te ibas a retirar?
—Ni una palabra.
—Vale. Si lo ves antes que yo, actúa como si no estuviera pasando nada. Si te llama o quedáis en algún sitio, llámame de inmediato.
—¿Al número que me has dado?
—Exacto. Si me avisas con tiempo quizá pueda asistir a la cita en tu lugar. Si no, haz como de costumbre, compórtate con normalidad.
Seguí hablando un poco para calmarla, porque la llamada la había abrumado al principio. Al menos ya sabía que no había muerto en West Street. Ahora podría dormir tranquilo.
Desde luego que sí. Apagué la luz y me metí en la cama un buen rato, luego me incorporé y me puse a leer otra vez el periódico. Me asaltó la idea de que un par de copas me calmarían y me ayudarían a conciliar el sueño. No podía hacer nada para desterrar esos pensamientos, pero podía quedarme donde estaba y cuando fueran las cuatro decirme que debía olvidar la idea. Había un bar nocturno en la Undécima Avenida pero me abstuve oportunamente de recordármelo.
De nuevo apagué la luz y me metí otra vez a la cama. Pensé en la prostituta asesinada, el policía moribundo, en la mujer que había salido ilesa de debajo del metro, y me pregunté por qué en esta ciudad se consideraba que era mejor no beber. Aferrado a este pensamiento me dormí.
3
Me levanté a las diez y media totalmente descansado después de seis horas de sueño. Me duché, me afeité, desayuné café con un bollo y luego me dirigí a Saint Paul. Esa vez no entré en el sótano, sino en la iglesia, y me senté diez minutos en un banco. Encendí un par de cirios y deposité cincuenta dólares en el cepillo. En la oficina de correos de la calle Sesenta puse un giro de doscientos dólares a mi exmujer en Syosset. Traté de escribir una nota para mandarla con el dinero pero me salió demasiado piadosa. Era poco dinero y lo mandaba con retraso. Ella ya se daría cuenta sin que se lo contase, de manera que lo envolví en un papel en blanco y lo envié sin más.
Era un día gris, frío, con amenaza de lluvia. Soplaba un gélido viento que doblaba las esquinas con una velocidad endiablada. Un hombre trataba de dar caza a su sombrero frente al Coliseum sin dejar de blasfemar. Tuve el acto reflejo de afianzar el mío agarrándolo por el ala.
Casi había llegado al banco cuando decidí que con lo que me quedaba del adelanto de Kim no iba a hacer transacciones oficiales. Así que volví al hotel a pagar la mitad del mes siguiente. Para entonces solo me quedaba uno de los billetes de cien, que cambié en billetes de diez y de veinte.
¿Por qué no habría cogido los mil de adelanto? Recordé lo que había dicho sobre el incentivo. Bueno, tenía uno, de todos modos.
Nada nuevo en el correo: dos circulares y una carta de mi congresista. Nada que tuviera que leer.
Ningún mensaje de Chance. No lo esperaba.
Llamé otra vez al servicio y le dejé otro aviso, solo por fastidiar.
Salí del hotel y pasé toda la tarde fuera. Tomé dos veces el metro, pero anduve casi todo el tiempo. El cielo seguía amenazante, la lluvia aún se contenía, el viento era todavía más violento pero no llegó a llevarse mi sombrero. Recorrí dos distritos, algunos cafés y media docena de bares. Bebí café en las cafeterías, y Coca-Cola en los bares, hablé con varias personas y tomé algunas notas. Llamé a la recepción de mi hotel unas cuantas veces. No esperaba una llamada de Chance, solo quería saber si Kim me había llamado. Nadie lo había hecho. Dos veces traté de contactar con Kim y las dos me respondió el contestador automático. Todo el mundo tiene una de esas máquinas; un día esos aparatos empezarán a marcar números y charlarán entre ellos. No dejé ningún recado.
Al caer la tarde entré en un cine de Times Square. Pasaban dos películas de Clint Eastwood en las que interpretaba a un poli que lo arreglaba todo a balazo limpio. El público parecía compuesto en su totalidad por la clase de individuos que eran víctimas de sus disparos. Todos vitoreaban como locos cada vez que Clint acababa con alguien.
Comí arroz con cerdo frito y verduras en un chino-cubano de la Octava Avenida, hice un nuevo alto en mi hotel y me aseguré de que no tenía ningún mensaje. Paré en el Armstrong a tomar una taza de café. Entablé conversación en la barra y pensé en quedarme un rato más, pero a las ocho y media conseguí decidirme a salir de allí, cruzar la calle y asistir a la reunión.
Hablaba un ama de casa que se emborrachaba mientras su marido estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Contó cómo uno de los niños se la encontró medio desmayada en el suelo de la cocina y que ella lo convenció de que era un ejercicio de yoga para aliviar el dolor de espalda. Todos nos reímos.
—Me llamo Matt —dije cuando llegó mi turno—. Esta noche solo vengo a escuchar.
El bar de Kelvin Small se encuentra en Lenox Avenue, a la altura de la calle Ciento veintisiete. Es un lugar alargado y estrecho con una barra que va de punta a punta y una fila de mesas con banquetas frente a la barra. Hay un pequeño escenario al fondo, en donde aquel día dos negros rapados, con gafas de sol oscuras y trajes de Brooks Brothers, interpretaban jazz suave. Uno tocaba un piano vertical y el otro una batería con escobillas. Parecían y sonaban como la mitad del viejo Modern Jazz Quartet.
No me costó escucharlos, porque en cuanto traspasé el umbral, en la sala se hizo el silencio. Yo era el único blanco y todo el mundo dejó de hablar para examinarme de arriba abajo. Había un par de blancas sentadas en las banquetas con unos hombres negros, y dos chicas negras compartían mesa; en total, habría una veintena de hombres en el local, de todas las tonalidades, excepto la mía.
Me abrí paso a lo largo de la sala y entré en el lavabo. Un hombre, casi tan alto como para jugar al baloncesto se peinaba el cabello alisado. El aroma de su loción capilar se mezclaba con el tufillo agrio de la marihuana. Me lavé las manos y las froté bajo un secador de aire caliente. Cuando salí el hombre alto seguía trabajándose el pelo.
Las conversaciones se apagaron de nuevo cuando volví a la sala. Caminé hacia la entrada otra vez, lentamente, balanceando los hombros. No podría asegurarlo respecto a los músicos, pero aparte de ellos, juraría que no había nadie en el bar que no tuviera al menos una condena. Chulos, camellos, jugadores... Auténtica aristocracia.
Un tipo que estaba en la barra, en el quinto taburete desde la entrada, me llamó la atención. Tardé un segundo en identificarlo, ya que cuando le conocí, años atrás, llevaba el pelo liso y ahora lucía un peinado afro. Su traje era verde lima y los zapatos de piel de reptil, probablemente alguna especie protegida.
Indiqué la puerta con la cabeza, pasé delante de él y salí. Me detuve dos portales más allá junto a una farola. Pasaron dos o tres minutos y apareció, con paso ágil y desenvuelto.
—¡Hey, Matthew! —saludó ofreciéndome la mano—. ¿Cómo te va, tío?
No le di la mano. La miró, luego me miró a mí, giró los ojos, sacudió la cabeza exageradamente, dio una palmada, se frotó las manos contra el pantalón y se las puso en sus estrechas caderas.
—Cómo ha pasado el tiempo —dijo—. ¿Se acabó tu marca favorita en el centro? ¿O es que ahora vienes a Harlem a hacer pipí?
—Parece que te va bien, Royal.
Se infló como un pavo. Su nombre era Royal Waldron; conocí a un poli negro imbécil que le puso como apodo El Mierdas.
Royal me respondió:
—Bueno, compro y vendo, ya sabes.
—Sí, ya sé.
—Sé justo con la gente y nunca te quedarás sin hincar el diente. Es un refrán que me enseñó mi mamá. ¿Qué es lo que te ha traído por este barrio, Matthew?
—Estoy buscando a un tío.
—Quizá lo encuentres. ¿Ya no estás en la bofia?
—Ya hace bastantes años.
—¿Y buscas algo? ¿Qué es lo que quieres y cuánto estás dispuesto a gastarte?
—¿Qué es lo que vendes?
—Casi de todo.
—¿El negocio aún marcha con todos esos colombianos?
—Joder —dijo, y con una mano se frotó la delantera del pantalón. Imaginé que llevaba una pistola en la cintura de los pantalones verde lima. Debía de haber tantas armas como individuos en el Kelvin Small’s—. Los colombianos son gente legal —explicó—. Con no engañarles nunca, basta. Tú no has venido por aquí para pillar mercancía, ¿verdad?
—No.
—¿Qué es lo quieres, tío?
—Busco a un macarra.
—Joder, acabas de pasar por delante de veinte, y de seis o siete putas.
—Busco a un chulo llamado Chance.
—Chance.
—¿Lo conoces?
—Puede que lo conozca.
Esperé. Un hombre vestido con un abrigo largo venía caminando por la acera y se detenía delante de cada escaparate. Parecía que estaba mirándolos, pero era imposible. Todas las tiendas habían puesto persianas metálicas que echaban al cerrar. El tipo se detenía delante de cada tienda y examinaba la cerradura de la persiana con mucho interés.
—Una forma como otra de ir de compras —dijo Royal.
Un coche patrulla pasó al ralentí. Los dos agentes uniformados nos miraron. Royal les deseó buenas tardes. Yo no dije nada y tampoco ellos.
—Chance no viene mucho por aquí —comentó Royal cuando el coche se alejó.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—No es fácil. Puede aparecer en cualquier sitio, en el lugar más inesperado. No es cliente habitual de ningún local.
—Eso me han dicho.
—¿Dónde has buscado?
—He estado en un café de la Sexta Avenida con la Cuarenta y cinco, en un piano bar del Village, en un par de bares de las calles Cuarenta Oeste.
Royal escuchó mi enumeración y asintió con aire pensativo.
—No lo vas a encontrar en una hamburguesería —dijo—, sus chicas no trabajan la calle. Eso sí lo sé. De todas formas, podría aparecer en una, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que puede asomar la nariz en cualquier lugar sin que sea un sitio que frecuente.
—¿Dónde tengo que buscarlo, Royal?
Me dio dos o tres nombres. Ya había estado en uno de ellos y había olvidado mencionarlo. Tomé buena nota de los otros.
—¿Cómo es? —pregunté.
—Joder, tío, es un chulo —exclamó.
—No te gusta.
—No tiene que caerme bien o mal. Mis amigos, Matthew, son amigos con los que tengo negocios, y Chance y yo no tenemos ningún negocio el uno con el otro. Ninguno de los dos compra lo que el otro vende. Él no compra mi mercancía y a mí no me interesan sus conejitos. —Una irónica sonrisita dejó al descubierto su dentadura—. Cuando tienes todos los caramelos, los conejitos te salen gratis.
Uno de los lugares que Royal había mencionado se encontraba en Harlem, en Saint Nicholas Avenue. Me dirigí a pie hacia allí desde la calle Ciento veinticinco. Era una calle ancha, comercial, bien iluminada, pero comencé a sentir la paranoia, no del todo irracional, de un blanco en un barrio de negros.
Doblé a la derecha hacia Saint Nicholas Avenue y recorrí un par de manzanas antes de llegar al Club Cameroon. Era una pobre imitación del Kelvin Small’s: una máquina de discos reemplazaba a los músicos. El servicio de caballeros estaba sucio y en el retrete alguien inhalaba estrepitosamente. Cocaína, supuse.
No reconocí a ninguno de los hombres de la barra. Me quedé a beber un refresco con gas mientras observaba las caras de quince o veinte negros reflejadas en el espejo de detrás de la barra. Pensé que no era la primera vez aquella tarde en que quizá estuviera viendo a Chance sin saberlo. La descripción que tenía de él coincidía casi por completo con la de un tercio de los hombres allí presentes, y haciendo un esfuerzo de imaginación, podía coincidir con la de los dos tercios restantes. No había podido ver ninguna foto suya. Su nombre no les decía nada a mis contactos policiales y, si aquel era su apellido, no estaba fichado.
Los tipos a mi lado me habían dado la espalda. Vi mi imagen reflejada en el espejo: un hombre pálido, con un traje de color indefinido y abrigo gris. Mi traje estaba sin planchar y mi sombrero no hubiera tenido peor aspecto si el viento se lo hubiera llevado. Me encontraba allí aislado entre dos mastodontes con unas espaldas como armarios, trajes de solapas extralargas y botones forrados con tela. Tiempo atrás los chulos hacían cola en la tienda de Phil Kronfeld, en Broadway, para comprar trajes como esos, pero Kronfeld cerró y ahora no sabía dónde se vestían. Quizá debería enterarme. Era probable que Chance tuviera una cuenta y sería una forma de dar con él.
Salvo que la gente de su mundo no tenía cuentas, lo pagaban todo al contado. Incluso se compraban los coches en efectivo. Desembarcan de un coche de segunda mano comprado en Potamkin, sueltan los billetes de cien y vuelven a casa con un Cadillac.
El sujeto a mi derecha avisó al camarero con un gesto del dedo índice.
—Sírvemelo en el mismo vaso —dijo—. Potencia el sabor.
El barman llenó el vaso con un chorrito de coñac y unos diez centilitros de leche fría. Solían llamar al combinado White Cadillac. Puede que lo sigan llamando así.
Quizá tendría que haber preguntado en una de las tiendas de Potamkin.
O quizá debería haberme quedado en casa. Mi presencia creaba una tensión que poco a poco hacía más denso el ambiente del pequeño local. Tarde o temprano alguien se acercaría a mí y me preguntaría qué coño estaba haciendo allí y me costaría encontrar una respuesta.
Me fui antes de que eso ocurriera. Un taxi estaba esperando a que el semáforo cambiara. La puerta del acompañante estaba hundida y el parachoques estaba abollado. Aquello decía mucho sobre la destreza del conductor. De todas formas me subí.
Royal me había hablado de otro sitio en la calle Noventa y seis Oeste y le dije al taxista que me acercase allí. Eran más de las dos de la madrugada y empezaba a sentirme cansado. Entré de nuevo en otro bar donde otro negro estaba tocando el piano. Este parecía desafinado pero quizá fuera yo quien lo estaba. Había bastantes parejas mixtas, pero las chicas blancas que estaban con los negros parecían más novias que fulanas. Algunos tipos llevaban trajes chillones pero ninguno ostentaba el distintivo macarra de los chulos que había visto dos kilómetros más al norte. Si bien el ambiente olía a vida licenciosa y transacciones en efectivo era más fino y más tranquilo que los antros de Harlem o los de la zona de Times Square.
Metí una moneda en el teléfono y llamé al hotel. Ningún recado. Esa noche el conserje era un mulato adicto al jarabe para la tos que no parecía hacerle mucho efecto. Sin embargo, aún podía hacer el crucigrama del Times con una pluma.
—Jacob —dije—, hazme un favor. Llama a este número y pide que te pongan con Chance.
Le pasé el número. Él lo repitió y me preguntó si era el señor Chance. Le dije que solo Chance.
—¿Y si responde?
—Cuelgas.
Me acerqué a la barra y estuve a punto de pedir una cerveza pero me decidí por una Coca-Cola. Un minuto después el teléfono sonó y un muchacho con pinta de universitario lo cogió. Alzó la voz preguntando si había alguien en el lugar llamado Chance. Nadie respondió. Observé al camarero. Si el nombre le decía algo, no lo demostró. No estaba seguro de si había prestado atención.
Habría podido jugar a aquel jueguecito en cada bar por el que había pasado, y quizá hubiera descubierto algo. Pero me había llevado tres horas pensar en ello.
Era todo un detective. Me había bebido toda la Coca-Cola de Manhattan y aún no había encontrado a ese maldito chulo. Acabaría con todos los dientes cariados antes de dar con ese cabrón.
Un disco terminó y empezó a sonar otro en la máquina, algo de Sinatra. Una idea me vino a la cabeza. Dejé mi Coca-Cola en la barra, salí y tomé un taxi en la avenida Columbus. Me bajé en la esquina con la Setenta y dos y caminé media manzana hacia el oeste hasta llegar al Poogan’s Pub. La clientela no era tan negra y yo no desentonaba tanto; sin embargo, no buscaba a Chance, buscaba a Danny Boy Bell.
No estaba. El camarero me dijo:
—¿Danny Boy? Acaba de irse. Mira en el Top Knot, al otro lado de Columbus. Cuando no está aquí suele estar por allí.
Y en efecto, allí estaba, sentado en un taburete al final de la barra. Hacía muchos años que no lo veía pero no me fue difícil reconocerlo. No había crecido y su piel no era más oscura.
Los padres de Danny Boy eran ambos negros de tez muy oscura. Él había heredado sus rasgos, pero no el color. Era albino, tan falto de pigmentación como un ratón blanco. Era esbelto y muy bajo. Presumía de medir un metro cincuenta y ocho pero siempre me pareció que se ponía unos centímetros de más.
Llevaba un traje a rayas de tres piezas y la primera camisa blanca que había visto en mucho tiempo. La corbata era de rayas rojas y negras extremadamente discretas y sus zapatos negros estaban muy lustrados. Creo que nunca lo había visto sin traje ni corbata, o sin zapatos resplandecientes.
—Matt Scudder —dijo—. ¡Dios mío! Si esperas lo suficiente acabas encontrando a todo el mundo.
—¿Qué tal estás, Danny?
—Más viejo. Han pasado los años. Estás a tiro de piedra, y ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Ha pasado una eternidad.
—No has cambiado mucho.
Me examinó un momento y me dijo:
—Tampoco tú.
Pero a su voz le faltaba convicción. Era una voz sorprendentemente normal saliendo de un personaje muy poco habitual, de tono medio y sin acento de ningún sitio.
—¿Pasabas por aquí o me estabas buscando? —preguntó.
—Estuve primero en el Poogan’s. Allí me dijeron que quizá te encontraría aquí.
—Me siento halagado. Simple visita de cortesía, supongo.
—No exactamente.
—¿Por qué no nos sentamos? Podemos hablar de los viejos tiempos y de los amigos desaparecidos. Y de paso del motivo que te ha traído aquí.
Los bares que frecuentaba Danny Boy guardaban una botella de vodka ruso en el frigorífico. Eso era lo único que le gustaba, frío como el hielo pero sin ningún cubito que hiciese ruiditos ni rebajase el alcohol. Nos instalamos en una mesa del fondo y una velocísima camarera trajo su brebaje habitual y una Coca-Cola para mí. La mirada de Danny Boy iba de mi vaso a mi rostro.
—Estoy reduciendo —dije.
—Eso me parece razonable.
—Supongo.
—Hay que saber moderarse. Déjame decirte algo, Matt —siguió él—. Los antiguos griegos eran muy sabios y sabían moderarse.
Se bebió la mitad de su vaso. Se despachaba al menos ocho de aquellos al día, lo cual suma un litro para un cuerpo de cincuenta kilos; y nunca lo vi borracho. Jamás vi que balbucease o se trabase a la hora de hablar. Siempre era el mismo.
¿Y qué importaba? Eso no tenía nada que ver conmigo.
Di un sorbo a mi Coca-Cola.
Intercambiamos algunas historias. El trabajo de Danny Boy, si es que tenía alguno, era el de informar. Cualquier cosa que le dijeras quedaba archivada en su mente, y al juntar las piezas de la información y hacerlas circular conseguía dólares suficientes para que sus zapatos relucieran y que su vaso estuviera siempre lleno. Organizaba encuentros y deducía un porcentaje para sus gastos. Sus manos siempre estaban limpias porque tenía una participación muy escasa en numerosos proyectos a corto plazo, la mayoría, de hecho, ilícitos. Cuando estaba en el cuerpo, él era una de mis mejores fuentes, un chivato que no se hacía pagar en dinero sino en información.
—¿Te acuerdas de Lou Rudenko? —preguntó—. Le llamaban Louie el Sombrero.
Le dije que sí.
—¿Te enteraste de lo de su madre?
—¿Qué?
—Una encantadora viejecita ucraniana, aún vivía en el barrio antiguo, en la calle Nueve o Diez Este, donde siempre. Llevaba viuda muchos años. Debía de tener setenta, incluso ochenta. ¿Qué edad puede tener Lou? ¿Cincuenta?
—Puede.
—No tiene importancia —dijo Danny—. Pues bien, el caso es que esa encantadora viejecita tenía un amigo, un caballero viudo de la misma edad. La iba a visitar un par de noches a la semana y ella cocinaba para él comida ucraniana y alguna vez iban a ver una película juntos si encontraban alguna en que los actores estuvieran fornicando de principio a fin. Pues una tarde, él viene muy alterado porque ha encontrado un televisor en la calle. Alguien lo había tirado a la basura. Él dice que la gente está loca, que tiran cosas en buen estado a la basura y que es un manitas, y que la televisión de ella está averiada, y que esta es en color, y el doble de grande, y que quizá la consigan reparar.
—¿Y?
—Entonces enchufa el aparato, lo enciende para ver lo que pasa, y lo que pasa es que el aparato explota. Él pierde un brazo y un ojo, y la señora Rudenko, que estaba justo delante de la tele, muere instantáneamente.
—¿Era una bomba?
—Exacto. ¿Lo leíste en los periódicos?
—No, seguro que se me pasó.
—Ocurrió hace cinco o seis meses. Se descubrió que alguien había equipado el televisor con la bomba y que iba dirigida a otro. Quizá se tratara de la mafia, o puede que no, porque todo lo que el viejo pudo decir fue el sitio donde encontró el aparato y eso no sirve de mucho. Lo cierto es que el que recibió el aparato sospechó lo bastante como para tirarlo a la basura, y el resultado es que terminó matando a la señora Rudenko. He visto a Lou y es gracioso, porque no sabía con quién enfadarse. «Es esta maldita ciudad —me dijo—. Esta maldita y puñetera ciudad». Pero ¿tiene algún sentido para ti? Tú puedes vivir en medio de Kansas y un ciclón se te echa encima y se lleva la casa y te la desperdiga por toda Nebraska. Es la mano de Dios, ¿no?
—Eso dicen.
—En Kansas Dios se sirve de ciclones, en Nueva York se sirve de televisores asesinos. Quienquiera que seas, Dios o cualquier otro, usas lo que tienes más a mano. ¿Quieres otra Coca-Cola?
—De momento no.
—¿Qué puedo hacer por ti?
—Busco a un chulo.
—Diógenes buscaba a un hombre honesto. Tú tienes más donde escoger.
—Busco a un chulo en particular.
—Todos son particulares. Incluso algunos son buena gente. ¿Tiene nombre?
—Chance.
—Ah, ya. Conozco a un Chance —dijo Danny Boy.
—¿Sabes dónde lo puedo encontrar?
Danny Boy frunció el entrecejo, levantó su vaso vacío y lo volvió a dejar.
—No frecuenta ningún sitio en concreto —dijo.
—Eso es lo que me dice todo el mundo.
—Es cierto. En mi opinión, creo que todo hombre debería tener un cuartel general. El mío está en el Poogan’s. El tuyo lo tienes en Jimmy Armstrong’s, o al menos eso es lo último que oí.
—Sí, aún sigo ahí.
—¿Ves? Me intereso por ti incluso cuando no te veo. Bien, vamos a ver, Chance. Déjame pensar. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves?
—Sí. Bueno, viernes de madrugada.
—No seas tan minucioso. ¿Qué quieres de él, si no te importa decírmelo?
—Hablar un rato.
—No sé dónde está a esta hora, pero quizá sepa dónde va a estar dentro de dieciocho o veinte horas. Déjame hacer una llamada. Si esa niña aparece, pídeme otra copa, ¿quieres? Y otra para ti.
Conseguí llamar la atención de la camarera y le pedí otro vodka para Danny Boy.
—Muy bien. ¿Y otra Coca-Cola para ti? —preguntó.
Había sentido fuertes deseos de beber alcohol de forma intermitente desde que me senté pero de repente ese deseo se hizo irresistible. La idea de la Coca-Cola me daba náuseas. Esta vez pedí un ginger ale. Danny Boy seguía al teléfono cuando la camarera nos trajo las bebidas. Colocó el refresco delante de mí y el vodka en el sitio de Danny Boy. Allí sentado me esforzaba por no mirar el vaso de vodka, pero no podía mirar otra cosa. Esperé a que Danny Boy volviera a la mesa y vaciara su maldito vaso.
Respiré lentamente, sorbiendo mi refresco y sujetando mis manos para que no volaran al vodka. Finalmente volvió a la mesa.
—Tenía yo razón —anunció—. Mañana por la noche estará en el Garden.
—¿Los Knicks ya están de vuelta? —pregunté—. Creía que aún seguían de gira.
—No en el estadio principal. Creo que hay un concierto de rock. Chance irá a la pelea el viernes por la noche en el Felt Forum —contestó.
—¿Va siempre? —pregunté.
—No siempre, pero hay un peso wélter llamado Kid Bascomb; está comenzando y Chance tiene interés en él.
—¿Ha invertido en él?
—Puede. O puede que sea un interés puramente intelectual. ¿Qué te hace sonreír?
—La idea de que un chulo pueda tener un interés intelectual en la carrera de un peso wélter.
—Tú no conoces a Chance.
—No.
—Él no es como los demás.
—Comienzo a creérmelo.
—De cualquier forma el hecho de que Kid Bascomb pelee mañana no asegura que Chance vaya a estar allí. Pero es probable. Si quieres hablarle, te costará el precio de una entrada.
—¿Cómo haré para reconocerlo?
—¿Nunca lo has visto? No, es verdad, acabas de decírmelo. Lo reconocerás cuando lo veas.
—No podré hacerlo entre una multitud enfervorizada. Y menos cuando la mitad de los espectadores son chulos y jugadores —contesté.
—Esa conversación que vas a tener con Chance —preguntó tras reflexionar un momento—, ¿le va a hacer enfadar mucho?
—Espero que no.
—Es que suele tener problemas con la gente que le señala con el dedo.
—No veo por qué.
—Entonces, Matt, te va a costar el precio de dos entradas. Ya puedes estar contento de que sea una velada en el Forum y no un combate en el ring del Garden. Las mejores localidades no te costarán más de diez o doce dólares, quince como máximo. Nuestras entradas saldrán como mucho por treinta.
—¿Vienes conmigo?
—¿Por qué no? Treinta por las entradas y cincuenta por el tiempo que pierdo. ¿Crees que tu bolsillo lo soportará?
—Puede, si es que vale la pena.
—Siento que tenga que pedirte el dinero. Si se tratase de un espectáculo de atletismo no te pediría ni un centavo. Pero, consuélate, te hubiera pedido cien dólares por un partido de hockey.
—Así que, después de todo, estoy de suerte. ¿Te veo allí?
—En la entrada. A las nueve, así tendremos tiempo de sobra, ¿no te parece?
—Perfecto —confirmó.
—Trataré de llevar algo llamativo —dijo—, así no tendrás problemas para encontrarme.
4
No fue difícil distinguirlo. Llevaba un traje de franela gris perla con un chaleco rojo brillante sobre una corbata de punto negra y una camisa blanca y nueva. Llevaba gafas de sol de montura metálica y cristales oscuros. Danny Boy escurría el bulto cuando el sol salía —ni sus ojos ni su piel lo soportaban— e incluso llevaba gafas de sol durante la noche, al menos que se encontrara en un sitio con una luz muy tenue como el Poogan’s o el Top Knot. Años atrás me había dicho que deseaba que el mundo tuviera un regulador y que solo necesitase girarlo para bajar un punto o dos la intensidad de la luz. En aquel momento pensé que semejante comentario se podía deber a los efectos del whisky: lo convierte todo en tinieblas, baja el volumen del sonido y redondea las esquinas.
Elogié el traje de Danny Boy.
—¿Te gusta el chaleco? —dijo—. Hace mucho tiempo que no me lo pongo. Quería estar visible.
Yo ya había sacado las entradas. El sitio más cercano al cuadrilátero costaba quince dólares. Compré dos de cuatro dólares y medio que nos hubieran puesto más cerca de Dios que del ring. Franqueamos la entrada y mostré las entradas boca abajo a un acomodador, al mismo tiempo que le deslizaba un billete doblado en la mano. Nos colocó en un par de asientos en la tercera fila.
—Puede que me vea obligado a cambiarles, caballeros —dijo excusándose—, pero lo más probable es que no y, en cualquier caso, les aseguro que se sentarán al lado del ring.
—Siempre existe una manera, ¿no? —me dijo Danny Boy cuando el hombre se alejó—. ¿Cuánto le has dado?
—Cinco pavos.