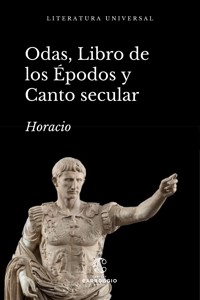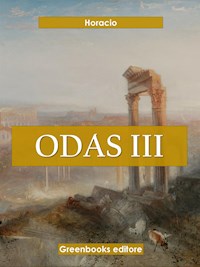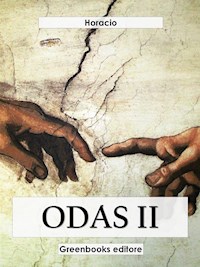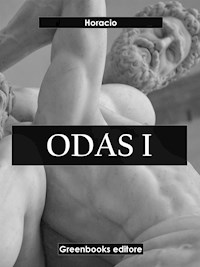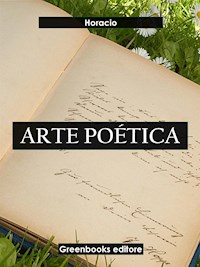Odas, Libro de los Epodos y Canto secular
Horacio
Guillermo Díaz-Plaja
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de Guillermo Díaz-Plaja.Estudio preliminar de Vicente López Soto.Traducción y notas de las Odas y el Libro de los Épodos son de Bonifacio Chamorro.Traducción de Canto secular a cargo de Marcelino Menéndez y Pelayo.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
DOS POETAS CON MARCHAMO DE CLÁSICOS
APROXIMACIÓN A HORACIO
ODAS
LIBRO SEGUNDO
LIBRO TERCERO
LIBRO CUARTO
LIBRO DE LOS EPODOS
CANTO SECULAR
DOS POETAS CON MARCHAMO DE CLÁSICOS
PRESENTACIÓN
Por
Guillermo Díaz-Plaja
de la Real Academia Española
Quiero ofrecer una breve meditación acerca de la importante iniciativa de poner en órbita, en el campo editorial español, una nueva colección de clásicos.
¿No es, en apariencia, sorprendente? ¿No se nos remacha un día y otro, como con un tenaz martillo, la idea de que nuestro tiempo se define como una ruptura con el pasado? El hecho en sí, tiene, pues, categoría de comentable. Significa, para empezar, la confianza de una empresa en unos valores cuya aceptación se da por asegurada. Algo así como un retorno al «patrón oro» en la bolsa universal del Espíritu.
La locución «clásico», en efecto, tiene desde su origen una connotación de calidad. Significó pertenencia a una primera categoría social: a la del ciudadano de mejor alcurnia, exento de la vulgaridad proletaria. Puesto que «classicus» viene de «classis» y, todavía hoy, en el castellano coloquial, «tener clase» implica un reconocimiento de aristocracia. Los diccionarios, sin embargo, no dan con claridad suficiente la correlación con el aspecto cultural de esta valoración que, desde Quintiliano y los gramáticos alejandrinos, designan una jerarquía cultural aplicada a los escritores. La Academia da, en sus acepciones, una doble vertiente: hacia el local, «aula», y hacia la agrupación de los escolares en un determinado grado docente. Pero no aparece con claridad un tercer concepto que a mí me parece obvio: el que liga la idea de clásico a la idea de ejemplo para la enseñanza, tanto más cuanto que el diccionario académico registra «clásico»: «dícese del autor o de la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte (l.ª acep.). Así pues, la palabra «clase» se desdobla en dos vertientes semánticas: la que designa un grupo o grado académico, y la que señala una categoría modélica. Ambas se funden en el uso posterior del vocablo.
Prolongar el estudio de estas significaciones nos conduciría a otros temas bastante sugestivos. El Diccionario académico, por ejemplo, da «clásico» «en oposición a romántico». ¿Es esto así? ¿No trasunta esta confrontación una visión meramente preceptista y conservadora? Ya que, en efecto, el clasicismo así designado es el «perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana, y a los que en tiempos modernos los han imitado». De esta manera, por ejemplo, Goethe sería solo parcialmente un clásico. Mas ¿cómo configurar la locución «clásicos del siglo XIX» aplicada a Byron o a Dostoievski? ¿Y no se dice a cada paso que Valéry o Joyce son los clásicos de nuestro tiempo?
Clásico es, pues, quien planta bandera y grita desafío. «Clásico -ha dicho Ortega- es aquel pretérito tan bravo que presenta batalla después de muerto. No se le dé vueltas: actualidad equivale a problematismo». Por tanto, las viejas definiciones de los diccionarios se nos han quedado, por estrechas, inservibles.
Y, sin embargo, cuanto más se hace conflictiva y evanescente la noción de clasicidad, más se observa que la valoración de la misma retorna una y otra vez a lo largo de la historia. Teniendo buen cuidado de recordar que la presencia del clasicismo propiamente dicho no se desvanece nunca del todo, como bastarían a demostrar, por vía de ejemplo, referida a los autores aquí representados, libros como Virgilio en el Medioevo de Comparetti y Horacio en España de Marcelino Menéndez y Pelayo. La sola revisión temática de las epopeyas medievales nos señala la pululación de los temas griegos -desde la guerra de Troya a Alejandro Magno- y romanos -desde la Fundación de la Urbe en adelante. Porque -como es sabido hasta el tópico- lo que diferencia el Renacimiento de la Edad Media es no solo un mejor conocimiento de la Antigüedad y un mayor rigor formal en la imitación de las lenguas clásicas, sino el deseo de transportar al mundo «moderno» las vivencias del Mundo Antiguo. No solo se desea escribir como Cicerón, sino vivir como un patricio de la Roma cesárea, con todas sus consecuencias filosóficas y estéticas.
Pero esto durará relativamente poco. Con el siglo XVII entramos en un conocimiento todavía más docto, pero menos vivencial, de la Antigüedad, de la que se recoge una moral estoica, que sirve especialmente para hacer reflexionar con el melancólico espectáculo de las ruinas y un decoro retórico basado en unas reglas que, también por el lado estético, nos fuerzan a la moderación. Quevedo, Rodrigo Caro o el autor de la «Epístola Moral a Fabio» sabían más de la Antigüedad que Garcilaso o Aldana; pero sentían su mensaje de otro modo. Algo parecido podríamos decir del Clasicismo francés, que vio en la Antigüedad tanto un modelo como una exigencia de orden mental «Reposa -ha escrito Henri Peire- sobre la convicción de que hay algo permanente y esencial tras lo mudable y accidental; de que esta esencia permanente, esta «substancia», en el sentido de etimología de la palabra, vale más que lo pasajero y relativo» (1).
Sin embargo, esta definición no es suficiente: «Clásico -ha dicho Valéry- es el escritor que lleva en sí un crítico y que lo asocia íntimamente a sus trabajos» (2). En uno y otro se anota, con cierta coherencia, la noción de vigilancia y de exigencia. Lo clásico estaría así en las antípodas de lo bárbaro, de lo intuitivo. Es decir de lo irracional. Por este camino sí podríamos llegar a una noción que fuese más allá de la crono geografía grecorromana de la Antigüedad, para alcanzar a cuantas obras pudiéramos considerar como cumbres del espíritu humano.
Se trata, en efecto, de unas condiciones previas, «sine qua non», que, en el caso de existir, no constriñen el ámbito de la clasicidad en ningún sentido; y mucho menos en el recortado espíritu de oposición clásico-romántica. Puesto que las nociones de «vigilancia y exigencia» pueden aparecer en cualquier escuela literaria, incluidas las que en nuestro tiempo han aportado nuevos modos y formas de entender los valores estéticos. Puesto que no sería lícito acantonarnos en una nostálgica visión tradicionalista o retórica, tanto más cuanto que somos conscientes de que cada época ha descubierto sus propios continentes temáticos y que la nuestra no se ha quedado atrás en la exploración de «mares nunca antes navegados».
Nada de esto, sin embargo, aminora la formidable realidad histórica que se apoya en una «memoria» que la Humanidad nos ofrece con respecto a ciertos valores. Muchas veces he comentado el prodigioso milagro de que la obra inscrita en el frágil pergamino haya resistido más -a través de heroicos y oscuros copistas- que los mármoles y los bronces. Atravesando tempestades de fuego y olvido, he aquí los hexámetros virgilianos o los epodos de Horacio, impávidos, llegando hasta nosotros a través del túnel de los tiempos. ¿Por qué? Meditemos brevemente sobre ello.
Quisiéramos hacer notar ahora y en primer término cómo y hasta qué punto la elección de nombres como Virgilio y Horacio, para encabezar una biblioteca de clásicos, es una muy afortunada elección.
Responderé en primer lugar a la primera objeción posible: ¿por qué no un griego? ¿Por qué no, por ejemplo, Homero y Píndaro?
Volvamos a la primera noción de «clásico», surgida del cruce semántico de «calidad» y «lección». Nuestro mundo cultural procede de la raíz grecolatina, porque, si como ha dicho T. S. Eliot, nosotros no somos «los sucesores de los griegos», sino que «somos los griegos», no es menos cierto que la gran misión de la cultura romana fue la de decantar y, a la vez, universalizar el mensaje helénico que, en la Romania medieval, hija del maridaje entre la civilización latina y el cristianismo. encontró su pleno desenvolvimiento. La Europa occidental habló, pues, en latín, desde la Edad Media, en la cultura (escolástica) y en la liturgia; y en latín se expresó el humanismo y la sabiduría científica a partir del Renacimiento. Pues bien: esta doble vertiente del saber que abarca el paganismo y el cristianismo solo puede ofrecerla Virgilio. A diferencia de Homero, acantonado en su lejana barbarie preclásica y en su lengua arcaizante, Virgilio marca la plenitud del saber retórico -los hexámetros virgilianos son la perfección misma- y la culminación del sentido religioso, tanto del paganismo como del cristianismo. Sí, puesto que bien sabido es que la fama del inventor de la Eneida se apoya en un extraño carisma que le da una proyección hacia el mundo de nuestra creencia; y no solo por la bien sabida «confusión» que atribuye carácter mesiánico a la Égloga IV (3), sino porque, desde el primer momento la personalidad de Virgilio desprendió una misteriosa emanación que le otorgó una atrayente condición de mago o adivino, que le liga a la espiritualidad cristiana. Así este carácter le aseguraba la fidelidad del mundo medieval, como aquella perfección retórica había de llevarle a asombrar al mundo humanístico. El sentido abarcador de estas admiraciones lo asume, sin duda, Dante Alighieri, cuyo fervor alcanza todos los límites porque se extiende a todos sus horizontes de la personalidad virgiliana (4). Esta «proximidad» se advierte más -en contraste con la «lejanía» homérica- si se añade la «situación» de Virgilio en relación con el Emperador que le convierte en algo tan «moderno» como un «poeta al servicio del Estado». Puesto que, como es bien sabido, «Roma» necesitaba -como los personajes súbitamente enriquecidos- prestigiar sus orígenes, como el «bourgeois gentilhomme» de Moliere necesitaba adquirir a toda costa un mínimo de «buenas maneras.»
Si a esto se añade, que Virgilio utiliza su perfección retórica, la fuerza de su universal magisterio, para la exaltación del mundo agrícola y pastoril, -con lo que completa el cuadro temático de la poesía antigua (o como dice en su propio epitafio «pascua, rura, duces,» «pastoreo, agricultura, caudillaje») se comprenderá la justicia de considerar a Virgilio como el Clásico por excelencia.
A Virgilio le acompaña en nuestra colección, como en la vida mortal, Horacio. Puesto que para decirlo con la actual terminología crítica son «compañeros» de generación, constituyendo -con Tibulo, Propercio y Tiro Livio- la segunda oleada que junto con la primera -Lucrecio, Catulo, Cicerón- nos confirman en la idea de que existen concordancias providenciales, concentraciones casi misteriosas de astros propicios que reúnen, precisamente en la hora solar del Imperio, una prodigiosa concentración de espíritus. (El ejemplo anterior de «milagro» nos lo ofrece -como se sabe- la Atenas del siglo V antes de Jesucristo.)
Figura menor que la de Virgilio, tiene Horacio la misma entrañable comunicabilidad: la misma misteriosa capacidad de encantamiento. Y cosa curiosa, la misma permeabilidad a la conciencia cristiana, que da en su dulce filosofía avatares de magia y de espiritualidad, que le aproximan al magisterio moral del equilibrio y el amor a la Naturaleza. La «cristianización» de Horacio -por decirlo así- se hace además a través de su pensamiento neoplatónico, puesto que nada más sencillo que poner la idea de Dios donde el paganismo coloca la Idea de la Perfección. Su ética de origen estoico le permitía el goce moderado de su existencia que, gracias a la protección de Mecenas, pudo cumplir en la finca que le regaló en el corazón de los montes Sabinos, desde donde aleccionó a la Humanidad entera en el arte de la dulce contemplación del dulce huerto patrimonial, que le hace mirar sin envidia la «nave» que simboliza la aventura y la ambición. «Huerto» y «nave» han sido, durante veinte siglos, los símbolos de una y otra actitud del ánimo, tal como se repite en la criatura humana a través de los tiempos.
Pero no solo es Horacio un maestro en la conducta, sino que, para coronar su ejemplaridad de clásico -justificando una vez más su elección para este volumen-, Horacio se nos aparece justamente como el «maestro de retórica», más estudiado en la cultura occidental. Durante siglos y siglos, en efecto, el saber literario partía de la lectura memoriosa y el comentario crítico de una obra horaciana: la proverbial «Epístola ad Pisones», conocida también como su «Arte Poética». Si repasamos los veintiocho puntos con que Menéndez Pelayo sintetiza su doctrina estética, nos daremos cuenta de que nada ha existido en la literatura europea desde hace veinte siglos, si ha querido insertarse en la tradición clásica, que no esté inscrito en la órbita del pensamiento horaciano. Es, pues, Horacio el maestro indeclinable que ha enseñado equilibrio entre unidad y complejidad; entre ingenuidad y arte: entre tradición y renovación; entre observación e invención; entre inspiración y pensamiento; entre estética y ética; entre voz coloquial y neologismo; entre arrebato y ponderación, tomando como «garantía constitucional» (diríamos utilizando la frase en otro sentido) de la obra de arte la imitación de la vida humana. Así, pues, en Horacio se corona la exigible paridad entre humanidad y humanismo, en tanto que exige que «el hombre sea la medida de todas las cosas», siguiendo el importante apotegma de Protágoras. Por lo demás -y en esto se parece también a Virgilio- esta mensuración del hombre se encuadra en una naturaleza cuyas proporciones no deberán jamás sobrepasar los lindes que la misma proporcionalidad con el hombre exige. Tardará muchos siglos en llegar la sensibilidad romántica con su culto a lo desmesurado, a lo aterrador y a lo gigantesco. Entre tanto, el ser humano verá, en el contorno paisajístico, el sosegado refugio de la armonía innata en el espíritu del hombre. Todo esto -que se denomina «medianía dorada» («áurea mediocritas»)- es un concepto que la Humanidad debe a Horacio.
Volvamos a la pregunta inicial: «¿Por qué Horacio? (¿Y por qué no Píndaro?)» ya que creemos haber dado material suficiente para la respuesta. La elección está bien hecha, por lo que pudiéramos llamar la mayor entrañabilidad del poeta latino, su más honda y trascendente proximidad. ¿Podríamos cerrar esta meditación que antecede a unas versiones de Horacio al castellano sin recordar unas palabras de Menéndez Pelayo que ha cantado su sabiduría en verso («Yo guardo con amor un libro viejo») y en prosa, en tantas y tantas páginas de su poderosa explanación crítica, en las que presenta a Fray Luis de León como la cumbre de la perfección estética, en la medida justamente en que era un «Horacio cristianizado»?: «Si yo os dijese que, fuera de las canciones de San Juan de la Cruz, que no parecen ya de hombre, sino de ángel, no hay lírico castellano que se compare con él, aún me parecería haberos dicho poco. Porque desde el Renacimiento acá, a lo menos entre las gentes latinas, nadie se ha acercado en sobriedad y pureza: nadie ha volado tan alto ni infundido como él en las formas clásicas el espíritu moderno.» Estas formas clásicas, no hace falta recordarlo, son preferentemente horacianas. A partir de ellas, el lírico castellano podría realizar la operación de «aggiornamento» que consiste en trascender el mensaje estético en un ascenso ético, a la luz de su fervorosa fe cristiana. De suerte que la conformidad del hombre a su destino que proclama la tranquila serenidad del ánimo estoico, se adorna aquí de las virtudes cristianas de la prudencia y de la templanza. Y como por arte de magia, este equilibrio mental se trasvasa a una justeza de forma, a un tan discreto decir que nos maravilla en todo momento, y cuyo secreto último sería el respeto a la palabra, entendida como aparato de precisión que ajuste prodigiosamente al objeto o concepto designado.
«Así se comprende que Fray Luis de León -prosigue Menéndez Pelayo con ser poeta tan sabio y culto, tan enamorado de la antigüedad y tan lleno de erudición y doctrina, sea en la expresión lo más sencillo candoroso e ingenuo que darse puede, y esto no por estudio ni por artificio, sino porque, juntamente con la idea, brotaba de su alma la forma pura, perfecta y sencilla» (5).
Lo que da categoría asombrosa a este trasvase de Horacio a la lírica posterior es que «no se le nota la zona de inserción» es decir, que el canon de humanidad inventado por Horacio pasa a integrarse en una medida de humanismo, como acabamos de notar, en el gran lírico de nuestro Renacimiento.
Horacio, pues, desde el alto nivel de su mensaje espiritual hasta el sencillo saber que se vierte en esa «cartilla escolar» (la «Epístola a los Pisones») en la que docenas y docenas de generaciones han aprendido los rudimentos de la clasicidad. Ya no exigen los profesores, como antaño, sabersela de memoria, pero es bueno que, en las bibliotecas la lección horaciana, como la de Virgilio, se encuentren al alcance de la mano.
Virgilio y Horacio. Otra pluma tiene sobre sí el honor (y la responsabilidad) de comentarlos y de traducirlos. A mí me corresponde -y ya es bastante riesgo- ofrecer una visión conjunta y, a la vez, intentar poner de relieve la feliz elección de estos dos nombres, como iniciación de una colección de clásicos. Una colección que se apoya en las sólidas razones de continuidad espiritual que he señalado al principio. Una escuadra de ágiles veleros a los que deseo una venturosa navegación.
Guillermo Díaz-Plaja
NOTAS
(1) ¿Qué es clasicismo?, México. Fondo de Cultura Económica. 1953. pág. 92.
(2) Varitté, II
(3) En la Égloga IV, Virgilio escribió un poema a su amigo Asinio Polión, en el que se congratula ante el próximo nacimiento de su hijo, al que califica de futura alegría del mundo: esta expresión fue considerada como profecía de advenimiento del Niño Jesús.
(4) La consagración de Virgilio, como coprotagonista del mayor poema cristiano universal solo se explica por esta condición bivalente del autor de La Eneida, apoyada, claro está, en el fervor que despierta en el Alighieri, que le saluda una vez se ha dado a conocer con los proverbiales encendidos versos:
«Or se'tu quel Virgilio, e quella fonte
che spandi di parlar si largo fiume?»
rispuos'io lui con vergognosa fronte.
«¡O delli altri poeti onore e lume,
vagliami il lungo studio e'l grande amore
che m'ha fatto cercar lo tuo volume! »
Tu se'lo mio maestro e'l mio autore;
tu se'solo colui da cu' io tolsi
lo bello stilo che m'ha fatto onore. (Canto I)
(5) Historia de las ideas estéticas, ed. nacional, vol. 1, págs.. 125-131.
APROXIMACIÓN A HORACIO
ESTUDIO PRELIMINAR
por
Vicente López Soto
miembro de la Asociación Internacional Vita Latina,
Avignón (Francia)
Hacia fines del año 689 de la fundación de Roma (8 de diciembre del año 65 a. de J.C.), nació en Venusa (Apulia) Quinto Horacio Flacco. Su padre era un liberto, hombre de posición modesta, pero que trabajó intensamente como recaudador de arbitrios hasta hacerla bastante desahogada en el transcurso de los años. Pronto se dio cuenta de las aptitudes de aquel niño para el estudio de las letras, y deseando para su hijo lo que en aquel entonces pertenecía casi exclusivamente a las clases elevadas, lo trasladó a Roma cuando todavía no había cumplido los doce años y logró que fuera admitido en la academia de retórica que dirigía Orbio Pupilio, donde se revelaron prontamente las excelentes dotes del muchacho. No contento con ello, no descansó hasta ver colmado su sueño de enviarlo a Atenas, emporio y lumbrera de la cultura adonde acudían los más nobles y pudientes de la sociedad romana.
Suetonio nos ha trazado una semblanza del poeta, en la que nos lo describe como bajo de talla y algo grueso. Así se pinta también el propio Horacio en sus Sátiras, y otro tanto se deduce de una carta que le envió Augusto, en la que le dice: «Dionisio me ha traído tu pequeño libro y este, al verlo yo tan pequeño, me ha proporcionado materia de queja contra ti. Me parece que temes que tus libros lleguen a ser más grandes que tú. Pero si te falta altura, no así te falta redondez...»
En Atenas, Horacio abrazó la filosofía estoica. Sus estudios se vieron turbados por los acontecimientos que siguieron a la muerte de Julio César; él mismo se vio envuelto en ellos, enrolándose en el partido republicano. Acallada la guerra civil con el triunfo de los monárquicos, quedó Horacio en difícil posición, pero un decreto de amnistía de los triunviros le permitió regresar a Roma. Al llegar allí, fallecido su padre y despojado de sus bienes hereditarios por una incautación a favor del fisco, tuvo que aceptar un modesto empleo en el tesoro público, como secretario del cuestor. Es en este momento cuando comienza a dedicarse a la poesía, con el deseo de obtener un medio de vida más decoroso. Las urgencias de la vida han afectado también su modo de pensar, que se desliza ahora progresivamente hacia el epicureísmo, en un intento de recuperar el valor y el sentido de lo cotidiano dentro de los límites de la existencia humana.
El poeta lírico.
Pascal dice, en sus Pensamientos, que hay palabras tan claras de por sí que no necesitan definirse. Sin duda vale esto para el concepto de poesía lírica, aunque nos sirva para designar con él obras muy diferentes. Espíritus de diversas costumbres, religión y cultura se han servido de ella a través de la historia para expresar sus sentimientos más íntimos. Es, cual el antiguo Partenón, un templo de cien puertas abierto a todos los hombres, que acoge tanto a los profetas del Dios de Abraham como a los elegíacos paganos, a las canciones de Anacreonte como a los himnos del cristianismo, a las poesías sacerdotales de las religiones establecidas como a las apasionadas exaltaciones del panteísmo que tiende a destruirlas, a los revolucionarios como a los que la emplean como vehículo de las leyes. La poesía lírica ha sido y es la patria de los poetas, el reino en que se refugian todas las grandezas y todas las gracias, todas las debilidades y todas las locuras de la imaginación poética del hombre.
En las épocas llamadas clásicas, la poesía ha tenido, sobre todo, la misión de plasmar en la belleza de los versos las ideas «razonables» o, si se prefiere, de embellecer a la razón mediante el concurso de la imaginación y de la sensibilidad. Sin duda esto encierra el peligro de supeditar estas dos facultades a la primera. Tal es, en general, el carácter de la literatura latina: su poesía está más cerca de la elocuencia que la poesía griega, más próxima, pues, al discurso racional. Así, Lucano no sería el único poeta latino de quien Quintiliano pudo decir que debía ser tenido más entre los oradores que entre los poetas. Muchos prosistas latinos hicieron versos y grandes oradores, como Cicerón, fueron poetas mediocres porque, al acentuar la primacía de la razón, privaron a su lírica de espontaneidad.
Pero existe un sutil punto de equilibrio donde la subordinación se transforma en armonía, como si de repente todas las facultades del hombre tendieran espontáneamente a un mismo y único ideal. Entonces no sabríamos distinguir si la belleza se obtuvo como fruto de un paciente trabajo o si, por el contrario, arrebató al poeta en un vendaval de inspiración. Pero lo cierto es que el verso queda ahí, cincelado, como una obra más perenne que el bronce.
Nadie mejor que Horacio ha poseído el don de ser, al mismo tiempo, lírico y razonable; ninguno como él ha mantenido un perfecto equilibrio entre los tres poderes fundamentales del espíritu: razón, imaginación y sensibilidad. De la primera puede darnos lecciones en la escuela del buen sentido, y de imaginación en la escuela de la fantasía. En cuanto a su sensibilidad -el don por excelencia de la lírica- advertimos en ella una sobria contención que la hace singularmente próxima a la nuestra, como quizás no nos ocurre con ningún otro poeta latino.
Horacio y la política, la filosofía, la moral.
A lo largo del siglo I antes de Cristo asistimos a la progresiva descomposición del régimen republicano en Roma. Fracasadas las tentativas de los Gracos por resolver la crisis política y económica en que habían desembocado las conquistas del siglo precedente, quedaba abierto el camino para una época de dictaduras militares, más o menos encubiertas por la continuidad de las instituciones republicanas. Fue precisamente el apoyo del ejército lo que permitió a César hacerse con el poder, presentándose con sus legiones a las puertas de Roma. En la guerra civil que siguió a estos acontecimientos fueron derrotados ampliamente los partidarios de Pompeyo, su principal adversario, pero para ello fue preciso que se alterara sustancialmente el estatuto republicano en el sentido de institucionalizarse la dictadura perpetua. Fue este hecho lo que determinó el asesinato de César a manos de un grupo de conjurados que, dirigidos por Marco Bruto, pretendían el restablecimiento de las libertades republicanas.
Sin embargo, la muerte de César no resolvió nada porque subsistían las causas profundas que hacían imposible la forma tradicional de gobierno en Roma. Entre los conjurados había hombres honestos, pero incapaces, y hombres capaces, pero deshonestos. Marco Bruto, fiel y sincero en sus convicciones, era un político mediocre y un mal general; Casio, su cómplice, era quizás más hábil, pero gozaba justificadamente de menos estimación. Pasado el primer momento de euforia general por la muerte del tirano, gran parte de la opinión pública se volvió en contra de sus asesinos: era nuevamente la guerra civil.
Horacio se hallaba estudiando en Atenas cuando le llegó la noticia de la violenta muerte de César. Fue este como un grito de júbilo: se pintaba a la república salvada, la libertad renaciente, rotas las cadenas que oprimían al pueblo, reconquistada la autoridad del Senado. Y fue allí, en Atenas, cuna de la democracia, donde este grito halló su más profundo eco: no en vano se encontraban estudiando en esta ciudad numerosos jóvenes romanos, en su mayoría hijos de senadores, que leían y releían aquel pasaje del tratado De officiis que Cicerón había enviado a su hijo, compañero del joven Horacio, en donde al día siguiente del asesinato de César proclamaba como un deber la muerte del tirano. El entusiasmo se desbordó, y el poeta vio levantar las estatuas de Bruto y de Casio junto a las de los conspiradores atenienses Harmodio y Aristogitón que, casi cinco siglos atrás, habían dado muerte a Hiparco, sucesor de Pisístrato, en un intento de restaurar las libertades cívicas atenienses.