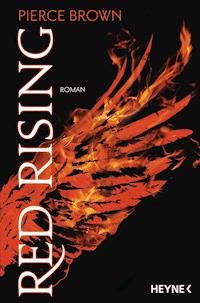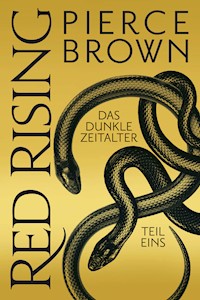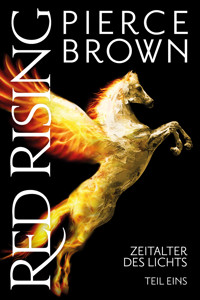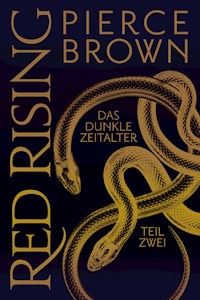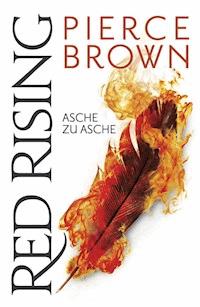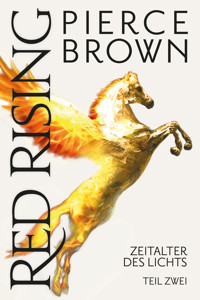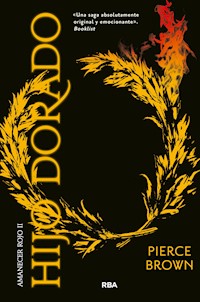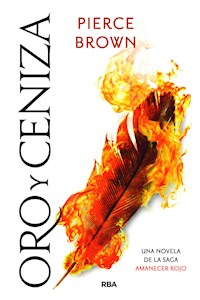
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Amanecer rojo
- Sprache: Spanisch
Darrow nació esclavo. Pero se convirtió en un arma. Acabó con siglos de gobierno dorado y se convirtió en el héroe de una república nueva y poderosa. Ahora deberá arriesgar todo por lo que ha luchado en una última misión desesperada. Pero nuevos destinos se entrelazarán con el suyo. Una joven roja huye de la tragedia de un campo de refugiados y logra una nueva vida que ni siquiera habría sido capaz de imaginar. Un exsoldado se ve obligado a robar lo más preciado del universo… o a pagarlo con su vida. Y Lisandro au Lune, el heredero en el exilio de la soberana, merodea por las estrellas, obsesionado por la pérdida del mundo que Darrow ha transformado y soñando con el que brotará de sus cenizas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1106
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Iron gold
© Pierce Brown, 2018.
© de la traducción: Ana Isabel Sánchez Díez, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO297
ISBN: 9788427214798
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
DRAMATIS PERSONAE
LA CAÍDA DE MERCURIO
PRIMERA PARTE. VIENTO
1. DARROW
2. DARROW
3. DARROW
4. LIRIA
5. LIRIA
6. EFRAÍN
7. EFRAÍN
8. LISANDRO
9. LISANDRO
10. DARROW
11. DARROW
12. LIRIA
13. LIRIA
14. EFRAÍN
15. LISANDRO
16. DARROW
17. LIRIA
18. EFRAÍN
19. EFRAÍN
20. LISANDRO
21. DARROW
SEGUNDA PARTE. SOMBRA
22. LISANDRO
23. LIRIA
24. EFRAÍN
25. LISANDRO
26. LISANDRO
27. DARROW
28. DARROW
29. LYRIA
30. DARROW
31. EFRAÍN
32. LISANDRO
33. LISANDRO
34. DARROW
35. UNA LÁGRIMA EN LA PUERTA
36. CENA CON DRAGONES
37. LISANDRO
38. LISANDRO
39. EFRAÍN
TERCERA PARTE. POLVO
40. LISANDRO
41. LISANDRO
42. EFRAÍN
43. LIRIA
44. LIRIA
45. DARROW
46. DARROW
47. LISANDRO
48. LISANDRO
49. LIRIA
50. LIRIA
51. EFRAÍN
52. DARROW
53. DARROW
54. DARROW
55. LISANDRO
56. LISANDRO
57. EFRAÍN
58. EFRAÍN
59. LIRIA
60. DARROW
61. LISANDRO
62. LISANDRO
63. LISANDRO
64. EFRAÍN
65. DARROW
AGRADECIMIENTOS
A LOS AULLADORES
DRAMATIS PERSONAE
ROJOS
DARROW DE LICO/SEGADOR: archiemperador de la República, marido de Virginia.
RHONNA: sobrina de Darrow.
LIRIA DE LAGALOS: roja gamma.
DANCER, SENADOR O’FARAN: senador de la República, teniente de Ares.
DANO: colega de Efraín.
DORADOS
VIRGINIA AU AUGUSTO/MUSTANG: soberana reinante de la República, esposa de Darrow, madre de Pax.
PAX: hijo de Darrow y Virginia.
MAGNUS AU GRIMMUS/SEÑOR DE LA CENIZA: antiguo archiemperador de Octavia.
ATALANTIA AU GRIMMUS: hija del Señor de la Ceniza.
CASIO AU BELONA: antiguo Caballero de la Mañana, guardián de Lisandro.
LISANDRO AU LUNE: nieto de Octavia, la anterior soberana; heredero de la Casa de Lune.
SEVRO AU BARCA/TRASGO: Aullador, marido de Victra.
VICTRA AU BARCA: esposa de Sevro, Victra au Julii de soltera.
ELECTRA AU BARCA: hija de Sevro y Victra.
KAVAX AU TELEMANUS: cabeza de la Casa de Telemanus, padre de Daxo.
NÍOBE AU TELEMANUS: esposa de Kavax.
DAXO AU TELEMANUS: heredero e hijo de Kavax.
THRAXA AU TELEMANUS: hija de Kavax y Níobe.
RÓMULO AU RAA: cabeza de la Casa de Raa, Señor del Polvo, soberano del Dominio del Confín.
DIDO AU RAA: esposa de Rómulo, Dido au Saud de soltera.
SERAFINA AU RAA: hija de Rómulo y Dido.
DIOMEDES AU RAA/CABALLERO DE LA TORMENTA: hijo de Rómulo y Dido.
MARIO AU RAA: cuestor, hijo de Rómulo y Dido.
APOLONIO AU VALII-RATH/MINOTAURO: heredero de la Casa de ValiiRath.
TARSO AU VALII-RATH: hermano de Apolonio.
ALEXANDAR AU ARCOS: nieto mayor de Lorn, Aullador.
VANDROS: Aullador.
PAYASO: Aullador.
GUIJARRO: Aullador.
OTROS COLORES
HOLIDAY TI NAKAMURA: legionaria, hermana de Trigg, gris.
EFRAÍN TI HORN: trabajador por cuenta propia, antiguo Hijo de Ares.
SEFI: reina de los valquirios, hermana de Ragnar, obsidiana.
WULFGAR EL DIENTE BLANCO: archiguardián de la República, obsidiano.
VOLGA FJORGAN: colega de Efraín, obsidiana.
QUICKSILVER/REGULUS AG SOL: el hombre más rico de la República, plateado.
PITA: piloto azul, compañera de Casio y Lisandro.
CIRA SI LAMENSIS: cerrajera, colega de Efraín, verde.
PUBLIO CU CARAVAL: tribuno cobre, líder del bloque cobre, cobre.
MICKEY: tallista, violeta.
LA CAÍDA DE MERCURIO
LA FURIA
Espera a que el cielo caiga, callada, inmóvil sobre una isla de roca volcánica en medio de un mar negro. La larga noche sin luna bosteza ante ella. Los únicos ruidos, el batir del estandarte de guerra que su amante sujeta con una mano y el de las olas cálidas que le lamen las botas de acero. Tiene el corazón apesadumbrado. Y el alma furiosa. A su espalda descuellan los Marcados como Únicos. Las gotas de sal rocían los blasones de sus familias: centauros esmeralda, águilas que gritan, esfinges doradas y la calavera coronada de la lúgubre casa de su padre. Su mirada de ojos dorados se alza hacia los cielos. A la espera. El agua avanza. Retrocede. El pulso de su silencio.
LA CIUDAD
Tyche, la joya de Mercurio, se encoge asustada entre las montañas y el sol. Sus célebres chapiteles de cristal y piedra caliza están oscuros. El puente de los Ancestros está desierto. Aquí, cuando era joven, Lorn au Arcos lloró cuando vio el planeta mensajero al anochecer por primera vez. Ahora la basura recorre sus calles, impulsada por un salobre viento estival. Ya no se oyen los gritos de los pescaderos en el muelle. Ya no se oye el golpeteo de los pies de los transeúntes sobre los adoquines, ni el estruendo de los transportes aéreos, ni las carcajadas de los niños de colores inferiores que saltan desde los puentes hasta las olas en los abrasadores días de verano en los que los vientos del mar Trasmio no se mueven. La ciudad guarda silencio, sus habitantes adinerados ya se han marchado a refugios en montañas desiertas o a búnkeres del gobierno, sus soldados están apostados en las azoteas observando el cielo, sus pobres han puesto rumbo al desierto o a las islas Ismere en barcos cargados hasta los topes.
Pero la ciudad no está vacía.
Los sistemas de transporte público que circulan bajo las olas van atestados de multitudes apiñadas. Y en la ventana del piso superior de un complejo de apartamentos situado en los horribles arrabales de la ciudad, lejos del agua, donde almacenan a los pobres, una niñita con ojos de naranja empaña el cristal con su aliento. El cielo nocturno destella. Se ilumina y resplandece con chorros de luz como los fuegos artificiales que su hermano compra a veces en la tienda de la esquina. Le han dicho que ahí arriba se está disputando una batalla entre grandes flotas. Ella nunca ha visto un crucero estelar. Su madre está enferma, postrada en la cama del dormitorio, incapacitada para viajar. Su padre, que construye piezas para motores, está sentado a la pequeña mesa de plástico del comedor con sus hijos varones, sabedor de que no puede protegerlos. La holopantalla los baña en una luz pálida. Los programas de noticias gubernamentales les dicen que busquen refugio. La niña lleva en el bolsillo un trozo de papel doblado que encontró en una alcantarilla. En el papel hay una pequeña espada curvada. Ella ya la había visto antes en el cubo. Sus profesores de la escuela del gobierno dicen que esa espada es la portadora del caos. De la guerra. Que ha prendido fuego a las esferas. Pero ahora, en secreto, ella dibuja la hoja en el vaho que su respiración ha formado en la ventana, y se siente valiente.
Entonces comienzan a caer las bombas.
LAS BOMBAS
Proceden de bombarderos de órbita alta y clase Thor pilotados por los campesinos de la Tierra y los mineros de Marte que conforman el Duodécimo Escuadrón del Sol. Los han cubierto de palabrotas, oraciones, dragones tribales y guadañas curvadas pintadas con aerosoles. Bajan en picado entre las nubes y caen sobre el mar a mayor velocidad que su propio sonido. Los colores libres fabrican sus chips de teledirección en Fobos. Los emprendedores del Cinturón extraen y funden su acero. Sus motores de propulsión por iones llevan el sello del talón alado de una empresa que produce equipos electrónicos de consumo, artículos de tocador y armas. Bajan cada vez más para avanzar sin proyectar ninguna sombra sobre el desierto, y luego sobre el mar, cargando con el peso del imperio más reciente bajo el sol.
La primera bomba destruye el Palacio de Justicia de la isla Vespasiana de Tyche. Después se adentra cien metros en la tierra antes de detonar junto a un búnker enterrado a esa altura y de acabar con todos sus ocupantes. La segunda aterriza en el mar, a quince kilómetros de una flota de refugiados, y allí hunde un buque de guerra de la Sociedad que se ocultaba bajo las olas. La tercera vuela sobre una cordillera montañosa al norte de Tyche cuando recibe el impacto de una ráfaga de cañón de riel disparada desde una instalación de defensa por un adolescente gris con cicatrices de acné y el colgante de una novia en torno al cuello. Se desvía de su trayectoria y chisporrotea por el cielo antes de caer al suelo.
Detona a las afueras de la ciudad, lejos del agua, donde convierte en polvo cuatro bloques de apartamentos.
EL SEGADOR
En silencio, permanece encerrado entre metal asesino, en el vientre de un crucero estelar llamado Estrella de la Mañana. El miedo lo devora como ya lo ha hecho tantas veces. Los únicos ruidos son el zumbido de la unidad de filtración de aire de su armadura y el parloteo radiofónico de hombres y mujeres distantes. A su alrededor yacen sus amigos, envueltos también en metal. A la espera. Ojos de rojos, de dorados, de grises, de obsidianos. Llevan cabezas de lobo grabadas en las hombreras de la armadura. Tatuajes en el cuello y los brazos. Salvajes destructores de imperios procedentes de Marte, de la Luna, de la Tierra. Más allá vuelan naves con nombres como Espíritu de Lico, Esperanza de Tinos y Eco de Ragnar. Están pintadas de blanco y las gobierna una mujer con la piel oscura como el ónice. La soberana del León dijo que el blanco era por la primavera. Por un comienzo nuevo. Pero las naves están manchadas. Sucias de hollín, de heridas remendadas y de paneles desparejados. Acabaron con la Armada de la Espada y el mártir Fabii. Conquistaron el corazón del imperio dorado. Batallaron hasta obligar al Señor de la Ceniza a retirarse al Núcleo y han mantenido a raya a los dragones del Confín.
¿Cómo iban a permanecer limpias?
Solo en su armadura, esperando a caer desde el cielo, recuerda a la chica que lo inició todo. Recuerda cómo le caía el pelo rojo sobre los ojos. Cómo le bailaba la boca con la risa. Cómo respiraba cuando se tumbaba sobre él, tan cálida y tan frágil en un mundo a todas luces demasiado frío. Lleva muerta más tiempo del que estuvo viva. Y ahora que su sueño se ha propagado, se plantea si ella lo reconocería. Y también se plantea si él reconocería el eco de su propia vida si estuviera a punto de morir hoy mismo. ¿En qué tipo de hombre se transformaría su hijo en este mundo que él ha creado? Piensa en la cara de su hijo y en lo poco que tardará en convertirse en un hombre. Y piensa en su esposa dorada. En cómo lo miró desde la plataforma de aterrizaje, preguntándose si su marido volvería a casa en algún momento.
Quiere que esto termine, más que nada en el mundo.
Entonces la máquina lo engancha.
Nota el tirón en el cuerpo. El retumbar de su corazón. Las risotadas desquiciadas del Trasgo y los aullidos de sus amigos mientras tratan de olvidarse de sus hijos, de sus amores, y ser valientes. Una náusea le sube desde las tripas cuando los raíles magnéticos se cargan a su espalda. Con un estremecimiento de metal, lo propulsan a través del tubo de lanzamiento, a seis veces la velocidad del sonido, hasta el silencio del espacio.
Los hombres lo llaman padre, liberador, caudillo, rey de los esclavos, Segador. Pero él se siente como un niño mientras cae hacia un planeta desgarrado por la guerra, con su armadura roja, su vasto ejército, su corazón apesadumbrado.
Es el décimo año de la guerra y el trigésimo tercero de su vida.
PRIMERA PARTE
VIENTO
En esta tierra hay un pobre y ciego Sansón,
privado de fuerzas, cautivo con cadenas,
que podría alzar la mano, por diversión,
y del bienestar común batir las columnas,
hasta que el gran templo de nuestras libertades
yazga en una informe masa de calamidades.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
1
DARROW
Héroe de la República
Agotado, camino sobre flores a la cabeza de un ejército. Los pétalos alfombran la última parte del sendero de piedra que se extiende ante mí. Los niños las lanzan desde las ventanas y las hojas giran perezosas desde las torres de acero que se alzan a ambos lados del bulevar Luna. En el cielo, el sol muere su muerte larga, de una semana, y tiñe de tonos sangrientos las nubes hechas jirones y al público allí reunido. Las olas de humanidad rompen contra las barricadas de seguridad, asedian nuestro desfile mientras los guardias de la Ciudad de Hiperión, con sus uniformes grises y sus boinas de color turquesa, vigilan la ruta y devuelven a los juerguistas borrachos hacia la multitud a base de empujones. Tras ellos, las unidades antiterroristas rondan acera arriba y abajo, escaneando iris con sus gafas como de ojos de mosca y con las manos apoyadas en sus armas energéticas.
Recorro a la multitud con la mirada.
Después de diez años de guerra, ya no creo en los momentos de paz.
Es un mar de colores que bordea los doce kilómetros de la Vía Triumphia. Construida hace cientos de años por mi pueblo, los esclavos rojos de los dorados, la Vía Triumphia es la avenida en la que los conquistadores que sometieron la Tierra celebraban sus desfiles a medida que iban reclamando continente tras continente. Una vez, aquellos asesinos altivos, con ojos de oro y amenazas arrogantes, consagraron estas mismas piedras. Ahora, casi un milenio más tarde, mancillamos el blanco mármol sagrado de la Vía Triumphia honrando a liberadores de ojos de azabache y ceniza, óxido y tierra.
Una vez, esto me habría llenado de orgullo. Muchedumbres exultantes celebrando el regreso de las Legiones Libres tras derrotar a otra de las amenazas contra nuestra República casi recién nacida. Pero hoy veo holocarteles de mi cabeza tocada con una corona ensangrentada, oigo los vítores del Vox Populi mientras ondean blasones engalanados con su pirámide invertida, y no siento nada salvo el peso de una guerra interminable y un ansia desesperada de volver a abrazar a mi familia. Hace un año que no veo a mi esposa y a mi hijo. Tras la larga travesía de regreso desde Mercurio, lo único que quiero es estar con ellos, desplomarme sobre una cama y dormir sin soñar durante un mes.
La última fase de mi viaje de regreso a casa se despliega ante mí. Cuando la Vía Triumphia se ensancha y desemboca en las escaleras que suben hasta el Nuevo Foro, me enfrento a una última cumbre.
Rostros ebrios de alegría y nuevos licores comerciales me miran boquiabiertos cuando llego a los escalones. Manos pegajosas de dulces se agitan en el aire. Y lenguas, sueltas a cuenta de esos mismos licores comerciales y delicias, vociferan, gritan mi nombre o lo calumnian. No el nombre que me puso mi madre, sino el nombre que han forjado mis hazañas. El nombre que los Marcados como Únicos ahora susurran como una maldición.
«Segador, Segador, Segador», gritan, pero no al unísono, sino frenéticos. Es un clamor sofocante, que aprieta con una mano de mil millones de dedos: siento a mi alrededor la opresión de todas las esperanzas, todos los sueños, todo el dolor. Pero tan cerca del final, sigo poniendo un pie detrás de otro. Comienzo a subir las escaleras.
Clac.
Mis botas de metal se clavan en la piedra con el peso de la pérdida: Eo, Ragnar, Fitchner y todos los demás que han luchado y caído a mi lado mientras, por algún motivo, yo he conservado la vida.
Soy alto y corpulento. Más fornido a los treinta y tres años de lo que lo era de joven. Mi complexión y mis movimientos son más fuertes y brutales. Nací rojo, me hicieron dorado. He conservado lo que Mickey el tallista me dio. Estos ojos y este pelo dorados me parecen más míos que los de aquel muchacho que vivía en las minas de Lico. Aquel chico creció, amó y excavó la tierra, pero perdió tanto que a menudo da la sensación de que le ocurrió a otra persona.
Clac. Otro paso.
A veces me da miedo que esta guerra esté matando a ese chico que llevo dentro. Anhelo recordarlo, recordar su corazón puro, limpio. Olvidar esta ciudad lunar, esta Guerra Solar, y regresar al vientre del planeta que me dio a luz antes de que el muchacho de mi interior muera para siempre. Antes de que mi hijo pierda la oportunidad de llegar a conocerlo. Pero, al parecer, los mundos tienen sus propios planes.
Clac.
Siento el peso del caos que he desencadenado: hambrunas y genocidio en Marte, piratería obsidiana en el Cinturón, terrorismo, enfermedades y trastornos relacionados con la radiación en los escalafones más bajo de la Luna y los doscientos millones de vidas perdidas en mi guerra.
Me obligo a sonreír. Hoy es el cuarto Día de la Liberación. Tras dos años de asedio, Mercurio se ha sumado a los mundos libres de la Luna, la Tierra y Marte. Los bares están abiertos. Ciudadanos exhaustos de guerra merodean por las calles buscando un motivo de celebración. Los fuegos artificiales estallan y resplandecen en el cielo, los lanzan tanto desde las azoteas de los rascacielos como desde las de los bloques de apartamentos.
Con nuestra victoria en el planeta más cercano al sol, hemos forzado al Señor de la Ceniza a retroceder hasta su último bastión, Venus, el planeta fortaleza, donde su flota maltrecha defiende sus valiosos muelles y a los partidarios del régimen que quedan. Yo he vuelto a casa para convencer al Senado de que requisen naves y hombres de la República, esquilmada por la guerra, para realizar una última campaña. Una última ofensiva contra Venus para poner fin a esta maldita guerra. Para que pueda soltar la espada e irme a casa con mi familia de una vez por todas.
Clac.
Me tomo un momento para mirar mi espalda. Al pie de la escalera aguarda mi Séptima Legión, o lo que queda de ella. Veintiocho mil hombres y mujeres donde una vez hubo cincuenta. Descansan en un orden relajado en torno a la estrella de marfil con catorce puntas y un pegaso al galope en el centro que sujeta en alto la famosa Thraxa au Telemanus. El Martillo. Tras perder el brazo izquierdo bajo el filo de Atalantia au Grimmus, hizo que se lo reemplazaran con el prototipo de una extremidad de metal de Industrias Sol. Su salvaje melena dorada aletea a su espalda, adornada con las plumas blancas que le han regalado sus admiradores obsidianos.
Es una mujer robusta, de unos treinta y cinco años, con los muslos tan gruesos como barriles de agua y una cara hosca, pecosa. Sonríe por encima de los hombros de los obsidianos y dorados que la rodean. Los pilotos azules, rojos y naranjas saludan a la multitud. Los rojos, grises y marrones de la infantería ríen cuando rosas y rojos jóvenes y guapos se cuelan por debajo de las barreras y corren a colgarles collares de flores en torno al cuello, a soltarles botellas de licor en las manos y besos en la boca. Son la única legión completa del desfile de hoy. El resto permanece en Mercurio con Orión y Hárnaso, combatiendo contra las legiones del Señor de la Ceniza que se quedaron allí varadas cuando su flota se retiró.
Clac.
—Recuerda que no eres más que un mortal —me dice al oído la voz aburrida de Sevro cuando Wulfgar, con su pelo blanco, y los Guardianes de la República bajan para recibirnos a medio camino de las escaleras de subida al Foro. Sevro me olisquea el cuello y emite un gruñido de asco—. Por Júpiter. Apestas. ¿Te has untado en pis para la ocasión?
—Es colonia —respondo—. Mustang me la compró para el último Solsticio.
Se queda callado un instante.
—¿Está hecha de pis?
Lo miro con el ceño fruncido y arrugo la nariz ante el intenso tufo a alcohol de su aliento. Observo la capa de lobo harapienta que lleva sobre la armadura ceremonial. Asegura que no la ha lavado desde el Instituto.
—¿Y tú pretendes darme lecciones sobre malos olores? Cállate de una vez y compórtate como un emperador —le espeto con una amplia sonrisa.
Con un bufido, retrocede hasta donde se encuentra la legendaria obsidiana Sefi Volarus, sumida en su habitual silencio. Sevro finge encontrarse a gusto, pero, al lado de la gigantesca mujer, recuerda un poco a ese perro de las alcantarillas que un padre alcohólico podría tener el desacierto de llevarse a casa para que juegue con los niños: limpio y sin pulgas, pero aun así con esa mirada de enajenación en los ojos. Esquelético, con los labios finos y una nariz retorcida como los dedos de un viejo navajero. Contempla a la multitud con aversión resignada.
Tras él avanza a grandes zancadas la manada de Aulladores mugrientos que se llevó a Mercurio con nosotros. Mis guardaespaldas, ahora borrachos como galanes en las Laureales de Lico. Stalwart Holiday, la mujer de nariz chata, camina en el centro del grupo haciendo cuanto puede por mantenerlos a raya.
Antes eran más. Muchos más.
Sonrió mientras Wulfgar baja las escaleras a mi encuentro. Es uno de los hijos favoritos del Amanecer, un obsidiano como la raíz de un árbol, nudoso y estrecho. Toda su armadura es de color azul pálido. Tiene poco más de cuarenta años. Su rostro es tan anguloso como el de un ave rapaz, y lleva la barba trenzada como la de su héroe, Ragnar.
Wulfgar fue uno de los obsidianos que luchó junto a Ragnar en las murallas de Agea, y también estaba con los Hijos de Ares que me liberaron del Chacal en Ática. Ahora es el archiguardián de la República y me sonríe desde el escalón superior. Los ojos negros se le arrugan en la comisura.
—Hail libertas —saludo también sonriendo.
—Hail libertas —repite él.
—Wulfgar. Qué casualidad encontrarte aquí. Te has perdido la Lluvia —le digo.
—Bueno, es que no esperaste a que volviera, ¿eh? —Chasquea la lengua—. Mis hijos me preguntarán que dónde estaba cuando la Lluvia cayó sobre Mercurio, y ¿sabes qué tendré que contestarles? —Se inclina hacia mí con aire conspiratorio—. Estaba plantando un pino, limpiándome el culo cuando me enteré de que Barca había tomado el monte Caloris.
Suelta una carcajada.
—Te dije que no te marcharas —interviene Sevro—. Te advertí que te perderías toda la diversión. Deberías haber visto la ruta de los cenizos. Rastros de pis hasta llegar a Venus. Te habría encantado.
Sevro le dedica una enorme sonrisa al obsidiano. Fue él quien le puso un filo en la mano a Wulfgar en el lodo fluvial de Agea. Ahora Wulfgar ya tiene su propio filo, con una empuñadura hecha del colmillo de un dragón de hielo del Polo Sur terrestre.
—Si el Senado no me hubiera convocado, mi hoja habría cantado ese día —dice.
Sevro hace una mueca desdén.
—Claro. Volviste a casa corriendo como un buen perrito.
—¿Un perro? Soy un servidor del Pueblo, amigo mío. Como todos nosotros.
Me lanza una mirada levemente acusatoria y comprendo el verdadero significado de sus palabras. Wulfgar es un auténtico creyente, como todos los guardianes. No en mí, sino en la República, en los principios que esta representa, y en las órdenes que da el Senado. Dos días antes de la Lluvia de Hierro sobre Mercurio, el Senado, encabezado por mi viejo amigo Dancer, votó en contra de mi propuesta. Me dijeron que mantuviera el asedio. Que no desperdiciara hombres, recursos, en un ataque.
Desobedecí y dejé que la Lluvia cayera.
Ahora un millón de mis hombres yacen en las arenas de Mercurio y nosotros tenemos nuestro Día de la Liberación.
Si Wulfgar hubiera estado conmigo en Mercurio, no se habría sumado a nuestra Lluvia en contra de la autorización del Senado. De hecho, podría haber intentado detenerme. Es uno de los pocos hombres con vida que podría haberlo conseguido. Al menos durante un tiempo.
Saluda a Sefi con un gesto de la cabeza.
—Njar ga hae, svester.
Una traducción aproximada del nagal sería «Respeto para ti, hermana».
—Niar ga hir, druder —contesta ella.
No se han perdido el cariño. Tienen prioridades diferentes.
—Vuestras armas.
Wulfgar señala mi filo.
Sefi y yo entregamos nuestras armas a sus guardianes. Mascullando casi para sí, Sevro hace lo propio con la suya.
—¿Te has olvidado de tu mondadientes? —pregunta Wulfgar con la mirada clavada en la bota izquierda de Sevro.
—Yeti traidor —farfulla él, y se saca de la bota una hoja bestial tan larga como el cuerpo de un bebé.
El guardián que la recoge parece aterrorizado.
—Que la suerte de Odín te acompañe con las togas, Darrow —me dice Wulfgar cuando se aparta para que podamos retomar el ascenso—. La necesitarás.
Al final de las escaleras del Nuevo Foro, se disponen en formación los ciento cuarenta senadores de la República. Diez por cada color, todos envueltos en togas blancas que ondean mecidas por la brisa. Me observan desde lo alto como una hilera de palomas altivas sobre un cable. Rojos y dorados, enemigos mortales en el Senado, cierran sendos extremos de la fila, como si fueran sujetalibros. Dancer no está. Pero yo solo tengo ojos para la solitaria ave de presa que se alza en el centro de todas esas palomitas estúpidas, vanidosas y hambrientas de poder.
Lleva el pelo dorado bien recogido a la altura de la nuca. Su túnica es solo blanca, sin la cinta del color correspondiente que lucen los demás. Y en la mano lleva el Cetro del Amanecer: ahora un bastón de oro de múltiples tonos, de medio metro de largo, con la pirámide de la Sociedad refundida en el interior de la estrella de catorce puntas de la República en la punta. Su rostro es elegante y distante. Una nariz pequeña, ojos penetrantes detrás de unas pestañas gruesas y una sonrisa de gato travieso dibujándose en su boca. La soberana de nuestra República. Aquí, en la cúspide de las escaleras, sus ojos me libran del peso que cargaba sobre los hombros, del temor de no volver a verla que me atenazaba el corazón. A lo largo de la guerra, del espacio y de este maldito desfile, he viajado para volver a encontrarla, a mi vida, mi amor, mi hogar.
Hinco la rodilla y levanto la mirada hacia los ojos de la madre de mi hijo.
—Saludos, esposa —digo con una sonrisa.
—Saludos, marido. Bienvenido a casa.
2
DARROW
Padre
La mansión Silene, el tradicional lugar de retiro campestre de la soberana en la Luna, está situada a quinientos kilómetros al norte de Hiperión, a los pies de la cordillera Atlas, junto a un pequeño lago. El hemisferio septentrional de la luna, formado por montañas y mares, está menos poblado que el cinturón de ciudades que rodean el ecuador. A pesar de que Mustang gobierna desde el Palacio de la Luz en la Ciudadela, Silene es el verdadero hogar de mi familia, por lo menos hasta que regresemos a Marte. La casa de piedra, construida a imagen de una de las villas papales del lago Como terrestre, se erige en lo alto de una cala rocosa y baja hacia el lago por medio de unas escaleras zigzagueantes excavadas en la roca.
Aquí, las delgadas coníferas susurran a alturas cuatro veces superiores a las posibles en la Tierra. Se mecen casi doscientos metros por encima de la elevada plataforma de aterrizaje de hormigón en la que el mayordomo de la Casa de Augusto, Cedric cu Platuu, espera, junto a la Guardia del León de mi mujer, mientras nuestra lanzadera desciende. El mayordomo es un cobre menudo que nos saluda a Sevro y a mí con gran entusiasmo, realizando una profunda reverencia y un ademán ostentoso con la mano. Thraxa pasa corriendo a su lado sin decirle ni hola, ansiosa por reunirse con su madre.
—Archiemperador —dice con las mejillas rollizas ruborizadas de placer. Es un hombre bajo y rechoncho, con una complexión similar a la de una ciruela a la que, a última hora, le hubiesen añadido unos brazos y unas piernas protuberantes. La sombra de un bigote, casi tan ralo como el pelo de cobre grisáceo que tiene en la cabeza, tiembla al viento—. ¡Qué felicidad volver a verlo!
—Cedric —digo, y saludo al hombrecillo con cariño—. Me han dicho que acaba de cumplir años.
—Sí, mi señor. Setenta y uno. Aunque mantengo que deberíamos dejar de contar a los sesenta.
—Un trabajo excelente —comenta Sevro—. Está exactamente igual que un adolescente.
—¡Gracias, mi señor!
Pocas personas conocen tan bien como Cedric los secretos de la Ciudadela; era una de las joyas de la corte de la soberana. Mustang, que se formó muy buena opinión de él durante su época con Octavia, no veía necesidad alguna de deshacerse de un hombre con tantos conocimientos y tan entregado a su deber.
—¿Dónde está la comitiva de bienvenida? —pregunta Sevro, que está buscando a su esposa, Victra.
Mustang y Daxo se han quedado en Hiperión para lidiar con su alborotado Senado, pero han prometido estar de vuelta para la hora de la cena.
—Bueno, los niños acaban de regresar de una aventura de tres días —contesta Cedric—. La señora Telemanus los ha llevado a ver las ruinas de la nave USS Davy Crocket en la cordillera Atlas. ¡La del mismísimo Merrywater! Tengo entendido que se lo han pasado de maravilla con ese cacharro viejo. De maravilla. Sí. Han aprendido muchas cosas y aumentado su iniciativa individual. Tal como exigía su currículo, dominu... —A Cedric casi se le salen los ojos de las órbitas antes de autocorregirse—. Tal como exigía su currículo, señor.
—¿Mi esposa ha llegado ya? —pregunta Sevro con aspereza.
—Todavía no, señor. Su ayuda de cámara avisó de que llegarían tarde para la cena. Creo que había huelgas de trabajadores en sus almacenes de Endymion y Ciudad del Eco. No para de salir en las holonoticias.
—Ni siquiera ha estado en el Triunfo —gruñe Sevro—. Y yo estaba estupendo.
—Se lo ha perdido en su mejor momento, señor.
—Cierto. ¿Ves, Darrow? Cedric está de acuerdo conmigo.
De lo que no se ha dado cuenta es de que Cedric se ha apartado con disimulo de la odiosa peste de su capa de lobo.
—Cedric, ¿dónde está mi hijo? —pregunto.
Sonríe.
—Ya se lo puede imaginar, señor.
El ruido de unas espadas de neoplast chocando entre sí y el de varias botas sobre la piedra nos dan la bienvenida cuando entramos en la gruta de los duelos. Allí, las enredaderas trepan sobre fuentes de granito y por el húmedo suelo de piedra. Las agujas de los árboles perennes caen en forma de cúmulos desde lo alto de las copas. Y en el centro de la gruta, bajo los ojos atentos de las gárgolas que adornan las fuentes, un niño y una niña dan vueltas el uno alrededor del otro en el centro de un círculo de tiza. Los otros siete niños de su grupo los observan, acompañados por dos mujeres doradas. Sevro tira de mí hacia un lado para que sigan sin vernos, y ambos nos sentamos en el borde de una fuente de granito a mirarlos.
El niño que hay en el centro del círculo tiene diez años, es esbelto y orgulloso. Se ríe como su madre y rumia las cosas como su padre. Tiene el pelo del color de la paja, la cara redonda y sonrojada de juventud. Sus ojos, de un dorado rosáceo, arden bajo unas pestañas larguísimas. Es más alto de lo que lo recuerdo, mayor, y me parece imposible que pueda haber salido de mí. Que pueda tener pensamientos propios. Que vaya a amar, sonreír y morir como todos nosotros.
Tiene el ceño fruncido a causa de la concentración. El sudor le chorrea por la cara y le apelmaza el pelo. Su oponente le lanza una estocada oblicua a la rodilla.
La niña tiene nueve años y un rostro afilado como el de un elegante perro de presa. Electra, la mayor de las tres hijas de Sevro, es más alta que mi hijo y el doble de delgada. Pero mientras que Pax irradia una alegría interna que hace que a los adultos les brillen los ojos, la niña posee una profunda tristeza inherente. Tiene los ojos de un dorado oscuro, ocultos tras unos párpados pesados. A veces, cuando me mira, siento que me juzga con una actitud distante que me recuerda a su madre.
Sevro se inclina hacia delante, impaciente.
—Me apuesto el filo de Aja contra el yelmo de Apolonio a que mi monstruita le pega una paliza a tu chico.
—No voy a hacer apuestas con nuestros hijos —susurro indignado.
—Me juego también el anillo del Instituto de Aja.
—Ten un poco de decencia, Sevro. Son nuestros hijos.
—Y la capa de Octavia.
—Quiero el árbol de marfil de los Falce.
Sevro ahoga un grito.
—Me encanta el árbol de marfil. ¿Dónde iba a colgar si no mis trofeos?
Me encojo de hombros.
—Si no hay árbol de marfil, no hay apuesta.
—Maldito salvaje —dice al mismo tiempo que me tiende la mano para que se la estreche—. Trato hecho.
Sevro se ha convertido en todo un coleccionista y ha adquirido montones de trofeos de emperadores, caballeros y aspirantes a reyes dorados. Cuelga sus anillos, armas y blasones de las ramas del árbol de marfil que arrancó del complejo de la Casa de Falce en la Tierra y que trasladó a su casa en la Luna.
Los contemplamos mientras Electra redobla su ofensiva contra Pax. Mi hijo continúa retrocediendo, esquivando, dejando que la niña continúe estirándose para atacar. Una vez que Electra lo hace, Pax gira su filo de plástico hacia la caja torácica de la muchacha. La roza.
—¡Punto! —grita él.
—La que lleva la cuenta soy yo, Pax, no tú —dice Níobe au Telemanus. La esposa de Kavax es una mujer serena, con una indomable maraña de pelo grisáceo que parece un nido de pájaro y la piel del color de la madera de cerezo. Los tatuajes tribales de sus antepasados de la Isla Pacífica le cubren los brazos—. Tres a dos a favor de Pax.
—Cuida tu equilibrio y deja de estirarte tanto, Electra —dice Thraxa—. Te caerás si estás en una superficie inestable, como la cubierta de una nave o hielo.
Se sienta en el borde de una fuente. Parece increíble, pero ya ha conseguido encontrar un botellín de cerveza.
Con el ceño fruncido de rabia, Electra se abalanza de nuevo contra Pax. Se mueven rápido para ser niños, pero como todavía no han alcanzado la pubertad, sus movimientos aún no son elegantes. Electra finta alto y después gira la muñeca para hacer caer la espada con violencia y golpear a Pax en el hombro.
—Punto para Electra —anuncia Níobe.
Sevro tiene que reprimirse para no prorrumpir en aplausos. Pax intenta recuperarse, pero Electra lo tiene acorralado. Con tres estocadas rápidas más, le arranca el filo de la mano. Pax cae al suelo y Electra levanta su filo para golpearlo con fuerza en la cabeza.
Thraxa se adelanta y detiene la hoja a medio movimiento con su mano de metal.
—Controla ese genio, señorita.
Le vierte un poco de cerveza sobre la cabeza.
Electra la fulmina con la mirada.
Sevro ya no puede contenerse más.
—¡Mi pequeña arpía! —Se levanta del banco como una exhalación y yo lo sigo mientras cruza la gruta—. ¡Papi ha vuelto!
Una sonrisa saja el rostro arisco de Electra cuando se da la vuelta y ve a su padre. La niña echa a correr hacia él y deja que la coja en volandas. Es como si Sevro estuviera abrazando a un pez muerto. Algunos de los niños se sobresaltan y retroceden al ver a Sevro. Y cuando me ven aparecer por detrás de las enredaderas, se enderezan y hacen una reverencia de modales perfectos. Ni uno solo de los nacidos tras la caída de la Casa de Lune tiene los emblemas implantados en las manos.
Ahora los criamos en grupos de nueve, juntamos a niños de diversos colores desde el comienzo de su escolarización con la esperanza de crear los vínculos que yo encontré en el Instituto, pero sin los asesinatos ni la inanición. El mejor amigo de Pax, Baldur, un callado niño obsidiano que ya es casi tan alto como Sevro, ayuda a mi hijo a levantarse. También intenta sacudirle el polvo de la ropa a Pax antes de que este lo haga apartarse y dirija la mirada hacia nosotros.
Esperaba que echara a correr hacia mí como Electra, pero no lo hace. Y en ese instante, una agudísima punzada de dolor atraviesa mi parte más profunda. Cuando lo dejé, era un niño rebosante de una vida despreocupada, pero ahora esta vacilación, esta frialdad, pertenece al mundo de los hombres. Esquivando su grupo, avanza hacia mí con gran parsimonia y se dobla por la cintura para dedicarme una reverencia no más profunda de lo que dictan los buenos modales.
—Hola, padre.
—Hijo mío —digo con una sonrisa—. Has crecido muchísimo.
—Es lo que pasa cuando vas cumpliendo años —dice con cierta crispación.
Siempre pensé que, cuando me convirtiera en un hombre, me sentiría más seguro, pero delante de este niño me siento minúsculo. Yo perdí a mi padre por una causa. ¿He condenado a Pax a ese mismo destino?
—No suele ser tan insolente —me dice más tarde Níobe cuando termina el entrenamiento diario de los niños.
Pax se marcha rápidamente y de mal humor. Baldur se apresura a darle alcance.
—Tómate la rabia como un cumplido —masculla Thraxa—. Eso es que echa de menos a su padre. Yo me sentía igual cada vez que mi viejo se marchaba a hacerle algún recado a Augusto.
Se saca un cisco delgado del bolsillo y lo enciende con las ascuas de uno de los braseros de cobre que bordean las paredes medio desmoronadas de la gruta. Níobe se lo arranca de las manos y lo apaga en el brazo metálico de su hija.
—¿Daxo se comportó alguna vez así? —pregunto.
—¿Daxo? —Níobe se echa a reír—. Daxo nació tan estoico como una piedra.
—Conspirando desde el útero desde su concepción —farfulla Thraxa, y bebe un trago de cerveza—. Solíamos ulularle como los búhos. Siempre nos miraba a los demás desde la ventana. El hermano mayor nunca quería jugar a nuestros juegos. Solo al suyo.
—¿Y acaso tú eras un ejemplo a seguir? —le espeta Níobe—. Te comías las boñigas de las vacas.
Thraxa se encoge de hombros.
—Mejor que lo que tú cocinabas. —Se aleja del radio de alcance de su madre y se enciende un segundo cisco—. Gracias a Júpiter que teníamos marrones.
Níobe pone los ojos en blanco y me agarra del brazo.
—Esta bribona tiene razón, Darrow. Es solo que Pax te ha echado de menos. Tienes tiempo para compensarlo.
Sonrío, pero veo a Sevro alejándose hacia el agua con Electra.
—Sabes que eres la favorita de papi, ¿verdad? —le va diciendo.
Combato mis celos. Sevro siempre parece capaz de retomar las cosas justo donde las dejó con su familia. Ojalá yo tuviera ese mismo don.
Salgo a buscar a mi madre al jardín situado junto al lateral de uno de los cobertizos de piedra. Está arrodillada sobre la tierra negra con otras dos sirvientas rojas y un hombre rojo. Sus pies descalzos sobresalen a su espalda mientras siembra bulbos en hileras perfectas. Me detengo un momento en el borde del jardín para observarla, tal como solía hacer desde el hueco de la escalera de nuestra casita de Lico mientras se preparaba su té nocturno. Después de que mi padre muriera le cogí miedo. Siempre tenía un cachete o una palabra hiriente a punto. Yo creía que me merecía aquel trato. El amor que ambos nos profesábamos habría sido mucho más sencillo si de niño yo hubiera sabido que su rabia y mi miedo procedían de un dolor que ninguno de los dos nos merecíamos. Mi amor hacia ella se desborda cuando recuerdo lo que ha soportado, y durante un breve instante, ansío volver a ver a mi padre. Para que él pueda ver libre a mi madre.
—¿Vas a quedarte ahí mirando como un haragán o vas a ayudarnos a sembrar? —pregunta sin levantar la mirada.
—No tengo muy claro si sería un buen agricultor —contesto.
Se levanta con ayuda de una de sus acompañantes, se sacude la tierra de los pantalones y guarda sus aperos con calma antes de venir a saludarme. Tiene solo dieciocho años más que yo, pero le han pasado una factura durísima. Aun así, se ve a la legua que está más fuerte que cuando vivía bajo tierra. Tiene las articulaciones desgastadas por los años pasados en las minas. Pero ahora tiene las mejillas coloradas de vida. Nuestros médicos han ayudado a aliviar la mayor parte de los síntomas de la apoplejía y la enfermedad cardiaca que la desfiguraban. Sé que se siente culpable por esta vida. Por este lujo, cuando mi padre y tantos otros nos esperan en el Valle. Su trabajo en el jardín y en las tierras es una penitencia por sobrevivir.
Mi madre me abraza con fuerza.
—Hijo mío. —Inhala mi olor antes de apartarse para levantar la mirada hacia mi rostro—. Me metiste la muerte en el cuerpo cuando oí lo de esa maldita Lluvia de hierro. Nos metiste la muerte en el cuerpo a todos.
—Lo siento. No deberían haberte dicho antes que estaba desaparecido.
Asiente y no dice nada. Me doy cuenta de lo intensa que fue su preocupación. De que debieron de apiñarse en el salón, aquí o en la Ciudadela, para escuchar las holonoticias, como todos los demás. El hombre rojo avanza cojeando hasta nosotros, arrastrando tras él la pierna mala.
—Saludos, Dance —digo por encima de mi madre. Mi viejo mentor lleva ropa de trabajo en lugar de la túnica de senador. Tiene el pelo gris y un rostro de expresión paternal y arrugado por años de dureza. Pero aún queda picardía en sus ojos rebeldes—. Has dejado el Senado para dedicarte a la jardinería, ¿no?
—Soy un hombre del pueblo —contesta con un encogimiento de hombros—. Es bueno volver a tener tierra bajo las uñas. Los jardineros de ese museo que me dio el Senado no me dejan tocar ni una maldita mala hierba. Hola, Sevro.
—Político —dice Sevro, que acaba de llegar a mi lado.
Haciendo caso omiso del tono de la conversación, hace ademán de levantar a mi madre en volandas, pero ella le lanza una mirada asesina y Sevro transforma el gesto en un abrazo delicado.
—Mejor —dice ella—. La última vez estuviste a punto de partirme la cadera.
—Venga, no seas tan florecilla —masculla él.
—¿Qué has dicho?
Sevro da un paso atrás.
—Nada, señora.
—¿Qué sabes de Leanna? —pregunto.
—Están bien. Esperaba poder ir a visitarlos pronto. Y a lo mejor llevarme a Pax a Icaria en invierno. Aquí el tiempo se pone demasiado frío para estos huesos viejos.
—¿A Marte? —pregunto.
—Es su hogar —replica ella con brusquedad—. ¿Quieres que se olvide de dónde procede? Su sangre es tan roja como dorada. Aunque no es que nadie se lo recuerde, excepto yo.
Dance aparta la mirada como si quisiera darnos intimidad.
—Irá a Marte —aseguro—. Todos iremos a Marte cuando sea seguro hacerlo.
Puede que controlemos Marte, pero de ahí a que pueda considerarse un lugar pacífico va un buen trecho. El continente sirenio aún está infestado por un ejército dorado de veteranos con piel de hierro, justo igual que el campo de batalla de Pacífica del Sur, en la Tierra. Hace años que el Señor de la Ceniza no se arriesga a poner en órbita una flota grande, pero está claro que las guerras por tierra son más pertinaces que sus equivalentes astrales.
—¿Y cuando será seguro, según tu opinión? —pregunta mi madre.
—Pronto.
Ni mi madre ni Dancer quedan impresionados por mi respuesta.
—¿Y cuánto tiempo vas a quedarte aquí?
—Un mes, como mínimo. Rhonna y Kieran también vendrán, como pediste.
—Ya era hora, demonios. Pensaba que Mercurio se los había quedado.
—Victra y las niñas también vendrán a pasar unos días. Pero tengo asuntos de los que ocuparme en Hiperión a finales de semana.
—En el Senado. Vais a pedir más hombres.
Su tono de voz es tan amargo como su mirada.
Suspiro y miro a Dancer.
—¿Ahora te ha dado por contagiarle tus ideas políticas a mi madre?
Se ríe.
—No me cabe duda de que Deanna tiene su propia forma de pensar.
—Con vosotros dos al lado me quedaré sorda —dice ella.
—Tápate los oídos —sugiere Sevro—. Es lo que hago yo cuando parlotean sobre política.
Dancer resopla.
—Ojalá tu mujer hiciera lo mismo.
—Ten cuidado, chaval. Tiene oídos en todas partes. Podría estar escuchándonos ahora mismo.
—¿Por qué no has ido al Triunfo? —le pregunto a Dancer.
Esboza una mueca de desdén.
—Por favor, los dos sabemos que no tengo estómago para esas pompas. Y menos en esta maldita luna. Yo soy de tierra, aire y amigos. —Mira con agrado los árboles que nos rodean. Se le ensombrece el rostro al pensar en volver a Hiperión—. Pero debo volver a la Babilonia mecanizada. Deanna, gracias por dejarme cuidar del jardín contigo. Era justo lo que necesitaba.
—¿No te quedas a cenar? —inquiere mi madre.
—Por desgracia, hay más jardines que necesitan cuidados. Y ahora que lo menciono... Darrow, ¿podría hablar un momento contigo?
Dancer y yo dejamos a mi madre y a Sevro discutiendo por el olor de la capa de lobo y enfilamos un sendero de tierra que se adentra en la arboleda en dirección al lago. Un esquife patrulla sobrevuela la orilla opuesta.
—¿Cómo estás? —me pregunta—. Y no me sueltes esas mierdas de héroe patriótico. Recuerda que me conozco todas tus caras de póquer.
—Estoy cansado —reconozco—. Cualquiera diría que, después de un mes de viaje, habría recuperado el sueño. Pero siempre hay algo.
—¿Puedes dormir? —me pregunta.
—A veces.
—Eres un cabrón con suerte. Yo me meo en la cama —admite—. Unas dos veces al mes. Nunca recuerdo esos malditos sueños, pero está claro que mi puñetero cuerpo sí.
Estuvo en el meollo de la lucha por la liberación de Marte. Las guerras que se disputaron en los túneles fueron aun más terribles que las del boque que combatió en la Luna. Los obsidianos ni siquiera cantan canciones acerca de sus victorias en los túneles. La Guerra de las Ratas, la llaman. A lo largo de tres años Dancer liberó personalmente más de cien minas con ayuda de los Hijos de Ares. Si Fitchner es el padre del Amanecer, sería justo referirse a Dancer como su tío favorito, pese a la disolución de los Hijos de Ares.
—Puedes tomar medicamentos —sugiero—. Como la mayoría de los veteranos.
—¿Medicamentos psiquiátricos? No necesito química amarilla. Soy rojo de Faran. No tengo ni la más maldita duda de que mi ingenio es mucho más importante que una cama seca.
En eso estamos de acuerdo. A pesar de que es el principal opositor de mi esposa en el Senado, y por lo tanto el mío, sigo queriéndolo tanto como si fuera de mi familia. Dancer no abandonó las armas hasta que Marte y sus lunas fueron declarados libres. Entonces tomó la toga senatorial para fundar el Vox Populi, el «Voz del pueblo», un partido socialista de colores inferiores para contrarrestar lo que él entendía como una excesiva influencia dorada sobre la República. Cada vez que da un discurso sobre la representación proporcional es como si me saliera un maldito grano en el culo. Si se saliera con la suya, habría quinientos senadores de colores inferiores por cada uno dorado. Buena teoría. Mala práctica.
—De todas formas, debe de ser bueno sentir la hierba bajo las botas en lugar de arena y metal —dice en voz baja—. Debe de ser bueno estar en casa.
—Lo es. —Titubeo y bajo la mirada hacia la orilla rocosa que se extiende a nuestros pies—. Cada vez me resulta más difícil. Volver. Lo normal sería que me hiciera ilusión, pero... no sé. En cierto sentido me da miedo. Cada vez que Pax crece un centímetro, es como una acusación contra mí por no estar ahí para verlo. —Me tiro de un hilo suelto con impaciencia—. Y eso por no hablar de que cuanto más tiempo paso aquí, más tiempo tiene el Señor de la Ceniza para preparar Venus y más tiempo se prolonga todo esto.
Cuando menciono la guerra, se le endurece el rostro.
—¿Y cuánto tiempo crees que... se prolongará todo esto?
—Eso depende, ¿no crees? —digo—. Tú eres lo único que obstaculiza que consiga los hombres que necesito para acabar con esto.
—Tu respuesta siempre es la misma, ¿verdad? Más hombres. —Suspira—. Yo soy la boca del Vox Populi, no el cerebro.
—¿Sabes, Dancer? La humildad no es siempre una virtud.
—Desobedeciste al Senado —dice en tono neutro—. No te dimos permiso para lanzar una Lluvia de Hierro. Te aconsejamos cautela y...
—Vencí, ¿no es así?
—Esto ya no es los Hijos de Ares, por mucho que tanto a ti como a mí nos gustaría que lo fuera. Virginia y sus optimates se conformaron con dejarte pisotear el Senado, pero el pueblo está empezando a darse cuenta de la fuerza que tiene su voz. —Da un paso hacia mí—. Aun así, te veneran.
—No todos.
—Por favor. Hay sectas que rezan oraciones en tu nombre. ¿Quién más puede decir algo así?
—Ragnar. —Vacilo—. Y Lisandro au Lune.
—La línea de Silenio murió con Octavia. Fuiste idiota al dejar escapar a ese niño, pero si estuviera vivo lo sabríamos. La guerra lo engulló, al igual que al resto de los suyos. Así que solo quedas tú. El pueblo te ama, Darrow. No puedes aprovecharte de ese amor. Hagas lo que hagas, eres su ejemplo a seguir. Así que, si no obedeces la ley, ¿por qué deberían hacerlo nuestros emperadores, nuestros gobernadores? ¿Por qué debería hacerlo nadie? ¿Cómo se supone que vamos a gobernar si tú vas y haces lo que te sale de las malditas narices, como si fueras un...?
Se contiene.
—Un dorado.
—Ya sabes a qué me refiero. El Senado fue elegido. Tú no.
—Hago lo que se necesita. Tú y yo siempre hemos actuado así. Pero los demás solo hacen lo que les lleva a la reelección. ¿Por qué iba a escucharlos? —Le sonrío—. A lo mejor quieres una disculpa. ¿Conseguiría así los hombres que necesito?
—Puede que ya sea demasiado tarde para disculpas.
Enarco una ceja. Ojalá pudiera decir que su frialdad me resulta ajena, pero el vínculo que nos une nunca ha vuelto a ser el mismo desde que se enteró de cómo compré mi paz con Rómulo. Le entregué los Hijos de Ares a Rómulo. Fue a los hombres de Dancer a quienes abandoné a la muerte en el Confín. La culpa que sentí por ello definió nuestra relación durante años, me hizo desear su aprobación a la desesperada. Pensé que, si podía destruir al Señor de la Ceniza, podría enmendar el horror al que consigné a aquellos hombres y mujeres. No se ha enmendado nada. Nada se enmendará. Y me rompe el corazón saber que Dancer jamás volverá a quererme como yo lo quiero a él.
—¿Ahora nos lanzamos amenazas, Dancer? Creía que tú y yo estábamos por encima de eso. Empezamos esto juntos.
—Sí. Así fue. Te tengo tanto cariño como si fueras sangre de mi sangre. Es así desde que te conocí, cubierto de mugre, cuando apenas me llegabas a la altura de la nariz. Pero incluso tú debes seguir las leyes de la República que ayudaste a construir. Porque cuando la ley no se obedece, el terreno es fértil para los tiranos.
Suspiro.
—Ya has vuelto a leer.
—Claro que sí, maldita sea. Los dorados acapararon nuestra historia para poder fingir que les pertenecía. Es mi deber como hombre libre leer para no estar ciego, para que no me manipulen.
—Nadie te está manipulando.
Suelta un bufido de disconformidad.
—Cuando era soldado, vi a tu esposa conceder indultos a asesinos, a esclavistas, y lo aguanté porque me dijeron que era necesario para ganar la guerra. Ahora veo que nuestro pueblo vive hacinado, quince en cada habitación, comiendo restos y con un sistema sanitario andrajoso, mientras que la aristocracia de los colores superiores vive en torres, y lo aguanto porque me dicen que es necesario para ganar la guerra. Que me parta un rayo si me quedo de brazos cruzados mientras veo que otro tirano sustituye al que dejamos atrás porque es necesario para ganar la puta guerra.
—Ahórrame los discursos, tío. Mi esposa no es una tirana. Fue idea suya disminuir el poder de la soberana en el Nuevo Pacto. Fue decisión suya cederle ese poder al Senado. Ayudó a otorgarle una voz a nuestro pueblo. ¿Crees que eso era algo que le convenía? ¿Crees que una tirana haría algo así?
Me clava una mirada inclemente.
—No me refería a ella.
Entiendo.
—Me acuerdo de cuando me dijiste que era un buen hombre que tendría que hacer cosas malas —digo—. ¿Se te ha ablandado el corazón? ¿O has pasado tanto tiempo con políticos que te has olvidado de qué aspecto tiene el enemigo? Por lo general, miden más de dos metros, lucen un emblema grande con una pirámide y, ah, tienen las manos empapadas de sangre roja.
—Igual que tú —dice—. Un millón de vidas perdidas, ¿no? Un millón en Mercurio. Puede que tú estés dispuesto a cargar con ello. Pero los demás nos cansamos de soportar ese peso. Sé que a los obsidianos les pasa. Sé que a mí me pasa.
—Pues eso nos lleva un callejón sin salida.
—En efecto. Eres mi amigo —dice con la voz teñida de emoción—. Siempre lo serás. No te clavaré un puñal por la espalda. Pero te plantaré cara. Haré lo correcto.
—Y yo también.
Le tiendo la mano. Él me la estrecha y la mantiene apretada unos instantes antes de alejarse por el sendero. Se da la vuelta antes de adentrarse en la arboleda.
—¿Me estás ocultando algo, Darrow? Si es así, este es el momento, ahora que es solo entre dos amigos.
—No tengo secretos para ti —contesto.
Ojalá fuera verdad, ojalá él me creyera. Ojalá Dancer siguiera siendo el líder de los Hijos de Ares para que los dos pudiéramos cargar juntos con nuestros secretos, como hacíamos antes. Por desgracia, no todos los adversarios son enemigos.
Se da la vuelta y regresa cojeando al jardín para despedirse de mi madre. Se abrazan y Dancer se encamina hacia las plataformas de aterrizaje meridionales, donde lo esperan sus guardianes escoltas. Uno de ellos le entrega una toga de lana blanca y él se la pone encima de la camisa antes de subir por la rampa.
—¿Qué quería? —pregunta Sevro.
—¿Qué quieren todos los políticos?
—Prostitutas.
—Control.
—¿Sabe lo de los emisarios?
—Es imposible que lo sepa.
Sevro se fija en cómo ondea al viento la capa de lana de Dancer mientras este embarca en su lanzadera.
—Ese cabrón me caía mejor cuando llevaba armadura.
—A mí también.
3
DARROW
La fantasía
La cena se sirve poco después de que Daxo y Mustang vuelvan de Hiperión con mi hermano Kieran y mi sobrina, Rhonna. Nos sentamos a una larga mesa de madera cubierta de velas y de sustanciosos platos típicos de Marte, especiados con curry y cardamomo. Sevro, con el enjambre de sus hijas alrededor, les hace muecas mientras comen. Pero cuando un estallido sónico retumba en el aire, se pone en pie de inmediato, mira al cielo y entra corriendo en la casa al tiempo que ordena a sus retoños que no se muevan de donde están. Vuelve nada más y nada menos que media hora más tarde, agarrado del brazo de su esposa, con el pelo alborotado, con dos botones menos en la chaqueta y presionándose el labio partido y ensangrentado con una servilleta blanca. Mi vieja amiga Victra, impoluta con una chaqueta verde de cuello alto tachonada de joyas, me lanza una sonrisa diabólica desde el otro lado del patio. Está embarazada de siete meses de su cuarta hija.
—Vaya, pero si es el mismísimo Segador en carne correosa y hueso. Mis disculpas, buen hombre. He llegado muy tarde.
Salva la distancia que nos separa con tres zancadas de sus largas piernas.
La saludo con un abrazo. Me pellizca el culo con tanta fuerza que me hace dar un respingo. Le da un beso a Mustang en la cabeza y se aposenta en una silla que domina la mesa.
—Hola, tristona —le dice a Electra. Mira al pequeño Pax y a Baldur, que llevan todo este rato sentados en el extremo opuesto de la mesa con aire conspiratorio. Los dos muchachos se ruborizan enseguida—. ¿Qué tal si uno de estos dos muchachos tan apuestos le sirve un zumo a la tita Victra? Ha tenido un día infernal. —Los chicos forcejean entre ellos por ser el primero en coger la jarra. Baldur sale vencedor y, orgulloso como un pavo real, el silencioso obsidiano le sirve a Victra un vaso enorme—. El maldito sindicato de los mecánicos está otra vez en huelga. Tengo muelles llenos de cargamentos a punto para el traslado, pero un portavoz de Vox Populi arengó a esos cabroncetes y le han quitado el acoplamiento de energía a más de la mitad de las naves de mis cargueros de comida de la Luna y los han escondido.
—¿Qué quieren? —pregunta Mustang.
—¿Aparte de que la luna se muera de hambre? Salarios más altos, mejores condiciones de vida... Las mismas tonterías de siempre. Dicen que vivir en la Luna es demasiado caro para sus sueldos. Bueno, ¡pues en la Tierra sobra sitio!
—Qué ingratos son esos sucios campesinos —dice mi madre.
—Capto tu sarcasmo, Deanna, y voy a optar por ignorarlo en honor a nuestros héroes recién llegados. Ya habrá tiempo para debatir a medida que avance la semana. De todas formas, soy casi una santa. Mi madre habría enviado a los grises a partirles la crisma por desagradecidos. Gracias a Júpiter que los hombres de hojalata todavía atacan a cualquier Vox que ven.
—Tienen derecho a negociar como colectivo —dice Mustang, que estira una mano para limpiarle un poco de hummus de la cara a la más pequeña de las hijas de Sevro, Diana—. Está escrito negro sobre blanco en el Nuevo Pacto.
—Sí, claro. Los sindicatos son la base del trabajo justo —masculla Victra—. Es lo único en que Quicksilver y yo estamos de acuerdo.
Mustang sonríe.
—Mejor. Vuelves a ser un modelo de la República.
—Dancer acaba de marcharse, no lo has visto por los pelos —dice Sevro.
—Ya me parecía a mí que apestaba a superioridad moral. —Victra va a beber un sorbo de su zumo y da un respingo de sorpresa. Baldur sigue de pie a su lado, sonriendo con demasiado fervor—. Ah, pero si todavía estás aquí. Largo, criatura.
Victra se besa los dedos y después se los pone a Baldur sobre la mejilla para empujarlo lejos de ella. El muchacho regresa como flotando junto a mi celoso hijo.
Más tarde, cuando los niños se van al viñedo a jugar, nos retiramos de nuevo a la gruta. Mi familia, tanto la de sangre como la elegida, me rodea. Por primera vez desde hace más de un año, siento que me invade la paz. Mi esposa me pone los pies en el regazo y me pide que se los masajee.
—Creo que Pax está enamorado de ti, Victra —ríe Mustang mientras Daxo le sirve una copa de vino.