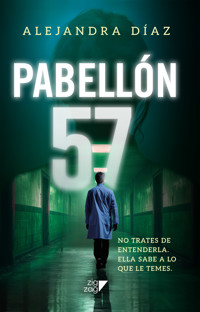
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zig-Zag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En las profundidades de un hospital psiquiátrico, Gabriel, un prometedor estudiante de medicina cruza camino con una paciente perturbada cuyo hijo ha desaparecido en circunstancias misteriosas. Mientras la policía sospecha que ella esconde información crucial, Gabriel irá desentrañando un secreto aterrador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I.S.B.N.: 978-956-12-3812-1
I.S.B.N. digital: 978-956-12-3819-0
1ª edición: agosto de 2025.
Diseño de portada: Genoveva Saavedra / aciditadiseño
Imágenes de portada: AdobeStock.com /Nina; HiroSund; Kitta Studio.
Diseño interior: Mirela Tomicic Petric
© 2025 por Alejandra Díaz.
Inscripción nº 2025-A-6792. Santiago de Chile.
© 2025 de la presente edición por
Empresa Editora Zig-Zag S.A.
Derechos exclusivos para todos los países.
Editado por Empresa Editora Zig-Zag S.A.
Isidora Goyenechea 3365, oficina 902.
Las Condes. Santiago de Chile.
@zigzageditorial@zigzaginfantilcl
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización por escrito de la editorial.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
A ti, que me pediste que gastase toda la tinta del universo. Que eres el motor y la inspiración de mis días.
No hay nada que temer frente al enemigo, porque el cuerpo y la mente están siempre en alerta. Sin embargo, el amigo disfrazado, puede causar la peor de las tragedias.
Alejandra Díaz
1Un caso
La Unidad de Criminalística de la Policía de Mérida lleva varios años clamando por atención. En aquel edificio de tres pisos ubicado en el barrio de San Victorino, el aire pesado e impregnado de papelería antigua solo es soportable por el aroma a café que se cuela por las rendijas.
En el ruidoso espacio del último piso resulta evidente la falta de amplitud, porque en apenas dos habitaciones se apretujan los ocho detectives y la secretaria de la unidad. Estos sujetos son importantes, claro que sí, sin embargo, sus escritorios se llegan a rozar como si se encontraran en un tablero de Tetris. Salvo el capitán, Julio Gómez, un hombre que bordea la cincuentena, a quien, por el rango, se le han otorgado cuatro metros cuadrados de oficina privada. Aunque, más que, eso parece un campo minado en plena toma de una explosión, por la cantidad de recortes de prensa y fotografías que cuelgan de sus paredes.
La sala de interrogatorios, ubicada al fondo, es sin duda lo mejor. Luego de un buen par de negociaciones con la alcaldía, el capitán ha conseguido que le instalasen un vidrio unidireccional, un espejo espía y, por supuesto, laminado, acústico e inastillable. Y menos mal que lo tenía, ya que sin eso aquella sala se parecería más a una oficina de despacho de pedidos por Internet que a un cuartel de investigación.
–Café de grano, con un poco de agua fría y un toque de leche batida –dice la teniente Carla Martínez sosteniendo el brebaje humeante con la mano estirada mientras ingresa a la oficina del capitán.
–Falta algo… –afirma él, con un tono entre autoritario y desafiante desde su escritorio.
–¿Sin azúcar? –pregunta Carla mientras siente el peso de su mirada.
Decir que el capitán Gómez no es un hombre fácil es quedarse corto, el capitán es más bien lo que llamaríamos un hombre pesimista, y además con un humor más negro y salpicado que las lluvias habituales de aquel pueblo, al menos eso es lo que piensa Carla de él cada mañana, mientras recorre la media cuadra que hay entre la cafetería y aquella oficina. La chica siente repudio. Y no es que sea una mujer insegura, de hecho, no lo es, pero cuando está frente a Gómez (o Godínez, como le dicen sus subalternos por la espalda) en más de una ocasión ha debido barrer su ego herido y agachar el moño.
–¡Correcto! –afirma este con una sonrisa ganadora, como quien le ha enseñado a un niño de primaria algo tan glorioso como aprender a leer.
A lo lejos, suena Poker face como ringtone pegajoso de algún celular. El sonido logra sobresalir entre el tumulto de voces del lugar.
Carla Martínez sonríe.
Sin duda lo considera una maldita ironía, como si el mundo le refregara en la cara la mala suerte que ha tenido. Y no digamos que es una mujer exigente, claro que no. Una mujer conformista tampoco. ¡Vamos!, no se trata de eso, pero sin lugar a dudas es una mujer con aspiraciones. Y qué simple se oyó la palabra aspiraciones en la entrevista de trabajo. Fue en aquella ocasión en la que pensó que su futuro estaría rodeado de guerras ganadas y de grandes desafíos. Sin embargo, tras noventa y dos días –porque lleva la cuenta– a cargo del capitán Gómez, las expectativas están lejos de ser alcanzadas.
Carla piensa en ello todas las noches.
Se escucha un nuevo timbrazo en la sala. Esta vez irrumpe el ring del teléfono fijo. Esto consigue desconcentrarla de su propio lamento.
Tras el sonido del aparato telefónico, se ha producido un generoso y poco habitual silencio en aquella unidad y todos, hasta Gertrudis, la añosa y huesuda secretaria, quien suele estar despistada todo el tiempo, giran la vista hacia el despacho del capitán. Esto, porque en la Unidad de Criminalística de Mérida, un teléfono fijo haciendo ruido es un evento raro. Todo es emails o mensajes de texto. El teléfono fijo, que suele estar cubierto por una densa capa de polvo, es para los casos jugosos. No suena jamás. Y menos en los tiempos de la telefonía móvil.
–¡Aló! –contesta el capitán con voz seca mientras restriega su gigantesca mano por la barbilla mal rasurada–. Ajá, ajá…
El capitán rara vez otorga detalles que puedan hacer vislumbrar el tenor de las conversaciones. Esta no es la excepción.
Con un golpe seco, cuelga.
Hay silencio, no vuela una sola mosca.
El hombre se levanta con rapidez y coge la vieja y gastada chaqueta de pana café que cuelga tras la silla de su escritorio. Una chaqueta que le regaló su madre unos años atrás y que utiliza todos los días, sin excepciones. Está completamente fuera de moda, pero ¿qué le vamos a hacer? Digamos que al capitán Gómez tampoco le importa mucho lo que los demás piensen.
–¡Agarra tus cosas, Martínez! –ordena mientras se dirige hacia la puerta de salida.
–Eh… ¿Yo? –pregunta ella, sin disimular su sorpresa.
–¡Obvio que tú, Martínez! Levanta ese glorioso trasero que Dios te dio y sígueme. ¿O pensaste que estabas aquí solo para traer café?
Quizás, en otras circunstancias, Carla lo hubiese levantado y dejado caer. Quizás, en otras circunstancias, Carla se hubiese marchado no sin antes gritarle un par de improperios. Pero, a pesar de su deseo de protestar, sabe que no puede.
Hay mucho en juego como para mostrar la baraja.
Desde hace ya varios días que la chica que está maquinando la idea de renunciar, pero lo quiere hacer a lo grande, quiere que resuene. No es solo una cuestión de orgullo, sino de dignidad. Lo mínimo que estampará será una denuncia por maltrato laboral. ¿Cómo es posible que no sea capaz de asignarla en ningún caso? Es la pregunta recurrente que queda grabada todas las noches en su almohada.
Sabe que no está empleada hace tanto tiempo, pero, ya, ¡vamos!, hasta al alumno en práctica le ha asignado un caso: los robos a cajeros automáticos de las bencineras. Carla preferiría un caso soso antes que no tener nada.
Entonces, solo se limita a apretar los dientes bajo una sonrisa, de manera que casi no se nota. Y es cuando retorna la interrogante, de nuevo: ¿qué hace una chica como ella en una unidad de criminalística con un jefe que está que la desarma? Es más, ¿qué hace bajo la supervisión de un capitán de pueblo que no porta ni media medalla de plástico? Bueno, ese ya es otro tema.
–¡Martínez!, ¿vienes?
–¡Sí! –responde. Y no solo responde. También asiente. Con la cabeza, claro. Lo ve desaparecer por el corredor rumbo a las escaleras como si fuera un mago. Godínez jamás usa el elevador.
Pero Carla es rápida, y más joven, y también más delgada que el capitán Gómez y, pese a los tacones, antes de descender el último escalón ya le ha dado alcance. En cuanto cruzan el umbral del edifico, se encuentran con el clásico bullicio de los vendedores ambulantes que suelen ubicarse frente a la unidad los miércoles por la mañana. Pero, pese al tumulto de feria, los detectives avanzan a paso rápido por casi una cuadra. Carla no desea caminar junto a él y lo hace a treinta centímetros de su nuca. Cualquiera que la viera diría que lo escolta. El capitán Gomez se detiene en seco y Carla queda a pocos milímetros de estampar su respingada nariz contra la chaqueta de uso diario y habitual de su jefe.
–Sube –le indica él, señalando una vieja Citroneta blanca de dos puertas. Un clásico que con seguridad alguna vez tuvo días mejores. Carla levanta la manilla y, tras abrir, queda unos segundos perpleja al distinguir en el interior tal cantidad de envases de comida rápida, como si allí dentro se encontrase el mismísimo contenedor de basura.
–¿Este es su auto, capitán? –interroga con los ojos muy abiertos.
–¿No te gusta?
–No es eso… –musita, arrepintiéndose al segundo de su torpeza.
Ya se había prometido a sí misma no discutir con él. Solo temas laborales. Debía recordar a diario las reglas para relacionarse con la personalidad de su jefe. Además, no digamos que Carla es una mujer maniática del orden, no, ese no es el caso, pero le gusta lucir arreglada mientras se encuentra en la jornada laboral.
Una cosa de decoro.
Carla desplaza las cajas y vasos que están sobre la goma del piso del asiento del copiloto con la punta de uno de sus zapatos, sintiendo el roce áspero del cartón deslizándose, y se acomoda en el asiento mientras un olor a humedad invade el ambiente casi tanto como el ruido del exterior. En eso, un líquido tipo cola comienza a derramarse por la comisura de su calzado talla treinta y seis, que aquella mañana lucían de un blanco tan reluciente. Sacude el pie al contacto con aquella textura fría y pegajosa y esta vez ya no le es posible contenerse.
–Pff –resopla hastiada mientras la sustancia viscosa le recorre la suela.
El capitán Gómez no retira la atención del frente, es más, en ningún momento dirige la vista hacia Carla. Como si en lugar de una queja, más bien fuese el zumbido de un molesto insecto. Afloja los dedos en una danza rítmica sobre la polvorienta y rugosa caja de cambios. Con un movimiento brusco que hace rugir el motor arremete en la segunda velocidad.
–¡Muévete, hijito! ¿Quién te dio la licencia? ¿Tu papá? –verbaliza al fin Godínez contra el Suburban gris que se le ha atravesado. Su aliento cálido se estampa contra el vidrio empañado.
–Sabe que no puede oírle, ¿verdad? –dice Carla con una mueca irónica.
Él la mira desafiante.
–¡Pues claro! Por supuesto que lo sé –responde con una carcajada seca mientras el olor a aceite quemado ya inunda el vehículo en movimiento–. ¿Qué crees que soy? ¿Estúpido?
Carla está segura de que es así, pero, tal y como lo ha estado haciendo toda la mañana, se reserva sus opiniones.
–Y ¿de qué se trata el caso? –interroga con agilidad, cambiando el tema.
–Un probable parricidio.
–¡¿Un niño?!… –se sorprende ella. Frunce el ceño y mueve el rostro hacia la ventana opaca, luego de que le ha abofeteado el chorro caliente que comienza a salir de la rejilla del aire acondicionado.
–Un joven, de catorce años. Su nombre es Mauricio Smith. La madre está involucrada –asegura el capitán.
–¿Es el caso del periódico de esta mañana? –menciona Carla mientras otorga luz al móvil con el contacto de sus uñas recién esmaltadas.
–¡¿Cómo que el caso de esta mañana?!
–Salió en el…
–¡Malditos periodistas! –exclama el hombre, otorgando un golpe seco al volante con el puño.
Carla se sobresalta cerrando los ojos en un acto reflejo.
La rubicundez se apodera del rostro del capitán y, de entre sus dientes apretados, impresiona que en cualquier momento saldrá un caudal de espuma como si fuese un perro rabioso. Detesta a la prensa, porque como ya ha visto casi de todo, en más de una ocasión se ha debido enfrentar a la torpe intervención de algún periodista.
–Pero ¿está muerto? –vuelve Martínez a la carga, sin despegar la vista del teléfono móvil y haciendo caso omiso al reciente descontrol del jefe. Luego, se gira hacia él y anuncia–: El chico de la noticia solo está desaparecido…
–¡Exacto, está desaparecido! –afirma, exhalando su frustración.
–Pero dijo parricidio.
–¡No seas tan literal, Martínez, por Dios! Es el mismo caso y los periodistas se nos adelantaron, como siempre. Y me encabrona, porque interfieren con la investigación. Publican lo que sea con tal de mostrar un titular jugoso y, cuando falta información, pues ¡lo joden todo! Es un caso importante.
–¿Importante?
–Sí, importante, ¿me entiende, Martínez? Porque hay un antecedente: el hermano del chico desapareció hace doce años. Lo encontró un lugareño un mes después de que comenzamos la búsqueda. Lo encontró en el subterráneo de una vieja bodega a unos veinte kilómetros de su casa. Nosotros no anduvimos ni cerca.
Y el ardor estomacal le vuelve al capitán Gómez cual si hubiese prendido una fogata. Es que al hombre le gusta ganarse el sueldo. Su salario, como lo llama. Pese a que una de las tantas cosas que ha perdido en su vida es la ambición.
Le da igual. No quiere escalar.
Pero le descompone el día cuando hay algo que debe hacer y no le resulta. Debían de haberle descontado al menos la mitad del sueldo, pensó en esa ocasión, a él y a toda la tropa de atorrantes que lo acompañaron en el caso. Bueno, tampoco puede pedir tanto, porque el Gobierno, que está cada vez más paupérrimo, si hay algo que ya casi no hace es enviar a la elite de detectives a los pueblos que no son del interés de nadie.
Carla Martínez fue la excepción.
El capitán lo supo desde que la vio ingresar por la puerta el día de la entrevista. La chica estaba absorta y concentrada. Había bloqueado todas las emociones que puede sentir un ser humano, así de una vez. Ni temblor esencial, ni cambios en el tono de la voz, ni sudoración de manos, ni una sonrisa nerviosa… Nada. Jamás bajó la vista. Observó fijamente a sus dos entrevistadores y se limitó a responder sin titubeos cada pregunta, como si de un robot se tratase. Después de contratarla, el capitán Gómez se dedicó a observarla desde lejos y, también, a ponerla a prueba. Deseaba exaltar su paciencia porque, aunque era fría como un cubo de hielo, lo que no podía permitir en su subalterna es que perdiera el control. Tarde o temprano, la necesitaría.
–¿Qué falló? –siguió ella.
–Un mal equipo, pistas confusas, una madre que no colaboró para nada… En esa ocasión, y tras su desaparición, en cuanto se inició la búsqueda, su madre anunció que el niño estaba destinado a morir. El chico falleció por inanición. Estaba desnutrido y deshidratado. El cuerpo no tenía signos de violencia, ni muerte traumática, ni ADN de terceros, ni nada. Sin embargo, no hubo pruebas para condenarla.
–¿Y ahora dónde está la madre?
–Sentada en el sillón de su casa. Para allá vamos.
–¿Y declaró algo?
–Así es…
–¿Qué dijo?
–Que el chico estaba destinado a morir. Así que, otra vez, Martínez, te otorgo las palabras correctas para evitar que tu cerebro explote de confusión: si no nos damos prisa, estaremos ante un parricidio y, de nuevo, ¡será nuestra maldita culpa!
2Un candado
Doce años antes
Las huesudas manos de Facundo Rodríguez elevaron el cobertor de lana con dificultad. Mientras lo hacía, arqueó las cejas y endureció el rostro, como si con aquel gesto fuese a obtener la fuerza que hacía tanto tiempo le venía en falta.
Ya no se daba licencia ni siquiera para pensar y, si lo hacía, una lágrima amenazaba con rozar su mejilla y entonces la tristeza lo embestía como la misma neblina que en aquel instante devoraba la estancia, ahogándolo cual si fuese una ola hambrienta.
Con movimientos calmos, arrastró los pies rumbo a la cocina. Se encorvó un poco y acercó el rostro hasta percibir el ardor en sus mejillas, luego inhaló profundamente, atrapando en los pulmones el vapor con olor a eucaliptus que surgía de la lata que chirriaba sobre la cocinilla, y la cogió del mango con una tela vieja para alejarla del calor. Unos minutos después, cuando consideró que esta ya no quemaba, la elevó hasta la altura del rostro y, tras observar el brebaje, ingirió un sorbo. Sus ojos se cerraron en un sutil movimiento de placer al producirse el contacto de su áspero paladar con el líquido caliente. Necesitaba reconfortar el cuerpo. Encendió la radio ubicada a un costado y apretó los dientes al no lograr sintonizar ningún canal, quedándose con la única compañía del chirrido, como si fuese una máquina descompuesta.
Al final, la desconectó.
Luego, se puso el ropaje que colgaba tras la puerta y aprisionó sus esqueléticas piernas en el par de botas. Unos minutos más tarde se amarró un pañuelo rojo al cuello, se acomodó el sombrero sobre el gris del cabello y encumbró los pasos hacia el exterior. Tras abrir la puerta, se detuvo unos segundos bajo el umbral de la pequeña vivienda y, con un suspiro de resignación, en silencio, maldijo su suerte. La cantidad de barro que había dejado el diluvio de la noche anterior harían de su jornada un martirio. Pese a todo, encendió su linterna de mano e inició la marcha. Anhelaba observar la claridad de la luz que solían otorgar los rayos del sol en las mañanas. Sin embargo, el espeso manto que acompañaba el inicio de aquella jornada vaticinaba que no lograría cumplir su deseo.
Sabía que no tenía muchas opciones y, a sus setenta y tantos, le hubiera gustado en un día como aquel quedarse bajo las mantas. Pero el mal tiempo ya lo había obligado a hibernar durante casi dos días y, si no salía pronto, perdería la estela que solía dejar la huella del ganado. Y Facundo Rodríguez debía salir a trabajar. El hombre había enviudado hacía más de diez años. Se había acostumbrado a estar en casa y jamás bajaba al pueblo. Se podría decir incluso que la gente ya lo había olvidado. ¡Hasta los hijos lo habían olvidado! Sin embargo, aquel día, Facundo Rodríguez acapararía todas las portadas de los diarios.
Tras salir, cerró la puerta con doble cerrojo, más por costumbre que por inseguridad, y avanzó con dificultad. La visibilidad envuelta en aquel manto vaporoso era casi inexistente, por lo que cogió un palo de madera que haría las veces de bastón y le permitirían tantear el terreno.
–¡Bernabé!, ¡Capitán! –gritó a sus canes, que se sacudieron la modorra y comenzaron a seguirle el paso con movimientos tan calmos como los de él–. ¡Vamos, chicos, hay que arrear el ganado!
Ambos perros eran de una anatomía exuberante y, pese al mestizaje de su raza, imponían respeto. Poseían un pelaje de color tan gris como el de aquella madrugada y, tras la orden del amo, se adelantaron hasta perderse entre la neblina.
El recorrido sería el mismo de siempre y FacundoRodríguez podría haberlo realizado con los ojos vendados. Fue por eso que se extrañó al oír el ladrido de los animales en la dirección opuesta.
–¡Perros necios! –clamó en voz alta–. Ahora me harán perder tiempo. ¡Seguro que andan tras las liebres!
Apuró el tranco para alcanzar a los canes, pero después de andar unos cuantos metros y tras casi darse de bruces con la cerca de madera, se percató de que habían cruzado al territorio vecino. Aquel fundo llevaba años inhabitado y estaba seguro de que un día cualquiera el Gobierno vendría y se apropiaría de aquellas tierras tan abandonadas.
–Bernabé, Capitán, ¡vuelvan para acá! –les ordenó golpeando la cerca con la rama que portaba.
Pero los animales hicieron caso omiso y mantuvieron el ladrido constante e inquieto tras la neblina que envolvía sus rostros. Esta se asemejaba a la delicada tela de un visillo que decoraba un ventanal.
El hombre se encaramó a la cerca de madera y, pese a la liviandad de sus huesos, se sintió pesado. El ropaje para protegerle del frío se le impuso como una tonelada sobre el cuerpo. Sin embargo, no cesó en su objetivo y, tan solo poner el segundo pie en el territorio vecino, encumbró los pasos con rumbo fijo en dirección a los ladridos y, cuando estuvo a menos de un metro de ellos, recién pudo distinguir a los canes. Notó que estos intentaban escarbar hundiendo las patas en el barro a las afueras de la tranquera de una desvencijada bodega de madera. Se acercó a la portilla y se percató de que estaba cerrada con un gran candado que podría ocupar toda la palma de su mano.
–¿Qué les llamó la atención, muchachos? –les dijo golpeándole el lomo a uno de ellos y chasqueó la lengua al tiempo que visualizaba la escena. Acto seguido, lanzó–: seguro que debe ser un animal muerto.
Facundo Rodríguez bordeó el sitio. Era una vieja estancia sin ventanas. Sabía también que el terreno estaba desolado hacía ya bastante tiempo, por lo cual el candado brillante y carente de óxido llamó su atención. Tras meditar unos minutos, cogió un peñasco que yacía junto a sus botas y, bamboleando la cabeza, les hizo un gesto a los perros para que se alejaran de la puerta, orden a la que estos respondieron de inmediato, posicionándose tras de él. Otorgó un único golpe, seco y directo, a la vieja madera, y la piedra la traspasó, soltando el cerrojo que la clausuraba. El hombre empujó la añosa puerta con la mano, haciendo chirriar la bisagra, y tuvo que afirmarse de esta misma para evitar caer al suelo tras la estampida desesperada de ambos canes para ingresar. Cuando se disipó la estela de polvo generada por el movimiento de las ágiles extremidades de los animales en el interior al remover los escombros, solo se oyó el gemido angustiado con el que olfateaban por cada esquina. Facundo Rodríguez apreció el recinto. Destacaba una que otra planta de maleza, reflejo del abandono; algunas tablas apiladas e infestadas por las polillas y un balde de metal de un color blanco desgastado.
Al fondo, una pequeña tabla de madera contrastaba sobre el suelo de tierra. En aquel lugar se detuvieron ambos perros y su desespero se intensificó. El hombre observó con detenimiento y, tras notar que un nuevo candado le impedía el paso, se arrodilló sobre la tierra para intentar quitarlo.
Con tan solo acomodar su enjuto cuerpo en aquella posición, pudo sentir un olor pútrido; algo que jamás había percibido, y que le abofeteó el rostro. Las náuseas fueron inmediatas y, solo por instinto, se cubrió la huesuda y fría nariz con el brazo izquierdo. Luego arrugó la frente con intensidad y con los ojos cerrados, se puso de pie y retrocedió algunos pasos. Necesitaba respirar aire fresco.
Sabía que los perros no se marcharían y, por algún motivo que no se explicaba, él tampoco lo haría.
Se sacó el pañuelo del cuello y lo ató con fuerza a su nuca, asegurándose de cubrir nariz y boca. Retornó a la pequeña puerta de madera del suelo y la golpeó con ímpetu con las botas hasta que un crac le aseguró que la había hecho ceder. Se agachó de nuevo y la levantó, dejando escapar un hedor espeso y amoniacal que penetró sus sentidos y le traspasó la garganta como un puñal hasta el punto de cortarle el aliento. El estómago se le oprimió igual que un limón estrujado y, entonces, posó la mano extendida y sudorosa sobre la boca del vientre para calmar su intuición mientras observaba a una pequeña rata que abandonaba el lugar a toda prisa. Lo hizo bajo la mirada indiferente de los canes, que solo estaban concentrados en ladrar. Tras unos breves segundos, hundió el rostro en el orificio despejado con la puerta recién abierta y, en su interior, distinguió una escalera de cemento adherida a la pared y que conducía a alguna especie de sótano.
–Quietos… –les susurró a los perros, quienes permanecían con medio hocico metido en aquel hoyo negro.
Estos detuvieron los ruidosos ladridos que minutos antes lo habían inundado todo y, con ello, dieron paso a un lúgubre silencio, acompasado por el sutil susurro de los roedores a lo lejos.
El hombre dio un segundo clic a la linterna para intensificar el foco y descendió con cautela, tanteando con los dedos el muro de la escalera. Los perros no lo siguieron y se mantuvieron fijos, observando a lo lejos. El golpeteo cardíaco de Facundo Rodríguez era tal que le impactaba en las sienes y pudo sentir cómo su boca, en cuestión de minutos, quedó seca cual si fuese un trapo estrujado con la fuerza de vigorosas manos. Descendió sin despegar los dedos de la húmeda pared de cemento y logró llegar al último escalón. Una vez ahí, recorrió con la luminiscencia que le otorgaba el foco la muralla que se presentaba frente a él. Acto seguido, puso un pie con cautela en el piso y, tras comprobar que el terreno era seguro, descendió la siguiente extremidad.
Paseó la luz de la linterna por lo ancho y largo del lugar y calculó que no abarcaba más de tres metros cuadrados. Luego apuntó hacia el suelo y distinguió, a pocos centímetros de él, dos pies delgados, rugosos y tan grisáceos que se mimetizaban con el cemento. El cuerpo le comenzó a temblar y un sudor helado le recorrió la espalda. El ladrido de los canes retornó, como si aquellos animales en su instinto más primitivo supieran que debían alentarle a terminar con la misión.
Empuñó la linterna con toda su fuerza e iluminó por completo la escena que durante el resto de su vida intentaría olvidar. Solo fue necesaria una fugaz mirada para que Facundo Rodríguez se retirase el pañuelo de la boca con rapidez, apoyara ambas manos sobre sus muslos para luego arquear la espalda y de esta manera, dar paso al vómito explosivo que llevaba contenido desde hacía varios minutos. Después, el hombre presionó la tela contra su rostro y se secó las lágrimas que en aquel instante brotaban de sus avejentados ojos pardos. Respiró lento y pausado y volvió a erguirse para dimensionar la escena que tenía enfrente: a medio metro de él, yacía inerte el cuerpo desnudo de un muchacho. Se encontraba en posición fetal y las costillas lucían expuestas sobremanera bajo la delgada, oscura y moteada capa de piel. La columna dejaba a la vista el espacio hundido y deshidratado entre cada una de sus vértebras. El cuerpo estaba en un estado de raquitismo extremo. El chico se cubría el rostro y los ojos que, a esas alturas, ya estaban hundidos, casi desaparecidos, bajo los dedos de las manos. Facundo Rodríguez se retiró la chaqueta que portaba y caminó hacia él en un acto de compasión más que de valentía. Su intención era cubrirle. Sin embargo, al acercarse, movió en un torpe descuido uno de los brazos del cuerpo con la puntera de su bota, haciendo que la mano del joven se despegase del rostro. Fue entonces cuando el olor pútrido lo inundó aún más y sintió que perdería el sentido. Se recompuso y, luego, se desbordó en llanto al distinguir que por el rostro del chico se movían un sinfín de gusanos blanquecinos, como si bailaran sobre aquella piel macerada, y que engullían, junto a un par de cucarachas provenientes de la boca y a una docena de ratas recién paridas, el poco tejido muscular que aún le quedaba al desnutrido cadáver.
3Una madre
La casa de Rosa Ferrada es una vivienda que abofetea las glándulas olfativas, desprende un intenso aroma, mezcla de humedad y de tabaco.
Es una casa pequeña y, con la cantidad de policías y detectives de criminalística inmersos en el lugar, hasta un gato se sentiría claustrofóbico.
El piso de madera desgastado y cubierto de polvo refleja la falta de un prolijo barrido desde hace varios días y las cortinas a medio cerrar se encargan de cubrir los vidrios opacos, haciendo que la tenue iluminación que ingresa dé la sensación de estar en el rodaje de una película de bajo presupuesto.
¡Oh, y el moho! Está presente en las paredes amarillentas y cada tanto por tanto se deja entrever en una mancha de puntos pequeños, cual si fuese un inquilino que ni paga la renta ni se pretende marchar de ella.
Y ahí, sentada en una de las dos butacas que parecen haber sobrevivido a un holocausto, está ella, inmóvil, con la mirada fija y perdida, alejada del ruido y del ajetreo de la policía y de los vecinos curiosos y los periodistas que rodean la estancia.
Carla Martínez no le quita los ojos de encima.
Acá algo no huele bien, y no es solo el lugar. Observa a esa mujer canosa y menuda que tiene cara de no haber matado ni media mosca. Posa la vista en sus flacuchentas piernas cruzadas; parecen las de un niño antes de ingresar a la adolescencia. No parecen las piernas de una madre asesina. Al menos no a primera vista.
Carla retira de su estilosa cartera un iPhone con una carcasa con diseño animal print y comienza a fotografiar el lugar. La tecnología del teléfono le permitirá mejorar con creces la falta de luz, pero, aun así, jamás serán imágenes dignas de subir a su Instagram, @cmartinezfotografia. Ahí solo hay risas, flores, novias y libros bajo los árboles en una gloriosa puesta de sol. Es más, sus muchos seguidores se infartarían al ver la falta de arte de aquel lugar.
–¿El chico tenía redes sociales? –pregunta, dirigiéndose a Godínez–. Los adolescentes suelen escribir todo lo que piensan. O subir todos los sitios que frecuentan.
–No hay teléfono, ni redes sociales, ni nada… Al menos nada con su nombre. Y si tenía teléfono, no está aquí. Hemos dado vuelta el lugar –interrumpe un hombre uniformado y con cara de mosqueado. Seguro que no desea estar ahí, porque ese hombre aquella mañana tenía planificado hacer unas diligencias personales en vez de desviar el tránsito de la avenida que se le había encomendado. Si, total, igual la avenida estaba señalizada hasta con letreros de neón. ¿No tenía nada que aportar? Se iba a correr. Porque si no retiraba de la tintorería la única camisa blanca cuello de paloma que posee, no tendría nada para ponerse durante la noche en la cena con los primos millonarios de su mujer. O que se creen millonarios, al menos.
En fin, no llegará.
El capitán Gómez asiente con complacencia. Le ha caído en gracia que este hombre no disimule su fastidio.
–Puff –exhala Carla, quitándole encanto al momento.
Ella retrocede tres pasos, en saltitos, como si estuviera parada sobre el fuego, al notar la audacia de una rata al pasar a pocos centímetros de sus desafortunados tacones.
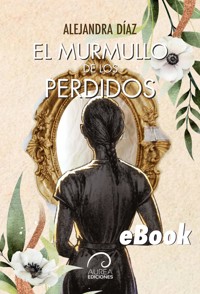













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














