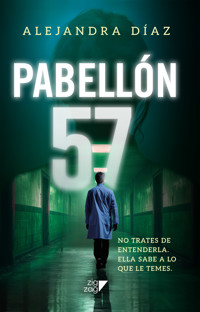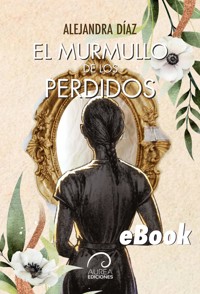
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Áurea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la apacible orilla del río Las Cruces, el destino juega su partida más misteriosa. Estamos en Chile, en pleno año 1932. La joven Elena García tiene un don que desafía la lógica: puede oír los susurros de los que ya no están. Cuando las voces llegan a ella, el peso de un misterio recae sobre sus hombros. Guiada por la fe y la sabiduría del clero, Elena emprende un viaje a través de los entresijos de la historia. En su cruzada, enfrentará los temores más profundos que yacen en su corazón, pero también encontrará el valor y la pasión que caracterizan a las mujeres de su linaje. Una novela que nos remonta al desgarrador terremoto de 1960, así como a la lucha de todo un pueblo por renacer entre escombros y la dolorosa sombra del golpe de Estado. Cada secreto forma parte de nosotros, en una tierra llena de contrastes y cicatrices. Porque algunas voces necesitan ser escuchadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© El murmullo de los perdidos
Sello: Nenúfaes
Primera edición digital: Noviembe 2024
© Alejandra Díaz
Director editorial: Aldo Berríos
Ilustración central de portada: Juan Márquez
Corrección de textos: Joctán Zafirra
Diagramación digital: Marcela Bruna
Diseño de portada: Marcela Bruna
_________________________________
© Áurea Ediciones
Providencia 2594, local 417, Providencia, Chile
www.aureaediciones.cl
ISBN impreso: 978-956-6183-63-1
ISBN digital: 978-956-6386-88-9
__________________________________
Este libro no podrá ser reproducido, ni total
ni parcialmente, sin permiso escrito del editor.
Todos los derechos reservados.
Primera Parte
Develación
1
Chile, 1932
Poblado de Río Las Cruces
—Cata, ¡despierta! —Elena se incorporó de forma ágil en la simplona cama de lana de oveja—. He escuchado algo.
La ropa humedecida por el calor ya no absorbía la transpiración. Observó cómo la tela se mantenía pegada al pequeño cuerpo de su hermana, quien dormía profundamente a su lado. Le palpó la frente y utilizó las yemas de sus dedos para apartar con delicadeza las gotas de sudor que le perlaban el rostro. Luego afinó el oído; aquellas voces que las últimas noches la despertaban de madrugada estaban comenzando a inquietarla. Al principio creyó que eran parte de sus sueños, pero los últimos días ya no estaba tan segura.
—Es solo tu imaginación infantil, Elena —solía replicar su madre. Pero ni las mejores intenciones de su progenitora lograban tranquilizar su exaltado pálpito.
Inhaló profundo, aspirando hasta el final de sus narinas el tufillo a afrecho que emanaba de los contenedores donde se guardaba el suculento alimento para los cerdos. Luego observó las ventanas de la modesta vivienda. Doña Carmen solía dejarlas abiertas de par en par, con la ilusión de que ingresase alguna ráfaga de viento que aliviase aquel bochorno insoportable; aunque lo único que por allí se colaba era el polvo del campo. Aquel escenario hacía imposible que Elena volviese a conciliar el sueño. Fue por ello que decidió levantarse; necesitaba con urgencia un vaso con agua. Puso los pies en el suelo y, de inmediato, al contacto con su planta mojada, la tierra se convirtió en barro. Se arrepintió de su torpeza al instante. Ahora tendría que lavarse los pies, ya que, sin lugar a dudas, las sábanas blancas de algodón de harina delatarían su descuido.
—¡Deja de moverte, Elena! —le reprochó Catalina con voz soporosa, mientras intentaba extender su abundante y húmeda cabellera negra sobre la almohada.
—No puedo dormir —se excusó—, voy a por agua.
—Tráeme un poco a mí también —pidió su hermana, aún con los ojos entornados, y volviendo a acomodarse bajo las sábanas para luego terminar destapándose de forma definitiva.
Elena caminó con sigilo, de puntillas, para no alterar el silencio y la quietud que reinaban. Pese a la penumbra y a la tenue iluminación de la luna, no tenía claro qué hora sería exactamente. Resopló con pereza e hizo una mueca de resignación. Luego, de golpe, dejó caer sus huesudos hombros al notar que no había agua dentro de la palangana ubicada, como siempre, sobre la mesa. Cogió un vaso y salió a la intemperie por el camino del pozo.
La quietud solo permitía escuchar el sonido agudo de los insectos, muy distinto al griterío de los chiquillos que habitualmente resonaba a la luz del día. Bajo aquel manto estrellado, todo el ambiente emanaba paz; nada hacía prever la fatalidad que se avecinaba.
El sutil resplandor que proporcionaban las velas encendidas en la casa de los Guzmán llamó la atención de Elena. La lejanía de la vivienda le impedía escuchar lo que ocurría en el interior, pero imaginó que, al igual que a ella, el calor les debía de haber espantado el sueño. Aquel mes de febrero del año 1932, la sequía estaba siendo implacable. Tanto era así que los rostros se resquebrajaban bajo el yugo persistente de los rayos sofocantes del sol.
Nadie recordaba un verano tan caluroso como aquel en la última década. La tierra se había endurecido, grabando profundas grietas en el polvo compacto. Los riachuelos solo reflejaban la estela de lo que antaño fue un frondoso caudal. Una ola de llanto y desolación azotó las apacibles dunas de los campos muertos. La pobreza, llegada con la infertilidad del terreno, hizo aflorar el instinto de supervivencia de aquella gente, quienes, impulsados por la desesperanza, comenzaron a atesorar los escasos frutos que les brindaba la tierra. Pusieron los alimentos a resguardo en los graneros y secaron con sal la carne de los animales sacrificados por ellos, para procurarse el sustento. En aquellos días, el agua se había convertido en el bien más caro y preciado.
Los trabajadores perdieron sus empleos y se abandonó a mujeres y niños a su suerte. El precio del pan se disparó; un quintal de harina podía costar fácilmente lo que cinco cabezas de ganado, y pronto comenzaron a producirse saqueos a medianoche. Las bodegas, que precavidas habían preservado sus provisiones para el invierno, fueron asaltadas bajo el pretexto del hambre del pueblo. Además, los asesinatos a los cuatreros fueron sepultados por el barro acumulado en las zanjas, al abrigo de la oscuridad.
La pestilencia de los desechos orgánicos se hizo notar. La falta de lugares adecuados para la evacuación, la saturación de los depósitos y el ascenso implacable de las temperaturas fueron elementos idóneos para propiciar un caldo de cultivo que trajo consigo hediondez y enfermedad.
Aquella noche, mientras Elena bebía con desespero el líquido que le manaba de la tierra, esta vio cómo doña Lucía —la imponente dueña de la casa de los Guzmán— se acercaba con paso acelerado. Era una mujer de tez rosada y complexión robusta, cuyo carácter le hacía estar molesta la mayor parte del tiempo, descargando su ira contra las inocentes gallinas o discutiendo con las incontables toneladas de ropa que refregaba a diario en su batea.
—¡Elena! —la escuchó gritar desesperada cuando la tuvo a pocos metros de distancia—. Avisa a tu madre, necesito ayuda. ¡Es Manolito, arde en fiebre!
Elena pudo sentir cómo se le erizaba la piel que se traslucía a través del vaporoso camisón blanco; el timbre de voz de la tragedia, emitido por doña Lucía, le invadió hasta la última fibra nerviosa. Entró corriendo hacia el lecho donde descansaba su madre.
—Mamá —le susurró Elena al oído—, la señora Lucía le necesita, tiene al niño enfermo.
—¡Voy ahora mismo! —exclamó doña Carmen, levantándose de forma precipitada.
Pero ni las mejores intenciones podrían aliviar las altas temperaturas ni evitar el éxodo de las almas de quienes el tifus se llevaría consigo.
Tras salir su madre de la casa, Elena retornó a su habitación a pesar de que sabía que no lograría conciliar el sueño; quizá fuese a causa del calor, o quizá por la inquietud de su augurio. Se incorporó nuevamente de la cama y salió al jardín. Acto seguido, caminó descalza sobre el césped seco y áspero rumbo a la casa de los Guzmán. Al llegar a esta, y tras asomarse a través del desvencijado ventanal de la modesta vivienda de madera, Elena pudo ver allí a su vecino infante, de tan corta edad que apenas había comenzado a caminar. El niño se encontraba postrado e inerte sobre la mesa de la cocina. Tenía los labios increíblemente pálidos, al extremo de mimetizarse con la blanca almohada en que se apoyaban los mullidos rizos de su cabellera castaña. Estaba desnudo y aún se le apreciaba la piel húmeda, debido a los reiterados lavados para limpiar todo vestigio de la reciente avalancha de diarrea que le había arrebatado la vida.
Aquella era la primera vez que Elena veía un muerto. Se sorprendió de su propia entereza y se adentró despacio y en silencio en la estancia, sin que nadie se percatase de su presencia. Se acercó al cuerpo del pequeño y lo observó atenta. Poco a poco, sus oídos dejaron de escuchar los gritos de doña Lucía.
No supo si fue la fragilidad de la situación o la pureza del alma perdida, pero, como llevada por una especie de instinto, cogió las ropas almidonadas del niño y empezó a vestirlo ante la mirada agradecida de la madre. Lo cubrió con cautela y esmero, intentando evitar causarle algún daño o resquebrajar alguna parte de su frío cuerpo. Abotonó con delicadeza el chaleco de lana azulina que doña Lucía le había tejido tiempo atrás, y lo cubrió con unos pantalones de pana color café que dejaban sus pies al descubierto.
Minutos más tarde, Elena retornó sola y en silencio a su casa de tierra. Pocos metros antes de su llegada, distinguió con nitidez cómo la tenue luz de una vela traspasaba el cristal de la ventana. Cogió un vaso con agua del pozo para llevárselo a Catalina y, con paso lento, accedió a la vivienda, cerrando la puerta tras ella.
Acababa de entrar cuando el sonido de los torpes pasos de uno de los niños, que provenía de la cocina, llamó su atención. Se dirigió hacia el lugar de donde procedía aquel ruido. Se desplazó con cuidado por la penumbra y, mientras aún se encontraba recorriendo el pasillo, distinguió al final de este una imagen menuda y borrosa. Poco después, la vio alejarse tras la puerta de la cocina, en dirección al jardín. El vaso de vidrio cayó al piso, haciéndose añicos, y Elena palideció. Pese a la oscuridad, pudo reconocer el chaleco de lana azulina con el que hacía pocos minutos ella misma había vestido a Manolito. El cuerpo le comenzó a temblar y sus ojos pardos no pudieron contener el llanto. El miedo la embargó hasta tal extremo que no fue capaz de sentir la calidez de su propio hilo de orina, que descendía empapando sus piernas.
—¡Mamá! —gritó con una voz débil y ahogada en sollozo.
Su cuerpo, petrificado, permanecía inmóvil en el corredor. Nadie respondió a su llamada de auxilio, pues doña Carmen aún no había regresado de la casa de los Guzmán. Respiró lento y pausado y, poco a poco, la tranquilidad de la noche fue regresando. Se recompuso y, sin mirar atrás, retomó el camino rumbo a su habitación.
Al entrar, se quedó de pie junto a la cama para observar la placidez con la que Catalina aún dormía. Luego se arrodilló junto al borde, cerró los ojos y, con sus inocentes diez años, Elena oró por el alma del difunto. Unió sus delgadas manos, entrecruzó los dedos, y la encomendó a la Virgen para que la acogiera en su maternal seno.
Durante algunos minutos, se mantuvo en silencio, con los párpados cerrados y en la misma posición. Luego, aguzó el oído y las lágrimas le brotaron de nuevo. Percibió un sudor frío y húmedo que le recorría las manos. Se mantuvo inmóvil, pero, aun así, sus sollozos despertaron a Catalina.
—Deja de hacer ruido, Elena —murmuró esta sin intención de abrir los ojos.
—Cata, despierta, por favor —le pidió tomándola del brazo sobre el camisón blanco y apretando la extremidad con nerviosismo.
Su hermana la miró consternada.
—¿Qué te ocurre? —la interrogó con la mirada fija—. ¿Por qué tienes esa cara? Me estas asustando, Elena.
—¿Escuchaste eso? —continuó con voz trémula y sin desviar la vista del rostro de la chica.
—No, nada… —respondió Catalina, comenzando a sollozar por el miedo transmitido—. ¿Qué tendría que oír?
—Hay un niño muerto… y oigo cómo juega y se ríe a mi lado.
2
Doce años antes…
Nueve hijos fue la cuota de descendencia que el cansado cuerpo de Carmen Barrientos pudo legar.
Tras contraer nupcias con Gustavo García —en la fiesta más escandalosa del año— y después de dejar al descubierto el fajado embarazo de la novia, ambos iniciaron una relación que lejos estuvo de permanecer ajena a los escándalos. Sumado al hecho de que ambos eran primos.
Todo comenzó cuando, en aquella ocasión, y en medio del baile nupcial, a Carmen se le soltó el mal ajustado corpiño, dejando de manifiesto una barriga que asemejaba una tensa y dura sandía, y con ello, su evidente falta de virtud. Aún no se habían recuperado de aquella vergüenza cuando comenzó a replicar el susurro de la inminente gestación de Rosa, también prima de la pareja.
—¡La gente comenta, Gustavo! —le reprochó su mujer pocas semanas después de las nupcias, al mismo tiempo que depositaba ambas manos sobre su vientre, intentando de alguna manera que la criatura no escuchase tamañas barbaridades—. No sabré leer ni escribir, pero no soy estúpida.
—No sé de qué estás hablando —se defendió él con la mirada distraída, mientras depositaba su sombrero gris, de estilo australiano, en un clavo oxidado que sobresalía tras la madera de la puerta de entrada. La luz pujante de la mañana, que se filtraba por los cristales, le iluminó el rostro, resaltando aún más el contraste de su cabello castaño con el verde esmeralda de sus pupilas.
—¡Dejaste embarazada a la prima Rosa! —le acusó ella, fulminándolo con la mirada. Sus ojos oscuros, inyectados en sangre, amenazaban con salir de sus cuencas impulsados por la ira que en aquel momento los hacía hervir por dentro.
Carmen lo agarró del brazo para que se girase a mirarla. Esta, sin duda, era una mujer que bien podría definirse como de temple de hierro. Nunca fue buena para acatar las normas impuestas por una sociedad machista y prejuiciosa, sin embargo, en la condición de preñez en la cual se encontraba, sus posibilidades de zafarse de un marido infiel, eran exiguas.
Aquella retorcidaidea primero le atormentó los sueños; veía a su prima Rosa revolcándose con su consorte entre los fardos del granero, mezclando las voluptuosas curvas de su piel con gotas de sudor y granos de trigo. Luego escuchó el rumor entre los vecinos del pueblo, quienes, en un mal disimulo por mantener el secreto, murmuraban a sus espaldas. Nadie se lo confirmó, pero Carmen simplemente lo sabía, y ese era motivo más que suficiente para encarar a Gustavo y pedirle explicaciones.
—Por supuesto que no… la gente habla solo tonterías. No es necesario creer todo lo que se dice —arguyó él con tono pausado. Luego se acercó, le acarició la mejilla y besó su frente. Con ese gesto conciliador, trató de dar por finiquitada la conversación, que ya comenzaba a incomodarlo.
Sin embargo, Carmen no podía sacarse la idea de la cabeza. Unos días más tarde, determinó que debía enfrentarse al rumor que Gustavo había negado de manera tajante. Ni las venas dilatadas de sus piernas, que parecían a esas alturas varios cordones adornados por uvas gigantescas a punto de explotar, fueron impedimento para que se decidiese a caminar los dos kilómetros que le separaban de la casa de Rosa.
—¡Tía Lala, ábrame la puerta!, soy la Carmen —pidió mientras golpeaba la vieja madera, con la mano rígida y empuñada.
—¿Qué necesitas a esta hora, niña? ¡Y en ese estado! El crío puede querer salir en cualquier momento —la reprendió su tía al verla de pie frente a la entrada, envuelta en un chal gris y con la nariz enrojecida por el frío de la tarde.
—Necesito aclarar algo con Rosa —le explicó posicionando la mano en la espalda para poder erguir el cuerpo que, debido al avanzado estado de gestación, amenazaba con perder la estabilidad.
—La Rosa está indispuesta, no te va a poder recibir.
—¡Indispuesta de gorda que debe de estar! Ya sé que está embarazada, así que dígale que acá la espero.
—¡¿Qué dijiste, Carmen?!, ¿cómo que la Rosa está embarazada? —exclamó Siverio Urrutia al escuchar profanar el nombre de su hija con semejante aseveración.
Luego se levantó del roñoso sillón de tela en el cual se encontraba y se dirigió con paso firme hacia la puerta.
—¡Así es, tío! —aseguró Carmen accediendo definitivamente a la pequeña vivienda, mientras recogía su alterada y erizada cabellera oscura enmarañada por el viaje—. Necesito aclarar si el padre de la criatura es mi marido —agregó.
—¡¿Y tú sabías esto, Lala?! —gritó Siverio a su mujer al verla llevarse las manos al rostro y sollozar con complicidad.
—Algo —dijo con voz entrecortada—, la niña estaba más ojerosa, y lo sospechaba…
—¡Anda a buscar a la Rosa de inmediato! —ordenó Siverio, con el talante desfigurado y unos ojos descomunales.
La contextura de Rosa conmovió a Carmen. Muy por el contrario de lo que recordaba, tenía frente a ella a una chiquilla pálida y huesuda, que nadaba por debajo del ropaje que portaba. Esta, intimidada por la ira de su padre, y consciente de su desamparo en la crianza de ese ser que alojaba en el interior de su ceñido vientre, observó a Carmen y sus ojos pidieron clemencia. Ante aquel simple gesto, Carmen se despojó de su propio enojo y de la necesidad de hacer justicia. En aquel instante comprendió que la vida se encargaría de hacer lo suyo.
—¡No le pegues a la niña, Siverio! —suplicó doña Lala al ver a su hija temblando y puesta a cuatro patas, como si fuese un perro, vomitando sobre el suelo de madera desgastada del modesto comedor.
—¡¿Quién es el padre?! —volvió a gritar Siverio, tratando de asumir el estado de preñez de su hija.
—Es Gustavo… —confirmó Carmen mientras observaba que Rosa no hacía ningún ademán para desmentirlo.
—¿Gustavo, tu sobrino? —preguntó a Lala, quien se había alejado de él y en ese momento abrazaba a Rosa que aún permanecía en el suelo.
—Sí —afirmó la mujer a duras penas—. Mi sobrino Gustavo es el padre.
—¿Y qué crees que va a decir tu madre cuando sepa que su nieto embarazó a dos de sus nietas? —agregó Siverio golpeando la mesa con el puño y haciendo estremecer a las tres mujeres.
—No va a decir nada, porque este secreto se mantendrá lejos de ella. El hijo de Rosa no tendrá padre, lo criaremos nosotros —le refutó.
—¡Te equivocas, mujer! No permitiré que se mancille así la honra de mi hija. Este mismo fin de semana se casará con el hijo de mi prima Marta. Se acabó la discusión. Y tú, Carmen, puedes volver a tu casa, que mi nieto ya tiene padre y no es tu marido —añadió con la mirada fija en la muchacha, mientras señalaba con la mano hacia la puerta y la invitaba a marcharse.
Carmen retornó caminando lento cuando ya comenzaba a anochecer. Se sentía extraña. No estaba segura de haber hecho lo correcto. La imagen de su prima eyectando los jugos gástricos en el suelo le merodeaba la mente, y la lástima por la suerte que esta correría la embargó; se la imaginaba ahogada en su propio llanto al asumir que tendría que casarse con un primo que apenas conocía.
Al llegar a casa, tuvo la necesidad de encarar a Gustavo de forma inmediata.
—Lo de Rosa fue antes de casarnos… Yo no sabía que estaba embarazada —se defendió al tiempo que levantaba su mentón mal rasurado para apaciguar el temblor nervioso que evidenciaba en ese momento.
—Entonces, ¿reconoces que el hijo es tuyo? —lo interpeló Carmen, rubicunda y sudando la calentura.
—Si Rosa asegura que es así, ¿quién soy yo para contradecirla?
—Nuestro hijo tendrá un primo hermano. Lo hecho, hecho está, y así lo aceptaremos, pero espero que no se repita —amenazó ella con su tembloroso dedo apuntando a la cara de su marido.
—No se volverá a repetir —aseguró este bajando el rostro y tomando las manos de Carmen entre las suyas.
Ella lo miró con el talante tan duro como una tabla. Luego se soltó de él y dio media vuelta sin mediar palabra.
—Carmen, dime algo… —agregó su marido, suplicante.
—Se acabó el tiempo, Gustavo… ¡Corre por la partera! —le respondió ella, mientras cerraba los ojos y se doblaba sobre su cintura haciendo frente a la primera contracción.
3
Los eventos de Elena
Al año siguiente, tras la aparición de Manolito, Elena comprendió que su vida no era igual a la de los otros niños. Ella era distinta.
Durante mucho tiempo había decidido guardar celosamente el secreto, ya que su propia familia había manifestado una honda preocupación por su salud mental. Además, Catalina —un año menor que ella— solía despertar a los niños más pequeños con sus gritos durante las noches. Las pesadillas la consumían desde que evidenciara la falta de cordura de su hermana Elena. Jamás pudo olvidar el rostro desfigurado de esta cuando anunció que podía escuchar al niño muerto. Y aunque Elena de verdad intentó acallar los hechos, su imaginación infantil y desbordante fue más fuerte. Por eso instaló en plena plaza de Río Las Cruces un pequeño puesto para leer la suerte. Prendía velas creadas con cera de abejas y agua hervida de eucaliptus, y con un lapicillo de carbón simulaba escribir los mensajes provenientes desde el más allá que se adecuaban a lo que los clientes querían escuchar, como por ejemplo que don Juvenal encontraría un nuevo empleo en un poblado aledaño; que la viuda Ester, por revelación de su difunto esposo, debía vender todas sus gallinas antes de la llegada del invierno; que la cojera de doña Esterlina, secuela de la polio, nunca se remediaría, pero que otra extraña enfermedad la aquejaría en la pierna sana y lograría compensarla… Y así se corrió la voz de un negocio que auguraba ser fructífero hasta que comenzaron los eventos.
Entre los vecinos se extendió el rumor de que la chica tenía pactos con el diablo, pueslo que manifestaba no tenía explicación alguna que lo justificara. Doña Carmen, tras vaticinar la avalancha de calumnias que golpearían a la familia, agarró a Elena de una oreja y cruzó la plaza camino a su casa, profiriendo amenazas y los posibles escarmientos que la abatirían si no abandonaba cualquier acción espiritual que se le ocurriese realizar. Pero, pese a los esfuerzos de doña Carmen, los eventos no dejaron a nadie inmutable, ya que generaron tal revuelo que lograron incluso captar la atención del párroco local.
—Doña Carmen —le dijo a la mujer en aquella oportunidad—, lo que le ocurre a su hija Elena debería ser evaluado por algún médico.
—No sé a qué se refiere, padre —se excusó bamboleando los ojos, distraída, como buscando algo a lo lejos—. Es una niña como cualquier otra.
—Lo que ocurrió en la misa de hoy… —El religioso hizo una pausa y se volvió para observar a Elena, quien jugaba con sus hermanos en el exterior de la iglesia. La niña portaba sus habituales trenzas y el vestido acampanado de lino viejo y desgastado de los domingos. Saltaba abstraída, disfrutando del contacto que ejercían las pequeñas plantas de sus pies con la tierra húmeda. El hombre esbozó una sonrisa y agregó—: No vaya a ser cosa de que sea algo grave.
—No creo, padre —aseveró doña Carmen, dirigiendo también la mirada hacia las afueras del templo—. Tan solo se pierde un rato, pero pronto regresa. Es que es una chiquilla con mucha imaginación. Ya ha visto usted el numerito que ha montado en plena plaza. Mire que echar la suerte, ¡dónde se ha visto tamaña barbaridad!
Aunque en las palabras pronunciadas por doña Carmen aquello sonara como algo carente de importancia, en realidad no lo era. Lo acontecido aquella mañana en la capilla del pueblo quedaría en la memoria de los asistentes por mucho tiempo. Porque ese día, mientras aún retumbaba el eco de las palabras enjuiciadoras durante la homilía del padre Fernando, y ante la mirada atenta de los asistentes, Catalina irrumpió con un grito tan agudo que logró silenciar al sacerdote.
—¡Reacciona, Elena! —La remeció aprisionándola con ambos brazos, por encima del género almidonado del vestido.
La chica no respondió, tenía la mirada fija hacia la techumbre de la iglesia y los labios se tornaron de un azul violeta. Impresionaba ver que su mente estuviera en aquel momento desprovista de pensamientos. La multitud comenzó a agolparse a su alrededor.
—¡Dejen espacio! —El religioso se abrió paso entre la gente para llegar hasta Elena, que continuaba fija en su trance.
Mientras aún permanecía en dicha etapa, una poza de orina inundó el banco donde se encontraba sentada. Doña Carmen sacó unos paños que portaba en el bolso para proceder a limpiar el vestigio. Unos minutos más tarde, Elena volvió en sí, como despertando de un apacible sueño.
—¿Estás bien, Elena? —El párroco le daba palmaditas en la espalda, asegurándose de que no hubiese sido un atragantamiento la causa de su estado—. Te perdiste un rato.
—Lo siento —se excusó la niña, moviéndose como una zarigüeya en el asiento al percibir el contacto de su piel con la ropa mojada. Luego se percató de las miradas curiosas a su alrededor y agregó—: No lo recuerdo.
Estos eventos perdurarían hasta la adolescencia, y no sería hasta casi la edad adulta cuando descubriría que no era una maldición ni un trance endemoniado, como le hicieron creer los lugareños, sino más bien una descarga eléctrica cerebral propia de una crisis de epilepsia. Sin embargo, Río Las Cruces ya la había sentenciado; después de hacer correr el rumor de que la muchacha oía a los difuntos y entraba en trance para hablar con el mismísimo diablo, las actividades sociales de la familia García comenzaron a menguar.
Toda esta situación provocaba que doña Carmen viviera con la angustia a flor de piel. Imaginaba a su hija condenada a morir en una hoguera, empujada por la turba. Pensaba que los señalarían con el dedo y les escupirían con desprecio en el rostro, como consecuencia de los actos de brujería y pactos satánicos de los que ya acusaban a Elena allá donde fuera. Este hecho le destrozaba los nervios, y el ardor estomacal, junto al sabor constante de los jugos fermentados en la boca, le impedía conciliar el sueño. Fue por ello que una mañana, en la privacidad de su cocina, decidió poner fin a su agonía.
—Elena —le dijo en aquella ocasión—, perder un hijo es un acto muy doloroso. Cualquier comentario tuyo sobre el pequeño Manolito puede hacer sufrir, y mucho, a doña Lucía.
—¡Mamá, el niño está perdido! —se defendió—. Su alma deambula entre nosotros. ¡Él no sabe que está muerto!
—¡Ya basta con eso! —le ordenó tajante y tirando el cerúleo paño de cocina sobre el tablón de la mesa. Giró la cabeza hacia la salida, para luego arrastrar con la mano la añosa puerta de madera afectada por las termitas. Tras su cierre, se plantó frente a su hija y le dijo—: Pareces una loca, Elena. Los fantasmas no existen.
—Pero yo lo escucho, mamá —aseguró la niña rompiendo en llanto. Se tapó el rostro y procedió a tomar asiento en una de las sillas de la modesta mesa de la cocina—. Me gustaría que no ocurriese, pero él me persigue. Tal vez cree que lo puedo ayudar.
—Hija —continuó ya con una voz más apaciguada, a la vez que la aferraba por los hombros y tomaba asiento frente a ella—, todo es producto de tu imaginación. Eras muy pequeña para ver a un chiquillo muerto. La situación nos dolió a todos, y a ti te afectó de esta manera. Pero ya es suficiente. Los otros niños se burlarán de ti por tus ocurrencias, y sus padres no querrán que jueguen contigo. Te quedarás sola —sentenció.
—Puedo dejar de hablar de él, pero eso no hará que deje de oírlo. Ya le he dicho que me sigue allá adonde voy —agregó enjugándose las lágrimas y acariciando el par de trenzas negras que aquella mañana, a medio iluminar, recogían su cabello. Luego arrugó apenas la frente y arqueó las cejas. Su dulce rostro se embargó de una expresión de angustia e inquietud y, tras ello, aseguró—: Lo oigo, y sé dónde está en este preciso momento.
—¿Dónde está? —interrogó nerviosa doña Carmen.
En aquel instante, la mujer percibió un hilo de viento helado que le recorrió el espinazo. Torció abruptamente el gesto de su rostro y miró tras ella.
—Justo ahí —respondió la chica de inmediato, señalando con el delgado dedo índice en dirección a donde su madre había conducido la mirada—, detrás de usted.
Doña Carmen sintió un débil golpeteo en la espalda que la hizo estremecer. Una descarga eléctrica le erizó la piel. En el acto, las manos se le bañaron en sudor y le comenzaron a temblar. La conmoción la hizo ponerse en pie de un salto.
—¿Me cree ahora, mamá? ¡Sé que le tocó la espalda, sé que lo ha sentido! —aseguró Elena, sin dejar de mesarse las trenzas.
Carmen no respondió. Se llevó la mano al pecho y se acercó a la ventana. Con la punta de los dedos rozó el bordado de su escote. Ahí se mantuvo durante unos minutos, con la mirada fija a través del cristal y la visión puesta en la casa de los Guzmán. Luego, tras un prolongado silencio, pronunció:
—Hay que avisar al padre Fernando… Es lo único que se me ocurre en estos momentos.
—¿Para qué? ¿Para que rece? Yo he rezado todas las noches desde que empecé a escucharlo, y aún sigue aquí.
—Acompáñame a hablar con él —insistió Carmen girándose en dirección a la puerta de salida—. Él sabrá qué hacer.
Ambas caminaron en silencio los cuatro kilómetros que separaban su vivienda de la parroquia. Elena respetó el mutismo de su madre y se limitó a observar las dunas que recortaban el paisaje durante el trayecto. Avanzó con la mente apaciguada, pero el vaivén de aquel vestido empolvado que cubría su delgado cuerpo infantil, hasta por debajo de las pantorrillas, la mantenía alerta. Conservó el ritmo, sin ralentizar el paso; sus pequeños pies tenían la piel tan endurecida que no sentían dolor al contacto directo con el suelo de piedras desgastadas.
El padre Fernando las divisó a lo lejos y caminó a su encuentro.
—¡Doña Carmen! Qué sorpresa más grata tenerlas por aquí un día entre semana —exclamó al verlas—. Pero, pasen, pasen… ¿En qué las puedo ayudar?
El padre Fernando era un hombre maduro y bonachón. Oriundo de Río Las Cruces. Había dirigido la parroquia por más de veinte años y, con ello, se había ganado el respeto y cariño de sus pobladores.
—Necesitamos un exorcismo, padre —le contestó doña Carmen sin andarse con rodeos tras acceder a la oficina parroquial.
Los tres permanecieron de pie, sin tomar asiento frente a la tensión del momento.
—¿Un exorcismo? —El padre Fernando la miró inquieto, a la vez que se cruzaba de brazos sin entender la trascendencia de aquella petición.
—La niña ha estado viendo un espíritu desde hace varios meses —explicó doña Carmen señalando a Elena, quien se mantenía con la cabeza agachada y en silencio a su lado—. Y hoy he corroborado la certeza de este asunto. Ese espíritu me ha tocado la espalda.
—Comprendo. —El padre Fernando movió la cabeza en sentido afirmativo. Elena levantó los ojos y fijó su vista en la enorme, roja y porosa nariz del religioso. Esta destacaba sobremanera en la circunferencia facial por la gran madeja de delgadas venas que la recorrían. La niña nunca se había podido explicar por qué un hombre tan bueno había sido dotado de una nariz tan peculiar, la que se asemejaba a una ciruela madura en medio de la cara. El hombre notó la audacia e hizo una pausa, después miró fijo a la chica y continuó hablando—: ¿Y sabes a quién pertenece?
—Es el hijo de doña Lucía, de la casa de los Guzmán —respondió Elena, bamboleando su infantil cuerpo sobre las puntas de los pies, como quien guarda un gran secreto que desea revelar—. Pero no lo veo, lo escucho… Bueno, la noche que falleció, vi su silueta y distinguí ciertos colores, pero después de eso solo lo escucho.
—¿Manolito? —El hombre palideció.
—El mismo —confirmó doña Carmen, persignándose con rapidez tras escuchar el nombre y volviendo a notar que el temblor retornaba a sus manos.
—Pero… ese pequeño falleció hace poco más de un año. Además, era casi un bebé cuando ocurrió, ¿qué cuentas puede tener pendientes un ángel como él?
—Se murió de repente, padre —volvió a intervenir Elena—. El niño no tiene idea de que está muerto. Ronda nuestra casa porque sabe que yo puedo escucharlo. O tal vez lo hace porque quiere jugar conmigo. ¿Qué se yo?, ni siquiera entiendo lo que me dice, es un murmullo que suena como cuando uno apoya la oreja en una caracola. Me asusta, padre…
—Vamos allá entonces. —El sacerdote descolgó el abrigo negro y el sombrero del mismo tono que colgaban del perchero. Acto seguido, esperó a que las mujeres salieran al exterior de la oficina y cerró la puerta tras él—. Iremos en mi carreta, está en la entrada.
El retorno transcurrió en silencio. El padre Fernando sudaba la gota gorda; nunca había realizado un exorcismo. El religioso repasaba en su mente el ritual que debía seguir y, al mismo tiempo, oraba para que el supuesto espíritu del infante realmente no existiese. En todo el período de formación en el seminario, nunca estuvo muy convencido de aquello de que las almas errantes necesitaran de un sortilegio para abandonar el mundo terrenal.
Al llegar a la vivienda, los niños jugaban distraídos, ajenos a la condena que portaba su hermana Elena. Les sorprendió ver acercarse la carreta con el padre Fernando junto a las dos mujeres. El juego se detuvo, y Gustavo, en compañía de los otros niños fruto de su matrimonio, esperó impaciente en la entrada.
—¿De qué se trata todo esto? —interrogó a doña Carmen, mientras observaba cómo esta descendía del transporte asistida por el párroco.
—El padre va a bendecir la casa…
—Padre, lo de Elena son puras nimiedades. Quiero mucho a mi hija, pero lo que ella trasmite no tiene juicio que la ampare. Ya somos el hazmerreír del pueblo. La gente comenta que, como Carmen y yo somos parientes, nuestros hijos son retardados. Si no damos un corte a esto, ya puedo vaticinar que en un tiempo más nos veremos obligados a abandonar el pueblo.
—Tranquilo, don Gustavo. Una bendición no le hace mal a nadie —agregó el religioso dándole una palmadita nerviosa en el hombro. A continuación, cogió su maletín negro del interior de la carreta y se introdujo en la casa ante la mirada curiosa de los presentes.
Los niños continuaron correteando por el lugar, a excepción de Elena, quien se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de tierra, frente a la puerta de la casa, y de ahí no se movió a la espera de que algo aconteciera.
Era difícil determinar cuánto tiempo estuvo el sacerdote en el interior de la modesta vivienda, pero a Elena le pareció que los minutos se convertían en horas. No había ingerido alimento alguno durante todo el día, y ni siquiera el gruñido de su abdomen fue estímulo suficiente para obligarla a comer. Al fin, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, vio aparecer al religioso en el umbral de la puerta. Elena se puso de pie y corrió en su dirección, ante el ojo observador de doña Carmen, quien se mantenía a varios metros de distancia con los brazos cruzados. El padre Fernando, tras ver a la niña, la abrazó. Luego se arrodilló con dificultad; el sobrepeso que soportaba le hacía mantener la que parecía una posición incómoda. Quedó frente a Elena y, mirándola fijo a los ojos, le dijo:
—Eres especial, Elena. Percibí la presencia del niño, pero no como te ocurre a ti. No fue con la misma nitidez con la que tú lo relatas. Oré por él con toda la fe que profeso, y sé que he logrado el descanso de su alma. Pero tú, hija… tienes un don. Si puedes escuchar a los espíritus, es probable que también puedas percibir la presencia de la muerte. Si es así, tú podrías ayudar a morir. Esa es la única forma de evitar que las almas perdidas deambulen solitarias y sin rumbo —aseguró el religioso, al tiempo que tomaba a Elena por los hombros.
—¿Ayudar a morir? ¿Qué quiere decir eso, padre? Yo no quiero tener nada que ver con los muertos, ¡no lo quiero! —Movió inquieta la cabeza y tomó cierta distancia para agregar—: Mientras usted estaba dentro de la casa, recé para que el alma de Manolito se fuera para siempre. Ahora no quiero nada más, me da miedo, padre. No sé qué hacer con esta maldición que me persigue. Una cosa muy distinta es leer la suerte y dar buenos deseos a las personas, pero esto… Esto no lo quiero.
—No es una maldición, hija. Abre tus sentidos. Intenta percibir a la muerte cuando se acerca. —El religioso cogió aire antes de proseguir—: Se siente como una sensación de frío, es un aroma a incienso húmedo que te retuerce el estómago y te acelera el corazón. Cuando la encuentres, limpia en vida el alma del ser que será llevado, así evitarás que se quede vagando entre los vivos.
—Con todo respeto. Usted está un poco loco, padre. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo puedo limpiar el alma que se quiere llevar la muerte? —Resopló y elevó sus pequeños hombros con resignación.
—Rezando…
—Puff, deme una idea mejor, padre. Siempre lo hago y no da resultado —aseguró y envolvió sus palabras con un timbre de desgana.
—No como lo hace cualquiera…
—¿Y cómo debería hacerlo? —preguntó la chiquilla con sus pequeños ojos pardos abiertos de par en par.
—Como lo haría… una rezadora.
4
La casa de tierra
Elena fue la segunda hija de la pareja habida entre Carmen y Gustavo, quien nació quince meses después del enlace religioso. El parto se adelantó, o al menos eso intuyó Carmen por el desinflado abdomen que portaba. Se sorprendió al sentir una escuálida contracción, que más bien parecía la inflamación de una tripa como consecuencia del caldo de porotos que había ingerido aquella tarde; pero el dolor se intensificó y, mientras asistía al ganado en el modesto establo, sus alaridos se mezclaron con los de los chivos, los cerdos y las vacas y, además, con el llanto de su primogénito, Rubén, que, amarrado a su espalda, no lograba comprender la solidaridad de tanto escándalo.
Asistida por Gustavo, y recostada sobre la paja; entre el olor a afrecho y a animal sudoroso, llegó Elena a este mundo. Era una chiquilla flacuchenta que, por más que llorara a pulmón abierto, no lograba hacer desaparecer la palidez de su piel. Gustavo cortó el delgado cordón umbilical con un cuchillo cocinero, luego envolvió a la niña en su propio chaleco de lana y se la entregó a su mujer. Carmen la elevó entre sus brazos y la recién nacida fijó sus ojos negros justo detrás de la cabeza de su madre, luego miró a uno y otro lado, como buscando algo. Estuvo así por unos minutos, mientras el silencio, de nuevo, retornaba al lugar.
—¡Qué extraño! —intervino Gustavo mientras recogía los paños sucios esparcidos por el suelo, reflejo del trabajo de parto.
—¿Qué te extraña? —participó Carmen, aún con las piernas entreabiertas, y con la niña cargada en el regazo.
—Que parece como si la pequeña viera algo. Mira, fíjate cómo busca con sus ojitos… o tal vez sea que está escuchando algo.
—¡Los recién nacidos no pueden ver! Y todos los ruidos les llaman la atención —le contradijo la mujer mientras limpiaba el unto de la cara de la criatura—. Solo debe de estar cansada, igual que yo. Te aseguro que no es nada anormal…, y te aseguro también que esta será nuestra última hija, porque mi malogrado cuerpo no podrá con más críos a cuestas.
Pero las predicciones de Carmen fueron erróneas, porque Elena distaría mucho de ser una niña normal y porque, a partir de ese momento, cada Navidad se contaría con un chiquillo más entre los suyos.
Los primeros seis niños llegaron a la casa de tierra: una vivienda en la que habitaban como inquilinos. Estaba ubicada en las dunas de arena del poblado de Río Las Cruces; unos arenales que se rodeaban de la tibieza del río Salado, donde la agudeza del vestigio del mar impedía que creciera pasto en sus terrenos. La vivienda familiar estaba construida de madera en bruto y tejuela, el mismo material de su techumbre. Carecía de piso construido, lo que proporcionaba a la familia el contacto permanente con la humedad y la tierra. El uso de los zapatos estaba reservado para la crudeza del invierno, cuando el frío era capaz de atravesar los huesos y hacer perder la sensibilidad de la piel, y cuando intentar impedir el temblor involuntario de las mandíbulas se convertía en un desafío adicional.