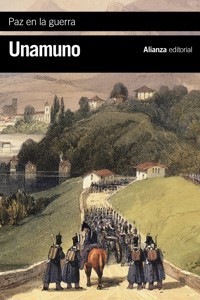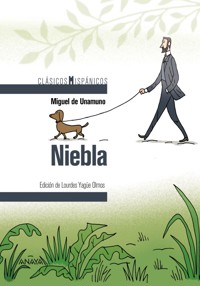Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Paisajes del alma es una recopilación de artículos escritos por Miguel de Unamuno, con temas tan diversos como la infancia, su destierro en Canarias en la dictadura de Primo de Rivera, los campos de castilla o su obsesión con el pasado y el futuro de España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Paisajes del alma
Saga
Paisajes del alma
Copyright © 1979, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726598568
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Nota a la primera edición
Tienes, lector, entre tus manos un nuevo libro de paisajes españoles, vistos y sentidos por don Miguel de Unamuno. Según mi cuenta, el quinto volumen de esta modalidad tan suya. El primero de ellos aparece en Salamanca, 1902, bajo el título Paisajes, y en él se contienen cinco espléndidos relatos. Forman el segundo las descripciones y artículos de costumbres agrupados en el que se títula De mi país, Madrid, 1903. Integran el tercero los veintiséis artículos de Por tierras de Portugal y de España, Madrid, 1911. Y es el cuarto el titulado Andanzas y visiones españolas, Madrid, 1922.
Muchas veces rogamos a don Miguel —en 1934, en 1935— que reuniera en un nuevo libro de paisajes los artículos que por aquella época publicaba en los diarios madrileños. Otras empresas y afanes se lo vedaron, aunque la sugerencia mereció siempre su atención. Hoy, que ya no le tenemos entre nosotros, se realiza aquel viejo proyecto, en el que hemos puesto nuestras manos con una emoción indecible.
Para llevar a cabo esta tarea no han sido pocos ni de escasa monta los temores que han asaltado nuestro ánimo. Dos de ellos, principalmente, merecen una mención expresa. Se refiere el primero al título del libro, «pues un titulo —como él escribiera— es muchísimo para el suceso de una obra». Honradamente creemos haber superado este temor exhumando el que figura al frente de estas páginas, el mismo que don Miguel concibió para un artículo suyo, publicado en El Sol, en 1918. Y obligados por tal elección hemos creído oportuno insertar dicho relato en primer lugar. Si se tiene presente la concepción unamunesca del paisaje —al modo virgiliano— como reactivo de la propia emoción que brota al contemplarlo, mejor diríamos al vivirlo; si se recuerda aquella afirmación suya: «No sé apreciar la Naturaleza más que por la impresión que en mí produce», formulada ya en 1885, creemos que esta de Paisajes del alma es calificación que conviene y abarca a todos los escritos que en este volumen se reúnen, sometidos a un criterio de subjetiva unidad.
Nuestro segundo temor nació del modo en que debería realizarse la selección de los artículos. También logramos disiparlo, acaso vencerlo, teniendo muy en cuenta las normas que su autor siguiera en la publicación de sus anteriores obras de este tipo. O sea, una rigurosa ordenación cronológica, dentro de la cual sólo nos hemos permitido innovar la delimitación geográfica, regional, de sus temas. De esta manera, la agrupación propuesta adquiere la unidad local que le da el escenario. Y por estimar que nada pierde con ello la secuencia cronológica hemos hecho este ensayo de clasificación, para la que encontramos antecedentes y apoyo en el volumen titulado De mi país, el cual nos brinda un reflejo del que hubiera sido criterio del autor.
La mayoría de estos artículos son posteriores a 1922, en cuyo año apareció Andanzas y visiones españolas, su último libro de paisajes. Las excepciones son escasas, pero confiamos en que se nos perdonen. A una de ellas ya nos referimos antes. La otra la constituye ese magnífico artículo titulado Pompeya, fechado en 1892, donde un Unamuno de veinticinco años nos cuenta las impresiones de su visita a este clásico escenario, que tan hondamente removería los entresijos del alma al futuro profesor de Humanidades.
Muchos de los escritos que aquí se ofrecen —y ya se consigna el detalle en lugar oportuno— vieron la luz en diarios madrileños, en años tan próximos todavía que el recuerdo de su lectura no se habrá extinguido en los lectores de Unamuno. Pero otros aparecieron en periódicos de América o en revistas y publicaciones españolas menos accesibles. Son, por tanto, algo nuevo para la inmensa mayoría del público de España.
No es ahora ocasión oportuna para subrayar el valor de esta modalidad de la obra unamunesca —la de su interpretación del paisaje—, destacada ya por quienes de ella se han ocupado. Sólo recordaremos la fidelidad con que el autor mantuvo un criterio personal suyo: el de rehuir intencionalmente en sus novelas —salvo Paz en la guerra— las descripciones de paisaje, como parte integrante de todo color temporal y local, para así darles «la mayor intensidad y el mayor carácter dramático posibles». Y ya sabemos que los paisajes —su entrañada interpretación— constituyeron para don Miguel de Unamuno un género en si y no un accesorio, técnica opuesta a la de Flaubert, para quien «el viaje no debe ir más que a enfurtir una novela».
Y nada más. En tus manos, lector, queda este libro, para muchos nuevo, de Unamuno. Pero, antes de dejarte, sea él mismo quien ponga fin a estas líneas con aquel mensaje poético, por cuyo cumplimiento nos hemos afanado:
«Cuando me creáis más muerto,
retemblaré en vuestras manos.
Aquí os dejo mi alma —libro,
hombre—, mundo verdadero.
Cuando vibres todo entero,
soy yo, lector, que en ti vibro.»
M. GARCIA BLANCO
Salamanca, julio de 1944.
Paisajes del alma
(1918-1922)
El primero de estos artículos fue publicado en El Sol. Madrid, 6 de enero de 1918. El segundo, en Caras y Caretas, Buenos Aires, 22 de abril de 1922.
Paisajes del alma
La nieve había cubierto todas las cumbres rocosas del alma, las que, ceñidas de cielo, se miran en éste como en un espejo y se ven, a las veces, reflejadas en forma de nubes pasajeras. La nieve, que había caído en tempestad de copos, cubría las cumbres, todas rocosas, del alma. Estaba ésta, el alma, envuelta en un manto de inmaculada blancura, de acabada pureza, pero debajo de él tiritaba arrecida de frío. ¡Porque es fría, muy fría, la pureza!
La soledad era absoluta en aquellas rocosas cumbres del alma, embozadas, como en un sudario, en el inmaculado manto de la nieve. Tan sólo de tiempo en tiempo algún águila hambrienta avizoraba desde el cielo la blancura, por si lograba descubrir en ella rastro de presa.
Los que miraban desde el valle la cumbre blanca y solitaria, el alma que se erguía cara al cielo, no sospechaban siquiera el frío que allí arriba pesaba. Los que miraban desde el valle la cumbre blanca y solitaria eran los espíritus, las almas de los árboles, de los arroyos, de las colinas; almas fluidas y rumorosas las unas, que discurrían entre márgenes de verdura, y almas cubiertas de verdura, otras. Allí arriba era todo silencio.
Pero dentro de aquellas cumbres rocosas, embozadas en la arreciente pureza de la blancura de la nieve y escoltadas de cielo, bullían aún las pavesas de lo que en la juventud de las rocas fue un volcán.
Los arroyos que desde el valle contemplaban las cumbres estaban hechos con aguas que del derretimiento de las encumbradas nieves descendían; su alma era del alma excelsa que se arrecía de frío. Y la verdura se alimentaba de aquellas mismas aguas de las nieves. La tierra misma sobre que discurrían los arroyos, la tierra de que con sus raíces chupaban vida los árboles, era el polvo a que las rocas de las cumbres se iban reduciendo.
Y si los arroyos y los árboles contemplaban a las rocosas cumbres, también éstas, también las cumbres de roca contemplaban a los arroyos y a los árboles. Acaso éstos envidiaban la excelsitud y hasta la soledad de las cumbres. Hastiados del bosque, hubiera querido cada uno de ellos, de los árboles, poder trepar a las cumbres y convertirse allí en tormo; pero las raíces les ataban al suelo en que nacieron. ¿Y qué arroyo, por su parte, no ha querido alguna vez remontarse a su fuente? Cuando el arroyo que discurre entre vegas de verdor ve levantarse la bruma de su propio lecho fluido y remontar, empujada por la brisa, hacia las alturas de que baja, sigue con ansia esa ascensión vaporosa.
Mas lo seguro es que las cumbres anhelaban bajar al valle, deshacerse en polvo para hacerse tierra mollar. Las cumbres, presas en la soledad de la altura, miraban con envidia la vega; su blancura se derretía de deseo del verdor del valle. ¿Hay nada más dulce que una nevada silenciosa sobre la verdura de la yerba? Las montañas que ven volar sobre ellas, a ras de cielo, a las águilas, y sienten las sombras de éstas recorriendo su blancura, ansían ser estepa que sienta sobre sí las pisadas de los leones. Y mirándose las montañas y las estepas, y cambiando sus pensamientos, aguileños los de aquéllas y leoninos los de éstas, sueñan en el águila-león, en el querubín, en la esfinge. Y lo ven en las nubes que, acariciando la estepa, como una mano que pasa sobre la cabellera de un niño gigante, van a abrazar a las montañas.
También en la estepa, en el páramo, lejos de la montaña, cae la blanca soledad de la nevada silenciosa, y el páramo, con la montaña, se envuelve en arreciente manto de nieve. Pero es que el páramo suele ser también montaña, todo él vasta cima ceñido en redondo por el cielo. Cuando el cielo del alma-páramo de la vasta alma esteparia se cubre de aborrascadas nubes, de una sola enorme nube, que es como otro páramo que cuelga del cielo, es como si fuesen las dos palmas de las manos de Dios. Y entre ellas, tiritando de terror, el corazón del alma teme ser aplastado.
Terrible como Dios silencioso es la soledad de la cumbre, pero es más terrible la soledad del páramo. Porque el páramo no puede contemplar a sus pies arroyos y árboles y colinas. El páramo no puede, como puede la cumbre, mirar a sus pies; el páramo no puede mirar más que al cielo. Y la más trágica crucifixión del alma es cuando, tendida, horizontal, yacente, queda clavada al suelo y no puede apacentar sus ojos más que en el implacable azul del cielo desnudo o en el gris tormentoso de las nubes. Al Cristo, al crucificarlo en el árbol de la redención, lo irguieron derecho, de pie, sobre el suelo, y pudo con su mirada aguileña y leonina a la vez abarcar el cielo y la tierra, ver el azul supremo, la blancura de las cumbres y el verdor de los valles. ¡Pero el alma clavada a tierra...! Y ninguna otra, sin embargo, ve más cielo. Sujeta a la palma de la mano izquierda de Dios, contempla la mano de su diestra, y en ella, grabada a fuego de rayo, la señal del misterio, la cifra de la esfinge, del querubín, del león-águila.
Y cuando empieza a nevar en el páramo, sobre el alma crucificada a su suelo, la nieve sepulta a la pobre alma arrecida, y en el blanco manto se descubren las ondulaciones del alma sepultada. Sobre ella pasan las fieras hambrientas, y acaso escarban con sus garras en la blancura al husmear vida dentro.
* * *
Todos estos paisajes se ven o se sueñan en esas horas abismáticas en que, al separarse uno de la dulcísima ilusión de la sociedad de sus hermanos, de sus semejantes, de sus compañeros, cae de nuevo en la realidad de sí mismo. Todos estos paisajes he soñado y visto después de una nevada sobre Madrid, sobre Madrid estepario, y mientras del Madrid administrativo —no hay otro modo de decirlo—, de la arreciente capital administrativa de España, nevaba en densos copos sobre mi corazón. Y mirando a lo largo de la sábana de nieve vi que se levantaba en sierra contra el cielo. Y un momento desesperé. Un momento que se prolonga como la misma nieve sobre el suelo.
Nieva
Nieva. Espectáculo y sensación que siempre me rejuvenece. ¿Rejuvenecer? ¡Sí, rejuvenecer! Parece que la nieve, en el invierno, debería dar sensación de vejez, y recordar su blancura la de las canas, y sin embargo, en navidades, a fin de año y a la entrada del invierno —por lo menos en este hemisferio boreal o ártico, que es donde se formaron las tradiciones y leyendas de nuestra cultura común—, en navidades se celebra la fiesta de la niñez, el culto al Dios Niño. El nacimiento del Hombre-Dios se pone en un paisaje nevado y alto aunque en Belén no fuere muy conocida la nieve. El año en este hemisferio, en el mundo que conocieron los grecorromanos autores del calendario, empieza en invierno. Bien es verdad que acaba en él. En el invierno se abrazan el año viejo y el año nuevo, la vejez de un año con la infancia del que le sigue. Y si se dice: «¡Oh primavera, juventud del año!», tanto como: «¡Oh invierno, vejez del año!», cabe decir: «¡Oh invierno, infancia del año!», o si se quiere: «¡Oh infancia, invierno de la vida!»
El invierno de nieve, o la nieve del invierno, tanto o más que la vejez, nos recuerda la infancia. Entre otras cosas, por su desnudez y su blancura. Es lampiño como la infancia. Y el manto de la nieve parece una sábana para recibir a un niño.
Desde unas nubes pardas, grises, oscuras, penumbrosas, cae el manto de copos de la nieve, del que ya dijo algún poeta que era como una lluvia de plumas de alas de los ángeles, de ángeles que al entrar el invierno cantaron lo de: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz!» En la antigüedad, las campañas guerreras se suspendían, por razones prácticas y de conveniencia, al entrar el invierno. El invierno era la estación, por excelencia, pacífica. Y la caída de la nieve es un símbolo de paz.
Hace años escribí un pequeño poema, «La nevada es silenciosa», que guardo todavía inédito. Helo aquí:
La nevada es silenciosa,
cosa lenta;
poco a poco y con blandura
reposa sobre la tierra
y cobija a la llanura.
Posa la nieve callada,
blanca y leve;
la nevada no hace ruido;
cae como cae el olvido,
copo a copo.
Abriga blanda a los campos
cuando el hielo los hostiga,
con sus lampos de blancura;
cubre a todo con su capa,
pura, silenciosa,
no se le escapa en el suelo
cosa alguna.
Donde cae allí se queda,
leda y leve,
pues la nieve no resbala
como resbala la lluvia,
sino queda y cala.
Flores del cielo los copos,
blancos lirios de las nubes,
que en el suelo se ajan,
bajan floridos,
pero quedan pronto
derretidos;
florecen sólo en la cumbre,
sobre las montañas,
pesadumbre de la tierra,
y en sus entrañas perecen.
Nieve, blanda nieve,
la que cae tan leve,
sobre la cabeza,
sobre el corazón,
ven y abriga mi tristeza
la que descansa en razón.
Lo más simbólico de la nevada, en efecto —y este en efecto no tiene ya nada poético—, es su silenciosidad. Silenciosidad más bien que silencio. La nieve es silenciosa. El agua de la lluvia, y más si ésta es fuerte, rumorea y a las veces alborota en el ramaje de los árboles, en las yerbas del pasto, en los charcos en que chapotea. La nevada, no; la nevada cae en silencio, y llenando los huecos, iguala el sobrehaz de las cosas. La silenciosa nevada tiende un manto, a la vez que de blancura, de nivelación, de allanamiento. Es como el alma del niño y la del anciano, silenciosas y allanadas. ¡Los largos silencios del alma del niño! ¡Los largos silencios del alma del anciano! ¡Y la blancura allanadora de la una y de la otra!
Así como al ponerse el sol, al atardecer, en el lubricán, las cosas no se hacen sombra unas a otras, y como que se abrazan y cohermanan o cofradean en la santa unidad del crepúsculo y más tarde en la unificadora negrura de la noche, así en el blancor de la nieve. La blancura de ésta y la negrura de la noche son los dos mantos de unión, de fusión, casi de hermanación.
¡Y un campo todo nevado y de noche, a la luz de la luna que parece también de nieve! Es cuando mejor se siente el sentido íntimo, enigmático, místico, de las estrellas. Y en especial de la llamada Vía Láctea, y aquí, en España, Camino de Santiago. Vía láctea, es decir, de leche. ¿Y por qué no Vía Nívea o de nieve? ¿Por qué si los copos de la nieve se componen de cristales de agua no hemos de creer que los copos de la Vía Láctea son cristales de luz?
Y como la nieve son las estrellas silenciosas. Y no lo es el agua. Díaz Mirón, el poeta mejicano, dijo una vez esta frase maravillosa: «y era como el silencio de una estrella —por encima del ruido de una ola».
«Año de nieves, año de bienes» —dice aquí el refrán—. Porque la nieve endurecida luego por la helada es el caudal de agua para el agostadero del estío. ¡Ay del que al llegar al ardoroso estío de la vida, al agosto de las pasiones ardorosas, no conserva en el alma la blanca nieve de la infancia, de donde manan surtidores de frescura fecundante! ¡Nieve de infancia, nieve de vejez también!
Notas de un viaje a Italia
(1892)
Publicado en el Suplemento Literario de El Nervión. Bilbao. 12 de junio de 1892.
Pompeya
(Divagaciones)
Cada vez que releo el inolvidable canto a la retama (La Ginestra) de Leopardi, brotan buriladas en mi memoria las ruinas de Pompeya, que tendidas al pie del exterminador Vesubio toman el ardoroso sol de Nápoles.
El 29 de agosto del año 79 de la era cristiana, una erupción del Vesubio sepultó bajo ceniza y lava a Pompeya, Herculano y otras ciudades situadas sobre el golfo de Nápoles.
En 1689 se hallaron los primeros despojos de Pompeya, en 1775 se empezaron las excavaciones, y de 1812 a 1814, reinando Murat en Nápoles, se hicieron trabajos para descubrirla como a esqueleto que avaricia o piedad devuelve al día.
Mil ochocientos diez años después de haberse asentado la soledad en Pompeya, en julio de 1889, visité sus ruinas.
La campiña de Nápoles vive henchida del espíritu virgiliano. Bajo el follaje de las hayas descansan aún Menalcas y Dametas, y como sal a la dulzura del cisne mantuano, tales recuerdos me traían a la mente tormentos de diccionario, insomnios repletos de gerundios y de dáctilos y espondeos y otras cosas feas.
Campos aquellos olorosos y verdes, llenos de fronda que les defiende del saetero Apolo Febo, que se pasea triunfalmente en un cielo sin arrugas, sostenido en colinas recortadas.
El sol tiñe el mar como con un rocío de oro y plata, que hace brillar al agua, y a lo lejos se bañan en ésta promontorios dibujados en el cielo. Respira con abandono la espléndida bahía de Nápoles, y todo hace aspirar la femenina poesía de Virgilio.
Labor delicada de los dioses parece la Naturaleza, el paisaje obra de arte, los pueblecillos mosaicos, esmaltes las montañas, camafeos las lejanías, mármoles el mar y el cielo, un velo sutilísimo la bruma que dulcifica la obra, ritmo cadencioso el canto del mar y los rumores de la tierra, y el aire aroma del ara de los antiguos sacrificios.
Entran ganas de derretirse en el sol y diluirse en el aire, se pierde el espíritu en el ambiente, y se disipa la intimidad del recogimiento.
Un pícaro cochero parlanchín, un tal Genaro, nos llevó de Nápoles a Pompeya, costeando el golfo y haciéndonos tragar polvo caliente. Atravesamos San Giovanni, Pórtici, Resina, Torre del Greco y Torre Annunziata, cinco pueblos que forman una larga calle, donde hormiguean al sol gentes semidesnudas y se secan flecos de macarrones empolvados y llenos de moscas.
Cuando entramos en las desiertas calles de Pompeya llovía a chaparrones sol, que caldeaba las ruinas y nuestras cabezas.
Entramos por el puerto, en un tiempo bullicioso, hoy callado y en seco. Porque Pompeya era ciudad costera, pero las cenizas del Vesubio han retirado los límites del mar, y hoy hay una tiradita de Pompeya a la playa del golfo.
Pompeya, con sus desiertas calles, sus casitas sin techo caldeadas por el sol y su soledad tan llena de luz, no me pareció triste.
Cuentan que al visitarla Walter Scott, repetía: The City of the Death! ¡La ciudad de la muerte!
Yo no pude representarme allí la muerte, ni evocar el horror de aquel día de la catástrofe.
En donde el sol reina como soberano absoluto, parece que el hombre no es nada, que allí todo queda absorbido en la luz y él calor santos, que allí los dolores deben de ser dolores agudos y pasajeros, dolores que matan, no dolores que atormentan. El mismo sol que da vida, mata con sus flechas de oro, hiere y cura, lleva en la acerada punta de sus saetas el veneno y el cauterio.
La esplendidez del cielo infunde sentimiento de universal y serena indiferencia, indiferencia olímpica, no hipocondriaca, y allí, comparando Leopardi la destrucción de Pompeya a una manzana que cayendo del árbol aplasta un hormiguero, pudo decir que no tiene más cuidado del hombre que de la hormiga la Naturaleza, madre en el parto, en el querer madrastra.
En Pompeya topa el visitador curioso por todas partes huellas de la vida desenfrenada, símbolos de su perpetua renovación, desnudeces humanas, pinturas murales de una obscenidad extrema. Se ostentaba, con todo el soberano descaro que le daba el sol, la desvergüenza de la vida en aquel ocaso del paganismo.
Allí se mostraba el hombre desnudo y tostado por el sol ardoroso, a su luz esplendente, lleno de fango, como hecho de él.