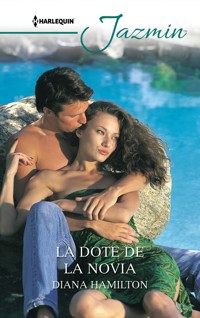2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Javier se había casado con Zoe solamente para proteger a esta joven heredera de todos los pretendientes que la deseaban por su belleza y su dinero. Después de todo, él tenía todo el dinero que pudiera necesitar. Pero a medida que el matrimonio de conveniencia avanzaba, a Javier le resultó más y más difícil resistirse a su mujer. Sin embargo, le había hecho una promesa…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Diana Hamilton
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Palabra de honor, n.º 1516 - diciembre 2018
Título original: A Spanish Marriage
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-030-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
TIENES que irte ya, Javier? Pero si no te vemos nunca… Tu padre y yo nos vamos a la costa la próxima semana. ¿Por qué no vienes con nosotros? Sólo una semana, hijo. No es tanto pedir.
–Lo siento, mamá. No puedo –se disculpó Javier, con sus ojos grises llenos de pesar.
Isabel, a punto de cumplir los sesenta, seguía siendo la belleza española de la que su padre, Lionel Masters, se había enamorado locamente treinta años atrás, cuando ya pensaba que nunca encontraría a la mujer de su vida.
Isabel se apoyó en el respaldo del sillón de terciopelo.
–Siempre dices que te encanta venir aquí, pero no es verdad –se quejó, dolida.
Un tronco se partió en la chimenea, haciendo volar las ascuas por la habitación. Javier se levantó del sofá y fue a atender el fuego, necesario ahora que los picos de Sierra Nevada anunciaban la llegada del invierno. Su padre sonreía, escuchando la conversación.
Le encantaba aquella casa desde que era pequeño, cuando sus padres lo llevaron de vacaciones por primera vez. Un antiguo palacio árabe a las afueras de un típico pueblo andaluz con una enorme puerta de madera claveteada y un patio de piedra que, en primavera, se llenaba del perfume de las rosas y las lilas.
Su familia se había trasladado desde Wakeham Lodge, en Gloucestershire, aunque pasaban el verano en la costa.
–Me encantaría quedarme –admitió Javier–. Pero tengo un problema.
–¿La empresa? –preguntó Lionel Masters.
Se había retirado años antes por problemas de salud, dejándole el negocio a su hijo; una constructora que montó con su socio, Martin Rothwell, y que si fue muy próspera cuando él la dirigía, ahora, en manos de Javier, se había convertido en una de las más importantes de Inglaterra.
–No, no es eso. Mi problema es Zoe Rothwell.
Dos simultáneos «¡Ah!» fueron la respuesta a esa frase, seguidos de un silencio tan intenso que Javier podía oír los latidos de su corazón.
Nervioso, miró su reloj de pulsera. En quince minutos, Solita, el ama de llaves anunciaría que la cena estaba servida. Sería mejor quitárselo de encima cuanto antes.
–Ayer, cuando salía de una reunión en Madrid, recibí una llamada de Alice Rothwell. Estaba histérica y me pidió que le hiciese un favor: quiere que me convierta en el tutor de Zoe porque, según ella, ya no puede con su nieta.
–¿Y eso? –Isabel levantó una ceja finamente perfilada–. ¿Por qué cree que tú querrías ser el tutor de Zoe? Alice siempre me ha parecido una mujer extraña. Tan fría, tan seca… ¿Por qué cree que aceptarías ser el tutor de su nieta? Si estuvieras casado… pero no lo estás.
Javier se encogió de hombros. Como hijo único, la ilusión de Isabel desde que cumplió los veinticinco, tres años atrás, era verlo casado para que le diese un montón de nietos.
Pero Javier no estaba preparado para sentar la cabeza; era soltero y pretendía seguir siéndolo durante mucho tiempo. Trabajaba doce horas diarias y le gustaba disfrutar con las mujeres; mujeres sofisticadas como él, que compartían su forma de ver la vida. En opinión de Javier, sólo un inmaduro puede confundir el deseo con el amor.
–Zoe ya no es una niña. Tiene diecisiete años y se ha convertido en una adolescente insoportable, según su abuela. Aparentemente, se ha escapado del internado y ha decidido no terminar sus estudios. Por eso Alice me ha pedido que sea su tutor, para ver si puedo hacerla entrar en razón.
–¿Por qué tú? –preguntó su padre–. Tú eres un hombre muy ocupado. Ser responsable de una adolescente con problemas te daría muchos quebraderos de cabeza. Además, no sois parientes… Alice no tiene ningún derecho a pedirte eso.
Javier apretó los labios.
–Tengo una obligación moral.
–¿Por qué?
–Cuando los padres de Zoe murieron en el incendio… la pobre lo perdió todo: la seguridad que debería haber tenido una niña de ocho años, la compañía, el cariño… Tanto ella como Alice me dieron mucha pena y pensé que alguien de nuestra familia debía interesarse. Al fin y al cabo, su padre había sido socio tuyo durante muchos años… antes de que te vendiera su parte del negocio.
–No es fácil llevarse bien con Alice Rothwell –suspiró Lionel Masters.
–La pobre ha tenido una vida difícil, hay que reconocerlo. Perdió a su marido y un año después a su hijo… y luego tuvo que hacerse cargo de una niña de ocho años. Siempre me pareció que Alice no tenía sensibilidad para educar a una niña… Por eso me he mantenido en contacto con ella durante estos años. Y supongo que es por eso por lo que cree que yo debería ser el tutor de Zoe.
Aparte de las consideraciones morales, e ignorando la clara implicación de que Lionel y ella deberían haber prestado más atención a la hija de su ex socio, los pensamientos de Isabel iban por otro lado.
–Zoe era una niña guapísima, si no recuerdo mal. Pasamos una Navidad en Wakeham Lodge con los Rothwell… ¿recuerdas, Lionel? Fue entonces cuando Martin decidió venderte sus acciones. Semanas más tarde, él y su mujer murieron en aquel trágico incendio, de modo que debieron dejar una herencia muy considerable. Es posible que Zoe sea una niña difícil, pero con toda seguridad también es una rica heredera. ¿No es así, Javier?
–Sí, claro. Zoe heredará una enorme cantidad de dinero cuando cumpla veintiún años, pero ahora ese dinero está en un fideicomiso.
–¿Sigue siendo igual de guapa? Recuerdo que tenía el cabello rubio, liso… y los ojos de color miel, casi dorados.
Javier arrugó el ceño. ¿Qué tenía que ver el aspecto físico de Zoe con su problema? Lo que su madre debería hacer era darle consejos sobre cómo tratar a una adolescente.
–¿Guapa? No lo sé… es una cría. Suelo visitar a Zoe un par de veces al año, pero Alice siempre se está quejando. Según ella, su nieta es insoportable y las niñeras desaparecen a la velocidad del rayo.
De pequeña, Zoe lo pasaba muy bien con él. Javier estaba en la universidad, pero iba a verla un par de veces al año y la llevaba al cine o al zoo. La pobre niña huérfana tenía que soportar a su abuela y a la acompañante y ama de llaves de ésta, la señorita Pilkington, dos mujeres serias y estiradas que siempre vestían de negro. Según ellas, a los niños había que verlos, pero no oírlos.
Cuando Zoe fue al internado se volvió seria, antipática, silenciosa. Javier la recordaba con una larga trenza rubia que le caía por la espalda…
Había pasado un año desde la última vez que la vio. Las presiones del trabajo no le permitieron ir a visitarla… pero recordaba que la última vez ella se quedó mirándolo muy fijamente, con el ceño fruncido, como si estuviera echándole algo en cara.
–Deberías casarte con ella –dijo su madre–. Zoe tiene su propia fortuna, de modo que no se gastaría la tuya. Y ésa es una consideración a tener en cuenta. ¿No te parece lo más conveniente, Javier? Además, si alguien puede curarla de ese comportamiento infantil, seguro que eres tú.
–Por favor, mamá –rió él, para disimular su irritación.
Pero con su madre la irritación no duraba más que unos minutos. En cuanto al problema de Zoe, ésa era otra cuestión.
El corazón de Zoe latía con tal fuerza que estaba empezando a marearse. El reloj que había sobre la chimenea marcaba los interminables minutos con un tictac enloquecedor. ¡Javier Masters iba a buscarla!
Desde la ventana podía ver el camino por el que llegaría su coche y le dolían los ojos del esfuerzo de no parpadear.
Por primera vez en diecisiete años, creía en el ángel de la guarda; algo o alguien cuidaba de ella. ¿Qué otra cosa podría explicar su repentina decisión de dejar el internado, volver a casa en autoestop y decirle a su abuela que no pensaba volver?
Odiaba el internado desde que la enviaron allí a los once años. Rodeada de extrañas que no le interesaban nada, Zoe aprendió muy pronto que la única forma de controlar la pena de que nadie la quisiera era fingir que nadie le importaba.
Las otras sesenta alumnas del internado eran niñas que no se quejaban de nada y Zoe pronto entendió por qué. El principio del internado Benchley era la estricta disciplina y se castigaba severamente cualquier comportamiento intolerable para la dirección, sin considerar las circunstancias.
La amenaza del castigo no significaba nada para ella. Ningún castigo podía compararse con lo que había vivido; el dolor de perder a sus padres, su casa, su infancia feliz, todo en una noche. El único superviviente de ese pasado era Misty, su pony, que estaba seguro en el establo. Pero la abuela Alice no le permitió que lo conservara. Y Misty fue vendido.
De modo que Zoe odiaba a su abuela. En realidad, apenas la había visto hasta la muerte de sus padres y se quedó horrorizada al ver cómo Alice se apartaba de ella, cómo no le permitía subirse a sus rodillas o darle un beso.
Nunca se había sentido rechazada hasta entonces. Y como no le gustaba tener miedo, convirtió ese miedo en rabia, en una negación continua, en una obstinada insistencia que la llevaba a tomar sus propias decisiones. Zoe hacía lo que quería hacer y no lo que le pedían.
Una semana antes decidió marcharse del internado, harta de todo. Pensaba que su abuela la echaría de casa, pero Alice anunció:
–Javier Masters ha aceptado ser tu tutor hasta que seas mayor de edad. Yo he hecho lo que he podido hasta ahora, pero no puedo continuar. Mi única esperanza es que él consiga hacerte entrar en razón. Vendrá a buscarte mañana por la tarde. Haz tu maleta, Zoe.
Desde entonces estaba eufórica. ¡Su ángel de la guarda existía de verdad! Ella siempre había adorado a Javier.
De pequeña, cuando iba a visitarla, la llevaba al zoo, le compraba helados y hamburguesas, iban a la playa… cosas que jamás podía hacer con su abuela. Había seguido visitándola durante todos aquellos años, pero a partir de los trece años, Alice empezó a prohibir que la llevase al cine o a la playa, como castigo por sacar malas notas.
Las visitas empezaron a ser menos frecuentes y representaban una tortura. Los tres sentados tomando el té, con su abuela diciéndole: «Estira la espalda, Zoe», «Contesta a esa pregunta» o «No comas tantas galletas».
Javier le preguntaba por el colegio, pero ella se negaba a contestar porque no quería que nadie supiese lo infeliz que era. A pesar de eso, él sonreía amablemente. Cuando se marchaba le daba un abrazo y a Zoe le entraban ganas de llorar.
Javier Masters parecía ser la única persona en el mundo que sentía cariño por ella y sabía que pasarían meses antes de que volviese a verlo.
Entonces, el año anterior, en su última visita, había ocurrido algo asombroso: Zoe se dio cuenta de que estaba loca por él. No sólo porque fuera guapísimo –pelo oscuro, ojos grises que a veces podían parecer negros, pómulos altos, labios muy masculinos, mentón cuadrado– sino porque era un hombre bueno y seguro de sí mismo, alguien que lucharía a muerte para defender a un ser querido.
Sintiendo como si tuviera mariposas en el estómago, Zoe no pudo apartar los ojos de él. Escuchaba cada una de sus palabras como si quisiera memorizarlas…
La maravilla de haberse enamorado fue como una armadura contra la frialdad de su abuela y los horrores del internado. Incluso se puso a estudiar, decidida a sacar buenas notas, para que su abuela no pudiera prohibirle salir con Javier la siguiente vez.
Zoe estaba en el séptimo cielo contando los días. Sabía que Javier Masters nunca podría enamorarse de ella, pero eso no frenaba sus fantasías ni su anhelo de volver a verlo.
Sin embargo, aquel año Javier no apareció y Zoe tuvo que aceptar que tenía cosas más importantes que hacer que visitar a una cría que ni siquiera era pariente suya. ¿Por qué iba a hacerlo? Ya no era una niña, tenía diecisiete años y podía cuidar de sí misma.
Pensar que jamás volvería a verlo, que nunca volvería a disfrutar de sus sonrisas, le dolía tanto… De modo que se convenció a sí misma de que no le importaba. Siempre hacía eso para no sufrir.
Pero la noticia de la abuela Alice lo cambió todo; rompió la barrera de indiferencia que había construido alrededor de su corazón desde la muerte de sus padres.
¿Cuánto tiempo tardaría en llegar?
Nerviosa, se levantó del sillón. Sabía que había pasado la noche en su apartamento de Londres y que iría en coche a Berkshire. ¿Por qué tardaba tanto? Estaba deseando volver a verlo. La idea de estar a su cargo durante los próximos años hacía que le temblasen las rodillas.
Unos segundos después, su abuela entró en la habitación. Delgadísima y vestida de negro, como siempre, le dijo en tono agrio:
–Si no quieres quitarte ese horroroso vestido que llevas, al menos tápate con un abrigo. Y ponte un pañuelo o algo. Si Javier te ve con esa pinta, no querrá saber nada de ti.
Zoe salió de la habitación y recorrió el pasillo de mármol blanco y negro que llevaba a la puerta.
Cuando se fue del internado, juró no volver a ponerse un uniforme en toda su vida. Ni el uniforme ni las horribles faldas grises que su abuela le compraba y que parecían salidas de un catálogo de ropa para ancianas.
La mensualidad que le pasaba el fideicomiso era generosa, pero no había tenido oportunidad de tocarla, de modo que la semana anterior fue a Londres y se gastó un dineral en cosas prohibidas: maquillaje, tinte para el pelo, montones de vestidos juveniles…
Mientras se los probaba en los vestuarios se sintió joven y alegre por primera vez en su vida. Se sintió moderna.
La abuela Alice seguía viviendo en la era victoriana, se dijo a sí misma mientras se sentaba a esperar en los escalones de la entrada.
Javier llegó más tarde de lo que esperaba porque tuvo que hacer un par de llamadas urgentes de última hora.
La casa estilo Regencia estaba exactamente igual que siempre y giró el Jaguar para tomar el camino de entrada… pero pisó el freno cuando un borrón de color malva se interpuso en su camino.
¿Zoe?
Se había transformado. Las faldas grises habían desaparecido y llevaba, en cambio, unas botas negras con tacón de aguja, una minifalda de color malva con el bajo asimétrico, una blusa de encaje de color naranja… ¿y qué demonios se había hecho en el pelo?
De color rojo brillante, parecía cortado por un loco con unas tijeras de jardinero… ¡y lo llevaba tieso, con gomina!
Javier se quitó el cinturón de seguridad y salió del coche. Seguramente a Alice le habría dado un ataque al ver a su nieta vestida así. ¿Habría sido eso, además de su escapada del internado, la proverbial gota que colmó el vaso?
Zoe estaba dando saltitos. Parecía muerta de frío y debía estarlo con aquella blusa sin mangas.
Sonriendo, Javier sacó su chaqueta de cuero y se la puso sobre los hombros.
–Hola.
Ella sonrió con timidez. Llevaba un kilo de maquillaje, mal aplicado, por supuesto. Sólo era una niña, se dijo. Todos los adolescentes experimentan, prueban cosas nuevas para conocerse a sí mismos y Zoe debía estar pasando por esa fase. Mejor eso que las drogas o el alcohol, pensó. Pero conociendo a Alice… ella no habría sabido cómo tratarla y, seguramente, la haría sentir ridícula. Aunque sería mejor mantener la boca cerrada sobre el asunto.
Sus buenas intenciones se vinieron abajo al ver que Zoe llevaba una mariposa tatuada en la mejilla izquierda.
–¿Por qué te has hecho eso? –murmuró, tocando el tatuaje con el dedo.
Había una cara preciosa bajo aquella capa de maquillaje y los ojos dorados brillaban llenos de humor. Y, de repente, sin saber por qué, a Javier se le aceleró el corazón.
–Es una pegatina, bobo –replicó Zoe.