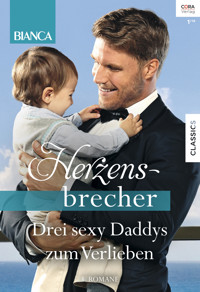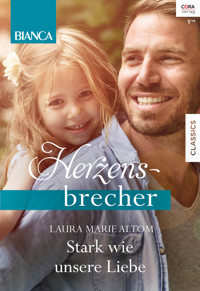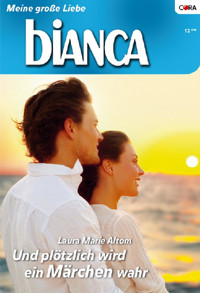3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
El bombero Jed Hale estaba acostumbrado a controlarlo todo. Pero veintiséis horas cuidando de los trillizos de su hermana eran demasiado. Su hermana Patti tendría que haber vuelto el día anterior. Estaba preocupado. Pero también sabía dónde la encontraría: en la cabaña familiar a mil doscientos kilómetros de distancia. Su nueva y bellísima vecina Annie Harnesberry apareció para echarle una mano. Tenía un toque mágico con los bebés y calmó a los trillizos en unos minutos. Llevado por la desesperación, Jed le pidió a Annie que se uniera a él y a los trillizos en su misión de búsqueda de Patti. ¡Y Annie aceptó!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Laura Marie Altom. Todos los derechos reservados.
PAPÁ TEMPORAL, N.º 18 - junio 2013
Título original: Temporary Dad
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3118-6
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: TARRAGONA/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
¡Buaaaa! ¡Buaaaa, buaaaaaaaa!
Sentada en una cómoda silla de ratán en el patio de su nuevo piso, Annie Harnesberry alzó la vista del ejemplar de agosto de Decoración económica y arrugó la frente.
¡Buaaaaa!
Aunque no era madre, llevaba siete años trabajando como maestra de preescolar, y eso daba cierta credibilidad a lo que sabía respecto a los niños. Por no mencionar que había pasado los dos últimos años enamorándose de Conner y sus cinco encantos. Y, a juzgar por el daño que le había hecho, Conner debía de tener un doctorado como rompecorazones.
La bebé Sarah solo tenía nueve meses cuando Conner había llevado a la siguiente de sus hijas, Clara, de tres años, a la escuela en la que ella enseñaba.
La atracción inicial había sido innegable; Annie había sentido gran afinidad por Clara y Sara. Las dos bellezas de ojos azules habrían robado el corazón a cualquiera.
Igual que su padre que, poco a poco, había convencido a Annie de que la amaba a ella, no a su habilidad para cuidar de sus retoños.
El hombre la había devastado emocionalmente cuando, en vez de ofrecerle un anillo el día de San Valentín, le había ofrecido trabajo como niñera interna antes de mostrarle el solitario de diamantes que iba a regalarle a otra mujer esa misma a noche.
A Jade.
Su futura esposa.
El problema era que a Jade no le hacía gracia el ruido de los piececitos correteando por la casa, de ahí la súbita necesidad de Conner de una niñera. Le había explicado que, exceptuando ese fallo, la exótica morena era una auténtica delicia. «Viviremos todos juntos como una familia feliz, ¿no crees?», le había dicho.
¡Buaaaa, bua, buaaaa!
Annie suspiró.
Quienquiera que estuviese a cargo de esa pobre criatura en el piso que había al otro extremo del pasadizo techado, tendría que hacer algo para calmarla. Nunca había oído un llanto similar. Se preguntó si el bebé estaría enfermo.
Arrancó una hoja muerta del tiesto de alegrías rojas que había sobre la mesa y volvió a centrarse en el artículo dedicado a la pintura vidriada. Le gustaría mucho probar esa técnica en el aseo de invitados que había bajo la escalera.
Tal vez en color borgoña.
O dorado.
Algo rico y decadente, similar, en el sentido decorativo, a una cucharada de chocolate fundido.
La casa en la que había crecido había estado pintada, de arriba abajo, dentro y fuera, en vibrantes tonos de joya. Había vivido con sus abuelos, dado que su madre y su padre eran ingenieros que viajaban al extranjero tan a menudo que dejó de acompañarlos cuando tuvo edad escolar. Su segunda residencia, que nunca llamaría hogar, había estado pintada del color del puré de patatas. Esa era la casa que había compartido con su exmarido, Troy, un hombre tan abusivo que habría hecho que Conner pareciera un santo. Su tercera residencia, el apartamento al que había corrido tras dejar a su ex, había mejorado un poco el puré de patatas: estaba pintado de color amarillo crema de maíz.
Se encontraba en su cuarta vivienda y, esa vez, pretendía arreglar la decoración y también su vida. Le gustaba pasar cinco días a la semana rodeada de colores primarios y papel pintado con los personajes de Barrio Sésamo, pero en su tiempo libre quería un entorno más adulto.
¡Buaaa, buaaa, buaaaa!
¡Bua, bua, buaaaa!
¡Buaaaaaaa!
Annie volvió a dejar la revista sobre sus rodillas. Algo fallaba en el llanto de ese bebé.
Se preguntó si habría más de uno.
Sin duda, tenían que ser dos.
E incluso podrían ser tres.
Pero ella se había instalado hacía dos semanas y no había visto ni oído nada que sugiriera la presencia de un bebé en el complejo, y menos aún de tres. En parte por eso había preferido ese piso a los que había junto al río, que tenían mejores vistas de Pecan y de sus famosos huertos de pacanas.
El problema del complejo con vistas era que estaba destinado a familias y, tras despedirse llorosa de la bebé Sarah, Clara, sus dos hermanos y hermana, por no hablar de su padre, lo último que Annie quería era ver niños en su nuevo hogar.
Conner había empaquetado a sus hijos, a su bella nueva esposa y a una niñera escandinava y se habían traslado todos a Atlanta. Los niños estaban tan confusos como Annie por la súbita aparición de Jade en la vida de su padre. Les enviaba cartas y tarjetas de cumpleaños, pero aún los echaba de menos. Por eso había dejado Bartlesville, su pueblo natal, y se había mudado a Pecan. Se había resignado a cuidar niños solo en el trabajo.
Conner era su segunda mala experiencia con los hombres. Y con intentar formar parte de una familia grande y ruidosa. No quería recordatorios a diario del desastre de su última relación.
No más recuerdos de sus viajes con los niños a Wal-Mart o a QuickTrip o al supermercado. No más dolor de corazón cada vez que viera un coche que le recordara al Beemer plateado de Conner.
Necesitaba empezar de nuevo en un pueblo pequeño y encantador en el que Conner no se rebajaría a poner el pie.
Annie miró su revista.
Vidriado.
Lo único que necesitaba para sentirse mejor era tiempo y una lata de pintura.
¡Bua, bua, buaaaa!
Annie volvió arrugar la frente.
Nadie dejaría a un bebé llorar así.¿Le habría ocurrido algo a la mamá o al papá del bebé?
Arrugó la nariz y, mordisqueando la punta de su dedo meñique, dejó la revista en la mesa y se asomó por encima de la verja de hierro forjado que rodeaba su patio.
Un brisa fresca alborotó sus cortos rizos rubios, llevándole el aroma a pan fresco de la mayor fábrica de la ciudad, a un par de kilómetros de allí. Aún no había probado el pan de trigo y pecanas Finnegan, pero decían que estaba para morirse.
Normalmente, en esa época del año en Oklahoma habría estado dentro, sentada cerca de la rejilla del aire acondicionado. Pero como la noche anterior había llovido, no era un día típico de agosto, sino que se intuía un atisbo del otoño por llegar.
¡Buaaaaaa!
Annie abrió el pestillo de la puerta del patio y cruzó la hierba de un triste tono entre verdoso y marrón. El baño para pájaros que había dejado el anterior propietario del piso estaba seco. Tenía que acordarse de llenarlo la siguiente vez que regara sus alegrías y caléndulas.
¡Buaaaa!
Siguió avanzando por el jardín compartido, cruzando por el viejo pasadizo de ladrillo que compartía con el desconocido propietario del apartamento que había frente al suyo.
Verónica, la burbujeante pelirroja enamorada del rock de los ochenta y del yogurt, gerente del club del complejo de apartamentos, le había dicho que allí vivía un bombero soltero.
Al ver los arbustos de azaleas muertos que había a los lados de la puerta, Annie deseó que al tipo se le diera mejor echar agua a edificios ardiendo que a las pobres y sedientas plantas.
¡Buaaaa, buuuua, buaa!
Volvió a mordisquearse el meñique.
Miró la puerta del bombero y luego la suya.
Seguramente, lo que estuviera ocurriendo allí no era asunto suyo.
Sus amistades decían que pasaba demasiado tiempo preocupándose de los problemas de los demás y no el suficiente de los suyos. Pero, aparte de tener el corazón roto, no tenía problemas.
Era verdad que desde que vivía a una hora de distancia de su abuela a veces se sentía sola. Sus padres estaban trabajando en una remota provincia de China y apenas hablaba con ellos. Pero aparte de eso le iba bastante bien.
¡Buaaaa!
Aunque la llamaran metomentodo, estaba harta. No podía soportar seguir oyendo el llanto de un bebé indefenso, quizás de más de uno.
La primera vez llamó a la puerta del bombero con suavidad. Como una vecina preocupada.
Al ver que eso no funcionaba, golpeó la puerta con más fuerza. Estaba a punto de mirar en el patio cuando la puerta se abrió de golpe.
–¿Patty? ¿Adónde…? Oh. Perdón. Pensé que era mi hermana.
Annie lo miró boquiabierta.
Imposible hacer otra cosa ante el hombre más guapo que había visto nunca y que llevaba en brazos no uno, ni dos, sino tres bebés. Todos rojos y gritando. Se preguntó si eran trillizos.
Entrando en piloto automático de maestra, agarró al bebé más compungido y lo acurrucó contra su hombro izquierdo.
–Hola –acunó a la criatura que, por el pijamita de color rosa, debía de ser una nena, mientras deslizaba los dedos por la parte de atrás de su cabeza–. Soy tu nueva vecina, Annie Harnesberry. No pretendo entrometerme, pero me ha parecido que tal vez necesitabas ayuda.
–Sí –el tipo se rio, mostrándole montones de dientes blancos–. Mi hermanita me dejó con estas criaturas hace más de veintiséis horas. Se suponía que iba a volver ayer a las dos de la tarde, pero…
La bebé que Annie tenía en brazos se había calmado, así que pasó junto a su vecino y colocó a la nena en una sillita cubierta con peluche rosa.
–Por favor, sigue con la historia de tu hermana. No quiero parecer mandona pero, por mi profesión, no soporto oír a un niño llorar –le quitó a otro de los bebés.
–Yo tampoco –dijo él, cuando el bebé que tenía en brazos inició otra serie de gritos–. Soy bombero. Jed Hale. ¿Q qué te dedicas tú? –le ofreció una mano para que se la estrechara.
–Ahora soy maestra de preescolar, pero solía ocuparme de los niños en una guardería –le guiñó un ojo–. En mi turno no se permitían llantos.
–Admirable –sonrió. Su encanto, infantil y viril a un tiempo, le templó la sangre a Annie.
No tardó en calmar al segundo bebé, niño, a juzgar por el pijama azul, y ponerlo junto a su hermana en una sillita con tapicería de jirafa azul.
Se hizo cargo del último bebé y, como por arte de magia, consiguió dormirlo rápidamente.
–Vaya –el tío del niño la miró con admiración–. ¿Cómo has hecho eso?
–Práctica –Annie encogió los hombros y colocó al tercer bebé en su sillita–. Estudié introducción a la medicina y desarrollo infantil. Me pasé la mitad de la carrera en la guardería de la universidad con los niños. Son fascinantes.
–Parecen muchos estudios para una maestra de preescolar. Ni siquiera sabía que hubiera que ir a la universidad para eso. No es que quiera decir que no haya que…
–Te entiendo. Siempre quise ser psiquiatra infantil. No estoy segura de por qué –no tenía ni idea de por qué estaba en casa de ese desconocido, contándole cosas en las que hacía años que no pensaba. Se ruborizó–. Perdona. No pretendía hablar tanto, ni entrometerme. Ahora que está todo bajo control, volveré a mi revista –salió del piso marcha atrás y señaló su patio.
El hombre tenía unos ojos preciosos. Marrones con las mismas chispitas doradas que le gustaría ver en las paredes de su cuarto de baño. Tan deliciosos como una cucharada de chocolate fundido con un tirabuzón de caramelo.
Aunque ella no buscaba un hombre, tal vez debería intentar emparejarlo con alguna maestra de su colegio.
–No te vayas –dijo Jed, odiando el tono necesitado y quejoso de su voz. Siempre se había enorgullecido de no necesitar a nadie, pero a esa mujer tenía que tenerla. No sabía qué magia había usado para calmar a su sobrina y sobrinos. Pero si su hermana no aparecía para reclamar a sus retoños en menos de treinta segundos, iba a necesitar la ayuda de Annie–. En serio, quédate –la urgió a entrar–. Había pensado en llevarte una pizza congelada o algo así. Ya sabes, la típica bienvenida a una nueva vecina. Pero algunos compañeros han estado enfermos o de vacaciones y he estado doblando turnos –miró su reloj–. De hecho, tengo que volver dentro de unas horas, espero que mi hermana esté aquí mucho antes.
Jed se habría dado de patadas por parlotear así. No solo necesitaba a esa mujer desesperadamente, ya llevaba a su lado quince minutos y empezaba a admirar bastante más que sus dotes como niñera.
Era bonita.
Atractiva.
Los rizos rubios acariciaban sus hombros y su cuello. Una camiseta blanca y ajustada realzaba su escote bronceado. Y los vaqueros cortos mostraban unas piernas espectaculares.
Maldición.
Ni muy largas, ni muy cortas. Ideales para…
¡Buaaaa!
Triple maldición.
Adoraba a las criaturitas de Patti, pero necesitaban unas cuantas lecciones sobre cómo no arruinar las posibilidades de su tío Jed con su nueva y sexy vecina.
–Seguramente tiene hambre –dijo ella. Se acercó a la sillita y levantó al lloroso niño –. ¿Tienes biberones?
Sus labios. Caramba. Cuando hablaba se torcían hacia arriba. Le hacían desear oírla hablar de algo que no fueran bebés. Como de dónde había venido y adónde quería ir. Y por qué había querido ser psiquiatra infantil pero había terminado siendo maestra de preescolar.
–¿Jed? ¿Estás bien? –Annie sonrió–. Si me dices dónde están los biberones, daré de comer a este nene mientras tú te tomas un respiro.
–Estoy bien –dijo él, moviendo la cabeza–. Los biberones están aquí.
La condujo a la cocina, una habitación estrecha y de color beige que solía evitar comiendo en el trabajo o disfrutando de comida preparada delante de la televisión.
–¿Quieres que la meta al micro? –le preguntó, tras sacar un biberón de la nevera. Ella hizo una mueca y besó la cabecita del niño.
–Será mejor ponerla en un cazo con agua caliente, si no, se calentará demasiado.
–Ah.
Ella fue hacia el fregadero y abrió el grifo.
–¿Tienes algún cuenco grande?
–¿Servirá este? –Jed sacó el único cuenco que tenía, uno para palomitas, de promoción de cerveza, que había ganado en un concurso de Trivial en el bar de su amigo.
–Sí, claro –dijo ella mirándolo con ironía.
Alrededor de una hora más tarde, Annie había dado de comer y cambiado los pañales del trío. Jed le había confirmado que eran trillizos y tenían cinco meses. La niña se llamaba Pia y, los niños, Richard y Ronnie. Jed le explicó que esa mañana había perdido las pulseras de cinta de raso que su hermana ponía a los chicos para distinguirlos, así que no sabía cuál era cuál.
–Vaya –dijo, echando la cabeza hacia atrás y bostezando–. No sé cómo podré pagarte esto. Cuando Patti aparezca, va a caerle encima su peor broncazo desde que la pillé fumando en la iglesia.
–¿Era una chica rebelde? –preguntó Annie, abrochando el último automático del pelele rosa de Pia.
–Eso es quedarse muy corto –rio él–. El día más feliz de mi vida fue cuando le dijo «Si quiero» a Howie. Pensé que por fin pasaba a ser responsabilidad de otra persona.
–¿Llevabas mucho tiempo ocupándote de ella?
–Sí. Nuestros padres murieron en mi segundo año de universidad. Patti era buena de niña, pero con la adolescencia llegaron los problemas típicos: fumar, beber y salir solo con los peores chicos del pueblo. La mayoría de las veces, sabía que seguía dolida por lo de mamá y papá. Pero otras habría jurado que lo hacía solo para jod… –hizo una mueca–. Perdón.
–No importa –Annie apretó a la bella nenita contra el pecho.
–El caso es que últimamente ha estado algo deprimida. Howie, su marido y mi salvador, perdió su trabajo aquí en Pecan y le ofrecieron otro que lo obliga a viajar mucho por el este. La empresa no financia el traslado de toda la familia pero lo aceptó para pagar las facturas, hasta que encuentre otra cosa más cerca de casa. Patti no lo lleva nada bien. Y antes de eso ya estaba afectada por el tema de la maternidad; no es que no haya hecho un gran trabajo. Es solo que se agota bastante.
–¿Quién no se agotaría? –dijo Annie, empezando a compartir la preocupación de Jed por su hermana. Acarició el suave pelito de Pia e inhaló su aroma dulce e inocente.
–Por eso me ofrecí a cuidar de los niños. Supuse que le iría bien un descanso, pero que haya pasado la noche fuera… –movió la cabeza–. No le ofrecí eso. He ido a su casa, he llamado a sus vecinos y amigos. La señora Clancy, que vive al final de su manzana, la vio marcharse a toda velocidad en mi camioneta, después del mediodía. Supongo que, como en mi camioneta solo se puede poner un asiento de bebé, decidió dejarme su furgoneta «Bebé móvil». Nadie la ha visto desde entonces –se pasó los dedos por el pelo.
En la casa de al lado sonaba una aspiradora.
–Cuando era más joven, se escapó unas cuantas veces. Temo que haya elegido esa opción de nuevo. Pero podría ser otra cosa. Algo malo…
La aspiradora dejó de sonar.
–¿Has llamado a la policía o intentado ponerte en contacto con Howie? –Annie se inclinó hacia delante, con el estómago encogido.
–Tengo un par de amigos en la comisaría y les he estado llamando casi cada hora –se levantó y empezó a pasear por la habitación–. Han incluido mi matrícula y la descripción de Patti en la base de datos de personas desaparecidas. Pero de momento solo repiten una cosa: «Espera. Volverá. No hay indicios de problemas. Considerando el historial de fugas de Patti, es posible que el estrés de los bebés la superase y decidiera irse unos días».
–¿Y su esposo? ¿Conseguiste hablar con él?
–No. En su móvil salta el buzón de voz, y lo mismo pasa con el teléfono de su oficina. Por lo visto, ninguna persona real contesta el teléfono en ese fuerte de alta tecnología en el que trabaja. Iría a verlo, pero está en algún lugar de Virginia.
–Lo siento –dijo Annie–. Ojalá pudiera ayudar.
–Ya lo has hecho –miró a sus sobrinos–. A veces, cuando empiezan a llorar, me entra pánico. Quizás mi hermana sintiera lo mismo y se fuera.
–¿Dejando a sus bebés? –Annie abrió los ojos de par en par.
–No quiero pensar eso de ella, pero ¿qué otra explicación hay? Si hubiera habido alguna emergencia, ¿no habría llamado?
–Eso creo, pero ¿y si no puede?
–Oh, vamos –dejó de pasear y golpeó la pared con la mano. El cuadro de un paisaje de montañas nevadas se movió–. En el tiempo en que vivimos, dudo que puedas darme una buena razón para que una persona no pueda llamar.
Annie deseó darle una docena de razones tranquilizadoras, pero le resultó imposible. Jed tenía razón.
Capítulo 2
Patricia Hale-Norwood taladró con la mirada a la enfermera encargada del teléfono de la UCI.
–Por favor… Llamaré a cobro revertido. Necesito decirle a mi hermano dónde estoy. Me fui a toda prisa y él había llevado a mis trillizos al zoo de Tulsa, así que no pude…
–Lo siento –dijo la enfermera de ojos acerados–. Normas del hospital. Este teléfono solo es para emergencias.
–Es una emergencia.
Con el pulso desbocado, Patricia apretó los puños. Empezando por la llamada que había interrumpido su baño de burbujas con la información de que Howie había tenido un accidente y estaba muy grave, el tropezón en la escalera que había hecho que se torciera el tobillo, el vuelo interminable y el viaje en coche alquilado hasta el hospital de Carolina del Norte en el que su esposo navegaba entre la consciencia y la inconsciencia, todo había sido un horror que no dejaba de empeorar.
–Lo siento, pero si no necesita una transfusión de sangre o tiene un órgano que quiera donar, no puedo permitir que use este teléfono –la enfermera suspiró–. Hay teléfonos de pago a su disposición por todo el hospital.
–Mire –Patti apoyó las palmas de las manos en el mostrador–, no sé si lo sabe o no, pero algún obrero de esa nueva ala que están construyendo ha cortado la línea telefónica con la excavadora. Así que no hay un solo teléfono que funcione en un kilómetro cuadrado, excepto el suyo que, según se rumorea, tiene su propia línea privada.
–Por favor, señorita Norwood, baje la voz. Aquí hay pacientes muy enfermos.
–¡Lo sé! –dijo Patti irritada–. Mi esposo es uno de ellos. Su vida pende de un hilo y usted se porta como si estuviera aquí para un corte de pelo. Ya se lo he explicado. Mi móvil no tiene batería. El cargador está en casa, a tres mil kilómetros de aquí. Tengo el tobillo tan hinchado que parece una pelota, lo que hace que moverme resulte muy doloroso. Por favor, déjeme usar el teléfono.
–Quizás algún familiar de otro paciente le preste un móvil para que lo use en la zona asignada, en la sexta planta –dijo la enfermera con una sonrisa empalagosa.
Jed golpeó la encimera con el inalámbrico. Se preguntó qué pasaba con los tipos de la comisaría; se suponía que eran sus amigos.
Maldijo para sí. Él era quien había organizado la fiesta de Ferris cuando se graduó de la academia de policía. Y el tipo le decía que no podía hacer más para encontrar a Patti.
Miró a sus sobrinos y agradeció que siguieran dormidos. ¿Qué habría hecho sin la ayuda de su nueva vecina? ¿Qué iba a hacer cuando los tres bebés se despertaran a la vez, necesitando biberones y cambios de pañales?
Había ganado medallas por su valor como bombero. Sin embargo, esos bultitos vestidos de azul y rosa le hacían sentirse como un cobarde. Sonó el teléfono y se lanzó a contestar.
–¿Patti? –dijo.
–¿Aún no ha regresado? –preguntó Craig, uno de sus colegas del parque de bomberos.
–No.
–¿Qué vas a hacer? Te necesitamos aquí. Hay un incendio cerca del club de campo y acabamos de volver de uno en una casa de Hinton.
–¿Algún herido?
–No, pero la cocina ha quedado carbonizada –respondió Craig.
–Vaya –Jed había estado en cientos de escenas como esa. Y había visto a mucha gente lamentándose y llorando. Era un riesgo asociado a su trabajo.
Annie decía lo mismo de su trabajo. Que odiaba oír llorar a bebés. Jed odiaba oír llorar a cualquiera. Era fantástico salvar vidas, pero el desgaste emocional que provocaba un incendio era tan horrible como la destrucción física.
El fuego no solo arruinaba vidas y hogares, también robaba recuerdos.
Fotos de unas vacaciones en Florida.
Trofeos de golf y de béisbol. Esos ceniceros de arcilla que hacían los niños en la guardería.
«O hermanos pequeños». Suspiró.
–Jed, el jefe siente mucho lo de tu hermana, pero te necesitamos. ¿Quieres que llame a Marcie y le pida que vaya a cuidar a los trillizos?
Marcie era la esposa de Craig.
Era cierto que podía ir a estar con los bebés, pero eso sería todo. La pareja ni siquiera tenía un perro. Marcie no tenía por qué saber cómo cuidar de tres bebés de cinco meses.
Pero Annie… Ella sí sabría qué hacer.
Recordó cómo había calmado a sus sobrinos un rato antes: había sido casi un milagro.
–¿Jed? ¿Puedo decirle al jefe cuándo vendrás?
–Dile que llegaré en cuanto pueda.
–Eso haré –dijo Craig–. Nos vemos luego.
Jed cortó la comunicación.
Odiaba pedir ayuda. Desde la muerte de sus padres, cuando él tenía diecinueve años, había cuidado de sí mismo y de su hermana, que tenía diez. El dinero del seguro de vida de sus padres no había durado mucho, y cuando se acabó tuvo que matricularse en la universidad en el turno nocturno y matarse a trabajar durante el día para que Patti tuviera cuanto podía querer una niña.
El banco les había quitado la casa en la que habían vivido con sus padres, pero él había encontrado un apartamento sobre el viejo cine del pueblo. Hacía tiempo que el edificio había sido condenado a demolición, pero en aquella época ponían películas los jueves, viernes y sábados por la noche. Cuando Patti aún era una dulce niña la había llevado a la mayoría de las sesiones.
Mas de una vez había estado a punto de vender la cabaña de Colorado que llevaba generaciones en su familia. Siempre estaban muy justos de dinero pero, de alguna manera, había conseguido aguantar. La cabaña era el único recuerdo tangible que tenían de sus padres. Una parte de Jed tenía la sensación de que le debía a Patti, y a sus futuros hijos, mantenerla en la familia por mucho esfuerzo que le costara.
Había criado a su hermana él solo. La había ayudado con los deberes y a estudiar para los exámenes. Había ido en su busca cuando sospechaba que andaba con malas compañías y la había castigado sin salir cuando la pilló bebiendo cerveza junto al río.
Incluso había estado allí para frotarle la espalda cuando vomitó esas cervezas unas horas más tarde en el inodoro del apartamento.
Le había pagado la matrícula de la universidad, los libros y los gastos de alojamiento.
Y nunca había pedido ayuda para sí mismo. Nunca la había querido. Pero en ese momento…
De alguna manera, era distinto.