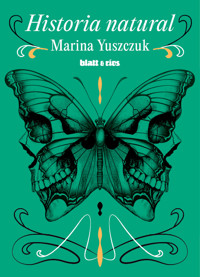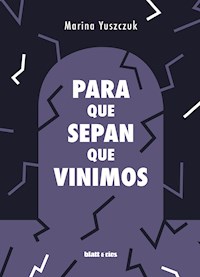
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Luego de la muerte de su madre, Fernanda viaja con su familia a Nueva York para intentar dejar atrás el duelo y encontrar una felicidad perdida junto a su pareja y su hija. Es un viaje largamente deseado, pero pronto descubre que una presencia fantasmal la acecha desde la oscuridad. Después de La sed, novela en la que incursionó por primera vez en el gótico, Marina Yuszczuk explora esta vez la frontera con el cuento de hadas, el lado más oscuro de la maternidad (o de la vida familiar), en donde no se distingue entre madrastras, madres, brujas. Para que sepan que vinimos es, de principio a fin, una novela inquietante que se vuelve adictiva a medida que se suceden las páginas. Una muestra más de la potencia narrativa de Yuszczuk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PARA QUE SEPAN QUE VINIMOS
MARINA YUSZCZUK
Índice
CubiertaPortadaEpígrafePara que sepan que vinimosMarina Yuszczuk en Blatt & RíosSobre la autoraCréditosPodríamos decirnos adiós —dijo ella—,
porque ninguno de los dos será nunca
muy distinto de lo que es ahora.
Patricia Highsmith, El precio de la sal
La muerte es una niña que cura con las manos.
Un toque basta.
Tilsa Otta, Mi niña veneno en el jardín
de las baladas del recuerdo
Mucho tiempo después, se acuerda de esas noches cuando volvían al departamento que los esperaba con las luces encendidas. Las prendían antes de irse, para sentir después que llegaban a casa. Las calles inmóviles y las veredas anchas. La sombra de los árboles, las cajas con libros y juguetes para donar al frente de las casas, sobre los escalones de la entrada, los almacenes ya cerrados y con las luces apagadas. La aparición, primero misteriosa y luego no tanto, de los faros de un auto en la oscuridad, esos autos solitarios que rompen el estatismo y siempre parecen perseguirte, hasta que pasan y el corazón se acomoda otra vez en el pecho. Pero no sabían, a pesar de que los autos siempre pasaban de largo, si se trataba de un lugar en el que debían o no debían tener miedo.
Llegaron una mañana soleada de otoño, mientras la ciudad empezaba a amarillear.
Durante el vuelo, una figura de avión diminuta había atravesado América del Sur en dirección al norte en la pantalla de cada asiento, emitiendo un fulgor del que algunos pasajeros se protegían con antifaces de dormir. Al otro lado de las ventanillas la oscuridad era total, tanto que costaba mirarla. Después del despegue en Buenos Aires a medianoche, Fernanda había visto las luces de unos pocos pueblos y ciudades imposibles de identificar. Se había quedado mirando hasta que las aglomeraciones de brillos ya no se parecieron a ciudades, no se parecieron a nada. Y después, esa negrura, ya sin el punto de referencia de las luces que señalaban la presencia de la tierra. Porque la noche era rotunda; era inútil tratar de atisbar algo ahí, como en el fondo de un pozo negro. Se había tenido que conformar con la miniatura del avión en la pantalla, que avanzaba increíblemente despacio a pesar del rugido de las turbinas que indicaba lo contrario.
De todas formas era incómodo estirar el cuello para ver por encima de Rosa, su hija de seis años, que se empecinaba en sentarse del lado de la ventanilla aunque le daba miedo y enseguida la quería cerrar. Ella no podía competir con Rosa para ver quién se quedaba con la ventanilla, así que ahí estaba, en el pasillo. Expuesta.
Con la cabeza doblada sobre el apoyabrazos y las rodillas contra el pecho, Rosa ahora respiraba con la boca apenas abierta mientras dormía en la paz más absoluta después del despliegue de excitación antes del vuelo. El aeropuerto era un parque de diversiones y Rosa había mirado y comentado todo, desde las cintas transportadoras y las escaleras mecánicas hasta los kioscos y las máquinas de gaseosas, de las que había visto caer una lata de Fanta como si fuera un milagro. Era más fácil volar con ella a esta edad, de todos modos. Al menos no lloraba durante el despegue, no gritaba, se quedaba sentada en su lugar y se dedicaba a elegir película tras película en la pantalla de su asiento, como una reina, a explorar el contenido de los bolsillos, los botones, mantas, almohadas, bajar la bandeja una y otra vez, probarse los auriculares. Cuando la nena por fin se durmió le acomodó la manta de polar sobre los hombros, le miró las mejillas redondas, la nariz todavía de bebé, y sintió, como siempre, que todo se ordenaba alrededor de una única certeza: la amaba. La quería. Había deseado tenerla y aún quería.
Se inclinó sobre la cabecita de la hija y le sacó de entre el pelo castaño una hebilla que la debía estar incomodando. Después se agachó para levantar a TwinBee, su muñeco de apego, que Rosa sin querer debía haber tirado al piso. Era, o había sido alguna vez, un pingüino de tela que Fernanda le había cosido antes de que naciera, el primer muñeco de la marca de juguetes artesanales que inauguraba al mismo tiempo que su maternidad. Rosa, cuando empezó a hablar, lo había bautizado con el nombre de un videojuego que a Fernanda le gustaba cuando era chica, y había pasado cada día de su vida con ese muñeco al lado, o colgando de su mochila, o aplastado junto a ella en la cuna, después en la cama, sucio, cada vez más desarmado a pesar de que la madre lo había reparado una y otra vez, le había vuelto a coser los ojos, el pico, tratando de disimular las puntadas, aunque no podía hacer nada con la tela desteñida y cada vez más fina. A Rosa no le importaba para nada que hubiera varios muñecos iguales esperando para ser vendidos en una habitación de la casa que Fernanda usaba como depósito; quería el suyo, lo reconocía, y ni siquiera cuando era muy chiquita habían podido cambiárselo por uno más nuevo. Fernanda siempre pensaba que TwinBee tenía fecha de vencimiento, igual que la infancia de su hija, y esperaba que la nena lo abandonara primero.
Le daba pena que Rosa se perdiera la comida, que insólitamente estaban por servir a las dos de la mañana, cuando la mitad de los pasajeros dormía. Ni bien vio a la azafata empujando su carrito al final del pasillo se dio vuelta con dificultad y descubrió a Mariano dormido, con la cabeza caída en una postura incómoda sobre un hombro, al lado de una chica que no tenía cómo competir por el espacio que él ocupaba. Lo llamó.
—Mariano, despertate. Viene la cena.
Trató de nuevo, levantando un poco la voz, pero era inútil. Pasó la mano por entre medio de los respaldos y le alcanzó el hombro con la punta de los dedos.
—¡Mariano!
Entonces sí, con un espasmo y la misma desorientación de siempre cuando se despertaba, él la miró primero a ella y luego alrededor para confirmar dónde estaba. Abrió los ojos marrones, enormes, de cejas gruesas, y trató de estirar los brazos sin golpear a su compañera de asiento, cosa que no fue fácil. Después se pasó la mano por la barba de tres días, que nunca se dejaba salvo en vacaciones.
—Están por servir la comida —repitió ella, y trató de no cruzar miradas con la chica de al lado, que ahora fingía concentrarse en alguna película, por si se encontraba con la expresión que ella misma hubiera puesto unos años atrás.
Él se limitó a señalarse los oídos para indicarle que no la escuchaba.
—La comida —dijo Fernanda una vez más, articulando con exageración. Finalmente optó por hacer un gesto como de sostener algo con la mano y llevárselo a la boca. Había funcionado: él enderezó el respaldo de su asiento y bajó la bandeja. Le levantó un pulgar, como agradeciendo, y solo cuando giró para volver a mirar hacia adelante Fernanda notó hasta qué punto se había olvidado de él en las últimas horas. Se preguntó si él también se habría olvidado de ella.
Era la primera vez que hacían un viaje de ese tipo, tan lejos, durante tantos días, con un gasto semejante. Lo habían soñado mucho tiempo, pero durante los primeros años de vida de su hija siempre había pasado algo: o internaban al padre de él, o no podían parar de trabajar, o Rosa les parecía demasiado chica para cargarla por toda Nueva York durante días o calmarle el llanto en el vuelo, en subtes, restaurantes. O la madre de ella se enfermaba de cáncer, después moría, después estaban de duelo y era impensable hacer turismo. Cuando Rosa tuvo edad suficiente como para quedarse sentada durante bastante tiempo en la misma posición, cuando el duelo de Fernanda llegó a un punto en que no le daba culpa pensar en divertirse, cuando Mariano por fin se decidió a gastar la mayor parte de sus ahorros en el viaje, fue por fin el momento.
Pero quizás porque habían esperado tanto tiempo, las expectativas eran enormes. Y porque las expectativas eran enormes, las semanas anteriores al vuelo habían sido insoportables. Las fantasías placenteras con relación al viaje habían dado lugar a sentimientos ominosos, discusiones que trataban de no explotar, nerviosismo, desencuentros. Fernanda, todavía con una muerte encima, imaginaba que morían. A veces su preocupación no tenía ninguna forma concreta, era solo una sensación de peligro, la idea primitiva de que si se alejaban de casa quedaban a la intemperie, cuando lo cierto era que todo lo malo les había pasado dentro de la casa, o por lo menos de la familia. Todas las noches soñaba lo mismo: se agachaba para mirar algo en el suelo, o en el ángulo entre el piso de madera y la pared, y veía un agujero en el zócalo, como una ratonera, con los bordes rajados. Otras veces era un hueco en los tablones del piso, que dejaba entrever el sótano abajo. Se daba cuenta de que el hueco la perturbaba no tanto por lo que pudiera llegar a salir de ahí, así fueran bichos, cucarachas o ratones. Era más bien la sensación de que algo no estaba cerrado. De que existía esa abertura.
Cuando se despertaba pensaba en la conexión evidente con la enfermedad de la madre, en el tajo que le habían abierto en la garganta, y sentía esa pesadez de las cosas de las que no es posible librarse, que se quedan pegadas. Pero también miraba a Rosa, miraba el hueco que tenía en la sonrisa desde que se le había caído una de las paletas, que tardaba muchísimo en crecer, y se imaginaba que todos los dientes se le aflojaban y caían, que la boca volvía a ser toda encía, como cuando era bebé. Entonces buscaba a la nena y le hacía abrir la boca empujándole los labios con un dedo: a ver, mostrame. Recién ahí, cuando veía todos los dientes de leche menos uno perfectamente alineados, se quedaba tranquila. Rosa estaba creciendo; era eso nada más. Pero todas sus fantasías de los últimos meses iban en una sola dirección, se derramaban por ese agujero, y tenía que hacer un esfuerzo para decirse: esto es real, esto no.
Preocupado de verdad, pero no muy sutil, Mariano googleaba “duelo” y le mandaba artículos por email. Algunos decían que tres meses, otros que dos años, pero no más, era el tiempo que le tenía que llevar procesar “lo de su madre”, como decía él. A la noche, después de dormir a Rosa, Fernanda se metía en la cama con un libro pero en lugar de leer se quedaba mirando la pared y Mariano, incómodo, le preguntaba qué estaba pensando, aunque ya lo sabía.
—Nada, estoy un poco distraída nada más —decía ella.
—¿Pero qué pensás?
—Nada, te juro.
—¿Leíste lo que te mandé?
—Sí, Mariano, lo leí. Pero ya sabés que no me interesan esas notas. Son todas generalidades, no le hablan a nadie en especial. Se piensan que somos todos iguales.
—Y bueno, un poco es así, somos todos iguales. ¿O vos sos tan distinta que nadie te puede ayudar?
Ahí Fernanda lo miraba con hostilidad, cerraba el libro, apagaba el velador y le daba la espalda para dormirse. Pero él seguía, le decía frases que la oscuridad amplificaba:
—¿No estarás usando todo esto para alejarte de mí?
Fernanda hacía un esfuerzo para no levantar la voz, para no explotar, y contestaba:
—¿“Todo esto” le decís? ¿A la muerte de mi madre? ¿Todo esto? No podés ni nombrar las cosas, Mariano, por favor.
—Ponele que yo no puedo nombrar las cosas, pero por lo menos no me agarro del pasado. Vos no las podés soltar.
Y así, cuando aparecía esa palabra que Fernanda detestaba más que a nada en el mundo, se terminaba la conversación con un silencio tajante de parte de ella, que cerraba los ojos y se hacía un ovillo y no sabía cómo explicar que había algo que no la soltaba a ella.
Agobiada con ese tipo de discusiones, no se ocupaba de resolver ciertos asuntos concretos como el armado de las valijas o la confección de un cronograma de lugares a visitar, y Mariano perdía la paciencia cada vez que se lo recordaba. Ella, tan ordenada y responsable, como una especie de mejor alumna permanente y en todos los órdenes, no podía distraerse justo en ese momento. Desde el principio se había encargado de la gestión de las visas, la búsqueda de un departamento, la contratación de un seguro de viajes, la gestión de las tarjetas de crédito, la investigación sobre sistema de transporte público, pases turísticos, formas de pago. Era más fácil hacer todo sola, más rápido; pedir y esperar a Mariano, con sus tiempos tan distintos a los de ella, suponía un derroche de energía que la dejaba agotada. Porque además, tenía que cuidarse de no opinar sobre la forma en que él hacía las cosas para evitar una pelea. Si le pedía que se ocupara de la valija de Rosa y a él le parecía genial proponerle a la nena de seis años que armara su propia valija y la hija la llenaba de juguetes y vestiditos lindos, pero no ponía nada que sirviera de verdad, era una trampa; Fernanda cuestionaba los resultados y Mariano gritaba “¿Y para qué me pedís si no te gusta cómo lo hago?”. Entonces, en un reparto de tareas que no siempre recordaba comunicarle a él, pero que él tampoco ponía en discusión porque le resultaba conveniente, ella las había asumido casi todas.
Solo dos noches antes del viaje, mientras Rosa visitaba a sus abuelos paternos, habían tenido el tiempo y la disposición para sentarse a armar juntos una serie de salidas que no les costó demasiado negociar. La mayoría eran lugares que querían visitar juntos, pero también se reservaron algunos días para pasear separados. Ella quería conocer el Jardín Botánico de Brooklyn y Saint John The Divine, porque había leído que era una de las catedrales más grandes del mundo y que no estaba terminada; él apuntó varias librerías y lugares donde habían tocado bandas que le gustaban, como el CBGB. Cuando Fernanda lo miró sorprendida por esa elección, Mariano le había dicho: no te olvides que yo también tuve mi pasado rockero. Se refería a una banda que había tratado de armar con sus amigos antes de empezar la carrera de Derecho. Se juntaban a tocar en el garage de uno de los chicos, se compraron instrumentos buenos. Pero después se ponían a tomar cerveza, se dispersaban, cada uno le echó la culpa a los otros integrantes de la banda por su falta de compromiso y de lo poco que lograron: apenas un par de presentaciones en el bar de un amigo. Al final vendieron los instrumentos y se dedicaron a sentir nostalgia toda la vida por la época en que habían “tocado”.
A Mariano le brillaron los ojos cuando tuvieron enfrente la lista de nombres tan deseados, y Fernanda lo vio. Le gustaba sentirlo entusiasmado, la conmovía. En momentos como ese pensaba que quizás había otra clase de vida para ellos, más allá del agobio de la adultez, del desencanto; quizás estaba muy cerca. Abrieron una cerveza y se sintieron jóvenes.
Por eso pensaban que todo iba a salir bien: porque se aferraban a cualquier señal de mejoría en la relación, de felicidad, de amor a pesar de todo. Era esta idea de que el amor se construye lo que les permitía seguir viviendo en un edificio en ruinas.
No era fácil reconstruir la historia de cómo habían pasado del horror adolescente a las parejas y a cualquier cosa relacionada con la idea de familia, en sus veintes, a formar una familia propia, ya pasados los treinta, ni de cómo habían pensado, durante las primeras peleas fuertes, que todo era un error y eventualmente se terminarían separando. Pero lo más difícil de explicar era cómo, después, se habían acostumbrado al ciclo de peleas y reconciliaciones cada vez menos emocionadas. Con la idea de que ser adultos no era lo que ellos esperaban y de que la vida era difícil y la realidad no era como las fantasías y un cúmulo de verdades por el estilo, que de vez en cuando los hacía sentir maduros, soportaban el malestar. Y en un momento de esos años que no lograban identificar se había instalado en ellos la idea, que de más jóvenes no tenían, de que, si no lograban seguir juntos, era un fracaso.
A él, un abogado como tantos otros, con un trabajo en el que recién ahora había empezado a ganar bien y una noche de fútbol semanal con compañeros de trabajo, le encantaba su familia y solo pedía, reclamaba incluso, que Fernanda tuviera mejor predisposición para ser su pareja, más tiempo para él, más ganas. Le había explicado desde el principio que necesitaba de ella una especie de combustible, algo que le diera sentido, que validara todo el esfuerzo que él hacía por ser un padre de familia. Lo decía todo el tiempo, que necesitaba sentir que su mujer lo apoyaba, y Fernanda, casi siempre agotada, pensaba: qué más querés. Cómo le podía explicar que ella estaba habitada, que había estado habitada por demasiado tiempo, primero por la hija, después por la madre, ahora por la muerte. Que hacía años que ya no sabía más quién era. Pero la verdad era que Mariano ofrecía todo a cambio: estaba presente, cuidaba a Rosa, ponía toda su plata para mantenerlas, a pesar de su resistencia a someterse al costado más perfeccionista de su mujer. Ella, que se las arreglaba como podía para trabajar en su marca de juguetes desde que había tenido a Rosa, y ganaba menos que él, se sentía tironeada por todos los flancos y se preguntaba cuánto más podía dar.
Mientras tanto Rosa crecía y los arrasaba por completo, a cada uno por separado y a los dos juntos, como la pareja que ya nunca podrían ser. Y en los asientos de los aviones, de los subtes, en las camas de hoteles y de las casas de abuelos, en la de su propia casa muchas veces, Rosa había usurpado el lugar al lado de Fernanda. Mariano entendía. Podía tener paciencia y esperar: a que la nena creciera, a que ya no necesitara tanto a la mamá. Pero cuando Rosa tuvo cinco, seis años, siguió ocupando su lugar al lado de la madre y ninguno de los adultos percibió que ya Mariano no intentaba recuperar su puesto junto a su mujer. Simplemente se subía al avión, como en este caso, ponía música y se disponía a disfrutar del viaje. En el asiento de adelante, Fernanda no se ocupaba de él pero de vez en cuando pensaba con rencor: por qué no me pregunta cómo estoy. Por qué le resulta tan fácil aislarse. Por qué no nos ofrece nada. Y en secreto, o al menos eso pensaba ella, le deseaba cosas horribles.
Un rato después de cenar, con el rugido persistente de los motores que le vibraba en el estómago, Fernanda se dio cuenta de que estaba lejos de dormirse. Trató de elegir una serie para pasar el rato, pero enseguida registró en la boca esa sensación conocida de la náusea cuando se volvía inconfundible. En un reflejo, se llevó la mano a la boca. Se dio cuenta de que iba a necesitar algo más; estiró el brazo para tantear el bolso que estaba debajo del asiento y agarró un Dramamine. Se inclinó sobre el apoyabrazos que daba al pasillo y miró hacia atrás para medir la distancia que la separaba del fondo de la cabina. Un hombre que estaba un poco más atrás en la fila del medio despegó la cara de su pantalla para mirarla; Fernanda se puso tensa y lo miró con hostilidad, como para obligarlo a que desistiera. Después se paró y avanzó por el pasillo hasta la parte de atrás del avión, donde una de las azafatas, entredormida, inclinaba la cabeza mientras descansaba en uno de esos asientos plegables que se bajan de la pared, rígida en su camisa celeste y su falda tubo.
—Perdón, te desperté —dijo Fernanda, casi antes de que la azafata abriera los ojos y enderezase la cabeza alarmada.
—No pasa nada. ¿Necesita algo?
—Te quería pedir un poco de agua para tomar una pastilla. Se me terminó la que tenía y la verdad que no me siento bien, necesito un Dramamine.
Sin contestar, la mujer se pasó las manos por el pelo para acomodárselo y abrió un compartimento, sacó una botella grande de agua mineral y sirvió un poco en un vaso de plástico. Fernanda se metió la pastilla en la boca y se tomó toda el agua para empujarla, pero se demoró unos segundos antes de devolver el vaso y de pronto dijo, mirando al suelo:
—Lo que pasa es que mi madre murió, sabés. Estoy un poco sensible.
La chica hizo una pausa, sin saber qué decir, y finalmente optó por lo más convencional:
—Lo siento.
—Sí, o sea, nunca fui una persona miedosa, pero desde que se enfermó mi mamá… No sé. Está tan oscuro afuera.
—No se preocupe. Nunca pasa nada en estos vuelos. Lo hice mil veces —contestó la azafata, abandonando el tono más formal que había tenido al principio.
Fernanda no se movió. La azafata la miró con un asomo de interrogación; parecía esperar que Fernanda se fuera para volver a acomodarse en su asiento, y a la vez estaba pendiente de lo que diría a continuación. Pero como no hubo más que silencio, finalmente agregó:
—¿Fue hace mucho?
—No sé, la verdad —dijo Fernanda, abstraída en sus pensamientos.
Entonces levantó la vista hacia la otra, que la miraba extrañada, y aclaró:
—O sea, obvio que sé, fue hace un año. Pero eso qué tiene que ver.
La azafata agachó la cabeza sin responder, incómoda, y se dio vuelta para poner el agua de nuevo en su lugar. Fernanda entendió que estaba dando por terminada la conversación y volvió a su asiento. ¿Cómo le iba decir que para ella el tiempo se había detenido, o que pasaba muy distinto? Que no importaba el tiempo, porque la que hacía duelo adentro de ella era una hija que veía cumplido por fin un temor muy antiguo, el de perder a su mamá, el de quedarse sola en este mundo. Y no había a quién decirle.
A mitad de la noche miró alrededor y notó que todo el mundo dormía. Con la cabeza colgando en posiciones que parecían incómodas, con las piernas estiradas como podían, tapados o no. Era la única insomne. Era una clase particular de soledad la de estar entre tantos cuerpos dormidos, con una pequeña luz amarilla que la iluminaba desde arriba, en la oscuridad, y ese rugido que no se detenía nunca.
De pronto tuvo frío; la campera liviana que había traído consigo a la cabina no servía de mucho y le había puesto las dos mantas a Rosa, una sobre el apoyabrazos donde recostaba la cabeza y otra cubriéndola hasta los pies. Prender la pantalla para seguir una vez más el recorrido del avión en el mapa no ayudó: en ese mismo momento volaban sobre el mar. Se lo imaginó: una masa sin forma, desconocida, a su alrededor, y otra abajo, negrura sobre negrura, sin límites. Cerró los ojos, como si el gesto pudiera borrar ese abismo. Enseguida los volvió a abrir, porque sintió que le tocaban el pelo desde atrás. Debía haberse quedado dormida por unos segundos; parecía una de esas sensaciones tan nítidas en el sueño que siguen presentes al despertar. El tirón en el cuero cabelludo todavía estaba ahí. Miró hacia atrás, pero ni Mariano ni su compañera de asiento se movían. Estaban dormidos. Se estiró con dificultad para abrir la ventanilla al otro lado del cuerpo de Rosa. Lo primero que encontró fue su propio reflejo débil en el vidrio. Después de atravesarlo con la mirada, lo pudo comprobar: negro profundo afuera, nada. Ni una luz. Sintió vértigo, el de asomarse a la nada, y retiró la cara para volver a su posición en el asiento, pero un movimiento fuera de lugar en la superficie de la ventanilla la hizo volver a mirar. Había algo en la oscuridad. Algo que parecía tener ojos, o por lo menos uno, y la miraba a ella. Tuvo un instante de confusión, pensó que era su propio reflejo lo que veía, pero enseguida se convenció de que no era. Mientras sentía cómo se le tensaba todo el cuerpo, miró alrededor. Los pasajeros dormían, todo seguía igual, con una inmovilidad tan antinatural que la hizo sentir que algo se había detenido. Había un rugido persistente, el ruido de una máquina desmesurada en su esfuerzo por sostenerse en el aire, pero parecía haberse desprendido de su origen. No era el avión sino algo rugiendo, así lo sintió, como si hubiera sido la oscuridad misma. A pesar de la angustia que empezó a cerrarle la garganta, volvió a girar hacia la ventanilla con la esperanza de que estuviera vacía, como antes. Pero estaba ahí. Y esta vez, no le impresionó tanto la extrañeza de ese ojo como lo que creyó reconocer en él.
El resto de la noche no fue fácil. Fernanda se había quedado asustada y lo enfrentó de la única manera posible en ese espacio estrecho en el que estaba: cerró los ojos y se quedó inmóvil, todo el tiempo que pudo. La tensión no la abandonaba, sentía los dedos clavados en el apoyabrazos y los oídos alertas, pero estaba decidida a no mirar. No supo cuánto tiempo permaneció en esa posición; la inquietud no cedía pero la certeza de lo que había visto sí, se volvió más lejana, y un largo rato después pudo abrir los ojos y verificar eso que apenas la aliviaba: que no había nada en el vidrio.
En las horas siguientes trató de dormir, y cuando no dormía trataba de convencerse de que estaba equivocada, de que había una continuidad entre los sueños, los pensamientos pesimistas de los días anteriores y lo que había visto en la ventanilla. Le costó tomar la decisión de abandonar el asiento para ir al baño. Le temblaron un poco las manos cuando entró y cerró la puerta a sus espaldas, cuando se quedó a solas con el espejo en ese cubículo de plástico, con el rugido bajo sus pies, que no se detenía ni por un segundo y le hacía sentir que las paredes estaban a punto de salir disparadas hacia el vacío. Tenía los ojos hinchados y la piel brillosa; el pelo suelto, largo y despeinado, que se ató en la nuca. Nunca lo había tenido tan largo, como si hubiera hecho una promesa, aunque ella no creía en nada. Le caía espeso hasta la cintura y todo el mundo le decía, ¿cuándo te lo vas a cortar? Lo mismo que las cejas gruesas, que no se depilaba nunca. Tenía algo excesivo en la cara, en la boca ancha, aunque ahora estaba adquiriendo las formas angulosas de una mujer cuando deja de ser una chica.
Acercó la cara al espejo y trató de no apoyarse sobre la pileta, de no tocar nada. Quería lavarse la cara pero le daba asco ese baño que ya estaba tan usado, así que se conformó con enjuagarse las manos. Antes de volver a su asiento se tomó un clonazepam, sin agua, y sintió la pastilla dura que bajaba y se atascaba en la garganta. Esta vez no vio, sin embargo, lo que a sus espaldas siguió cada uno de sus movimientos, como una sombra. No bien salió del baño y cerró la puerta plegable, la luz se apagó sola y el cubículo quedó vacío, a oscuras. El espejo no reflejó nada: lo que fuera que viajaba con Fernanda se fue con ella.
Cuando se hizo de día y todos empezaron a abrir las ventanillas, Mariano se despertó y le tocó el hombro a Fernanda.
—¿Qué pasó con el desayuno?
Ella lo miró con cansancio.
—Estabas durmiendo —dijo, y levantó los hombros como para sacarse de encima la responsabilidad, una vez más, de haberlo despertado.
La luz del día trajo normalidad, conversaciones entre los pasajeros, consejos sobre los mejores lugares para hacer compras en los que se repetían palabras como mall, dólares, descuentos. La gente se movía, se levantaba del asiento para buscar algo en el portaequipaje, ir al baño, estirar las piernas. Un par de horas después por fin apareció la tierra allá abajo, una tierra decolorada, como vista a través de un filtro que le quitaba todo interés, todo relieve. Pero después de todo era una especie de tierra prometida y, cuando la voz de una azafata anunció por el altavoz “Bienvenidos a la ciudad de Nueva York”, Fernanda sintió esa descarga eléctrica del entusiasmo. Estaban de viaje, podía estar bueno y una mala noche no tenía por qué arruinarle eso. Incluso lamentó que Mariano no estuviera sentado al lado de ella para mirarlo. Se dio vuelta apenas, y él le sonrió por entremedio de los asientos.
Rosa miraba contenta por la ventanilla cuando aterrizaron, Mariano también, estaba todo en orden. La espera del avión para acercarse a la manga fue larga, pero la cola en migraciones fue sorprendentemente fluida y el empleado que les revisó las visas apenas les preguntó lo básico. Miró la de Fernanda, la hizo firmar con un lápiz electrónico, le sacó una foto. Con Rosa igual, y hasta demostró una puntada de ternura cuando tuvo que pedirle que se pusiera en puntas de pie para la foto. A Mariano lo miró varias veces mientras escribía en la computadora y buscaba algo en la pantalla, muy serio. Mariano miró a Fernanda, que levantó las cejas en señal de no saber y fingió naturalidad, aunque en el fondo le divertía que él pareciera sospechoso. Un hombre de familia: parecía lo más confiable del mundo, el disfraz perfecto para ocultar lo peor. Claro que es sospechoso, y culpable también, pensó Fernanda, pero no se animó a reírse en voz alta. Por fin los dejaron pasar.
El aeropuerto estaba casi vacío, tenía pasillos revestidos en fórmica símil madera y alfombras azules, que parecían de los setenta. Fernanda miró esas alfombras gastadas y pensó que las transiciones eran lo peor: toda la sordidez del mundo concentrada en un lugar de paso, que a nadie le importaba. Después de seguir a la fila de pasajeros que serpenteaba a través de pasillos, buscaron el equipaje, se alegraron de que no se hubiera perdido ninguna valija y llegaron hasta una sala de espera del tamaño de una terminal de ómnibus, que daba al exterior. Se quedaron un rato a esperar que la persona a la que habían reservado el alojamiento les mandara un mensaje diciendo que ya podían ingresar. Mariano se sentó al lado de Rosa y sacó el teléfono.
—Quedate vos, que yo le voy a comprar algo de comer a Rosa —propuso Fernanda.
—¿Para qué quiere comer ahora? —contestó Mariano enojado, levantando tanto la voz que varias personas se dieron vuelta para mirarlo. Las horas de viaje estaban empezando a hacerle efecto.
—Dice que tiene hambre. Aparte no sabemos cuánto tiempo vamos a esperar.
—Bueno, pero llevate a Rosa.
—No, yo me quedo con papá —dijo la nena.
Fernanda no les dio tiempo a empezar una discusión y se apuró a irse, mientras pensaba en lo distinto que se sentía el mundo ahora que no estaba la madre para decirle, como en otro tiempo: ¡cómo grita Mariano! Pidió una dona y un jugo en un Dunkin Donuts, pagó cinco dólares asombrada de pensar que eran ciento cincuenta pesos, aunque ya habían chequeado precios antes de viajar. No pensaba decirle a Mariano, que iba a criticarla por gastar desde el primer minuto; todos los días caminaba sobre vidrios partidos, cuidando que no se le clavase uno. No había que hacer enojar a Mariano, toda la vida familiar dependía de eso: no hacer enojar a Mariano, pensó mientras recibía el vuelto sin contarlo.
Cuando volvió, Rosa estaba dibujando y le mostraba su cuaderno al papá. Fernanda se acercó para darle la comida.
—¿Es un pirata? —decía él—. ¿Por eso tiene un solo ojo?
—Sí, como la abuela Bea —contestó Rosa.
—Pero la abuela Bea no tenía un solo ojo.
—Sí, tenía.
—No, tenía los dos.
—No, tenía uno.
—No, hija. Ella tuvo un problema en la garganta, por eso se murió. Vos ya te estás empezando a olvidar porque eras muy chiquita.
Rosa se quedó pensando.
—Ah —dijo al final, porque quería dar por terminada la conversación, aunque era evidente que no se había quedado convencida.
Fernanda trató de contenerse, pero no pudo.
—No me gusta nada que hables así de la abuela —le dijo a Rosa—. No es un personaje de tus cuentos.
—Pará, me parece que estás exagerando —dijo Mariano—. No lo dijo a propósito. Es chica, Fernanda.
Rosa se acercó y le pidió perdón, pero Fernanda se dio cuenta de que no era con ella el enojo. Tuvo una sensación desagradable que venía de la noche anterior, de esa especie de cara que había visto en la ventanilla. Hasta ese punto estaba sugestionada: pensaba que veía cosas. Tal vez el viaje era una oportunidad para que ella también empezara a olvidarse un poco, a tomar distancia. Después de todo, sí que había pasado tiempo: un año. En algún momento la tierra tenía que cerrarse. Era una imagen que se le había presentado durante el entierro, y no la abandonaba: la de esos personajes de películas ambientadas en otro siglo que, enloquecidos de dolor, tenían el impulso de arrojarse a la fosa a la que bajaban el cuerpo de un ser querido. Ella no lo hubiera hecho, pero lo entendía. Había una verdad ahí. Por eso la madre, la muerte, ella, eran todo lo mismo. En algún momento tendrían que empezar a separarse.
Mariano la trajo de vuelta; le agarró el brazo y la hizo sentar al lado de él.
—¿Vos cómo estás? —le dijo—. Siento que no hablamos nada en todo el viaje.
—La verdad que no sé. Pero el viaje no cuenta, ¿no? Digo, dormimos mal, estuvimos re incómodos, no sé. Mañana vemos.
—Yo dormí re bien, Rosa más todavía. Igual sí, estamos nerviosos. Pero qué sé yo. No quiero que estemos así, sin hablarnos.
Fernanda se quedó callada y lo miró porque sintió que, si no tenía nada que decir, por lo menos tenía que hacerle ver que estaba ahí, presente.
—¿Pensás que vamos a ser felices? —dijo Mariano sorpresivamente, y agarró la mano que Fernanda había dejado en el apoyabrazos del asiento.
Ella enredó los dedos en los de él y por un segundo tuvo el impulso de decirle la verdad, pero no lo hizo. Había una especie de optimismo que tenían que apuntalar entre los dos, aunque cada uno tuviera sus dudas.
—Sí —respondió mientras se paraba, y le dedicó una sonrisa que le costó—. A eso vinimos.
Unos minutos después recibieron el mensaje de que el alojamiento estaba listo y salieron arrastrando las valijas. Se subieron al primer taxi de la fila, una minivan enorme, y Fernanda le dio al taxista la dirección de Classon Avenue. Rosa quiso sentarse junto a la ventanilla y, mientras los padres le recordaban que no se apoyara en la puerta y no tocara nada, contó a los gritos cada autobús amarillo y se colgó del asiento del conductor para espiar el GPS.
El auto agarró una autopista y después avenidas que corrían por una zona despoblada, de grandes depósitos. Más tarde aparecieron los suburbios con escuelas y casas bajas, carteles publicitarios viejos, talleres mecánicos. Cuando por fin aparecieron los brownstones se dieron cuenta de que debían estar cerca. Se miraron entusiasmados; el barrio por el que estaban pasando les pareció precioso, con árboles altísimos; a veces las copas se tocaban en lo alto y formaban una especie de túnel verde. Apenas cruzaron palabra porque el taxista no había abierto la boca en todo el viaje y les imponía un silencio extraño; lo más normal, para ellos, era que les hubiera preguntado de dónde venían, si estaban de vacaciones, si era su primera vez en Brooklyn, cuánto tiempo se quedaban. Los taxistas en Buenos Aires preguntaban tanto y con semejante falta de pudor que poco tiempo atrás, para que uno dejara de hablarle, Fernanda le había dicho “Vengo del velorio de mi madre”. Y, lejos de intimidarse, el hombre la había torturado con un relato pormenorizado de la enfermedad y muerte de su propia madre, por más de cuarenta minutos.
Por fin el auto frenó y reconocieron la fachada del edificio que habían mirado tantas veces por Google Street View. Eran solo tres pisos, con un cuadrado de pasto adelante y una reja no muy alta. Pero todo era mucho mejor, tenía cuerpo, el ritmo de la vida cotidiana en una calle por la que pasaban autobuses escolares y transporte público, y el colorido extra de los lugares iluminados por el sol. Había bocinazos, agitación de mediodía. Era un día de otoño perfecto, con un frío suave. Bajaron las valijas y repasaron en sus teléfonos las instrucciones para abrir el departamento. Nadie les entregó la llave; la sacaron de una cajita que se activaba con una clave numérica que un tal Alexander les había pasado por mensaje de texto y debían dejarla en el mismo lugar antes de irse, como para hacer lo más fantasmal posible su paso por ese departamento.
Cuando el taxi se fue, Mariano y Fernanda se quedaron mirando esas llaves rarísimas, con la punta en forma de estrella. Estaban ordenadas de afuera hacia adentro: puerta de calle, puerta del vestíbulo, departamento. Ella trató de abrir pero la llave no entraba. Quizás era al revés: departamento, puerta del vestíbulo, calle. Tampoco. Hizo más fuerza. Sintió cómo le subía el calor por el cuerpo. Mientras Rosa descuidaba las valijas que habían dejado en la vereda se tomó un minuto para pensar, convencida de que las puertas se abrían con inteligencia, y trató de nuevo: nada. Al final se dio vuelta y no tuvo más remedio que darle el llavero a Mariano para que probara. Él la miró divertido, agarró las llaves como si fuera a dar una lección avanzada de abrir puertas y eligió una con seguridad. La probó, pero no dio resultado. Rosa pedía con insistencia:
—¡Quiero entrar!
Mariano siguió intentando, ahora con toda la fuerza que podía, y que era mucha.
—¡Pará, vas a romper la llave y después qué hacemos! —le gritó Fernanda.
—¿Vos querés entrar o querés ganar una pelea? —contestó Mariano, con la voz durísima que usaba para retarla cuando discutían. Siguió forcejeando con la puerta un rato hasta que logró abrirla y dijo:
—La puta madre, era para el otro lado. ¿Por qué carajo hacen una cerradura así?
—¡Papá dijo malas palabras! —gritó Rosa, y Fernanda se dio vuelta para indicarle con un dedo en la boca que se callara.