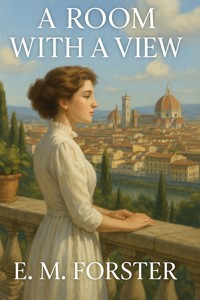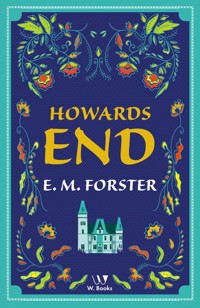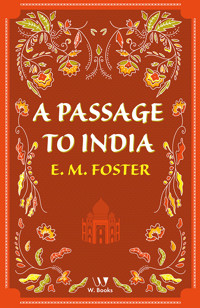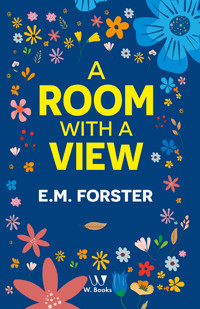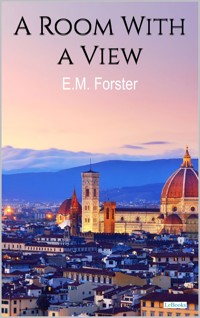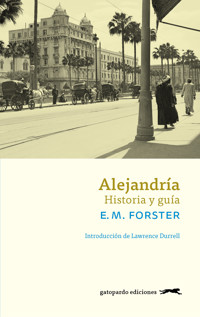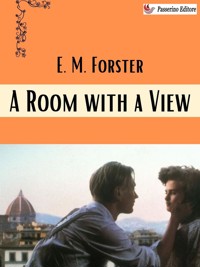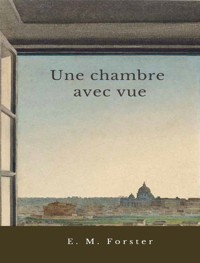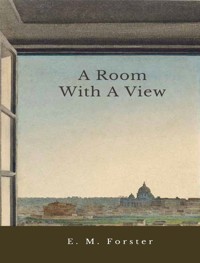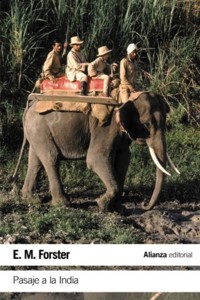
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
La importancia y sentido de "Pasaje a la India", considerada de forma casi unánime la obra cumbre de su autor, no se reducen en modo alguno a la simple denuncia de los estragos causados por el imperialismo británico en el subcontinente indio, sino que E. M. Forster lleva a cabo en ella la transposición poética del enfrentamiento de dos mundos opuestos, Oriente y Occidente; de dos actitudes mentales, la intuitiva y la lógica; de dos principios reducidos a norma de conducta, la estética y el pragmatismo. Un conjunto de oposiciones aglutinado por la poesía y el humor y sobre el que planea, a lo largo de toda la novela, la imposibilidad de comunicación de dos seres unidos por la amistad o el amor. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. M. Forster
Pasaje a la India
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
Primera parte: Mezquita
Capítulo primero
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Segunda parte: Cuevas
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Tercera parte: Templo
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Glosario
Créditos
A Syed Ross Masoody a los diecisiete añosde nuestra amistad.
Primera parte
Mezquita
Capítulo primero
Si se exceptúan las cuevas de Marabar –y están a treinta kilómetros de la ciudad–, Chandrapore no tiene nada de extraordinario. Limitada, más que bañada, por el Ganges, sigue su curso por espacio de unos tres kilómetros y apenas es posible distinguirla de los detritos que el río deposita con gran generosidad. Como el Ganges no es allí sagrado, no existen escalinatas para bañarse y, en realidad, no puede hablarse de vistas sobre el río, ya que los bazares cierran por completo el amplio y cambiante panorama de su corriente. Las calles son miserables, los templos carecen de interés y, aunque existen unas cuantas casas notables, están escondidas entre jardines o al fondo de avenidas tan descuidadas que solo la persona que ha sido invitada personalmente se siente con ánimos para llegar hasta ellas. Chandrapore no ha sido nunca una ciudad grande o hermosa, pero hace doscientos años estaba situada en el camino entre el norte de la India –entonces imperial– y el mar, y las casas nobles datan de ese periodo. El gusto por la decoración se extinguió en el siglo XVIII y tampoco puede decirse que fuera jamás democrático. En los bazares no existen pinturas y las esculturas son excepcionales. La misma madera parece hecha de barro y sus habitantes son como barro en movimiento. Todo lo que se ve resulta tan insignificante y tan monótono que cuando el Ganges baja crecido cabría esperar que hiciese desaparecer esas excrecencias que forman la ciudad, devolviéndolas a la tierra. Es cierto que algunas casas se hunden, y hay personas que se ahogan y llegan a descomponerse después in situ, pero la silueta de la ciudad en cuanto tal no se modifica, hinchándose un poco aquí y encogiéndose otro poco allá, como si se tratara de alguna forma de vida elemental e indestructible.
Hacia el interior la perspectiva cambia. Existe un gran maidan de forma oval y un largo hospital amarillento. Las casas que pertenecen a los euroasiáticos están en alto, junto a la estación de ferrocarril. Más allá de la línea férrea –que corre paralela al río– la tierra desciende primero para después, de manera bastante abrupta, volver a subir. En este segundo altozano se encuentra la reducida zona residencial de los funcionarios ingleses, y si se la ve desde aquí, Chandrapore parece un lugar completamente distinto: una ciudad de jardines y, más que una ciudad, un bosque –en el que apenas se encuentra alguna cabaña de cuando en cuando– o un parque tropical bañado por un noble río. Las palmeras, las margosas, los mangos y las higueras de las pagodas, todos los árboles escondidos detrás de los bazares, se hacen ahora visibles y ocultan a su vez los edificios. Se alzan en jardines donde antiguos aljibes los alimentan, estallan en suburbios sofocantes y rodean templos carentes de belleza. Buscando luz y aire, y dotados de más fuerza que el hombre o sus obras, se remontan sobre el sedimento inferior para saludarse unos a otros con ramas y hojas que se hacen señas y con las que construyen una ciudad para las aves. En especial, cubren, después de las lluvias, lo que sucede debajo, pero siempre, incluso cuando están abrasados o han perdido todas las hojas, se encargan de embellecer la ciudad para los ingleses que viven en lo alto, de manera que los recién llegados no quieren creer que sea tan mezquina como se les había descrito y se hace necesario pasearlos por ella para que se desilusionen. En cuanto a la zona residencial de los funcionarios, no provoca emociones. No cautiva a nadie ni a nadie repele. Planeada con sentido común, tiene delante un club de ladrillos rojos y detrás una tienda de comestibles y un cementerio; los búngalos, por su parte, están colocados a lo largo de calles que se cruzan en ángulo recto.
No hay nada que sea horrible, pero solo el panorama es hermoso; tampoco comparte nada con la ciudad, a excepción del cielo que todo lo cubre.
También el cielo tiene sus cambios, aunque menos pronunciados que los de la vegetación y el río. A veces las nubes le dan relieve, pero de ordinario es una cúpula de colores mezclados, con predominio del azul. Durante el día el azul palidece hasta convertirse en blanco allí donde toca el blanco de la tierra; al ponerse el sol esa franja adquiere una nueva tonalidad: un anaranjado que se disuelve hacia lo alto en el más suave de los morados. Pero el núcleo azul persiste, y lo mismo sucede de noche. Entonces, las estrellas cuelgan como lámparas de la inmensa bóveda. La distancia entre la tierra y los astros no es nada si se la compara con la distancia que hay detrás, y esta, aunque más allá del color, es la última que se libra del azul.
El cielo lo determina todo: no solo el clima y las estaciones, sino también cuándo la tierra se embellecerá; por sí misma es muy poco lo que puede hacer: únicamente débiles explosiones florales. Pero si el cielo así lo decide, llueve gloria sobre los bazares de Chandrapore o hay una bendición que cruza de un lado a otro el horizonte. El cielo puede hacerlo gracias a su fuerza y a su enormidad. La fuerza le viene del sol, que se la infunde diariamente; el tamaño descomunal, de la postración de la tierra. Ni una sola montaña quiebra la planicie. Legua tras legua la tierra permanece llana, se alza un poco, vuelve a bajar. Solo al sur un grupo de puños y dedos, surgidos del suelo, interrumpen la interminable llanura. Esos puños y esos dedos son las colinas de Marabar, donde están ubicadas las extraordinarias cuevas.
Capítulo 2
Abandonando su bicicleta, que cayó al suelo antes de que un criado pudiera sujetarla, el joven subió al porche de un salto, rebosante de animación.
–Hamidullah, Hamidullah; ¿llego tarde? –exclamó.
–No te disculpes –dijo su anfitrión–. Siempre llegas tarde.
–Haz el favor de contestarme. ¿Llego tarde? ¿Es que Mahmoud Ali ya se lo ha comido todo? Si es así me iré a otro sitio. Señor Mahmoud Ali, ¿cómo está usted?
–Gracias por su interés, doctor Aziz; me estoy muriendo.
–¿Muriéndose antes de cenar? ¡Pobre Mahmoud Ali!
–Nuestro amigo Hamidullah ya se ha muerto. Falleció en el momento en que entraba usted con su bicicleta.
–Efectivamente –dijo el otro–. Imagina que hablamos contigo desde un mundo distinto y mucho más feliz.
–¿Acaso existe una cosa llamada narguile en ese mundo vuestro mucho más feliz?
–Aziz, no digas frivolidades. Estamos hablando de cosas muy tristes.
El tabaco del narguile estaba demasiado apretado, como sucedía con frecuencia en casa de su amigo, y el agua burbujeaba malhumorada. Aziz estuvo persuadiéndolo pacientemente hasta que por fin cedió y el aroma del tabaco penetró a raudales por su nariz y sus pulmones, expulsando el humo de las hogueras, alimentadas con estiércol de vaca, que los había invadido mientras el joven médico cruzaba el bazar. Era delicioso. Aziz se hundió en un trance –sensual pero sano– desde el que la conversación de los otros dos no resultaba particularmente triste: discutían si era posible ser amigo de un inglés. Mahmoud Ali mantenía que no, Hamidullah disentía, pero haciendo tantas salvedades que en realidad no existía desacuerdo entre ellos. Era realmente delicioso estar tumbado en el amplio porche, viendo salir la luna y oyendo detrás preparar la cena a los criados, sin tener que enfrentarse con ningún problema.
–Basta recordar lo que me ha sucedido esta misma mañana.
–Solo afirmo que es posible en Inglaterra –replicó Hamidullah, que había estado en ese país hacía mucho tiempo, antes de la gran diáspora, y había sido cordialmente recibido en Cambridge.
–Aquí es imposible. ¡Fíjese, Aziz! El chico de la nariz encarnada ha vuelto a insultarme en el juzgado. No le culpo a él. Le habían dicho que tenía que insultarme. Hasta hace poco era un buen chico, pero los otros se han encargado de cambiarlo.
–Es verdad; aquí no tienen la menor posibilidad; eso es lo que digo. Llegan queriendo comportarse como caballeros, pero les dicen que no puede ser. Acuérdense de Lesley o de Blakiston; ahora es el chico de la nariz encarnada y después le llegará el turno a Fielding. Todavía recuerdo la primera aparición de Turton. Fue en otra zona de la provincia. No me creerán ustedes, pero yo he ido con Turton en su coche. ¡Nada menos que Turton! Hubo un tiempo en que éramos muy amigos. Llegó a enseñarme su colección de sellos.
–Ahora tendría miedo de que se la robaras. ¡Turton! Pero ¡ya verás como el chico de la nariz encarnada será mucho peor que Turton!
–Creo que no. Todos llegan a ser exactamente iguales, ni peores, ni mejores. Le doy dos años a cualquier inglés; no importa que se apellide Turton o Burton: la diferencia es únicamente una letra. Y a las inglesas les doy seis meses. Todos son exactamente iguales. ¿No está de acuerdo conmigo?
–Yo no –replicó Mahmoud Ali, que participaba en aquella amarga diversión, sintiendo al mismo tiempo dolor y regocijo con cada palabra que se pronunciaba–. Por mi parte, encuentro profundas diferencias entre quienes nos gobiernan. Nariz Encarnada masculla, Turton habla con gran claridad, la señora Turton acepta sobornos, la esposa de Nariz Encarnada ni los acepta ni podría aceptarlos aunque quisiera, porque, de momento, no existe.
–¿Sobornos?
–¿No sabía que cuando, con motivo del proyecto del Canal, pasaron a la burocracia de la India Central, un rajá o algo parecido le regaló a la señora Turton una máquina de coser de oro macizo para conseguir que el agua pasara por su provincia?
–¿Y ahora pasa por allí?
–No, cosa que demuestra la gran habilidad de la señora Turton. Cuando nosotros, pobres gentes de color, nos dejamos sobornar, hacemos lo que se quiere que hagamos, de manera que la justicia nos descubre. Los ingleses aceptan el soborno y no hacen nada. Son admirables.
–Todos los admiramos. Aziz, haz el favor de pasarme el narguile.
–Aún no: todavía me resulta muy agradable.
–Eres un chico muy egoísta. –Hamidullah alzó la voz de repente, pidiendo la cena. Los criados respondieron a gritos que ya estaba lista. Querían decir que les gustaría que ya estuviera lista y así lo entendieron todos porque nadie se movió. Después Hamidullah continuó, pero con una actitud distinta, evidentemente emocionado.
–Fíjense en el caso del joven Hugh Bannister. Se trata del hijo de mis queridos amigos, ya muertos, el reverendo Bannister y su esposa, cuya bondad conmigo en Inglaterra nunca podré olvidar ni describir como es debido. Fueron unos padres para mí, y hablaba con ellos como lo estoy haciendo ahora con ustedes. Durante las vacaciones, la rectoría era mi hogar. Me confiaban a sus hijos; al pequeño Hugh lo llevaba a cuestas con frecuencia: fui con él al funeral de la reina Victoria y lo tuve en brazos, levantándolo por encima de la multitud.
–La reina Victoria era diferente –murmuró Mahmoud Ali.
–He sabido hace poco que ese muchacho se dedica a los negocios y comercia con cueros en Cawnpore. Imaginen lo mucho que deseo verlo y pagarle el viaje para que esta casa pueda ser su hogar. Pero sé que es inútil. Los otros angloindios le habrán convencido hace ya mucho tiempo. Probablemente pensará que quiero algo y no soportaría yo una cosa así del hijo de mis antiguos amigos. ¿Qué es lo que ha hecho que todo vaya mal en este país, Vakil Sahib’i A usted se lo pregunto.
Aziz intervino.
–¿Por qué hay que hablar de los ingleses? Brr... ¿Por qué hay que ser amigos o enemigos de esas gentes? Vamos a prescindir de ellos y a disfrutar nosotros. La reina Victoria y la señora Bannister eran las únicas excepciones y ya se han muerto.
–No, no, no estoy de acuerdo; he conocido otras.
–Yo también –dijo Mahmoud Ali, cediendo inesperadamente–. No todas las señoras son iguales.
Su actitud estaba cambiando, y recordaron pequeñas amabilidades y detalles de cortesía.
–Dijo «Muchísimas gracias» de la forma más natural.
–Me ofreció una pastilla para la tos cuando el polvo me irritaba la garganta.
Hamidullah recordaba ejemplos más importantes de socorros angélicos, pero Mahmoud Ali, que solo conocía ingleses de la India, tuvo que escudriñarse minuciosamente la memoria para encontrar algo, y no es sorprendente que terminara volviendo a decir:
–Pero, por supuesto, todo eso es excepcional. La excepción no confirma la regla. La inglesa media es como la señora Turton y ya sabe usted cómo es esa señora, Aziz.
Aziz no lo sabía, pero dijo que sí. También él generalizaba a partir de sus desilusiones; a los miembros de una raza sometida les resultaba difícil hacerlo de otra manera. Reconocidas las excepciones, estuvo de acuerdo en que todas las mujeres inglesas eran altivas y banales. La conversación perdió su brillo, aunque su fría superficie se desplegara y extendiera interminablemente.
Un criado anunció la cena. Todos le ignoraron. Los dos varones de más edad habían llegado a su tema eterno, la política, y Aziz se escabulló para acabar en el jardín. Los árboles despedían un dulce aroma –campacanes de verdes floraciones– y le vinieron a la mente fragmentos de poesía persa. Cena, cena, cena..., pero cuando volvió a la casa buscándola, también Mahmoud Ali se había alejado para hablar con su sais.
–Ven un momento a ver a mi mujer –dijo Hamidullah, y se pasaron veinte minutos detrás del purdah.
Hamidullah Begum era tía lejana de Aziz, y su única pariente femenina en Chandrapore; en esta ocasión tenía mucho que contarle sobre una circuncisión en la familia que no se había celebrado con todo el esplendor debido. Resultó difícil marcharse, porque las mujeres solo empezarían a cenar cuando terminaran los hombres, y, por consiguiente, prolongó sus observaciones para evitar toda posible sospecha de impaciencia. Después de censurar la circuncisión, se ocupó de temas afines, y le preguntó a Aziz cuándo iba a casarse.
–Una vez es suficiente –le contestó su sobrino, respetuosamente, pero algo irritado.
–Ya ha cumplido con su deber –dijo Hamidullah–. No le molestes más. Saca adelante a su familia, dos varones y una niña.
–Tía, viven muy cómodamente con la madre de mi mujer, en el sitio donde vivía ella cuando se murió. Los veo siempre que lo deseo. Todavía son muy pequeños.
–Les manda todo su sueldo, vive como un modesto oficinista y no le explica a nadie la razón. ¿Qué más quieres que haga?
Pero Hamidullah Begum no se refería a eso, y después de cambiar cortésmente de conversación durante unos instantes, volvió al tema y explicó su idea.
–¿Qué va a ser de todas nuestras hijas si los hombres se niegan a casarse? –dijo–. Tendrán que casarse mal, o...
Y empezó a contar la historia, tantas veces repetida, de una dama emparentada con la familia imperial que no encontraba marido dentro del estrecho círculo con el que su orgullo le permitía relacionarse; el resultado era que vivía soltera –cumplidos los treinta–, y que moriría soltera, porque nadie querría ya casarse con ella. Mientras avanzaba el relato logró convencer a los dos hombres: aquella tragedia parecía un desdoro para toda la comunidad; casi era mejor la poligamia que dejar morir a una mujer sin las alegrías que Dios le ha destinado. Matrimonio, maternidad, poder en la casa..., ¿para qué otra cosa había nacido, y cómo podría, el hombre que se las negara, enfrentarse con el Creador en el día del juicio? Aziz se despidió diciendo: «Quizá..., pero más adelante», su invariable respuesta ante aquella petición.
–No está bien retrasar lo que creas justo –dijo Hamidullah–. Esa es la razón de que la India esté en una situación tan crítica: siempre lo dejamos todo para más adelante.
Pero al notar que su joven pariente daba la sensación de estar preocupado, añadió unas palabras tranquilizadoras, borrando así todo posible efecto de la conversación con su esposa.
Durante su ausencia, Mahmoud Ali se había marchado en su coche dejándoles un mensaje en el que decía que solo estaría ausente cinco minutos, pero que no esperaran por él. Se sentaron a cenar con un primo lejano de la familia, Mohammed Latif, que vivía de la hospitalidad de Hamidullah y ocupaba una situación ambigua, ni de criado ni de miembro de la familia con plenos derechos. Solo hablaba si se le dirigía la palabra y, como nadie habló, mantuvo un silencio que nada tenía de altivo. De cuando en cuando eructaba, como elogio a la esplendidez de la comida. Un anciano cortés, alegre y deshonesto, que no había trabajado en toda su vida. Mientras alguno de sus parientes tuviera una casa estaba seguro de disponer de un hogar, y era muy poco probable que todos los miembros de una familia tan numerosa llegaran a arruinarse. Su esposa llevaba una existencia similar a unos centenares de kilómetros de distancia; Mohammed Latif no iba a visitarla debido al gasto que suponía el billete del tren. Aziz empezó enseguida a bromear a su costa y también a costa de los criados; luego citó distintos poemas: en persa, en urdu y un poco en árabe. Tenía buena memoria y había leído mucho para su edad; los temas que prefería eran la decadencia del Islam y la brevedad del amor. Le escucharon encantados, porque sus interlocutores veían en la poesía una actividad social, en lugar de considerarla un asunto privado como sucede en Inglaterra, y nunca se cansaban de oír palabras y más palabras; se limitaban a respirarlas junto con el frescor de la noche, sin detenerse nunca a analizarlas; el nombre de los poetas, Hafiz, Hadi, Iqdal, era garantía suficiente. La India –un centenar de Indias– susurraba fuera bajo la luna indiferente, pero en aquel instante la India les parecía una y exclusivamente suya, y recobraron su perdida grandeza al oír lamentar su desaparición, y volvieron a sentirse jóvenes al recordárseles que la juventud se esfuma. Un criado de ropa carmesí le interrumpió; era el chuprasi del cirujano jefe y traía una nota para Aziz.
–Callendar quiere verme en su búngalo –dijo, sin levantarse–. Podía tener la cortesía de decir para qué.
–Algún enfermo, supongo.
–Imagino que no, imagino que para nada. Se ha enterado de la hora a la que cenamos, eso es todo, y nos interrumpe todas las veces para poner de manifiesto su poder.
–Es cierto que siempre hace eso, pero puede que esta vez se trate de un caso importante –dijo Hamidullah, procurando, cortésmente, facilitar el camino de la obediencia–. ¿No tendrías que lavarte los dientes después de tomar pañi?
–Si tengo que lavarme los dientes no iré. Soy indio y tomar pan es una costumbre india. El cirujano jefe tendrá que aguantarse. Mohammed Latif, mi bicicleta, por favor.
El pariente pobre se puso en pie. Escasamente inmerso en el reino de las cosas materiales, colocó una mano sobre el sillín de la bicicleta, mientras un criado se ocupaba activamente de transportarla. Entre los dos lograron que pasara sobre una tachuela. Aziz extendió las manos bajo el aguamanil, luego se las secó, se encasquetó su sombrero verde de fieltro y, con inesperada energía, salió a gran velocidad de la residencia de Hamidullah.
–Aziz, Aziz, no seas imprudente...
Pero ya iba bazar abajo, pedaleando con furia. Su bicicleta carecía de faro y de timbre, y tampoco tenía frenos, pero ¿de qué sirven esos accesorios en un país donde la única esperanza del ciclista es deslizarse desde un peatón a otro, confiando en que desaparezcan un momento antes de estrellarse contra ellos? Y además la ciudad estaba casi vacía a aquella hora. Cuando se le pinchó una rueda, tuvo que apearse y pedir a gritos un tonga.
Al principio no apareció ninguno; luego fue preciso que se desprendiera de la bicicleta dejándola en casa de un amigo, y aún se entretuvo algo más lavándose los dientes. Pero por fin se halló traqueteando, camino de la zona residencial de los ingleses, con una intensa sensación de velocidad. Al entrar en su árida pulcritud, se sintió repentinamente deprimido. Las calles –con nombres de generales victoriosos–, que se cruzaban en ángulo recto, simbolizaban la red que Gran Bretaña había arrojado sobre la India. Se sintió atrapado entre sus mallas. Antes de llegar a la residencia del comandante Callendar tuvo que hacer un gran esfuerzo para no apearse del tonga y acercarse andando al búngalo, y no porque su alma fuera servil, sino porque su sensibilidad –la parte más indefensa de su yo– temía una terrible humillación. Se había dado un «caso» el año anterior: un caballero indio había llegado en un vehículo a casa de un funcionario inglés y los criados le habían hecho irse, diciéndole que se presentara de nuevo de manera más adecuada; se trataba solo de un caso entre miles de visitas a cientos de funcionarios ingleses, pero no había tardado en saberse por todo el país. El joven Aziz temía que pudiera repetirse. Finalmente, hizo una concesión y ordenó al cochero que se detuviera en la zona de sombra, muy cerca ya del porche brillantemente iluminado.
El cirujano jefe no estaba en casa.
–Pero ¿el sabib no ha dejado un recado para mí?
El criado le dio un escueto «no» por toda respuesta. Aziz se sintió lleno de desesperación. Era un criado al que había olvidado dar una propina, y ahora no podía hacer nada debido a las personas que se hallaban en el vestíbulo. Aziz estaba convencido de que existía un recado, y de que aquel hombre no se lo daba para vengarse. Mientras discutían, salieron dos señoras de la casa. Aziz se quitó el sombrero. La primera, que llevaba traje de noche, apartó maquinalmente los ojos al verlo.
–Señora Lesley, es un tonga –exclamó.
–¿El nuestro? –quiso saber la segunda, apartando también los ojos al ver a Aziz.
–En cualquier caso, aceptemos los regalos que nos envían los dioses –chilló la otra, y ambas se subieron al vehículo–. Tonga-wallah, al club, al club. ¿Por qué no arranca este estúpido?
–Haz lo que dicen; mañana te pagaré –le explicó Aziz al cochero y, al ponerse en marcha el vehículo, añadió cortésmente–: Siempre a su servicio, señoras.
Ellas no le contestaron, demasiado ocupadas con sus propios asuntos. De manera que había vuelto a suceder lo mismo de siempre, como Mahmoud Ali aseguraba. El inevitable desprecio: se habían llevado su coche e ignorado su saludo. Podría haber sido peor, porque le confortó hasta cierto punto que las señoras Callendar y Lesley fueran gordas y que el cochecillo se hundiera por detrás bajo su peso. Que se hubiera tratado de mujeres hermosas le habría deprimido mucho más. Aziz se volvió hacia el criado, le dio un par de rupias y le preguntó de nuevo si su amo había dejado algún recado. El otro, esta vez con mucha cortesía, repitió su anterior respuesta. El comandante Callendar se había marchado en coche media hora antes.
–¿Sin decir nada?
En realidad había dicho «Maldito Aziz», palabras que el criado entendió, pero que su cortesía le impedía repetir. Tan posible es excederse en la propina como quedarse corto; de hecho, aún está por acuñar la moneda que compre la verdad exacta.
–En ese caso le dejaré una nota.
Se le ofreció el uso de la casa, pero su deseo de comportarse con gran dignidad le impidió entrar. El criado trajo papel y tinta al porche. Aziz empezó: «Estimado señor: obedeciendo su expreso mandato me he apresurado a venir como un subordinado debe...», pero en seguida se detuvo.
–Dile que he venido, eso es suficiente –explicó, rompiendo la protesta a medio formular–. Aquí está mi tarjeta. Pídeme un tonga.
–Están todos en el club, huzoor.
–Entonces, telefonea a la estación para que venga uno –y como el hombre se disponía a obedecerle, añadió–: No hace falta, no hace falta; prefiero andar.
Luego pidió fuego y encendió un cigarrillo. Aquellas atenciones, aunque compradas, hicieron que se sintiera complacido. Durarían mientras dispusiera de rupias, lo que ya era algo. Pero ¡si pudiera sacudirse de los pies el polvo de la India inglesa! ¡Escapar de la red y volver a los gestos y modales de toda la vida! Empezó a caminar, a hacer un esfuerzo desacostumbrado.
Aziz era pequeño de estatura, de complexión atlética, delicadamente proporcionado, pero muy fuerte en realidad. Andar, sin embargo, le fatigaba, como fatiga a todas las personas que viven en la India, con la excepción de los recién llegados. Hay un algo hostil en su suelo. O bien cede, y el pie se hunde en una depresión, o bien resulta inesperadamente rígido y cortante, acumulando piedras y cristales bajo cada paso, y esa sucesión de pequeñas sorpresas acaba agotando al peatón; Aziz llevaba unas zapatillas muy finas, mal calzado para cualquier país. En el límite de la zona residencial entró en una mezquita para descansar.
Siempre le había gustado aquella mezquita. Era elegante y le agradaba su distribución. El patio –al que se llegaba por una portalada en ruinas– contenía una pila para las abluciones, cuya agua transparente siempre estaba en movimiento, ya que, de hecho, formaba parte de la conducción que abastecía la ciudad. El suelo del patio era de fragmentos de losas. La parte cubierta tenía más profundidad que en otras mezquitas; daba la impresión de ser una iglesia parroquial inglesa a la que le faltara un lateral. Desde donde estaba sentado, Aziz veía tres series de arcos, rescatados en parte a la oscuridad por una pequeña lámpara colgante y por la luna. La fachada interior –iluminada de lleno por la luz de la luna– daba la impresión de ser de mármol, y los noventa y nueve nombres de Dios esculpidos en el friso resaltaban en negro, de la misma manera que el friso destacaba en blanco contra el cielo. La oposición creada por aquel contraste y el esfuerzo de las sombras por imponerse dentro de la mezquita satisfacía a Aziz, que trató de resumir todo el conjunto mediante alguna verdad de la religión o del amor. Cualquier mezquita que, estéticamente, le resultaba satisfactoria dejaba en libertad su imaginación. El templo de otro credo, hindú, cristiano o griego, le hubiera aburrido, sin lograr despertar su sentido de la belleza. Allí estaba el Islam, su verdadero país, más que una fe, más que un grito de guerra, más, mucho más... Islam, una actitud hacia la vida exquisita y duradera al mismo tiempo, donde su cuerpo y sus pensamientos encontraban un hogar. Se había sentado sobre un muro bajo que limitaba el patio por el lado izquierdo. Debajo de él, el terreno descendía hacia la ciudad, visible tan solo como una confusa mancha de árboles, y en la quietud de la noche se oían muchos ruidos distintos. Hacia la derecha, en el club, la comunidad inglesa contribuía con una orquesta de aficionados. En otro sitio, algunos hindúes tocaban el tambor –sabía que eran hindúes porque el ritmo le resultaba desagradable– y otros lloraban a un difunto: sabía igualmente quiénes eran por haber firmado el certificado de defunción aquella misma tarde. También había búhos, el tren correo del Punyab... y las flores del jardín del jefe de estación, que olían deliciosamente. Pero, en realidad, solo la mezquita tenía importancia, y Aziz volvió a dedicarle toda su atención –olvidado del complejo atractivo de la noche– adornándola con significados nunca imaginados por el constructor. Algún día también él edificaría una mezquita, más pequeña que aquella, pero de un gusto exquisito, de manera que todos los que la vieran experimentasen la felicidad que sentía él en aquel momento. Y al lado, bajo una modesta cúpula, estaría su tumba, con una inscripción en persa:
Durante miles de años, ¡ay!, sin que yo esté, florecerá la rosa y volverá la primavera, pero los que, en secreto, hayan entendido mi corazón, se acercarán a visitar la tumba en la que descanso.
Aziz había visto la cuarteta sobre la tumba de uno de los reyes del Decán y la consideraba poseedora de una profunda filosofía: siempre le parecía que lo patético era profundo. ¡Entender en secreto el corazón! Repitió la frase con lágrimas en los ojos y mientras lo hacía uno de los pilares de la mezquita pareció estremecerse. Luego osciló en la oscuridad, separándose. Aziz llevaba en la sangre la creencia en los fantasmas, pero no se movió de su sitio. Vio agitarse otro pilar, luego un tercero y, finalmente, una inglesa quedó iluminada por la luz de la luna. Bruscamente, Aziz se indignó, y empezó a gritar:
–¡Señora! ¡Señora!
La mujer dejó escapar una breve exclamación de sorpresa.
–Señora; esto es una mezquita, no tiene usted derecho a estar aquí; tendría que haberse quitado los zapatos; está usted en un sitio sagrado para los musulmanes.
–Me los he quitado.
–¿De verdad?
–Los dejé a la entrada.
–En ese caso le ruego me perdone.
Todavía sobresaltada, la mujer avanzó hacia el centro del patio, manteniendo aún entre los dos la pila de las abluciones.
–Siento mucho haberla molestado –dijo Aziz.
–¿Estaba en lo cierto, no es eso? ¿Se me permite entrar si me descalzo, verdad?
–Por supuesto, pero muy pocas señoras se molestan en hacerlo, sobre todo si creen que nadie las ve.
–Eso no importa. Dios está aquí.
–¡Señora!
–Por favor, déjeme marchar.
–¿Puedo hacer algo por usted, ahora o en cualquier otro momento?
–No, gracias, nada en absoluto...; buenas noches.
–¿Podría decirme cómo se llama?
La inglesa estaba ya bajo la sombra del portal, de manera que Aziz no le veía el rostro, pero, en cambio, la dama inglesa sí podía ver el suyo.
–Señora Moore –dijo, cambiando el tono de voz.
–Señora... Al avanzar, Aziz descubrió que su interlocutora era una mujer de edad avanzada.
Una edificación más grande que la mezquita cayó hecha pedazos, y Aziz no supo si se alegraba o lo sentía. La señora, de piel rojiza y pelo blanco, tenía más años que Hamidullah Begum. Su voz le había engañado.
–Señora Moore, temo haberla sobresaltado. Les hablaré de usted a los miembros de nuestra comunidad, a mis amigos. Que Dios está aquí... Excelente, de una gran delicadeza, no hay duda. Imagino que acaba usted de llegar a la India.
–Sí, ¿cómo lo sabe?
–Por la manera que ha tenido de hablarme. ¿Me permite al menos que le busque un coche?
–No se moleste; solo tengo que volver al club. Están representando una obra que ya he visto en Londres y hacía mucho calor allí dentro.
–¿Cómo se llama la obra?
–La prima Kate.
–Creo que no debiera usted pasear sola de noche, señora Moore. Andan por ahí tipos poco recomendables, y desde las colinas de Marabar pueden llegar hasta aquí los leopardos. Serpientes también.
La señora Moore dejó escapar una exclamación; se había olvidado de las serpientes.
–Un escarabajo de seis puntos, por ejemplo –continuó Aziz–. Usted lo coge, el insecto la pica y usted se muere.
–Pero usted también se pasea.
–Yo ya estoy acostumbrado.
–¿Acostumbrado a las serpientes?
Rieron los dos.
–Soy médico –explicó Aziz–. Las serpientes no se atreven a morderme –se sentaron en la entrada, los dos juntos, para ponerse los zapatos–. Por favor, ¿me permite que le haga una pregunta? ¿Por qué viene a la India en esta época del año, cuando termina la estación fría?
–Quería haberme puesto antes en camino, pero tuve que retrasar el viaje por causas de fuerza mayor.
–¡El clima le resultará enseguida muy poco saludable! ¿Y qué motivo puede haberla traído a Chandrapore?
–Visitar a mi hijo. Es el magistrado municipal.
–Perdóneme, pero es completamente imposible. Nuestro magistrado municipal se llama Heaslop. Lo conozco muy bien.
–Es mi hijo de todas formas –dijo ella, sonriendo.
–Pero, señora Moore, ¿cómo puede ser eso?
–Me casé dos veces.
–Sí, ya veo; y su primer marido murió.
–Murió el primero y también el segundo.
–Entonces estamos en el mismo caso –dijo Aziz, un tanto misteriosamente–. ¿Y ahora no tiene más familia que el magistrado municipal?
–No; tengo otros dos hijos más jóvenes, Ralph y Stella, que viven en Inglaterra.
–¿Y el caballero que vive aquí es el hermanastro de Ralph y de Stella?
–Exacto.
–Señora Moore, todo esto es muy extraño, porque, igual que usted, también yo tengo dos hijos y una hija. ¿No es el mismo caso, pero en circunstancias más difíciles?
–¿Cómo se llaman? ¿No se tratará de otros Ronny, Ralph y Stella?
La posibilidad le encantó.
–No, ciertamente. ¡Qué divertido suena! Sus nombres son muy distintos y le sorprenderán. Escuche, haga el favor. Voy a decirle los nombres de mis hijos. El primero se llama Ahmed; el segundo, Karim, y la tercera, la mayor, Jámila. Tres hijos son suficientes. ¿No está de acuerdo conmigo?
–Sí que lo estoy.
Se quedaron en silencio unos instantes, pensando en sus respectivas familias. La señora Moore suspiró y se levantó para irse.
–¿Le gustaría visitar el hospital Minto una mañana? –quiso saber Aziz–. No tengo otra cosa que ofrecerle en Chandrapore.
–Gracias, ya lo he visto; de lo contrario, me hubiese gustado mucho recorrerlo con usted.
–Imagino que lo vio usted con el cirujano jefe.
–Sí, con él y con la señora Callendar.
La voz de Aziz se alteró.
–¡Ah! Una señora encantadora.
–Es posible que sea así cuando se la conoce mejor.
–¿Cómo? ¿No la encontró simpática?
–No hay duda de que se esforzó por mostrarse amable, pero no me pareció exactamente encantadora.
–Acaba de llevarse mi tonga sin pedir permiso –estalló Aziz–, ¿llama usted ser encantadora a eso? Y el comandante Callendar interrumpe noche tras noche las cenas con mis amigos; y cuando acudo a toda prisa, renunciando a un rato muy agradable, no lo encuentro en casa y ni siquiera me deja un recado. Dígame, se lo ruego, ¿es eso encantador? Pero ¿a quién le importa? No puedo defenderme, y él lo sabe. No soy más que un subordinado, mi tiempo no tiene valor, el porche es un sitio suficientemente bueno para un indio; sí, sí, que se quede allí de pie, y su esposa me quita el coche y no responde a mi saludo...
La señora Moore le escuchaba.
A Aziz le molestaban en parte los agravios sufridos, pero, sobre todo, le agradaba ver que alguien comprendía su situación. Fue aquello lo que le llevó a repetirse, a exagerar, a contradecirse. La señora Moore había manifestado su simpatía criticando a una compatriota delante de él, pero ya antes se había dado cuenta de que no era como otras inglesas. La llama que ni siquiera la belleza misma puede alimentar estaba alzándose, y aunque sus palabras fueran quejumbrosas, su corazón empezó a abrasarse secretamente y muy pronto se le desbordó por la boca.
–Usted me entiende, usted sabe lo que siento. ¡Si los demás se parecieran a usted!
–No creo que entienda muy bien a las personas –replicó ella, bastante sorprendida–. Solo sé si me gustan o me desagradan.
–Entonces es usted una oriental.
La señora Moore aceptó que la acompañara de vuelta al club, y al llegar a la entrada lamentó no ser miembro, y poder así invitarle entrar.
–A los indios no se les permite entrar en el club de Chandrapore ni siquiera en calidad de invitados –dijo Aziz con sencillez.
Como en aquel momento se sentía feliz no se extendió en la relación de sus agravios. Mientras descendía hacia la ciudad, bajo el agradable resplandor de la luna, vio otra vez la elegante mezquita, y le pareció que él era tan dueño de aquella tierra como el que más. ¿Qué importaba si unos cuantos hindúes más bien apocados le habían precedido y otros tantos ingleses de alma fría habían de sucederle?
Capítulo 3
El tercer acto de La prima Kate estaba ya más que mediado cuando la señora Moore regresó al club. Las ventanas se habían cerrado a cal y canto para evitar que los criados pudieran ver actuar a sus memsahibs, y el calor, lógicamente, era insoportable. Un ventilador eléctrico se agitaba como un pájaro herido y otro no funcionaba. Como no quería seguir viendo la obra, la señora Moore se dirigió a la sala de billares, donde fue recibida con un «Quiero ver la India auténtica», reincorporándose así de inmediato a su ambiente habitual. Quien expresaba aquel deseo era Adela Quested, la extraña y precavida muchacha que Ronny le había encargado traer de Inglaterra; Ronny era su hijo, también prudente, con quien era probable, pero no del todo seguro, que se casara la señorita Quested; y ella era una señora mayor.
–También yo quiero verla, me gustaría que fuera posible. Al parecer, los Turton van a organizar algo para el martes que viene.
–Terminará siendo un paseo en elefante, como sucede siempre. Fíjese en la velada de hoy. ¡La prima Kate! ¡Imagínese! Pero dígame dónde ha estado. ¿Ha conseguido ver la luna en el Ganges?
La noche anterior las dos habían contemplado el reflejo de la luna en un lejano canal del río. El agua dilataba su imagen, de manera que parecía más grande y más brillante que la luna de verdad, cosa que las había complacido.
–Estuve en la mezquita, pero no vi la luna en el río.
–Se habrá modificado el ángulo... Hoy sale más tarde.
–Cada vez más tarde –bostezó la señora Moore, cansada después del paseo–. Déjame que piense..., aquí no vemos el otro lado de la luna, claro.
–Vamos, la India no está tan mal como todo eso –dijo una voz agradable–. El otro lado del mundo, si usted quiere, pero la luna sigue siendo la misma.
Ninguna de las dos conocía a la persona que había hablado, ni volvieron a verla nunca. Se limitó a decir su frase amistosa mientras cruzaba entre pilares de ladrillos rojos antes de adentrarse en la oscuridad.
–Ni siquiera estamos viendo el otro lado del mundo; de eso nos quejamos –dijo Adela.
La señora Moore estuvo de acuerdo; también ella se sentía desilusionada por la monotonía de su nueva vida. Habían hecho un viaje muy romántico a través del Mediterráneo y de las arenas de Egipto hasta el puerto de Bombay para, al final, encontrar tan solo una serie de búngalos dispuestos en forma de parrilla. Pero no se lo tomaba tan a pecho como la señorita Quested: tenía cuarenta años más y había aprendido que la vida nunca nos da lo que queremos en el momento que consideramos adecuado. Las aventuras llegan, pero no puntualmente. Manifestó de nuevo su esperanza de que se organizara algo interesante para el martes.
–Beban algo –dijo otra voz agradable–. Señora Moore... señorita Quested... Tomen una copa, dos copas.
Esta vez sabían de quién se trataba: el señor Turton, el administrador general, primera autoridad de la zona, con el que habían cenado. Al igual que ellas, había encontrado la atmósfera de La prima Kate demasiado cálida. Ronny, les dijo, estaba de director de escena en sustitución del comandante Callendar –a quien un subalterno o alguien así había dejado colgado–, y lo hacía muy bien; después pasó revista a otros méritos de Ronny, y con voz tranquila y firme dijo muchas cosas halagüeñas. No era que el magistrado municipal sobresaliera especialmente en los deportes ni por su dominio de las lenguas locales ni que supiera demasiado derecho, pero –y, al parecer, aquel «pero» tenía mucha importancia– Ronny creaba una impresión de dignidad.
La señora Moore se sorprendió al enterarse de aquello, por tratarse de una cualidad que las madres no suelen atribuir a sus hijos. A la señorita Quested le produjo cierta ansiedad, porque aún no había decidido si le gustaban los hombres demasiado solemnes. De hecho, intentó discutir aquella apreciación del señor Turton, pero él, con un gesto de la mano lleno de buen humor, la hizo callar y siguió hablando hasta terminar lo que había venido a decir:
–Lo importante es que Heaslop es un sahib y el tipo de persona que necesitamos: es uno de los nuestros.
Otro miembro del club, que estaba inclinado sobre la mesa de billar, dijo: «¡Escuchen, escuchen!». El asunto quedó, por tanto, sentenciado, sin apelación posible y el administrador salió de la sala, porque lo reclamaban otros deberes.
Mientras tanto terminó la representación, y la orquesta de aficionados interpretó el himno nacional. Las conversaciones y las partidas de billar se interrumpieron y los rostros se inmovilizaron. Era el himno del ejército de ocupación. Les recordaba a todos los miembros del club –ellos y ellas– su condición de británicos y de exilados. Creaba cierto estado emocional y reforzaba útilmente la convicción del poder de la voluntad. La mezquina melodía, la lacónica serie de peticiones a Yahveh, se fundían en una plegaria desconocida en Inglaterra, y aunque ni la realeza ni la deidad llegaban a ser para ellos realidades concretas, sí percibían un algo específico, y se sentían fortalecidos para resistir otro día más. Luego salieron todos del teatro improvisado, ofreciéndose unos a otros algo de beber.
–Adela, tómate una copa; y tú también, madre.
Las dos dijeron que no –estaban cansadas de bebidas– y la señorita Quested, que decía siempre lo que pensaba, anunció de nuevo que estaba deseosa de ver la India auténtica.
Ronny se hallaba de muy buen humor. La petición se le antojó cómica, y se dirigió a otros de los que pasaban:
–¡Fielding! ¿Cómo se hace para ver la India auténtica?
–Trate de ver a los indios –contestó el interpelado, desapareciendo acto seguido.
–¿Quién era?
–El director del instituto.
–Como si fuera posible no verlos –suspiró la señora Lesley.
–Yo lo he conseguido –dijo la señorita Quested–. Con la excepción de mi criado, apenas he hablado con un indio desde que desembarqué.
–Ha tenido usted mucha suerte.
–Pero yo quiero conocerlos.
La señorita Quested se convirtió en el centro de un grupo de señoras que la contemplaban, divertidas.
–¡Querer conocer a los indios! ¡Qué nuevo suena eso! –dijo una de ellas.
–¡Los nativos! ¡Imagínense! –comentó otra.
–Déjeme que le explique –añadió una tercera, con más seriedad–. Los nativos no nos respetan más después de conocerlos, ¿comprende?
–Eso pasa también con otras muchas personas.
Pero la otra, perfectamente estúpida y deseosa de mostrarse amable, continuó:
–Quiero decir que yo era enfermera antes de casarme y tuve que tratar mucho con ellos, así que estoy bien informada. Sé realmente la verdad sobre los indios. Tenía un puesto muy poco adecuado para una inglesa... Era enfermera en un Estado nativo. La única manera de comportarse consistía en mantener rígidamente las distancias.
–¿También con los pacientes?
–Lo mejor que se puede hacer con un nativo es dejarlo morir –dijo la señora Callendar.
–¿Y si fuera al paraíso? –preguntó la señora Moore, con una sonrisa amable, pero irónica.
–Puede ir a donde quiera con tal de que no se me acerque. Me dan escalofríos.
–En realidad, he pensado más de una vez en eso que estaba usted diciendo sobre el paraíso, y esa es la razón de que esté en contra de los misioneros –aportó la señora que había sido enfermera–. Estoy a favor de los capellanes, pero completamente en contra de los misioneros. Permítame que se lo explique.
Pero el administrador intervino antes de que pudiera hacerlo.
–¿De verdad quiere usted conocer al hermano ario, señorita Quested? Eso es fácil de arreglar. No se me había ocurrido que pudiera divertirla. –Se quedó pensando un momento–. En realidad tiene usted la posibilidad de conocer todos los tipos que quiera. Elija. Yo estoy en contacto con los funcionarios del gobierno y los terratenientes, Heaslop responde por los que practican la abogacía, y si lo que prefiere es especializarse en educación, podemos recurrir a Fielding.
–Estoy cansada de ver pasar delante de mí figuras pintorescas como si se tratara de un friso –explicó la muchacha–. Era maravilloso cuando desembarcamos, pero ese encanto superficial desaparece muy pronto.
Al administrador no le interesaban sus impresiones; su preocupación era conseguir que la señorita Quested lo pasara bien. ¿Le gustaría un Bridge Party? Le explicó de qué se trataba: no de jugar a las cartas, sino de organizar una fiesta que sirviera de puente entre el Este y el Oeste; el término era de su invención, y todos los que lo oían lo encontraban divertido.
–Solo me interesan los indios con los que se relacionan ustedes socialmente, personas que sean amigas suyas.
–Verá: no nos relacionamos con ellos socialmente –dijo el administrador, riendo–. Los indios están repletos de virtudes, pero nosotros no, y lo cierto es que son las once y media y demasiado tarde para analizar las razones.
–Señorita Quested, ¡qué apellido! –hizo notar la señora Turton a su esposo mientras se alejaban en coche.
La señorita recién llegada no le caía bien; le parecía descortés y estrafalaria. Aunque era esa la impresión recibida, confiaba en que no hubiera venido a la India para casarse con Heaslop, un muchacho tan considerado. Su marido estaba interiormente de acuerdo con ella, pero nunca hablaba mal de una inglesa si podía evitarlo, y se limitó a decir que la señorita Quested cometía errores, como era natural. Luego añadió:
–La India consigue mejoras maravillosas en lo que a discernimiento se refiere, sobre todo cuando hace calor; ha obtenido muy buenos resultados, incluso en el caso de Fielding.
La señora Turton cerró los ojos al oír aquel nombre, y comentó que el señor Fielding no era pukka, y que lo mejor sería que se casara con la señorita Quested, que tampoco era pukka. Luego llegaron a su búngalo, bajo y enorme, el más antiguo y el menos cómodo de toda la zona residencial, con una zona de césped tan hundida que parecía un plato sopero; volvieron a beber –esta vez agua de cebada– y se acostaron. Su salida del club había marcado el final de la velada que, como todas las reuniones de ingleses en Chandrapore, tenía cierto carácter oficial. Una comunidad que dobla la rodilla ante un virrey y cree que el carácter divino que define a un monarca se puede trasplantar, ha de sentir cierta reverencia por cualquiera que represente al virrey. En Chandrapore los Turton eran dioses menores; pronto se retirarían a alguna villa en las afueras de un centro urbano, y morirían lejos de la gloria de la que ahora disfrutaban.
–Nuestro gran hombre se está portando francamente bien –comentó Ronny, muy halagado por las atenciones que habían recibido sus huéspedes–. ¿Os dais cuenta de que no ha organizado nunca un Bridge Party! ¡Y eso después de invitarnos a cenar! Me gustaría haber propuesto algo yo, pero cuando conozcáis mejor a los nativos comprenderéis que al Burra Sahib le resulta más fácil que a mí. Lo conocen, saben que no pueden engañarle; a mí en cambio me falta experiencia, en comparación. Nadie puede empezar a pensar que conoce este país sin haber pasado veinte años en él. ¡Eh, madre! Aquí tienes la capa. Bien: voy a daros un ejemplo de las equivocaciones que uno comete. Poco después de llegar estuve fumando con uno de los abogados; nada más que un cigarrillo, no creáis. Luego me enteré de que mandó «soplos» por todo el bazar, anunciando lo ocurrido; a todos los pleiteantes se les dijo que «les sería más conveniente acudir al vakil Mahmoud Ali: está en muy buenas relaciones con el magistrado municipal». Desde entonces le ataco todo lo que puedo en los tribunales. He aprendido la lección y espero que él también.
–¿Y no sería mejor que fumaras alguna vez con todos los abogados?
–Quizá, pero falta tiempo y la carne es flaca. Mucho me temo que prefiero fumar en el club, entre personas como yo.
–¿Y por qué no invitar a los abogados al club? –insistió la señorita Quested.
–No está permitido.
Ronny se mostraba amable y paciente, y sin duda se daba cuenta de por qué Adela no comprendía. Él había sido como ella –venía a decir–, pero no por mucho tiempo. Saliendo al porche, llamó con voz firme en dirección a la luna. Su sais le respondió y, sin bajar la cabeza, ordenó que le trajeran el coche.
La señora Moore, a quien el club había atontado, se reanimó en el exterior. Contempló la luna, cuyo resplandor manchaba de amarillo rojizo el morado del cielo colindante.
En Inglaterra la luna le daba la impresión de haber fallecido y de ser una cosa ajena; aquí, en cambio, quedaba envuelta en el manto de la noche junto con la tierra y todas las estrellas. Un repentino sentimiento de unidad, de parentesco con los cuerpos celestes, entró y salió de la anciana, como un flujo de agua que atraviesa un depósito y deja una extraña sensación de frescor. No es que le disgustaran ni La prima Kate ni el himno nacional, pero su significado había desaparecido ante otro nuevo, de la misma manera que cócteles y pitillos se habían trasmutado en flores invisibles. Cuando la mezquita, alargada y sin cúpula, brilló en una curva de la carretera, la señora Moore exclamó:
–Sí; he ido ahí; es ahí donde he estado.
–¿Has estado cuándo? –preguntó su hijo.
–En el entreacto.
–Pero, madre, no puedes hacer esas cosas.
–¿No puedo? –replicó ella.
–No; por lo menos en este país. Aquí no se hace. Está el peligro de las serpientes, sin ir más lejos. Salen de noche con mucha frecuencia.
–¡Ah, sí! Eso es lo que me dijo el joven que encontré.
–Eso suena muy romántico –dijo la señorita Quested, que sentía un gran afecto por la señora Moore y le agradaba la idea de que la anciana hubiese disfrutado con su pequeña escapatoria–. ¡Conoce a un joven en una mezquita y ni siquiera se acuerda de contármelo!
–Pensaba hacerlo, Adela, pero por alguna razón cambiamos de tema de conversación y se me olvidó. Mi memoria va de mal en peor.
–¿Era simpático?
La señora Moore hizo una pausa y dijo luego, con gran convicción:
–Muy simpático.
–¿Quién era? –quiso saber Ronny.
–Un médico. No me dijo su nombre.
–¿Un médico? No sé de ningún médico joven en Chandrapore. ¡Qué extraño! ¿Qué aspecto tenía?
–Más bien pequeño, con un bigotito y ojos penetrantes. Me riñó cuando estaba en la parte oscura de la mezquita... con motivo de los zapatos. Esa fue la razón de que empezáramos a hablar. Temía que los llevara puestos, pero afortunadamente me había acordado de quitármelos. Me habló de sus hijos y luego volvimos andando al club. Te conoce mucho.
–Tendrías que habérmelo señalado. No consigo adivinar de quién se trata.
–No entró en el club. Dijo que no le estaba permitido.
Fue entonces cuando se hizo la luz y Ronny exclamó:
–¡Santo cielo! ¿No estarás hablando de un musulmán? ¿Por qué no has dicho que habías hablado con un nativo? Estaba haciéndome un lío.
–¡Un musulmán! ¡Qué cosa tan magnífica! –exclamó la señorita Quested–. Ronny, ¿no es típico de tu madre? Mientras hablamos de ver la verdadera India, ella la ve y luego se olvida de que la ha visto.
Pero Ronny se sentía molesto. Por la descripción de su madre había imaginado que el médico podría ser el joven Muggins, del otro lado del Ganges, y esa posibilidad había despertado todas las emociones del compañerismo. ¡Qué confusión tan absurda! ¿Por qué su madre no había indicado con el tono de voz que estaba hablando de un indio? Irritado y dictatorial, empezó a interrogarla. «¿Te riñó en la mezquita, no es eso? ¿Cómo? ¿De manera insolente? ¿Qué hacía él allí? No, no es su hora de oración». Esto último en respuesta a una sugerencia de la señorita Quested, que manifestaba un vivísimo interés. «De manera que te interpeló por los zapatos. Entonces fue una insolencia. Es un viejo truco. Me gustaría que los hubieras llevado puestos».
–Me parece que hubo descaro, pero no estoy de acuerdo en cuanto al truco –dijo la señora Moore–. Tenía los nervios de punta..., se lo noté en la voz. En cuanto contesté, cambió de actitud.
–No tendrías que haber contestado.
–Vamos a ver –dijo la muchacha con mentalidad lógica–, ¿no esperarías que un musulmán te contestara si le pidieras que se quitara el sombrero en la iglesia?
–Es diferente, completamente diferente; no lo entiendes.
–Ya sé que no, pero me gustaría entenderlo. ¿Quieres hacer el favor de decirme cuál es la diferencia?
Ronny preferiría que no se inmiscuyera. No tenía importancia en el caso de su madre, una mujer que viajaba por todo el mundo, una acompañante transitoria, que podía regresar a Inglaterra con cualquier impresión que le pareciera oportuna. Pero en el de Adela, que planeaba pasar la vida en aquel país, suponía ya un problema mucho más serio; sería muy molesto que empezara con ideas equivocadas sobre el tema de los nativos. Detuvo a la yegua que tiraba del coche y dijo:
–Ahí está vuestro Ganges.
Su atención se desvió. Debajo de ellos había aparecido de repente un resplandor. No procedía ni del agua ni del brillo de la luna, pero se mantenía como un haz luminoso sobre la oscuridad. Ronny les dijo que era donde se estaba formando el nuevo banco de arena, y que la parte oscura más deshilachada que había encima era la arena, y que los cadáveres venían flotando en aquella dirección desde Benarés, o al menos vendrían si se lo permitieran los cocodrilos.
–No son muchos los cadáveres que llegan a Chandrapore.
–¡Cocodrilos también, qué cosa tan espantosa! –murmuró su madre.
Los jóvenes se miraron y sonrieron; se divertían cuando la anciana señora sufría uno de aquellos suaves estremecimientos, y en esta ocasión sirvió para que se restableciera la armonía entre los dos.
–¡Qué río tan terrible! ¡Qué río tan maravilloso! –continuó la señora Moore, dejando escapar un suspiro.
El resplandor se estaba modificando, ya fuera por el desplazamiento de la luna o de la arena; pronto habría desaparecido el brillante haz, y un anillo, también destinado a modificarse, adquiriría consistencia sobre el vacío en continuo movimiento. Las mujeres deliberaron sobre si esperarían o no a que se produjera el cambio, mientras el silencio se quebraba en retazos de desasosiego y la yegua se estremecía. En consideración hacia ella no esperaron, sino que siguieron adelante hasta alcanzar el búngalo del magistrado municipal, donde la señorita Quested se acostó y la señora Moore mantuvo un breve diálogo con su hijo.
Ronny quería saber más cosas sobre el médico musulmán de la mezquita. Era deber suyo dar parte de cualquier persona sospechosa y probablemente se trataba de algún hakim de mala reputación que había subido merodeando desde el bazar. Cuando su madre le explicó su relación con el Hospital Minto, se sintió aliviado, y dijo que debía de tratarse de Aziz, y que era una excelente persona; no había nada en contra de él, en absoluto.
–¡Aziz! ¡Qué nombre tan encantador!
–De manera que estuvisteis hablando. ¿Te dio la impresión de que estaba bien dispuesto?
–Sí, desde luego, pasado el primer momento –respondió la señora Moore, ignorante de las implicaciones de tal pregunta.
–Quiero decir, de manera general. ¿Parecía tolerarnos... a nosotros, los brutales conquistadores, los burócratas sin corazón, todo ese tipo de cosas?
–Sí, creo que sí, excepto los Callendar; no le son nada simpáticos.
–De manera que fue eso lo que te dijo, ¿eh? Al comandante le interesará saberlo. Me pregunto qué pretendería con esa observación.
–¡Ronny! ¿No estarás pensando en ir a contárselo al comandante Callendar?
–Sí, naturalmente. ¡Tengo que hacerlo, de hecho!
–Pero, hijo mío...
–Si el comandante oyera que no soy del agrado de alguno de mis subalternos nativos, esperaría que me lo hiciera saber.
–Pero, querido..., ¡una conversación privada!
–En la India no hay nada privado. Aziz lo sabía cuando dio su opinión, así que no debes preocuparte. Tenía algún motivo para decir lo que dijo. Personalmente creo que esa observación no era sincera.
–¿Qué quieres decir?
–Atacó al comandante para impresionarte.
–No entiendo qué quieres decir, hijo mío.
–Es la nueva táctica de los nativos con una educación superior. Antes practicaban la adulación servil, pero la generación más joven cree en la necesidad de poner de manifiesto una independencia muy varonil. Suponen que dará mejores resultados con los miembros del Parlamento inglés que van por ahí viajando. Pero tanto si los nativos fanfarronean como si adulan, siempre hay algo detrás de cada observación que hacen y, cuando menos, están tratando de aumentar su izzat; dicho más claramente, tratan de apuntarse un tanto. Por supuesto, existen excepciones.
–Nunca juzgabas así a la gente en Inglaterra.
–La India no es Inglaterra –replicó él con bastante brusquedad.
Lo cierto es que para silenciar a su madre había estado usando frases y razonamientos tomados de otros funcionarios más antiguos, y Ronny no se sentía completamente seguro de sí mismo. Al decir «por supuesto, existen excepciones» estaba citando al señor Turton, mientras que «aumentar su izzat» era del comandante Callendar en persona. Las frases funcionaban y eran de uso corriente en el club, pero la señora Moore tenía una gran capacidad para distinguir entre expresiones de primera o de segunda mano, y podía insistir para que su hijo le diera ejemplos concretos.
–No puedo negar que lo que dices suena muy razonable, pero en ningún caso debes comentar con el comandante Callendar lo que te he dicho sobre el doctor Aziz –se limitó a contestarle ella.
Ronny se sintió desleal hacia su casta, pero prometió lo que se le pedía, añadiendo:
–A cambio, haz el favor de no hablar a Adela de Aziz.
–¿Que no le hable de él? ¿Por qué?
–Ya empezamos otra vez, madre. No soy capaz de explicarlo todo. No quiero que Adela se preocupe, puedes estar segura; empezará a cavilar sobre si tratamos a los nativos debidamente y todas esas tonterías.
–Pero Adela ha venido para preocuparse; esa es exactamente la razón de que se halle aquí. Lo estuvo analizando todo en el barco. Tuvimos una conversación muy larga cuando desembarcamos en Adén. Te conoce en los ratos de ocio, como ella dice, pero no en el trabajo, y comprendió que tenía que venir y echar una ojeada alrededor, antes de decidirse..., y antes de que tú te decidieras. Es una persona muy imparcial.
–Lo sé –dijo él con tono abatido.
Al advertir la nota de ansiedad en su voz, la señora Moore comprendió que Ronny era todavía un niño pequeño y que tenía que conseguir lo que le gustaba; prometió acatar sus deseos y se dieron un beso de buenas noches. Pero como no le había prohibido pensar en Aziz, lo estuvo haciendo al retirarse a su habitación. Reconsideró el encuentro en la mezquita a la luz de los comentarios de su hijo, para decidir cuál era la impresión correcta. Sí; era posible convertirlo todo en una escena muy desagradable. El médico había empezado por tratar de intimidarla, y después de decir que la señora Callendar era encantadora –al descubrir que pisaba terreno firme– había modificado su juicio; se había quejado de sus agravios, adoptando al mismo tiempo con ella un aire protector; había tomado doce direcciones distintas en una sola frase, mostrándose poco serio, demasiado inquisitivo y bastante vanidoso. Sí, todo ello era cierto, pero qué falso como resumen del hombre; los aspectos esenciales de su vida quedaban destruidos.
Al ir a dejar la capa, la anciana descubrió que el extremo de la percha estaba ocupado por una avispa. Durante el día se había percatado de su existencia, o de la de otras congéneres suyas; eran distintas de las avispas inglesas, con largas patas amarillas, que dejaban colgar por debajo mientras volaban. Quizá aquella había confundido la percha con una rama: ningún animal indio tiene el menor sentido del dentro y el afuera. Murciélagos, ratas, pájaros e insectos tan pronto hacen sus nidos en el exterior como en el interior de una casa; para ellos cualquier edificio no es más que otra normal expansión de la jungla eterna que, alternativamente, produce árboles, casas, árboles. Allí estaba, aferrada a la percha, mientras en el llano los chacales aullaban sus deseos, que se mezclaban con el resonar de los tambores.
–Bonita –le dijo la señora Moore a la avispa, que no se despertó. Pero la voz de la anciana salió flotando de la casa a engrosar la inquietud de la noche.