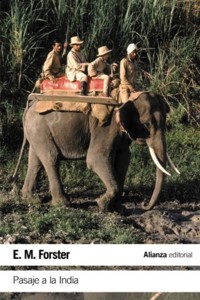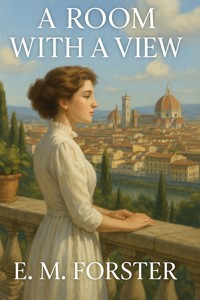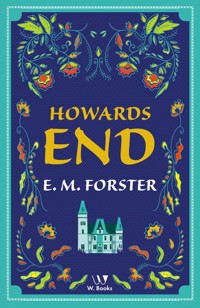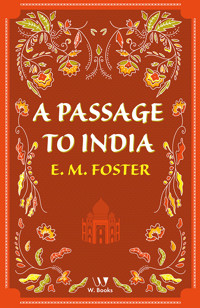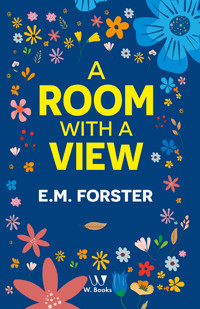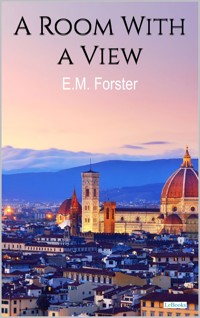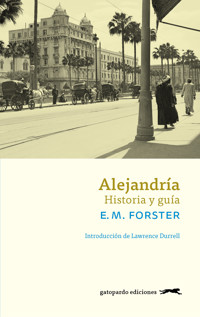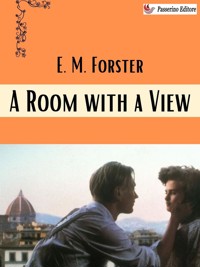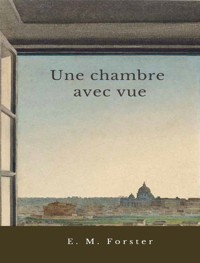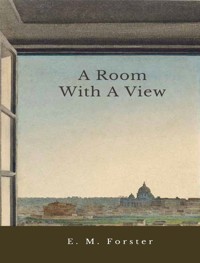Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1908, Una habitación con vistas es una de las novelas más deliciosas y entrañables de E. M. Forster. Situada entre una Florencia todavía virgen del azote del turismo pero integrada en el grand tour de los viajeros europeos y la rígida Inglaterra victoriana, la novela desarrolla una historia de amor y sentimientos encontrados en cuyo transcurso Lucy Honeychurch, joven perteneciente a la buena sociedad inglesa, intenta abrir camino a su personalidad superando el obstáculo de las convenciones sociales. En estas páginas llenas de ironía y sutil humor que llevó al cine en su día James Ivory, Forster despliega una variada y atractiva galería de personajes y de sugerentes contrastes que hacen de ella una obra inolvidable. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. M. Forster
Una habitación con vistas
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
PRIMERA PARTE
1. La pensión Bertolini
2. En Santa Croce sin Baedeker
3. Música, violetas y la letra «E»
4. Cuarto capítulo
5. Posibilidades de una excursión agradable
6. Conducidos por italianos, el reverendo Arthur Beebe, el reverendo Cuthbert Eager, el señor Emerson, el señor George Emerson, la señorita Eleanor Lavish, la señorita Charlotte Bartlett y la señorita Lucy Honeychurch salen en coche para disfrutar de unas vistas
7. Regresan
SEGUNDA PARTE
8. Medieval
9. Lucy como obra de arte
10. Cecil humorista
11. En el apartamento elegantemente amueblado de la señora Vyse
12. Capítulo duodécimo
13. De cómo la caldera de la señorita Bartlett ocasionó graves problemas
14. De cómo Lucy se enfrentó valerosamente a la situación exterior
15. El desastre interior
16. Mentiras a George
17. Mentiras a Cecil
18. Mentiras al señor Beebe, a la señora Honeychurch, a Freddy y a los criados
19. Mentiras al señor Emerson
20. El final de la Edad Media
Créditos
E. M. Forster dedicó Una habitación con vistas a H. O. M.
Primera parte
1. La pensión Bertolini
–Lo que ha hecho la Signora es inadmisible –dijo la señorita Bartlett–; no tiene derecho. Nos prometió habitaciones con vistas, orientadas al sur, y juntas. Y en lugar de eso están orientadas al norte, muy separadas y dan a un patio. ¡Qué desastre, Lucy!
–¡Y una cockney, por añadidura! –dijo Lucy, aún más entristecida por el inesperado acento de la Signora–. Podríamosestar en Londres. –Contempló las dos hileras de ingleses que compartían la mesa con ellas; la fila de botellas de agua y de vino situadas entremedias; y los retratos de la difunta Reina y del Poeta Laureado, igualmente difunto, que, sólidamente enmarcados, colgaban detrás de los ingleses; y el aviso acerca de los oficios en la iglesia anglicana (Reverendo Cuthbert Eager, M. A. Oxford), que completaba la decoración de la pared–. ¿A ti también te parece, Charlotte, que podríamos estar en Londres? Me resulta difícil creer que ahí fuera vayamos a encontrar cosas tan distintas. Imagino que es el cansancio.
–No hay duda, esta carne la han utilizado ya para sopa –dijo la señorita Bartlett, dejando el tenedor.
–Quería ver el Arno. Las habitaciones que la Signora prometió en su carta daban al Arno. No tiene derecho. ¡Es una vergüenza!
–Yo me conformo con cualquier rinconcito –continuó la señorita Bartlett–; pero me parece muy duro que carezca de vistas.
Lucy sintió que había sido egoísta.
–No me mimes, Charlotte: por supuesto que también tienes que ver el Arno. Lo digo en serio. La primera habitación que quede libre...
–Será para ti –dijo la señorita Bartlett, cuyos gastos de viaje los pagaba en parte la madre de Lucy, detalle de generosidad al que hacía muchas alusiones indirectas.
–No, no. Te corresponde a ti.
–Insisto. Tu madre nunca me lo perdonaría.
–No me lo perdonaría a mí.
Las voces de las dos damas se animaron y –si hemos de reconocer la triste verdad– se hicieron un poco malhumoradas. Estaban cansadas y, con el pretexto de mostrarse generosas, disputaban. Algunos de sus vecinos se miraron, y uno de ellos –una de las personas maleducadas que uno se tropieza en el extranjero– se inclinó sobre la mesa y tuvo la desfachatez de intervenir en la discusión.
–Mi habitación tiene vistas.
La señorita Bartlett se sobresaltó. Por lo general, cuando llegaban a una pensión la gente las examinaba durante un día o dos antes de hablar, y con frecuencia sólo descubrían que «daban la talla» cuando ya se habían ido. No le cupo la menor duda de que el entrometido era un mal educado antes incluso de mirarlo. Descubrió que se trataba de un anciano robusto, rubio, completamente afeitado y de ojos grandes. Había algo infantil en aquellos ojos, aunque no el infantilismo de la senilidad. La señorita Bartlett no se detuvo a considerar de qué se trataba exactamente, porque su mirada pasó a ocuparse de la ropa del desconocido, que no resultó de su agrado. Probablemente trataba de hacer amistad con ellas antes de que se incorporasen al círculo de los huéspedes de la pensión. De manera que puso cara de estar en las nubes y luego dijo:
–¿Vistas? ¡Ah, vistas! ¡Qué agradable es tener vistas!
–Éste es mi hijo –continuó el anciano–; se llama George. También tiene vistas.
–Ah –dijo la señorita Bartlett, conteniendo a Lucy, que se disponía a hablar.
–Lo que quiero decir –continuó el anciano– es que pueden quedarse con nuestras habitaciones y nosotros nos pasaremos a las suyas. Cambiaremos.
Los turistas de clase social más elevada se escandalizaron al oír aquello y se compadecieron de las recién llegadas. La señorita Bartlett, para responder, abrió la boca lo menos posible y dijo:
–Se lo agradecemos muchísimo, por supuesto; pero es del todo imposible.
–¿Por qué? –preguntó el anciano, los dos puños sobre la mesa.
–Porque es imposible, muchas gracias.
–Compréndalo, no nos gustaría... –empezó Lucy.
Su prima volvió a silenciarla.
–Pero, ¿por qué? –insistió el otro–. A las mujeres les gusta tener vistas; a los hombres, no. –Y golpeó la mesa con los puños como un niño mal educado, antes de volverse hacia su hijo para decirle–: George, ¡convéncelas!
–¡Es tan evidente que deberían quedarse con las habitaciones! –se lamentó el hijo–. No hay nada que añadir.
No miró a las damas al hablar, pero su voz manifestaba perplejidad y pesar. También Lucy se sentía perpleja; pero se dio cuenta de que se les venía encima lo que se conoce como «toda una escena», y tuvo la extraña sensación de que cada vez que aquellos turistas tan mal educados hablaban, la confrontación se ampliaba y profundizaba hasta que lo que estaba en juego no eran habitaciones y vistas, sino algo..., algo completamente distinto, en cuya existencia no había reparado antes. A continuación el anciano atacó a la señorita Bartlett casi con violencia: ¿Por qué no se cambiaba? ¿Qué objeción podía tener? Las dejarían vacías en media hora.
La señorita Bartlett, aunque ducha en las sutilezas de la conversación, se hallaba indefensa ante la brutalidad. Era imposible desairar a alguien tan grosero. La contrariedad la hizo enrojecer. Miró a su alrededor como para decir, «¿Son así todos ustedes?» y dos viejecitas, situadas a cierta distancia, con chales colgados del respaldo de las sillas, le devolvieron la mirada, para indicar con claridad, «No; nosotras somos personas refinadas».
–Haz el favor de comer, cariño –le dijo a Lucy la señorita Bartlett, al tiempo que ella misma daba vueltas de nuevo a la carne que antes había censurado.
Lucy murmuró que eran muy extraños los dos caballeros sentados enfrente.
–Hazme el favor de comer, cariño. Esta pensión es un desastre. Mañana nos cambiamos.
Apenas hecho el anuncio de tan drástica decisión, la señorita Bartlett tuvo que revocarla. Al abrirse, las cortinas al fondo del comedor revelaron la presencia de un clérigo, robusto pero atractivo, que se adelantó para ocupar un sitio en la mesa, disculpándose alegremente por su tardanza. Lucy, que no había progresado mucho aún en materia de decoro, se puso en pie al instante, al tiempo que exclamaba:
–¡Pero si es el señor Beebe! ¡Qué maravilla! ¡Charlotte, por favor, tenemos que quedarnos, por malas que sean las habitaciones!
La señorita Bartlett dijo, con más compostura:
–¿Qué tal, señor Beebe? Imagino que se habrá olvidado de nosotras: somos las señoritas Honeychurch y Bartlett; estábamos en Tunbridge Wells cuando ayudó usted al vicario de St. Peter aquel día de Pascua que hizo tanto frío.
El clérigo, que tenía aspecto de estar de vacaciones, no recordaba a las damas con tanta claridad como ellas lo recordaban a él. Pero se adelantó con gesto suficientemente amable y aceptó la silla que Lucy le ofrecía.
–¡Cuánto me alegro! –dijo la joven, que se hallaba en un estado de hambre espiritual y se habría alegrado incluso de ver al camarero si su prima se lo hubiera permitido–. Fíjese qué pequeño es el mundo. Summer Street, además, hace que sea especialmente divertido.
–La señorita Honeychurch vive en la parroquia de Summer Street –dijo la señorita Bartlett, dispuesta a dar explicaciones– y me decía, no hace mucho, que acaba usted de aceptar el beneficio...
–Sí –intervino Lucy–, lo supe la semana pasada por mi madre, que no estaba al tanto de que lo conocía de Tunbridge Wells; pero le contesté de inmediato y le dije: «El señor Beebe es...».
–Tiene usted toda la razón –respondió el clérigo–. Me trasladaré en junio a la rectoría de Summer Street. Es una suerte que me hayan asignado una parroquia tan encantadora.
–¡Cuánto me alegro! Nuestra casa se llama Windy Corner.
El señor Beebe hizo una inclinación de cabeza.
–Por regla general mi madre y yo estamos allí, y mi hermano, aunque no conseguimos que vaya con mucha frecuencia a..., quiero decir que la iglesia queda más bien apartada.
–Lucy, cariño, deja cenar al señor Beebe.
–Lo estoy haciendo, gracias, y disfrutando con la comida.
El señor Beebe prefería hablar con Lucy –de quien recordaba una interpretación al piano–, que con la señorita Bartlett, que probablemente recordaba sus sermones. Le preguntó a la joven si conocía bien Florencia, y se le informó con cierta extensión de que nunca había estado allí. Es estupendo aconsejar a un recién llegado, y él era el primero en descender a la palestra.
–No descuiden la campiña circundante –fue el colofón de sus consejos–. La primera tarde que haga buen tiempo consigan que las lleven a Fiesole, para dar la vuelta por Settignano o algo parecido.
–¡No! –exclamó una voz desde la cabecera de la mesa–. Señor Beebe, se equivoca. En la primera tarde con buen tiempo deben ir a Prato.
–Esa señora parece muy inteligente –susurró la señorita Bartlett a su prima–. Estamos de suerte.
Y, en efecto, un verdadero torrente de información se derramó sobre ellas. La gente les dijo lo que tenían que ver, cómo verlo, cómo conseguir que parasen los tranvías eléctricos, cómo librarse de los mendigos, cuánto pagar por una carpeta de cuero, hasta qué punto llegarían a enamorarse de Florencia. La pensión Bertolini había decidido, casi con entusiasmo, que daban la talla. Dondequiera que miraban sólo veían señoras amables que les sonreían y aconsejaban a gritos. Y por encima de todas las voces se alzó la de la señora inteligente, que exclamaba:
–¡Prato! Deben ir a Prato. Es un lugar tan dulcemente miserable que no hay palabras para expresarlo. Me encanta; como saben ustedes, nada me gusta tanto como sacudirme las ataduras de la respetabilidad.
El joven llamado George lanzó una mirada a la señora inteligente y luego volvió a ocuparse de su plato con aire taciturno. Era evidente que ni él ni su padre daban la talla. Lucy, aun envuelta en el éxito, encontró tiempo para desear lo contrario. No le producía ningún placer especial que se dejara a alguien al margen; y cuando se levantó para marcharse, se volvió y obsequió a los dos excluidos con una leve inclinación de cabeza, un tanto nerviosa.
El padre no la vio; el hijo se dio por enterado, aunque no respondió con otra inclinación: alzó las cejas y sonrió; y pareció que sonreía más allá de algo.
Lucy se apresuró a seguir a su prima, que ya había desaparecido al otro lado de las cortinas, cortinas que le golpeaban a uno en la cara, y parecían tener un peso que no era sólo de la tela. Del otro lado se hallaba la Signora, aquella persona tan poco formal, que daba las buenas noches a sus huéspedes con inclinaciones de cabeza, y el apoyo de Henry, su hijo pequeño, y de Victoria, su hija. Resultaba una escena curiosa aquel intento, por parte de una cockney, de transmitir la gracia y la simpatía del Sur. Y todavía era más curiosa la sala, que se proponía rivalizar con la comodidad y solidez de una casa de huéspedes de Bloomsbury. ¿Estaban realmente en Italia?
La señorita Bartlett se había sentado ya en un sillón de durísimo relleno, con el color y las curvas de un tomate. Conversaba con el señor Beebe y, mientras hablaba, su cabeza, larga y estrecha, se movía hacia delante y hacia atrás con lentitud, de manera regular, como si estuviera derribando algún obstáculo invisible.
–Le estamos muy agradecidas –decía–. La primera velada significa muchísimo. Cuando ha llegado usted nos enfrentábamos a un quart d’heure particularmente mauvais.
El señor Beebe manifestó su consternación.
–¿Sabe usted, por casualidad, cómo se llama un anciano sentado frente a nosotras durante la cena?
–Emerson.
–¿Es amigo suyo?
–Mantenemos una relación amistosa..., como es normal en las pensiones.
–En ese caso no diré nada más.
El señor Beebe la presionó muy ligeramente y la señorita Bartlett se sinceró.
–Soy, por así decirlo –concluyó–, la acompañante de Lucy, mi joven prima, y sería imperdonable que la pusiera en un compromiso con personas de las que nada sabemos. Sus modales han sido un tanto desafortunados. Espero haberme comportado de manera correcta.
–Ha actuado usted con toda naturalidad –dijo él. Quedó unos instantes pensativo y luego añadió–: De todos modos, no creo que hubiera pasado nada malo por aceptar.
–Nada malo, por supuesto. Pero no podíamos comprometernos.
–Es una persona más bien peculiar. –El señor Beebe vaciló de nuevo, y luego dijo amablemente–: Creo que no se aprovecharía de la situación, ni esperaría ninguna muestra de gratitud. Es alguien que tiene el mérito, si eso es un mérito, de decir exactamente lo que piensa. Dispone de habitaciones que no valora y piensa que ustedes sí lo harían. Ha pensado tan poco en ponerlas en un compromiso como en mostrarse cortés. Es muy difícil, al menos yo lo encuentro difícil, entender a personas que dicen la verdad.
Lucy se sintió complacida y dijo:
–Tenía la esperanza de que fuera buena persona; siempre espero que la gente sea buena.
–Creo que lo es; bueno y agotador. Estoy en desacuerdo con él en casi todas las cosas importantes. Por ello imagino o, por decirlo mejor, espero que a ustedes les suceda lo mismo. Pero aunque sea fácil no estar de acuerdo con sus opiniones, eso no implica que haya que desaprobarlo como persona. Cuando apareció por aquí consiguió, como era previsible, irritar a todo el mundo. Carece de tacto y de modales; no quiero decir que sea maleducado, pero tampoco se reserva sus opiniones. Casi nos quejamos de él a nuestra deprimente Signora, pero me alegra decir que nos lo pensamos mejor.
–¿Debo concluir –preguntó la señorita Bartlett– que es socialista?
El señor Beebe aceptó la palabra como adecuada, aunque no sin un ligero temblor de labios.
–¿Y hay que suponer que ha educado a su hijo en ese mismo credo?
–Apenas conozco a George, porque todavía no ha aprendido a expresarse. Parece un buen chico y lo creo inteligente. Ha adoptado, por supuesto, todas las peculiaridades de su padre, y es muy posible que también sea socialista.
–Me quita usted un peso de encima –dijo la señorita Bartlett–. ¿De manera que, según usted, debería haber aceptado su ofrecimiento? ¿Considera que he sido mezquina y suspicaz?
–En absoluto –respondió el clérigo–; en ningún momento he querido decir eso.
–Pero ¿no debería disculparme, en cualquier caso, por mi aparente grosería?
El señor Beebe, algo irritado, replicó que no sería en absoluto necesario, y procedió a levantarse del asiento para dirigirse a la sala de fumadores.
–¿Me he puesto muy pesada? –preguntó la señorita Bartlett tan pronto como desapareció–. ¿Por qué no has dicho nada, Lucy? Estoy segura de que prefiere a los jóvenes. Espero no haberlo monopolizado. Confiaba en que disfrutaras de su compañía toda la velada, además de durante la cena.
–Es simpático –exclamó Lucy–. Tal como lo recordaba. Parece que ve cosas buenas en todo el mundo. Nadie lo tomaría por clérigo.
–Mi querida Lucia...
–Bueno, ya entiendes lo que quiero decir. Y sabes cómo se ríen los clérigos de ordinario; el señor Beebe se ríe como cualquier otra persona.
–¡Qué chica tan peculiar! Cómo me recuerdas a tu madre. Me pregunto si le parecerá bien el señor Beebe.
–Estoy segura de que sí; igual que a Freddy.
–Creo que en Windy Corner le parecerá bien a todos; es el mundo moderno. Yo pertenezco a Tunbridge Wells, donde todos estamos imposiblemente atrasados.
–Sí –dijo Lucy con abatimiento.
Había un atisbo de desaprobación en el aire, pero no estaba en condiciones de afirmar si la destinataria era ella, el señor Beebe, el mundo moderno de Windy Corner, o el cerrado de Tunbridge Wells. Intentó localizarlo, pero, como de costumbre, se equivocó. La señorita Bartlett negó de inmediato que desaprobara a nadie, y añadió:
–Temo que te resulto una compañera muy deprimente.
Y la joven pensó de nuevo. «Debo de haberme mostrado egoísta o poco amable; he de tener más cuidado. Para Charlotte es terrible ser pobre.»
Por fortuna una de las ancianas, que llevaba ya algún tiempo sonriendo bondadosamente, se acercó para preguntar si se le permitía sentarse donde había estado el señor Beebe. Concedido el permiso, empezó a hablar amablemente sobre Italia, sobre la audacia que había supuesto semejante viaje, sobre el éxito de aquel gesto de audacia, sobre cómo había mejorado la salud de su hermana y sobre la necesidad de cerrar las ventanas del dormitorio por la noche y de vaciar las botellas de agua por la mañana. Presentaba los temas de manera agradable, y resultaban, quizá, más dignos de atención que el altisonante discurso sobre güelfos y gibelinos que se desarrollaba de manera tempestuosa en el otro extremo de la sala. Era una auténtica catástrofe, y no una simple anécdota, lo que le había sucedido una noche en Venecia, cuando encontró en su dormitorio algo que era peor que una pulga, aunque mejor que otras cosas.
–Pero aquí están ustedes tan seguras como en Inglaterra; la Signora Bertolini es tan inglesa como la que más.
–Sin embargo nuestras habitaciones huelen –se lamentó la pobre Lucy–. Nos da miedo acostarnos.
–Ah, eso quiere decir que dan al patio –suspiró–. ¡Si el señor Emerson tuviera más tacto! Sentimos mucho lo que les ha pasado durante la cena.
–Creo que trataba de mostrarse amable.
–Sin la menor duda –dijo la señorita Bartlett–. El señor Beebe acaba de reprenderme por mi actitud suspicaz. Por supuesto, me he mostrado tan reservada porque pensaba en mi prima.
–Claro está –respondió la anciana; y las dos murmuraron que nunca se podía tener demasiado cuidado tratándose de una joven.
Lucy trató de parecer recatada, pero no pudo por menos de sentirse una perfecta estúpida. Nadie cuidaba de ella en casa; o, al menos, nunca lo había notado.
–En cuanto al señor Emerson, no sé qué decir. Es cierto que carece de tacto; sin embargo, ¿no se han fijado nunca en que hay personas que hacen las cosas menos delicadas y al mismo tiempo... más hermosas?
–¿Hermosas? –dijo la señorita Bartlett, desconcertada ante aquella palabra–. ¿No son lo mismo belleza y delicadeza?
–Eso pensaría cualquiera –dijo la otra señora con un gesto de impotencia–. Pero las cosas son muy difíciles, al menos eso es lo que pienso a veces.
No siguió adelante con aquella línea de pensamiento, porque el señor Beebe reapareció, con expresión extraordinariamente complacida.
–Señorita Bartlett –exclamó–, no hay ningún problema con las habitaciones. No sabe lo que me alegro. El señor Emerson estaba hablando del tema en el salón de fumadores y, dado lo que ya sabía, le he animado a repetir su ofrecimiento. Me ha rogado que venga y se lo pregunte. Le proporcionarían ustedes una gran satisfacción.
–Charlotte, por favor –le suplicó Lucy a su prima–, tenemos que aceptar. Ese anciano es todo lo amable y bienintencionado que se puede ser.
La señorita Bartlett guardaba silencio.
–Me temo –dijo el señor Beebe, después de una pausa– que he pecado de oficioso. Pido disculpas por mi intromisión.
Sumamente disgustado, se dio la vuelta para marcharse. Sólo entonces respondió la señorita Bartlett:
–Mis deseos, queridísima Lucy, carecen de importancia comparados con los tuyos. Sería muy duro que te impidiera hacer lo que deseas en Florencia, si se tiene en cuenta que estoy aquí únicamente gracias a tu amabilidad. Si quieres que saque a esos caballeros de sus habitaciones, lo haré. ¿Tendrá la bondad, señor Beebe, de decirle al señor Emerson que acepto su amable ofrecimiento, y de traerlo luego a mi presencia, para que pueda agradecérselo personalmente?
Alzó la voz mientras hablaba, de manera que se la oyó por todo el salón, y silenció incluso a güelfos y gibelinos. El clérigo, maldiciendo para sus adentros al sexo femenino, hizo una inclinación de cabeza y se marchó con el mensaje.
–Recuerda, Lucy, esto sólo me implica a mí. No quiero que la aceptación venga de ti. Concédeme al menos eso.
El señor Beebe había regresado, diciendo con cierto nerviosismo:
–El señor Emerson está ocupado, pero aquí tienen a su hijo.
El joven contempló desde arriba a las tres damas, que tuvieron la sensación de estar sentadas en el suelo, tan bajas eran sus sillas.
–Mi padre –dijo el muchacho– está tomando su baño, de manera que no pueden agradecérselo en persona. Pero cualquier mensaje que me den se lo transmitiré tan pronto como acabe.
La señorita Bartlett no estaba preparada para el baño. Todos sus mordaces cumplidos le salieron del revés. El joven señor Emerson se apuntó un triunfo notable, para satisfacción del señor Beebe y secreto regocijo de Lucy.
–¡Pobre muchacho! –dijo la señorita Bartlett tan pronto como se retiró–. ¡Qué enfadado está con su padre por las habitaciones! Apenas consigue mostrarse cortés.
–Dentro de media hora más o menos sus habitaciones estarán listas –dijo el señor Beebe. Luego, después de mirar con aire más bien pensativo a las dos primas, se retiró a su habitación para escribir su diario filosófico.
–¡Vaya por Dios! –suspiró la anciana, estremeciéndose como si todos los vientos del cielo hubieran entrado en la estancia–. A veces los caballeros no se dan cuenta... –Su voz se fue perdiendo, pero la señorita Bartlett pareció entender lo que quería decir, y se inició una conversación en la que los caballeros que no se daban cuenta del todo desempeñaban un papel destacado. Lucy, que tampoco se daba cuenta, se vio obligada a documentarse. Echó mano del Manual para Italia septentrional de Baedeker, y se aprendió las fechas más importantes de la historia florentina. Porque estaba decidida a disfrutar todo lo que pudiera al día siguiente. De aquel modo transcurrió provechosamente la media hora, hasta que por fin la señorita Bartlett se incorporó con un suspiro y dijo:
–Creo que sería posible aventurarse ahora. No, Lucy, no te muevas. Ya me encargo yo de supervisar el traslado.
–Siempre lo haces todo –dijo Lucy.
–Naturalmente, cariño. Es mi obligación.
–Pero me gustaría ayudarte.
–No, cariño.
¡La energía de Charlotte! ¡Y su generosidad! Siempre había sido así, pero, a decir verdad, en aquel viaje por Italia se estaba superando. Así sentía Lucy, o se esforzaba por hacerlo. Y sin embargo..., había en ella un espíritu de rebelión que se preguntaba si la aceptación de aquel ofrecimiento no podría haber sido menos delicada y más hermosa. En cualquier caso, entró en su nueva habitación sin el menor sentimiento de alegría.
–Deseo explicarte –dijo la señorita Bartlett– por qué me he quedado con la más grande. Lo lógico, por supuesto, sería que te la hubiera dado a ti; pero sucede que me he enterado de que era la que ocupaba el joven, y estaba segura de que a tu madre no le habría gustado.
Lucy se sintió perpleja.
–Si has de aceptar un favor, es más conveniente que quedes en deuda con el padre que con él. Por mi parte soy una mujer de mundo, dentro de mis escasas posibilidades, y sé a dónde llevan las cosas. El señor Beebe, sin embargo, garantiza de algún modo que no abusarán de esto.
–A mi madre no le importaría, estoy segura –dijo Lucy, pero, una vez más, tuvo la sensación de que aparecían nuevas cuestiones, más amplias e insospechadas.
La señorita Bartlett se limitó a suspirar y la envolvió en un abrazo protector mientras le daba las buenas noches. Comunicó a Lucy una sensación tal de sofoco que, cuando llegó a su cuarto abrió la ventana y respiró el transparente aire nocturno mientras pensaba en el amable anciano que le había permitido ver la danza de las luces sobre el Arno, los cipreses de San Miniato y las estribaciones de los Apeninos, oscuras en contraste con la luna naciente.
La señorita Bartlett, una vez en su habitación, cerró las contraventanas y echó la llave a la puerta; luego hizo el recorrido de sus posesiones para ver a dónde conducían los armarios y si existía algún calabozo o entrada secretos. Fue entonces cuando vio, prendida encima del lavabo, una hoja en la que estaba garrapateado un enorme signo de interrogación. Nada más.
«¿Qué significará?», pensó y luego procedió a examinarla cuidadosamente a la luz de una vela. Incomprensible en un primer momento, se hizo gradualmente amenazadora, repelente, cargada de maldad. La dominó el deseo de destruirla, pero recordó por fortuna que no tenía derecho a hacerlo, puesto que debía de ser propiedad del joven señor Emerson. De manera que la retiró con cuidado, y la puso entre dos hojas de papel secante para conservársela limpia. Después completó la inspección del cuarto, suspiró profundamente de acuerdo con su costumbre y procedió a acostarse.
2. En Santa Croce sin Baedeker
Era agradable despertarse en Florencia, abrir los ojos en una habitación luminosa y casi vacía, con un suelo de baldosines rojos que parecían limpios aunque no lo estuvieran; con un techo pintado en el que grifos de color rosa y cupidos azules retozaban en un bosque de violines y fagotes amarillos. También era agradable abrir por completo las ventanas, pellizcarse los dedos con cierres desconocidos, asomarse para recibir la luz del sol, descubrir enfrente hermosas colinas, árboles e iglesias de mármol y, debajo y mucho más cerca, el Arno, que gorgoteaba contra el muro de contención de la calle.
Al otro lado del río, en la orilla arenosa, había hombres que trabajaban con palas y cedazos, y por sus aguas navegaba una embarcación, también utilizada diligentemente para alguna finalidad misteriosa. Un tranvía eléctrico pasó veloz bajo la ventana. Nadie ocupaba su interior, a excepción de un turista; pero las plataformas rebosaban de italianos, que preferían estar de pie. Había niños que trataban de colgarse por detrás, y el cobrador, sin maldad, les escupía en la cara para que se soltaran. Luego aparecieron soldados –hombres apuestos, más pequeños de lo normal–, todos con un morral forrado de piel raída, y un capote confeccionado para soldados de mayor tamaño. A su lado caminaban oficiales, de aspecto estúpido y feroz y, delante, niños de corta edad que daban volteretas al ritmo de la banda de música. El tranvía quedó atrapado entre sus filas, y siguió avanzando penosamente, como una oruga entre una nube de hormigas. Uno de los niñitos se cayó y algunos bueyes blancos salieron de debajo de un arco. De hecho, a no ser por los buenos consejos de un anciano que vendía abotonadores, la calle no se hubiera despejado nunca.
Con trivialidades como aquéllas podían perderse muchas horas valiosas, y el viajero que ha ido a Italia a estudiar los valores táctiles de Giotto, o la corrupción del papado, puede regresar sin recordar otra cosa que el cielo azul y los hombres y las mujeres que viven debajo. Por lo que no estuvo de más que la señorita Bartlett diera unos golpecitos en la puerta y entrara, para, después de hacer un comentario sobre el hecho de que Lucy no hubiera echado la llave y se hubiera asomado a la ventana sin estar completamente vestida, exhortarla a que se diera prisa porque, de lo contrario, perderían la mejor parte del día. Para cuando Lucy estuvo preparada, su prima ya había terminado el desayuno, y escuchaba a la señora inteligente entre las migas que permanecían sobre el mantel.
Siguió después una conversación ajustada a unas líneas ya familiares. La señorita Bartlett, después de todo, estaba un poquitín cansada, y se le había ocurrido la conveniencia de pasar la mañana instalándose; a no ser que a Lucy la apeteciera salir. Lucy hubiera preferido hacerlo, dado que era su primer día en Florencia, y, por supuesto, podía salir sola. La señorita Bartlett, sin embargo, no permitiría una cosa así. Como es lógico acompañaría a Lucy a donde hiciera falta. No, por supuesto que no; Lucy se quedaría en la pensión con su prima. ¡Oh, no! ¡Imposible! ¡Claro que sí!
Llegadas a aquel punto, la señora inteligente las interrumpió.
–Si lo que las preocupa es la señora Grundy y sus dictámenes puritanos, les aseguro que pueden hacer caso omiso de esa buena mujer. Dado que es inglesa, la señorita Honeychurch no correrá el menor peligro. Los italianos entienden. Una querida amiga mía, la contessa Baroncelli, tiene dos hijas y, cuando no puede enviarlas al colegio con una criada, les hace que se pongan el sombrero a la marinera. Todo el mundo las toma por inglesas, ¿saben?, sobre todo si llevan el pelo muy tirante por detrás.
A la señorita Bartlett no le convenció el sistema de las hijas de la contessa Baroncelli. Estaba decidida a acompañar a Lucy, dado que ya no le dolía tanto la cabeza. La señora inteligente dijo entonces que se disponía a pasar toda la mañana en Santa Croce, y que si Lucy quería acompañarla estaría encantada.
–La llevaré, señorita Honeychurch, por un camino a trasmano que está sucio, pero al que tengo mucho cariño, y si me trae usted suerte tendremos una aventura.
Lucy le agradeció tanta amabilidad y de inmediato abrió su Baedeker para ver dónde estaba Santa Croce.
–¡No, no, señorita Lucy! Espero que pronto lleguemos a emanciparla de su Baedeker, que sólo toca la superficie de las cosas. Por lo que se refiere a la verdadera Italia, ni siquiera la concibe. La verdadera Italia sólo se descubre mediante observación paciente.
Aquello sonaba muy interesante, de manera que Lucy apresuró el desayuno y, llena de animación, se puso en camino con su nueva amiga. Italia por fin. La Signoracockney y sus problemas se habían desvanecido como un mal sueño.
La señorita Lavish –porque así se llamaba la dama inteligente– torció hacia la derecha siguiendo la soleada margen del Arno. ¡Qué tibieza tan deliciosa! Pero un viento que llegaba por las calles laterales cortaba como un cuchillo, ¿no era cierto? Ponte alle Grazie, de especial interés, mencionado por Dante. San Miniato, hermosa además de interesante; el crucifijo que besó un asesino, sin duda la señorita Honeychurch recordaba la historia. Los hombres en el río estaban pescando. (No era cierto; pero eso sucede con la mayor parte de la información.) A continuación la señorita Lavish entró velozmente por el arco de los bueyes blancos; enseguida se detuvo y exclamó:
–¡Un olor! ¡Un auténtico olor florentino! Todas las ciudades, permítame que se lo explique, tienen su propio olor.
–¿Es un olor agradable? –preguntó Lucy, que había heredado de su madre la repugnancia por la suciedad.
–No se viene a Italia en busca de cosas agradables –fue la réplica–; se viene a por vida. Buon giorno! Buon giorno! –mientras inclinaba la cabeza a derecha e izquierda–. ¡Contemple ese adorable carro de vino! ¡Cómo nos mira fijamente el carretero, un alma sencilla, encantadora!
Así avanzaba por las calles de la ciudad de Florencia la señorita Lavish, de corta estatura, inquieta, y tan juguetona como una gatita, aunque sin la gracia de una gatita. Era un regalo para la joven acompañar a alguien tan inteligente y alegre; y el capote militar azul, como el que llevan los oficiales italianos, sólo aumentaba la sensación de fiesta.
–Buon giorno! Haga caso a una mujer de más edad, señorita Lucy: nunca se arrepentirá de un poquito de cortesía con sus inferiores. Ésa es la verdadera democracia. Aunque también soy una radical auténtica. Vaya, ahora se ha ofendido.
–¡No, por supuesto que no! –exclamó Lucy–. También nosotros somos radicales, de la cabeza a los pies. Mi padre siempre votó por el señor Gladstone, hasta que se portó tan mal en la cuestión de Irlanda.
–Ya veo, ya veo. Y ahora se han pasado al enemigo.
–¡Por favor! Si mi padre viviera, estoy segura de que votaría radical de nuevo, ahora que Irlanda no tiene problemas. De todos modos, en la última elección nos rompieron el cristal encima de la puerta, y Freddy está seguro de que fueron los tories; pero mi madre dice, «qué tontería, fue un vagabundo».
–¡Vergonzoso! Un distrito industrial, imagino.
–No; en las colinas de Surrey. A unos ocho kilómetros de Dorking, con vistas sobre el Weald.
La señorita Lavish pareció interesada y aflojó el trote.
–Qué sitio tan agradable; lo conozco bien. Está lleno de personas muy interesantes. ¿Conoce usted a sir Harry Otway, un radical si alguna vez lo ha habido?
–Muy bien, desde luego.
–¿Y a la anciana señora Butterworth, la filántropa?
–¡Vaya, alquila un campo nuestro! ¡Qué gracioso!
–Ah, ¿tienen ustedes propiedades en Surrey?
–Muy poca cosa, en realidad –dijo Lucy, temerosa de que se la creyera una esnob–. Sólo quince hectáreas, un jardín, todo cuesta abajo, y algunos campos.
A la señorita Lavish no pareció disgustarle, y dijo que era precisamente el tamaño de la propiedad de su tía en Suffolk. Italia pasó a segundo término. Trataron de recordar el apellido de lady Louisa nosecuantos, que había alquilado una casa cerca de Summer Street un año antes, pero no le había gustado, extraño, tratándose de ella. Y justo cuando a la señorita Lavish le venía a la cabeza el apellido, tuvo que detenerse en seco para exclamar:
–¡Dios nos asista y se apiade de nosotras! Nos hemos perdido.
De hecho les había parecido que tardaban mucho tiempo en llegar a Santa Croce, cuya torre era claramente visible desde la ventana del descansillo en la pensión Bertolini. Pero la señorita Lavish había hablado tanto de lo bien que conocía Florencia, que Lucy iba tras ella sin el menor recelo.
–¡Perdidas! Como lo oye. Mi querida señorita Lucy, mientras discutíamos de política nos hemos metido por una calle equivocada. ¡Cuánto se burlarían de nosotras esos espantosos conservadores! ¿Qué vamos a hacer? Dos mujeres solas en una ciudad desconocida. Veamos, esto es lo que llamo una aventura.
Lucy, que quería ver Santa Croce, sugirió, como posible solución, preguntar el camino a alguien.
–¡No, no! ¡Ésa sería la actitud de un cobarde! Y no, de ningún modo, no tiene usted que consultar su Baedeker. Démelo; no la permitiré tenerlo. Iremos sencillamente a la deriva.
Avanzaron sin rumbo por una serie de calles de color gris pardo, ni espaciosas ni pintorescas, que abundaban en el barrio oriental de la ciudad. Lucy perdió pronto interés por el descontento de lady Louisa y pasó a sentirse descontenta ella. Durante un momento deslumbrador apareció Italia. En la plaza de la Annunziata vio en la terracota viva esos divinos putti que ninguna reproducción barata logra nunca convertir en rancios. Allí los hallaron, con sus miembros relucientes irrumpiendo de los ropajes de la caridad, y sus robustos brazos blancos extendidos contra los círculos del paraíso. Lucy pensó que nunca había visto nada más hermoso; pero la señorita Lavish, con un grito de desesperación, se la llevó, afirmando que se habían apartado de su camino al menos kilómetro y medio.
Se acercaba la hora en que empieza a notarse o, más bien, deja de notarse, el efecto del exiguo desayuno continental, y las señoras compraron en una tiendecita –porque tenía un aspecto muy típico– una pasta caliente de castañas. Sabía en parte al papel en el que estaba envuelta, en parte a tónico para el cabello y en parte al misterio de lo desconocido. Pero les dio fuerzas para seguir adelante hasta otra piazza, grande y polvorienta, en cuyo lado más distante se alzaba una fachada blanca y negra de indescriptible fealdad a la que la señorita Lavish dirigió palabras llenas de dramatismo. Era Santa Croce. La aventura había terminado.
–Deténgase un momento; deje que pasen esas dos personas o de lo contrario tendré que hablar con ellas. Detesto las conversaciones convencionales. ¡Muy desagradable! También entran en la iglesia. ¡Ah, los ingleses en el extranjero!
–Anoche estuvimos sentadas frente a ellos durante la cena. Nos han cedido sus habitaciones. Han sido sumamente amables.
–¡Fíjese en su aspecto! –rió la señorita Lavish–. Caminan por Italia como un par de vacas. Ya sé que soy muy dura, pero me gustaría hacer un examen en Dover, y devolver a su casa a todos los turistas que no lograran pasarlo.
–¿Qué nos preguntaría?
La señorita Lavish puso amablemente la mano sobre el brazo de Lucy, como para sugerir que ella, en cualquier caso, sacaría sobresaliente. Con tan exaltada disposición anímica alcanzaron los escalones de la gran iglesia y estaban a punto de entrar cuando la señorita Lavish se detuvo, lanzó un grito, alzó los brazos y exclamó:
–¡Ahí va mi informante sobre color local! ¡Tengo que hablar con él!
Al cabo de un momento se había alejado por la piazza, su abrigo militar ondeando al viento; y no redujo ya la velocidad hasta alcanzar a un anciano de patillas blancas y pellizcarlo juguetonamente en un brazo.
Lucy esperó casi diez minutos. Luego empezó a cansarse. Los mendigos la molestaban, el polvo se le metía en los ojos, y recordó que una joven no debe demorarse sola en lugares públicos. Descendió despacio hacia la piazza con la intención de reunirse con su amiga, que era, en verdad, casi demasiado original. Pero en aquel momento la señorita Lavish y su informante sobre color local también se pusieron en movimiento y desaparecieron por una calle lateral, los dos gesticulando enérgicamente.
A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas a causa de la indignación: en parte porque la señorita Lavish la había abandonado y en parte porque se había llevado su Baedeker. ¿Cómo encontrar el camino para volver a casa? ¿Cómo enterarse de lo que había que ver en Santa Croce? Su primera mañana echada a perder, y quizá no volviera nunca a Florencia. Pocos minutos antes desbordaba optimismo, hablaba como una mujer culta y casi se había convencido de que estaba llena de originalidad. Ahora entró en la iglesia deprimida y humillada, sin ser capaz de recordar siquiera si la habían construido los franciscanos o los dominicos.
Por supuesto, tenía que ser un edificio maravilloso. Pero, ¡cómo se parecía a un granero! ¡Y qué frío hacía! Contenía, por supuesto, frescos de Giotto, y en presencia de sus valores táctiles Lucy era capaz de sentir lo que estaba prescrito. Pero, ¿quién le iba a decir cuáles eran? Deambuló desdeñosa, poco dispuesta a entusiasmarse ante monumentos de fecha o autoría dudosas. Ni siquiera había alguien para decirle, de todas las lápidas que pavimentaban la nave y el crucero, cuál era la de verdad hermosa, la que había sido alabada de manera especial por el señor Ruskin.
Luego el encanto pernicioso de Italia empezó a enseñorearse de ella y, en lugar de adquirir información, empezó a sentirse feliz. Le desconcertaron las advertencias italianas: el cartel que prohibía entrar con perros en la iglesia, el que rogaba a los fieles que, por razones de higiene y de respeto al edificio sagrado en el que se encontraban, se abstuvieran de escupir. Contempló a los turistas: de narices tan rojas como los Baedeker, tal era el frío en el interior de Santa Croce. Presenció el horrible destino reservado a tres papistas –dos niñitos y una niñita– que iniciaron su carrera empapándose con agua bendita y luego avanzaron hasta el monumento a Maquiavelo, chorreando pero santificados. Después de avanzar hacia allí muy despacio y desde una distancia enorme, tocaron la piedra con los dedos, con sus pañuelos, con la cabeza, y luego se retiraron. ¿Qué podía significar aquello? Lo hicieron una y otra vez. Luego Lucy se dio cuenta de que habían confundido a Maquiavelo con algún santo y esperaban, mediante el contacto continuo con su sepulcro, adquirir virtudes. El castigo no tardó en llegar. El niñito más pequeño tropezó con una de las lápidas tan admiradas por el señor Ruskin, y se le engancharon los pies en las anfractuosidades de un obispo yacente. Pese a su condición de protestante, Lucy acudió en su auxilio. Llegó demasiado tarde. El pequeñín cayó pesadamente sobre los pies vueltos hacia arriba del prelado.
–¡Odioso obispo! –exclamó la voz del anciano señor Emerson, que también quería ayudar–. Duro en vida, duro después de muerto. Sal a tomar el sol, pequeñín, y bésate la mano al sol, porque allí es donde deberías estar. ¡Obispo intolerable!
El niño chilló frenético, horrorizado por aquellas palabras, y por aquellas terribles personas que lo habían alzado del suelo, le habían limpiado el polvo, frotado sus magulladuras y que le habían dicho que no fuese supersticioso.
–¡Mírelo! –le dijo a Lucy el señor Emerson–. Vea qué desastre: ¡un niño lastimado, con frío y asustado! Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar de una iglesia?
Las piernas del niño se habían convertido en cera derretida. Cada vez que el señor Emerson y Lucy lo ponían en pie se derrumbaba entre gritos. Por fortuna una señora italiana, en lugar de permanecer absorta en sus oraciones, vino a auxiliarles. Gracias a alguna virtud misteriosa que sólo poseen las madres, enderezó la columna vertebral de la víctima y transmitió fortaleza a sus rodillas. El niño consiguió mantenerse en pie. Todavía farfullando agitado, se alejó.
–Es usted una mujer inteligente –dijo el señor Emerson–. Ha hecho más que todas las reliquias del mundo. No comparto su fe, pero creo en quienes hacen felices a otros seres humanos. No hay un plan en el universo...
Se interrumpió en busca de una frase.
–Niente –dijo la señora italiana, y regresó a sus oraciones.
–No estoy segura de que entienda inglés –sugirió Lucy.
Después de la lección recibida, ya no despreciaba a los Emerson. Estaba decidida a ser amable con ellos, a preferir la belleza a los buenos modales y, si era posible, a borrar la gélida cortesía de la señorita Bartlett con alguna referencia amable a las agradables habitaciones.
–Esa mujer lo entiende todo –fue la respuesta del señor Emerson–. Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Está visitando la iglesia o ha terminado ya?
–No –exclamó Lucy, recordando el agravio sufrido–. He venido con la señorita Lavish, que me lo iba a explicar todo; y cuando ya estábamos en la puerta, imagínese, sencillamente echó a correr y, después de esperar un buen rato, he tenido que entrar sola.
–¿Por qué no? –preguntó el señor Emerson.
–Sí, ¿por qué no entrar sola? –insistió el hijo, dirigiéndose a la joven por vez primera.
–Es que la señorita Lavish se ha llevado también mi Baedeker.
–¿Baedeker? –dijo el señor Emerson–. Me alegro de que sea eso lo que la preocupa. La pérdida de un Baedeker ya es otra cosa. Eso está justificado.
Lucy se desconcertó. Tuvo una vez más conciencia de una idea nueva, y no estaba segura de a dónde podía llevarla.
–Si no tiene Baedeker –sugirió el hijo–, será mejor que venga con nosotros.
¿Era aquella la dirección en la que la llevaba la idea? Lucy decidió refugiarse en su dignidad.
–Muchísimas gracias, pero no se me ocurriría una cosa así. Espero que no piensen que he venido a reunirme con ustedes. Quería ayudar al niño y agradecerles que anoche nos cedieran tan amablemente sus habitaciones. Espero que no les haya supuesto grandes molestias.
–Querida mía –dijo el anciano amablemente–, creo que repite usted lo que ha oído decir a personas mayores. Finge ser susceptible, pero no lo es en realidad. No se haga la difícil, y dígame en cambio qué parte de la iglesia desea ver. Llevarla hasta allí será un verdadero placer.
A decir verdad, aquello era una impertinencia abominable, y Lucy tendría que haberse ofendido. Pero algunas veces es tan difícil perder los estribos como lo es en otras mantener la calma. Lucy no consiguió enfadarse. El señor Emerson era un anciano, y sin duda una muchachita debía seguirle la corriente. Por otra parte, su hijo era joven, y le pareció que una señorita debía ofenderse con él o, al menos, ofenderse ante él. Fue a él a quien miró antes de responder.
–Confío en no ser susceptible. Son los frescos de Giotto lo que quiero ver, si tienen ustedes la amabilidad de decirme cuáles son.