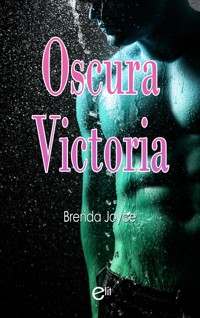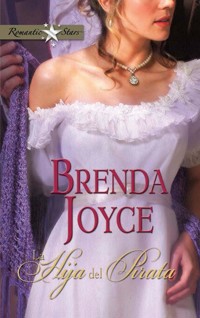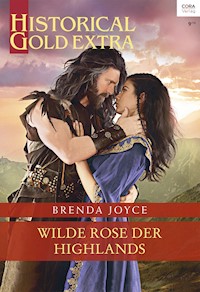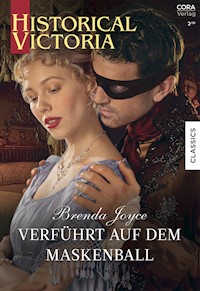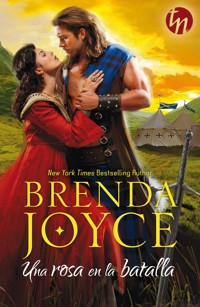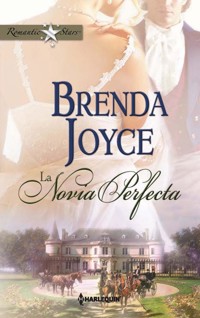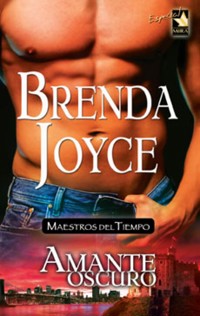4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Una viuda desesperada Evelyn D'Orsay fue una huérfana pobre, pero se convirtió en condesa al casarse con un aristócrata francés a los dieciséis años. Sin embargo, la Revolución la obligó a salir de Francia con la ayuda de un famoso contrabandista. Al morir su marido quedó nuevamente en la pobreza, y supo que tenía que recuperar la fortuna familiar de Francia por el bien de su hija. Sin embargo, solo había un hombre que pudiera ayudarla… El contrabandista a quien no podía olvidar. Un espía peligroso Jack Greystone llevaba viviendo del contrabando desde que era un muchacho, y dedicándose al espionaje desde que había comenzado la guerra. Era un proscrito y su cabeza tenía precio, por lo que vivía escondido. Un día supo que la condesa estaba preguntando por él, y de mala gana, acudió en su ayuda de nuevo, porque nunca había sido capaz de olvidarla. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba dispuesto a renunciar a todo para poder estar con la mujer a la que amaba… Joyce sobresale a la hora de inventar giros inesperados en las vidas de sus personajes Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Todos los derechos reservados.
PASIÓN DE CONTRABANDO, Nº 158 - junio 2013
Título original: Surrender
Publicada originalmente por HQN™ Books
Traducido por María Perea Peña
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3126-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
Brest, Francia, 5 de agosto de 1791
Su hija no dejaba de llorar. Evelyn la meció y le rogó que mantuviera silencio, mientras su carruaje avanzaba a toda prisa en medio de la oscuridad. La carretera estaba llena de baches, y los trompicones continuos del coche empeoraban la situación. ¡Ojalá se quedara dormida Aimee! Evelyn temía que las hubieran seguido, y que los gritos de su hija levantaran sospechas y atrajeran la atención de los demás, aunque hubieran conseguido escapar de París.
Sin embargo, Aimee estaba asustada porque su madre estaba asustada. Los niños percibían aquellas cosas. A su vez, Evelyn tenía miedo porque Aimee era lo más importante de su vida, y estaba dispuesta a morir con tal de protegerla.
¿Y si moría Henri?
Evelyn D’Orsay abrazó con todas sus fuerzas a su hija de cuatro años. Iba sentada en el pescante con su cochero, Laurent, el ayuda de cámara de su marido, que se había convertido a la fuerza en hombre para todo. Su marido iba tendido en el asiento trasero, inconsciente, entre la esposa de Laurent, Adelaide, y su propia doncella, Bette. Evelyn miró hacia atrás y sintió una punzada de angustia. Henri seguía pálido como la muerte.
Su salud había empezado a debilitarse poco después de que naciera Aimee. Había enfermado de tuberculosis. ¿Le estaba fallando el corazón en aquel momento? ¿Sobreviviría a aquel viaje frenético y desesperado en mitad de la noche? ¿Superaría el cruce del Canal? Evelyn sabía que necesitaba cuidados médicos, y también sabía que aquel trayecto iba a perjudicar más aún su salud.
Pero si conseguían salir de Francia y llegar a Inglaterra, estarían a salvo.
—¿Queda mucho? —susurró. Por suerte, Aimee se había quedado dormida.
—Creo que ya casi hemos llegado —dijo Laurent.
Hablaban en francés. Evelyn era inglesa, pero hablaba perfectamente el idioma desde que había conocido al conde D’Orsay, con quien se había comprometido para casarse casi de un día para otro.
Los caballos estaban sudorosos y jadeaban. Por suerte, ya no tenían que continuar mucho más, o por lo menos eso pensaba Laurent. Y pronto iba a amanecer. Al alba, iban a embarcar con un contrabandista belga que los estaba esperando.
—¿Vamos a llegar tarde?
—Creo que nos sobrará una hora —dijo Laurent—, pero no mucho más.
El sirviente la miró significativamente.
Ella sabía lo que estaba pensando. Todos pensaban lo mismo. Había sido muy difícil escapar de París; ya no podrían volver nunca. Tampoco podrían volver a su casa de campo del valle del Loira. Debían abandonar Francia si querían salvar la vida.
Aimee estaba profundamente dormida. Evelyn le acarició el pelo e intentó contener las ganas de echarse a llorar de miedo y desesperación.
Se volvió hacia atrás para mirar de nuevo a su maduro marido. Desde que había conocido a Henri, su vida se había convertido en un cuento de hadas. Ella no era más que una huérfana muy pobre que subsistía gracias a la caridad de sus tíos. Sin embargo, al casarse con él había pasado a ser la condesa D’Orsay. Él era su amigo más querido, y el padre de su hija. Evelyn le agradecía todo lo que había hecho por ella, y todo lo que iba a hacer por Aimee.
Y estaba muy preocupada por él. El pecho llevaba todo el día molestándolo. Sin embargo, había sobrevivido a la huida y se había empeñado en no retrasarla. A su vecino lo habían detenido el mes anterior, acusado de crímenes contra el estado. Ella estaba segura de que el vizconde LeClerc no había cometido ningún crimen. Sin embargo, era aristócrata.
Su residencia habitual era la mansión de la familia de Henri, situada en el valle de Loira. Sin embargo, en primavera, Henri iba a París con su familia, a pasar unos meses en la ciudad, para disfrutar del teatro y de las compras. Evelyn se había enamorado de París la primera vez que había puesto un pie allí, antes de la Revolución. Sin embargo, aquella ciudad ya no existía. París se había vuelto un lugar muy peligroso, y ellos no habían vuelto a visitarla.
A pesar de la Revolución, París seguía lleno de trabajadores, peones y campesinos sin empleo, que recorrían las calles queriendo vengarse de todo aquel que tuviera algo, a menos que estuvieran de huelga o en un disturbio. Ya no era agradable dar paseos por los Campos Elíseos, ni montar a caballo por el parque. No había cenas ni fiestas interesantes, ni óperas maravillosas. Y las tiendas frecuentadas por la nobleza habían cerrado sus puertas hacía mucho tiempo.
Su marido, el conde, guardaba parentesco con la reina, y eso nunca había sido un secreto. Sin embargo, en cuanto un sombrerero había conocido aquel detalle, sus vidas habían cambiado de repente. Los tenderos, panaderos, prostitutas y sans-culottes, e incluso los miembros de la Guardia Nacional, habían empezado a vigilar a la familia. Siempre que se abría la puerta de casa, había dos centinelas fuera. Siempre que ella salía de casa, la seguían. Salir del piso se había convertido en algo aterrador. Era como si los consideraran sospechosos de haber cometido crímenes contra el Estado. Y, entonces, habían detenido a LeClerc.
—A vosotros también os llegará la hora —le había dicho un peatón a Evelyn, el día en que se llevaban a su vecino con unas esposas.
Evelyn le había tomado terror al hecho de salir de casa, y había dejado de hacerlo. Desde ese momento, se habían convertido en prisioneros de la gente. Ella empezó a pensar que no les permitirían salir de la ciudad si intentaban hacerlo. Y efectivamente, un par de oficiales franceses habían ido a ver a Henri. No lo habían detenido, pero le habían advertido que no podía salir de París hasta que le dieran permiso para hacerlo, y que Aimee debía permanecer con ellos. El hecho de que supieran de la existencia de su hija les había empujado a marcharse. Inmediatamente, habían comenzado a planear su huida.
Henri sugirió que siguieran el camino de los miles de franceses que habían emigrado a Gran Bretaña. Evelyn había nacido y se había criado en Cornualles y, cuando se dio cuenta de que iban a volver a su hogar, se entusiasmó. Echaba de menos las playas rocosas de Cornualles, los páramos, las tormentas de invierno, a sus mujeres directas y francas y a sus hombres trabajadores. Echaba de menos tomar el té en la posada del pueblo de al lado, y las fiestas con las que celebraban la llegada de un contrabandista con una valiosa mercancía. En Cornualles, la vida podía ser difícil y dura, pero tenía momentos agradables. Por supuesto, seguramente ellos iban a vivir en Londres, pero a ella también le encantaba la ciudad. No creía que hubiera un país más seguro, ni mejor, para criar a su hija.
Aimee se merecía mucho más. ¡No se merecía convertirse en otra víctima más de aquella terrible Revolución!
Sin embargo, antes de conseguirlo, debían llegar desde Brest al barco del contrabandista, y después tenían que cruzar en Canal. Y Henri tenía que sobrevivir.
Evelyn sintió pánico y se echó a temblar. Henri necesitaba un médico, y ella tuvo la tentación de retrasar su viaje para que lo atendieran. No sabía qué iba a hacer si él moría, pero por otro lado, Henri quería que su hija y ella salieran sanas y salvas del país. Y al final, ella antepondría a Aimee a todo.
—¿Se ha recuperado un poco? —gritó, mirando hacia atrás.
—No, condesa —dijo Adelaide—. El conde necesita un médico, y pronto.
Si se retrasaban para atender a Henri, tendrían que quedarse un día, o tal vez más, en Brest. Y al cabo de pocas horas, las autoridades sabrían de su desaparición. ¿Los perseguirían? Era imposible saberlo, aunque los oficiales les habían ordenado que no salieran de la ciudad, y ellos habían desobedecido el mandato. Si había alguna persecución, los buscarían en los lugares más obvios: Brest y Le Havre eran los puertos de partida más concurridos.
No había elección. Evelyn apretó los puños. No estaba acostumbrada a tomar decisiones, y menos decisiones importantes, pero dentro de una hora estarían a salvo en el mar, lejos del alcance de las autoridades francesas, si no se retrasaban.
Ya habían llegado a las afueras de Brest, y estaban pasando por delante de muchas casitas. Laurent y ella se miraron.
Poco después, el aire comenzó a oler a sal. Laurent llevó el coche hasta el interior del patio de gravilla de una posada que estaba a tres manzanas del puerto. Por el bullicio, parecía que el establecimiento estaba lleno de gente; tal vez fuera lo mejor, porque así nadie iba a prestarles atención.
O quizá sí.
Evelyn esperó con Aimee, que iba dormida en sus brazos, mientras Laurent entraba en la posada para pedir ayuda para su marido. Ella se había puesto uno de los mejores vestidos de Bette y llevaba una capa con capucha que había pertenecido a otro de los sirvientes. Henri también iba vestido como un plebeyo.
Por fin, apareció Laurent, seguido del posadero. Evelyn se ajustó la capucha cuando se acercaban, puesto que su aspecto físico llamaba demasiado la atención, y bajó los ojos. Los dos hombres sacaron a Henri del carruaje y lo llevaron al interior de la posada, utilizando una entrada lateral. Evelyn los siguió, con Aimee en brazos, junto a Adelaide y Bette. Rápidamente, subieron al primer piso.
Si habían notado su desaparición, las autoridades emitirían órdenes de detención contra ellos, y las órdenes irían acompañadas de su descripción. Sus perseguidores buscarían a una niña de cuatro años con el pelo oscuro y los ojos azules, a un aristócrata mayor y enfermo de estatura media y pelo gris, y a una joven muy bella de veintiún años, con el pelo oscuro, los ojos azules y la piel muy blanca.
Evelyn temía que su aspecto llamara demasiado la atención. Era muy fácil de reconocer, y no solo porque fuera mucho más joven que su marido. Cuando había ido por primera vez a París era una recién casada de dieciséis años, y la habían considerado la mujer más bella de la ciudad. Ella no lo creía, pero sabía que su físico era llamativo.
Habían acomodado a Henri en una de las camas, y a Aimee en la otra. Laurent y el posadero estaban a un lado, hablando en voz baja, aunque con cierta urgencia. Sonrió a Bette, que estaba llorosa y asustada. Aunque la muchacha hubiera podido irse con su familia, que vivía en la región del Loira, había preferido ir con ellos, puesto que temía que la detuvieran y la interrogaran si se quedaba en Francia.
—Todo va a salir bien —le dijo Evelyn para consolarla. Tenían la misma edad, pero de repente, Evelyn se sintió mucho mayor que ella—. Dentro de muy poco estaremos en un barco, rumbo a Inglaterra.
—Gracias, milady —susurró Bette, y se sentó junto a Aimee.
Evelyn sonrió de nuevo, y después se acercó a Henri. Le tomó la mano y le dio un beso en la sien. Su marido continuaba muy pálido. Ella no iba a poder soportar que muriera. No se imaginaba lo que podía ser perder a un amigo tan querido. Y sabía que dependía en todo de él.
No estaba segura de que sus tíos la acogieran de nuevo en su hogar si era necesario. Aunque de todos modos, aquello sería un último recurso.
El posadero se marchó, y Evelyn se acercó a Laurent, que tenía una expresión de congoja.
—¿Qué ha ocurrido?
—El capitán Holstatter se ha marchado de Brest.
—¿Cómo? No puede ser. Es quince de agosto. Hemos llegado a tiempo. Es casi el amanecer. Dentro de una hora nos llevará a Falmouth. ¡Ha recibido la mitad de la paga por adelantado!
Laurent estaba blanco como el papel.
—Consiguió un cargamento muy valioso, y se marchó.
Ella se quedó espantada. ¡Se habían quedado sin forma de atravesar el Canal de la Mancha! Y no podían seguir en Brest. Era demasiado peligroso para ellos.
—Hay tres contrabandistas británicos en el puerto —dijo Laurent.
Sin embargo, existía un motivo por el que habían elegido a un belga para que los llevara a Inglaterra.
—Los contrabandistas británicos son espías de los franceses —gimió Evelyn.
—Si queremos partir de inmediato, no nos queda más remedio que elegir a uno de ellos, o esperar aquí hasta que podamos organizar el viaje de otro modo.
A ella se le encogió el corazón. ¿Cómo era posible que tuviera que tomar la decisión más importante de la vida de todos ellos? ¡Aquello siempre lo hacía Henri! Además, por el modo en que la estaba mirando Laurent, sabía que estaba pensando lo mismo que ella: que permanecer en aquel pueblo no era seguro. Se volvió y miró a Aimee.
—Nos marcharemos al amanecer, como habíamos planeado. ¡Yo misma me voy a asegurar de ello!
Temblando, se giró y se acercó al baúl que estaba junto a la cama. Habían conseguido sacar de París algunos objetos valiosos. Tomó un fajo de assignats, la moneda de la Revolución, y después, instintivamente, tomó también un magnífico collar de rubíes y diamantes. Llevaba muchos años en la familia de su marido. Evelyn se escondió ambas cosas en el corpiño del vestido.
—Si queréis viajar con alguno de los ingleses, el señor Gigot, el posadero, me dijo que buscáramos un buque llamado Sea Wolf —le indicó Laurent—. Es el más rápido, y dicen que puede dejar atrás a ambas armadas a la vez. Pesa cincuenta toneladas y tiene las velas negras. Es el velero más grande de todo el puerto.
Ella se estremeció y asintió. El Sea Wolf… Velas negras…
—¿Y cómo se llega al puerto!
—Estamos a tres manzanas —le dijo Laurent—. Creo que debería ir con vos.
Evelyn tuvo la tentación de aceptar, pero, ¿qué ocurriría si alguien los descubría mientras ella no estaba allí? ¿Y si alguien averiguaba quién era Henri?
—No. Quiero que se quede aquí y proteja al conde y a Aimee con su vida, si es necesario. Por favor.
Laurent asintió y la acompañó hasta la puerta.
—El contrabandista se llama Jack Greystone.
Ella tuvo ganas de echarse a llorar, pero por supuesto, no lo hizo. Se puso la capucha y miró por última vez a su hija, que seguía dormida.
Evelyn tenía que encontrar a Greystone y convencerlo de los llevara a Inglaterra, puesto que el futuro de Aimee dependía de ello.
Bajó apresuradamente las escaleras y llegó al vestíbulo de la posada. A su derecha estaba la taberna del establecimiento. Allí había una docena de hombres bebiendo alcohol y hablando ruidosamente. Salió a toda prisa con la esperanza de que nadie la viera.
La luna se asomaba entre las nubes e iluminaba un poco la calle, en la que solo había una farola encendida. Evelyn recorrió un lateral del edificio, pero no vio a nadie y, con alivio, miró hacia atrás. Entonces, el corazón estuvo a punto de parársele.
Había dos figuras oscuras tras ella.
Echó a correr hacia los mástiles que veía en el cielo, delante de ella. Miró hacia atrás nuevamente y comprobó que los hombres también corrían. La estaban siguiendo.
—Arrêtez vous! —gritó uno de los hombres, riéndose—. ¿Es que te estamos asustando? ¡Si solo queremos hablar contigo!
El miedo se apoderó de ella. Se agarró la falda del vestido y corrió hacia el puerto. Al instante, vio que había unos trabajadores subiendo con un cabrestante un enorme barril a uno de los veleros, una nave con el casco y las velas negras. Sobre la cubierta había cinco hombres más que sujetaron el barril a medida que las cuerdas lo dejaban descender.
Había encontrado el Sea Wolf.
Evelyn se detuvo, entre jadeos. Había dos hombres manejando el cabrestante, y un tercero, un poco alejado, supervisando la operación. Su pelo rubio brillaba a la luz de la luna.
Y a ella la agarraron por la espalda.
—Solo queremos hablar.
Evelyn se giró hacia los dos hombres que la habían estado persiguiendo. Tenían la misma edad que ella, pero estaban sucios y vestían pobremente. Seguramente eran campesinos.
—Libérez-moi! —dijo, en un perfecto francés.
—¡Una dama! ¡Es una dama disfrazada de sirvienta! —exclamó uno de los hombres. Sin embargo, su tono ya no era de diversión, sino de desconfianza.
Evelyn se dio cuenta de que corría más peligro de lo que había pensado. Estaba a punto de que descubrieran que era aristócrata, y tal vez también que era la condesa D’Orsay. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un extraño dijo en voz baja, en inglés:
—Haced lo que ha dicho la señora.
Los campesinos se dieron la vuelta, y Evelyn también. En aquel preciso instante, las nubes se abrieron y la luna iluminó la escena. Evelyn vio un par de ojos grises, fríos como el hielo, y se quedó petrificada.
Aquel hombre era peligroso.
Tenía una mirada muy dura. Era rubio y muy alto, e iba armado con una pistola y con una daga. Claramente, no era aconsejable enfadarlo.
Su mirada fría se clavó en los dos hombres, y repitió su orden, en aquella ocasión, en francés.
—Faites comme la dame a demandé.
Al instante, ella se sintió aliviada. Los dos hombres echaron a correr. Evelyn tomó aire y, con asombro, se giró de nuevo hacia el inglés. Tal vez fuera peligroso, pero acababa de salvarla, y podía tratarse de Jack Greystone.
—Gracias.
Su mirada directa no vaciló. Pasó un instante antes de que respondiera.
—Ha sido un placer. Sois inglesa.
—Sí. Estoy buscando a Jack Greystone.
Él no se inmutó.
—Si está en el puerto, no tengo noticia de ello. ¿Qué queréis de él?
A Evelyn se le encogió el corazón, porque obviamente, aquel hombre, con su aire de autoridad y de poder, era el contrabandista. ¿Qué otra persona iba a estar supervisando el traslado del cargamento a su barco negro?
—Me lo han recomendado. Estoy desesperada, señor.
Él hizo un gesto desdeñoso.
—¿Acaso queréis volver a casa?
Ella asintió.
—Teníamos un acuerdo para zarpar en un barco al amanecer, pero los planes se han frustrado. Me han dicho que Greystone está en el puerto, y que viniera a hablar con él. No podemos seguir en este pueblo, señor.
—¿Quiénes?
—Mi marido y mi hija, señor, y tres amigos.
—¿Y quién os dio esta información?
—El señor Gigot, de la Posada de Abelard.
—Venid conmigo —dijo él bruscamente, y se dio la vuelta.
Evelyn vaciló al ver que se dirigía hacia el barco. Pensó con rapidez. No sabía si aquel extraño era Greystone, ni tampoco si era seguro ir con él. Sin embargo, se dirigía hacia la nave negra.
Se giró para mirarla, pero sin detenerse. Después se encogió de hombros, como si para él fuera indiferente que lo siguiera o no.
No tenía otra elección. O se trataba de Greystone, o aquel hombre la llevaba a su presencia. Evelyn corrió tras él por la pasarela. Él no la miró; atravesó rápidamente la cubierta, y ella lo siguió. Los cinco hombres que estaban manejando el barril la miraron sin disimulo.
Se le había bajado la capucha. Volvió a ponérsela, y vio que él llegaba a la puerta de un camarote, la abría y desaparecía en su interior. Evelyn titubeó nuevamente. Acababa de darse cuenta de que en los costados del barco había armas. Ella había visto barcos de contrabando de niña, y aquel estaba listo para la batalla.
Sintió más consternación y más miedo, pero había tomado una decisión. Siguió al desconocido al camarote.
Él estaba encendiendo unas lámparas. Sin mirarla, dijo:
—Cerrad la puerta.
Se le pasó por la mente que estaba a solas con un perfecto desconocido. Intentó dominar su temor y obedeció. Lentamente, se giró hacia él.
Él estaba junto a un gran escritorio lleno de mapas. Por un momento, Evelyn solo vio a un hombre de hombros anchos, alto, con el pelo rubio y recogido descuidadamente en una coleta, con una pistola y una daga al cinto.
Entonces, se dio cuenta de que él también la estaba mirando a ella.
Evelyn tomó aire, temblando. Era un hombre asombrosamente atractivo; ella se dio cuenta en aquel preciso instante. Era muy masculino, pero muy bello; tenía los ojos grises, los rasgos clásicos y los pómulos altos y marcados. Del cuello le colgaba una cruz de oro, y llevaba una camisa de hilo blanca que tenía un cuello muy abierto. Vestía pantalones de ante y botas, y Evelyn se fijó en que, aparte de ser muy alto, era delgado, musculoso, poderoso. Tenía el pecho ancho y el torso plano, y los pantalones se le ajustaban como una segunda piel. No tenía ni un gramo de grasa.
Ella nunca había visto a un hombre tan masculino, y le resultaba un poco inquietante.
Evelyn también era objeto de un intenso escrutinio. Él tenía la cadera apoyada en el escritorio y la estaba mirando tan abiertamente como ella a él. Seguramente, estaba intentando adivinar cómo era su cara, que ella tenía oculta, en parte, por la capucha. Evelyn vio una cama pequeña adosada contra la pared, y se dio cuenta de que aquel era el camarote donde dormía el extraño. En el suelo había una alfombra preciosa y, sobre una mesita, algunos libros. Por lo demás, la estancia era sencilla y austera.
—¿Cómo os llamáis?
Ella se sobresaltó. Tenía el corazón acelerado. ¿Cómo debía responder? Sabía que no debía revelar su verdadera identidad.
—¿Vais a ayudarnos?
—Todavía no lo he decidido. Mis servicios son caros, y sois un grupo muy grande.
—Estoy desesperada por volver a casa. Y mi marido necesita cuidados médicos urgentemente.
—Así que la cosa se complica. ¿Está muy enfermo?
—¿Qué importancia tiene eso?
—¿Puede llegar hasta mi barco?
Ella titubeó.
—Sin ayuda, no.
—Entiendo.
No parecía que su situación le conmoviera. ¿Cómo podía convencerlo para que los ayudara?
—Por favor —susurró—. Tengo una hija de cuatro años. Tengo que llevarla a Inglaterra.
De repente, él comenzó a caminar lentamente hacia ella.
—¿Hasta qué punto estáis desesperada? —le preguntó.
Se detuvo ante ella, a pocos centímetros de distancia. ¿Qué era lo que le estaba sugiriendo? Porque la estaba mirando de una forma especulativa, con un brillo raro en los ojos. ¿O eran solo imaginaciones suyas?
Se dio cuenta de que se había quedado hipnotizada, y reaccionó.
—No puedo estar más desesperada —dijo, tartamudeando.
De repente, antes de que ella pudiera evitarlo, él le quitó la capucha, e inmediatamente, abrió mucho los ojos.
Ella se puso muy tensa, y quiso protestar. Si hubiera querido mostrar la cara, ¡lo habría hecho! Mientras él pasaba la mirada por sus rasgos, muy despacio, uno a uno, su resistencia desapareció.
—Ahora entiendo por qué ocultabais el rostro —dijo él, suavemente.
A ella se le aceleró el corazón. ¿Le estaba haciendo un cumplido? ¿Pensaba que era atractiva, o guapa?
—Evidentemente, estamos en peligro —susurró—. Temo que me reconozcan.
—Evidentemente. ¿Vuestro esposo es francés?
—Si. Estoy muy asustada.
—¿Os han seguido?
—No lo sé. Tal vez.
De repente, él alargó la mano hacia ella, y Evelyn dejó de respirar cuando él le metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sentía el corazón desbocado. Él le había acariciado la mejilla con los dedos, y ella ya casi quería echarse a sus brazos. ¿Cómo podía hacer tal cosa? No eran más que extraños…
—¿Ha sido acusado vuestro esposo de crímenes contra el Estado?
Evelyn se estremeció.
—No… pero nos dijeron que no saliéramos de París.
Él se quedó mirándola fijamente.
—Señor… ¿nos vais a ayudar? Por favor —preguntó Evelyn.
—Lo estoy pensando —respondió el extraño, y por fin, se alejó.
Evelyn tomó una bocanada de aire. ¿Iba a rechazar su petición?
—¡Señor! Debemos salir del país inmediatamente. ¡Temo por la vida de mi hija!
Él la miró. No parecía que estuviera muy conmovido. Evelyn no tenía idea de lo que podía estar pensando, porque guardaba silencio. Al final, él dijo:
—Necesito saber a quién voy a llevar.
Ella se mordió el labio. Odiaba la mentira, pero no podía decir la verdad.
—Al vizconde LeClerc.
Él volvió a estudiar atentamente su cara.
—Cobraré por adelantado. Mi precio es de mil libras por pasajero.
A Evelyn se le escapó un grito.
—¡Señor! ¡Yo no tengo seis mil libras!
—Si os han seguido, habrá problemas.
—¿Y si no nos han seguido?
—Cobro seis mil libras, madame.
Evelyn cerró los ojos. Después se sacó del corpiño el fajo de assignats y se los entregó.
Él soltó una exclamación desdeñosa.
—A mí no me sirve eso —dijo, pero los puso sobre la mesa.
Evelyn volvió a meterse la mano en el corpiño. Él no apartó la vista, y ella enrojeció al sacar el collar de diamantes y rubíes. La expresión del extraño no cambió. Evelyn se acercó a él y le dio el collar.
Él lo tomó, lo llevó hasta su escritorio y se sentó allí. Sacó una lente de joyero e inspeccionó las piedras preciosas.
—Es auténtico —dijo Evelyn—. Es todo lo que puedo ofreceros, señor, y no vale seis mil libras.
Él la miró con escepticismo, y de repente, se fijó en su boca, antes de continuar estudiando con suma atención los rubíes. Evelyn estaba muy tensa.
Por fin, él dejó el collar y la lente sobre el escritorio.
—Trato hecho, vizcondesa. Aunque si tuviera sentido común, no lo haría.
Ella se sintió tan aliviada que jadeó sin querer. Los ojos se le llenaron de lágrimas.
—¡Gracias! ¡No puedo agradecéroslo lo suficiente!
Él volvió a mirarla de un modo extraño.
—Me imagino que sí podríais, si quisierais —dijo. Se puso de pie y añadió—: Decidme dónde está vuestro marido e iré a buscarlo a él, a vuestra hija y a los demás. Zarpamos al amanecer.
Evelyn no sabía lo que significaba aquel extraño comentario, o al menos, esperaba no saberlo. Y no podía creerlo… Iba a ayudarles a salir del país, aunque no le entusiasmara la idea.
Sintió alivio. Sin saber por qué, tuvo la certeza de que aquel hombre iba a sacarlos de Francia con éxito.
—Están en la Posada de Abelard. Pero yo voy con vos.
—¡Ah, no! No vais a venir. Solo Dios sabe lo que puede ocurrir entre el muelle y la posada. Esperaréis aquí.
—¡Ya llevo una hora separada de mi hija! No puedo estar más tiempo lejos de ella. Es demasiado peligroso.
Si alguien descubría a su grupo, podrían tomar prisionero a Henri, y a Aimee también.
—Esperaréis aquí. No voy a llevaros a la posada y, si no estáis dispuesta a cumplir mis órdenes, podéis tomar vuestro collar y cancelar nuestro trato.
Evelyn se quedó horrorizada.
—Señora, yo protegeré a vuestra hija con mi vida, y estaré de vuelta en el barco en cuestión de minutos.
Evelyn tomó aire. Aunque le resultaba muy extraño, sentía confianza en él, y estaba claro que aquel hombre no iba a permitirle que fuera a la posada.
Él se dio cuenta de que ella había claudicado; entonces, abrió un cajón y sacó una pistola pequeña y una bolsita de pólvora. Cerró el cajón y la miró.
—Lo más probable es que no necesitéis esto, pero conservadlo hasta que yo vuelva —dijo, tendiéndole el arma.
Evelyn la tomó. Él la estaba observando con una mirada glacial, pero estaba a punto de ayudar y proteger a unos traidores a la Revolución. Si lo atrapaban, lo colgarían, o algo peor.
Él se dirigió a la puerta.
—Cerrad con el pestillo —le dijo sin mirar atrás.
A ella le dio un vuelco el corazón. Corrió hacia la puerta, la cerró y echó el cerrojo, pero antes pudo ver al extraño atravesando la cubierta junto a dos marineros armados.
Se abrazó a sí misma. Estaba temblando. Comenzó a rezar por Aimee y por Henri. Había un pequeño reloj de bronce en el escritorio; eran las cinco y veinte en aquel momento. Evelyn se sentó en la silla del desconocido.
Su masculinidad la rodeó. Ojalá él le hubiera permitido acompañarlo a recoger a su hija y a su marido. Se puso en pie y comenzó a pasearse de un lado a otro. No podía soportar esta sentada en su silla, y mucho menos iba a sentarse en su cama.
A las seis menos cuarto alguien llamó enérgicamente a la puerta del camarote. Evelyn corrió hacia ella.
—Soy yo —dijo alguien al otro lado.
Evelyn abrió la puerta, y lo primero que vio fue a Aimee, bostezando, en brazos del contrabandista. Comenzaron a caérsele las lágrimas. Él entró en el camarote y le entregó a Aimee. Evelyn la abrazó, pero no dejó de mirar al capitán.
—Gracias —le dijo.
Él le sostuvo la mirada mientras se apartaba.
—Evelyn.
Ella se quedó helada al oír la voz de Henri. Y entonces, como si fuera un milagro, lo vio en pie, sujeto por dos marineros. Laurent, Adelaide y Bette estaban detrás de ellos.
—¡Henri! ¡Te has despertado! —gritó ella con júbilo.
Entonces, mientras los marineros hacían entrar a Henri al camarote, ella dejó a la niña sobre la cama, corrió hacia él y lo ayudó a ponerse en pie.
—No vas a irte a Inglaterra sin mí —le dijo él débilmente.
Evelyn siguió llorando sin poder evitarlo. Henri había recuperado el conocimiento para que todos pudieran estar juntos y comenzar una nueva vida en Inglaterra. Lo ayudó a llegar a la cama, donde él se sentó. Estaba muy débil y agotado. Laurent y las mujeres comenzaron a meter el equipaje mientras los dos marineros se marchaban.
Evelyn continuó agarrada a las manos de su marido, pero se dio la vuelta.
El inglés la estaba mirando.
—Vamos a zarpar —dijo bruscamente.
Evelyn se irguió.
—Parece que debo daros las gracias una vez más.
Él tardó un instante en responder.
—Dadme las gracias cuando hayamos llegado a Inglaterra —afirmó, y se dio la vuelta para marcharse.
Parecía como si sus palabras tuvieran un doble sentido. Y ella sabía cuál era aquel doble sentido. Pero seguramente, estaba confundida. Evelyn no lo pensó dos veces. Salió corriendo y se colocó delante de él.
—¡Señor! Estoy en deuda con vos. Pero, ¿a quién debo la vida de mi hija y la de mi marido?
—Se las debéis a Jack Greystone —dijo él.
Capítulo 1
Roselynd, páramo de Bodmin, Cornualles
25 de febrero de 1795
—El conde era un magnífico padre y un amante esposo, y vamos a echarlo de menos —dijo el párroco, mirando a los asistentes al funeral—. Descanse en paz. Amén.
—Amén —respondieron todos.
Evelyn tenía el corazón encogido de dolor. Era un día soleado, brillante, pero muy frío, y ella no podía dejar de estremecerse. Miró hacia delante sin soltar la mano de su hija, observando el ataúd mientras bajaba hacia el fondo de la fosa. Estaban en el pequeño cementerio de la iglesia del pueblo.
Evelyn se sentía confusa por la multitud. No se esperaba ver a tanta gente. Apenas conocía al posadero del pueblo, ni a la modista, ni al tonelero. Tampoco conocía demasiado a sus dos vecinos más cercanos, que en realidad no estaban tan cerca, puesto que la casa que habían comprado dos años antes se erguía en solitario esplendor en mitad del páramo de Bodmin, y estaba a una hora de cualquier otro lugar poblado. Durante los dos años anteriores, desde que se habían retirado de Londres a los páramos del este de Cornualles, habían llevado una vida retirada. Henri estaba muy enfermo, y ella se había ocupado de atenderlo y de criar a su hija. No habían tenido tiempo para hacer visitas sociales, ni para tomar el té, ni para asistir a cenas y fiestas.
¿Cómo podía haberlas dejado así?
Evelyn nunca se había sentido tan sola.
El dolor y el miedo la atenazaban.
¿Qué iban a hacer?
Vio y oyó las paladas de tierra caer sobre la tapa del ataúd. Le dolía terriblemente el corazón. No podía soportarlo. Ya echaba de menos a Henri. ¿Cómo iban a sobrevivir? ¡Casi no les quedaba nada!
Aimee gimió.
Evelyn abrió los ojos. Estaba mirando el techo dorado de su habitación. Estaba tumbada en la cama, abrazando a Aimee mientras dormían.
Había tenido un sueño, pero Henri estaba muerto de verdad.
Henri había muerto.
Había muerto hacía tres días, y ellas acababan de llegar del funeral. Evelyn no quería dormir, pero se había tumbado solo un momento, y Aimee se había acurrucado a su lado. Se habían abrazado, y de repente, se habían quedado dormidas…
Sintió una punzada de dolor que le atravesó el pecho. Henri había muerto. Durante aquellos últimos meses había sufrido dolores constantemente. La tuberculosis se había vuelto muy grave, tanto que él casi no podía respirar ni andar, y finalmente había quedado postrado en la cama. Antes de Navidad, los dos sabían que se estaba muriendo.
Y, aunque Evelyn sabía que él ya estaba en paz, eso no servía para mitigar su sufrimiento, ni tampoco el de Aimee. Aimee quería mucho a su padre. Todavía no había derramado una sola lágrima. Sin embargo, solo tenía ocho años, y seguramente, su muerte no le parecía real.
Miró a su hija y sintió una profunda ternura. Aimee era morena y muy guapa. Además, tenía una gran inteligencia y un carácter muy dulce. Evelyn pensó con emoción que ninguna madre podía ser tan afortunada como ella.
Entonces, dominó sus sentimientos rápidamente; había oído voces en el piso inferior, y se dio cuenta de que tenía visita. Sus vecinos, y la gente del pueblo, habían ido a darle el pésame. Por supuesto, sus tíos y sus primos habían asistido al funeral, aunque solo los habían visitado en dos ocasiones a Henri y a ella desde que vivían en Roselynd. Tendría que saludarlos, pese a que su relación con ellos fuera tensa y desagradable. Debía recuperar la compostura y la fuerza, y bajar a saludar. No podía evitar cumplir con sus responsabilidades.
Pero, ¿qué iban a hacer ahora?
Tenía el estómago encogido del miedo. Y, si no lo controlaba, aquel miedo se convertiría en pánico.
Con cuidado para no despertar a la niña, Evelyn bajó de la cama. Mientras se alisaba la falda del vestido negro de terciopelo, pensó en lo pobremente amueblada que estaba aquella habitación. La mayoría de los muebles de Roselynd había sido empeñada.
Sabía que aquel no era el momento más adecuado para preocuparse por su situación económica, pero no podía evitarlo. Henri no había podido transferir casi nada de su riqueza a Inglaterra antes de que huyeran de Francia, hacía casi cuatro años. Cuando se marcharon de Londres, sus cuentas bancarias estaban prácticamente vacías, y habían tenido que instalarse en aquella casa en mitad de los páramos, puesto que se la habían ofrecido a un precio sorprendentemente bajo, y era lo único que podían permitirse.
Al menos, Aimee tenía un techo bajo el que refugiarse. La propiedad incluía también una mina de estaño, pero no era muy productiva, aunque ella tenía intención de investigar el motivo. Henri nunca le había permitido hacer otra cosa que llevar la casa y educar a su hija, así que Evelyn ignoraba por completo todo lo referente a sus finanzas. Sin embargo, había oído a su marido hablando con Laurent de aquel tema. La guerra había hecho subir de un modo exorbitante el precio de la mayoría de los metales, incluido el estaño. Tenía que haber forma de conseguir que la mina fuera rentable; la mina era el único motivo por el que Henri había elegido aquella casa.
A ella ya no le quedaban más que unas cuantas joyas que empeñar.
Sin embargo, estaba el oro.
Evelyn caminó lentamente por la habitación. Había muy pocos muebles. La cama con dosel y un diván con la tapicería desgastada. La preciosa alfombra Aubusson se había vendido, así como las mesas Chippendale, el sofá y una magnífica cómoda de caoba. Todavía quedaba un espejo veneciano, colgado sobre el lugar que una vez ocupó un bonito escritorio de palo de rosa. Se detuvo ante él, y se miró.
De joven, tal vez, hubiera podido ser considerada una belleza excepcional, pero ya no. Sus rasgos no habían cambiado, pero estaba demacrada. Era muy blanca, tenía los ojos azules, grandes y brillantes y el pelo casi negro. Tenía los pómulos altos, la nariz pequeña y ligeramente respingona, y la boca carnosa y roja. Pero ninguna de aquellas cosas tenía importancia, puesto que estaba cansada y avejentada. Parecía que tenía cuarenta años, cuando en realidad, cumpliría veinticinco en marzo.
Sin embargo, su aspecto de cansada, incluso de enferma, no le importaba. Aquel último año la había dejado exhausta. Henri había decaído con mucha rapidez, y durante el último mes ya no era capaz de valerse por sí mismo. No había vuelto a levantarse de la cama.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las enjugó. Él era tan apuesto la primera vez que se habían visto… ¡Ella nunca hubiera esperado sus atenciones! Cuando había llegado de visita a casa de su tío, por indicación de unos conocidos comunes, la presencia de un conde francés había causado un gran revuelo. Henri se había enamorado de ella a primera vista. Al principio, ella se había sentido abrumada por su cortejo, pero solo era una huérfana de quince años. No recordaba que nadie la hubiera tratado con deferencia, con respeto y con admiración, como él. Había sido muy fácil enamorarse.
Lo echaba mucho de menos. Su esposo había sido su mejor amigo, su confidente, su refugio.
Evelyn había sido abandonada por su padre a los cinco años, después de que su madre muriera. Él la había dejado en casa de su tío, pero ni él, ni su esposa ni sus primas la habían aceptado nunca. Siempre la habían considerado una pariente sin dinero a la que debían mantener. Su infancia había sido muy solitaria, llena de insultos y provocaciones. Solo le daban la ropa que a ellas se les quedaba vieja, o pequeña, y la obligaban a hacer las tareas domésticas. Su tía Enid le recordaba constantemente que era una carga y que estaba haciendo un gran sacrificio al tenerla en su hogar. Evelyn era aristócrata de nacimiento, pero había pasado mucho más tiempo con los sirvientes, haciendo comidas y cambiando camas, que el que había pasado con sus primas. Era parte de la familia, pero marginalmente.
Henri la había alejado de todo aquello y había logrado que se sintiera como una princesa. De hecho, la había convertido en su condesa.
Tenía veinticuatro años más que ella, pero había muerto mucho antes de lo que le correspondía. Evelyn se recordó a sí misma que, por fin, él había encontrado la paz, y en muchos sentidos.
Aunque Henri la quería, y adoraba a su hija, no había vuelto a ser feliz desde que se habían marchado de Francia.
Allí había dejado a sus amigos, a su familia y su hogar. Sus dos hijos, de un matrimonio anterior, habían sido víctimas de la guillotina. La Revolución también se había llevado por delante a su hermano, a sus sobrinos, y a sus primos. Por otra parte, nunca había podido aceptar su traslado a Inglaterra, ni el hecho de haber dejado atrás su amado país.
A medida que pasaban los días, soportaba menos Londres. Sin embargo, tal vez lo peor para él había sido ir a vivir al páramo de Bodmin. Odiaba el páramo, y odiaba su casa, Roselynd. Finalmente, le había confesado a Evelyn que odiaba Inglaterra, y se había echado a llorar por todos y todo lo que había perdido.
Evelyn se echó a temblar. Henri había cambiado mucho durante aquellos últimos cuatro años; ella tenía que admitir que el hombre al que amaba había muerto hacía mucho tiempo. Tener que marcharse de Francia le había destrozado el alma.
Tener que cuidarlo a él, y a su hija, en aquellas circunstancias, había sido un trabajo agotador. Y Evelyn estaba agotada. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse joven y fuerte, si alguna vez se sentiría bella de nuevo…
Se miró con más atención al espejo. Si no conseguía levantar la mina de estaño, llegaría el día en que no podría vestir ni dar de comer a su hija, y eso no podía permitirlo.
Respiró profundamente. Un mes antes, cuando Henri estaba seguro de que iba a morir, le había dicho que había enterrado una pequeña fortuna en lingotes de oro en el jardín trasero de su casa de Nantes. Evelyn no podía creérselo, pero él insistió, y le dio los detalles exactos del lugar donde había escondido el tesoro. Y ella, finalmente, lo creyó.
Si se atreviera a ir por ella, había una fortuna esperándolas a Aimee y a ella en Francia. Aquella fortuna era, por derecho, de su hija. Era su futuro. Evelyn no estaba dispuesta a dejar a su hija en la pobreza, tal y como su padre había hecho con ella.
Sin embargo, ¿cómo podía recuperar el tesoro? ¿Cómo iba a volver a Francia? Necesitaría un acompañante, un protector, y tendría que ser alguien en quien pudiera confiar.
¿Y en quién podía confiar?
Evelyn se miró al espejo, como si el azogue pudiera darle la respuesta. Todavía oía a sus visitantes en el salón. Aquella noche, cansada y muerta de tristeza, no iba a dar con aquella respuesta, aunque sabía que estaba ahí mismo, delante de ella. Simplemente, no podía verla.
Y, cuando se daba la vuelta, alguien llamó suavemente a la puerta. Evelyn se acercó a su hija dormida y le dio un beso, y la arropó con la sábana. Después atravesó la habitación hacia la salida.
Laurent la estaba esperando en el pasillo, y él también estaba acongojado. Era un hombre delgado y moreno. Abrió mucho los ojos oscuros al verla.
—Mon Dieu! —exclamó—. Estaba empezando a pensar que queríais ignorar a las visitas. Todo el mundo se pregunta dónde estáis, condesa, ¡y estaban a punto de marcharse!
—Me he quedado dormida —dijo ella.
—Es evidente que estáis exhausta. Sin embargo, debéis saludar a todos antes de que se vayan —respondió él, agitando la cabeza—. El negro es demasiado grave, condesa. Deberíais vestir de gris. Creo que voy a quemar ese vestido.
—No vas a quemar este vestido. Fue muy caro —dijo Evelyn, mientras cerraba suavemente la puerta—. ¿Te importaría mandar a Bette a esta habitación para que acompañe a Aimee? —le pidió a su mayordomo mientras recorrían el pasillo—. No quiero que se despierte y se encuentre sola.
—Por supuesto —dijo Laurent, mirándola con preocupación—. Tenéis que comer algo, madame, antes de desmayaros.
—No puedo comer —respondió ella—. No esperaba tantos asistentes en el funeral, Laurent. Me siento un poco abrumada por todos los extraños que han venido a presentar sus respetos.
—Yo tampoco lo esperaba, condesa. Pero es algo bueno, ¿no? Si no venían hoy a dar el pésame, ¿cuándo iban a venir?
Evelyn sonrió con tirantez y comenzó a descender por las escaleras.
—Madame? Debéis saber una cosa.
—¿Qué? —preguntó ella, deteniéndose cuando llegaron al piso de abajo.
—Lady Faraday y su hija, lady Harold, han estado haciendo inventario de la casa. Las vi entrar en todas las habitaciones, incluso en aquellas que tenían la puerta cerrada. Después, las vi inspeccionando las cortinas de la biblioteca, madame, y me sentí tan confundido que escuché a escondidas su conversación.
Evelyn se imaginó lo que iba a contarle su mayordomo, puesto que las cortinas eran muy viejas y era necesario sustituirlas.
—Déjame adivinarlo. Estaban averiguando hasta qué punto estoy sumida en la pobreza.
—Parece que les divirtió ver que las polillas se han comido las cortinas —dijo Laurent con el ceño fruncido—. Después las oí hablar de vuestra desgraciada situación, y estaban muy satisfechas.
Evelyn sintió mucha tensión. No quería recordar su niñez en aquel momento.
—Mi tía nunca sintió afecto por mí, Laurent, y se puso furiosa cuando me casé con Henri, cuando su hija era mucho mejor partido. Incluso se atrevió a decírmelo a mí varias veces, cuando yo no tenía nada que ver con las intenciones de Henri. No me sorprende que inspeccionen esta casa. Tampoco me sorprende que se alegren de mis dificultades —dijo, y se encogió de hombros—. El pasado es el pasado, y yo tengo intención de ser una anfitriona amable.
Sin embargo, tuvo que morderse el labio, porque los recuerdos de infancia se apoderaron de ella. De repente, se acordó de haber pasado días y días planchando los vestidos de Lucille, quemándose los dedos con el hierro caliente, con el estómago tan vacío que le dolía. No recordaba de qué travesura la habían acusado, pero Lucille inventaba aquellas cosas muy a menudo para que su tía la castigara.
No había vuelto a ver a su prima desde su boda, y esperaba que Lucille, que se había casado con un aristócrata menor de la zona, hubiera madurado y tuviera mejores cosas que hacer que reírse de ella. Sin embargo, estaba claro que su tía seguía sintiendo animadversión contra ella. Era muy mezquina.
—Entonces, debéis recordar que ella solo es una dama, mientras que vos sois la condesa D’Orsay —dijo Laurent con firmeza.
Evelyn volvió a sonreír. No obstante, no pensaba restregarle a nadie su título por la nariz, y menos estando en una situación económica tan precaria. Vaciló en la entrada del salón, que estaba tan escaso de mobiliario como su dormitorio. Las paredes estaban pintadas de amarillo, y los paneles de madera que las adornaban eran preciosos, pero solo había un sofá de rayas doradas y blancas, y un par de butacas de color crema, rodeando una preciosa mesa de mármol. Y todos aquellos que habían acudido al funeral estaban allí, en aquella estancia.
Evelyn entró al salón y se giró inmediatamente hacia las personas más cercanas. Un hombre grande de pelo oscuro se inclinó torpemente sobre su mano. Su diminuta esposa estaba a su lado. Evelyn intentó identificarlo.
—John Trim, milady, de la Posada del Brezo Negro. Vi a su esposo en un par de ocasiones, cuando iba de viaje a Londres y paró en mi posada para comer y beber algo. Mi esposa le ha traído unas magdalenas, y también un buen té de Darjeeling.
—Yo soy la señora Trim —dijo su esposa, una mujer bajita de pelo oscuro—. Oh, pobrecita, ¡no me imagino lo que estará pasando! Y su hija es tan bonita… ¡igual que vos! Le encantarán las magdalenas, estoy segura. El té es para vos, por supuesto.
Evelyn se quedó sin palabras.
—Venid a la posada cuando podáis. Allí tenemos muy buen té, milady, y disfrutaréis de una buena taza —añadió la señora Trim con firmeza—. Nosotros cuidamos de nuestros vecinos, claro que sí.
Evelyn se dio cuenta de que aquella mujer seguía considerándola una de los suyos, aunque hubiera pasado cinco años en Francia y se hubiera casado con un francés. En aquel momento, lamentó no haber ido nunca a la posada del pueblo a tomar un té. Si lo hubiera hecho, habría conocido a aquella gente buena y amable.
Y, cuando empezó a saludar al resto de los habitantes del pueblo, se dio cuenta de que todo el mundo lamentaba lo que le había ocurrido, y que la mayoría de las mujeres le habían llevado empanadas, magdalenas, conservas o algún obsequio por el estilo. Evelyn se conmovió ante toda la compasión que le demostraban sus vecinos.
Finalmente, las visitas comenzaron a marcharse. Evelyn vio entonces a sus tíos, que eran la única familia que permanecía en el salón.
Su tía Enid estaba con sus dos hijas junto a la chimenea. Enid Faraday era una mujer corpulenta que llevaba un vestido de satén gris y unas perlas. Su hija mayor, Lucille, la causante de la mayoría de las penas de la infancia de Evelyn, llevaba un vestido azul oscuro de terciopelo, lujoso y a la última moda, y también se adornaba con perlas. Se había puesto regordeta, aunque seguía siendo una mujer rubia muy guapa.
Evelyn miró a Annabelle, su otra prima, que permanecía soltera. Llevaba un vestido gris de seda y tenía el pelo de color castaño. Aunque de pequeña era gorda, se había vuelto una joven muy esbelta y muy bella. Annabelle siempre había seguido a su hermana, y era muy obediente con su madre. Evelyn se preguntó si ya habría aprendido a pensar por sí misma. Esperaba que sí.
Su tía y sus primas también la habían visto a ella. La estaban observando con las cejas arqueadas.
Evelyn sonrió con tirantez. Ninguna de sus parientes femeninas le devolvió la sonrisa. Ella se volvió hacia su tío, que se le acercaba en aquel momento. Robert Faraday era alto y distinguido. Era el hermano mayor de su padre, y había heredado todo el patrimonio familiar. Su padre había tomado su pensión anual y se había marchado a Europa a jugársela a las cartas y a gastárselo en los burdeles. Físicamente, Robert no había cambiado.
—Mi más sentido pésame, Evelyn —dijo su tío. Le tomó ambas manos y le dio un beso en la mejilla, cosa que le sorprendió—. Tenía a Henri en mucha estima.
Evelyn sabía que lo decía en serio. Robert se había hecho amigo de su marido cuando había ido a visitar Faraday Hall por primera vez. Cuando Henri no la había estado cortejando, su tío y él habían estado recorriendo la zona en calesa, o cazando, o tomando brandy en la biblioteca. Robert había ido a la boda, que se celebró en París, y había disfrutado inmensamente, al contrario que su tía. Sin embargo, él nunca había sentido por su sobrina la misma antipatía que su esposa. En todo caso, había sido indiferente hacia ella.
—Es una pena —prosiguió su tío—. Henri era estupendo, y fue muy bueno contigo. Me acuerdo de la primera vez que te vio. Se quedó boquiabierto y se puso rojo como un rábano —dijo con una sonrisa—. Para cuando terminó la cena, ya estabais paseando juntos por el jardín.
Evelyn sonrió con tristeza.
—Es un bonito recuerdo. Lo voy a atesorar siempre.
—Por supuesto —respondió él—. Lo superarás, Evelyn. Eras una niña fuerte, y es evidente que te has convertido en una mujer fuerte. Y eres muy joven, así que, con el tiempo, te recuperarás de esta tragedia. Si puedo ayudar en algo, dímelo.
Ella pensó en la mina de estaño.
—No me importaría pedirte algunos consejos.
—Cuando quieras —respondió él, y se dio la vuelta.
Enid Faraday dio un paso adelante, sonriendo.
—Lamento mucho la muerte del conde, Evelyn.
Evelyn correspondió a su sonrisa.
—Gracias. Me consuela saber que ahora tiene paz. Sufrió mucho al final.
—Ya sabes que deseamos ayudar en lo que podamos —dijo, y siguió sonriendo, aunque su mirada estaba fija en el rico vestido de terciopelo negro y en las perlas que llevaba al cuello—. Solo tienes que pedírnoslo.
—Seguro que voy a estar perfectamente —respondió Evelyn—. Pero gracias por haber venido hoy.
—¿Cómo no iba a venir al funeral? El conde fue la mejor oportunidad de tu vida. Ya sabes lo feliz que me sentí por ti. Lucille, Annabelle, venid a darle el pésame a vuestra prima.
Evelyn estaba demasiado cansada como para contradecir aquella insinuación, ni para disputarle su versión del pasado. Lo único que quería era terminar aquella conversación cuanto antes y poder retirarse. Lucille se presentó, y mientras la abrazaba rápidamente, Evelyn se dio cuenta de que tenía un brillo de malicia en los ojos, como si no hubiera pasado una década desde la última vez que se habían visto.
—Hola, Evelyn. Mi más sentido pésame.
Evelyn se limitó a asentir.
—Gracias por venir al funeral, Lucille. Te lo agradezco.
—¿Cómo no iba a venir? ¡Somos familia! —repuso su prima con una sonrisa—. Y este es mi marido, lord Harold. Creo que no os conocéis.
Evelyn sonrió al joven que la estaba saludando.
—Verdaderamente, es triste que tengamos que volver a vernos en estas circunstancias —dijo Lucille—. Parece que fue ayer cuando estábamos en esa magnífica iglesia de París. ¿Te acuerdas? Tú tenías dieciséis años, y yo tenía un año más que tú. Y creo que D’Orsay tuvo un centenar de invitados, todos con rubíes y esmeraldas.
Evelyn se preguntó adónde quería ir a parar Lucille y cuándo llegaría la pulla.
—Dudo que todo el mundo llevara joyas.
Por desgracia, la descripción que había hecho de la boda Lucille era bastante aproximada a la realidad. Antes de la Revolución, la aristocracia francesa era muy dada a hacer ostentación de su riqueza. Y Henri se había gastado una fortuna en la boda. Evelyn notó una punzada de arrepentimiento, pero ninguno de los dos podía prever el futuro.
—¡Nunca había visto tantos aristócratas ricos! Pero, ahora, la mayoría deben de haber perdido sus fortunas, o incluso habrán muerto —dijo Lucille, aparentando inocencia.
Sin embargo, Evelyn apenas podía respirar. Por supuesto, su prima quería sacar a relucir su pobreza.
—Ese comentario es terrible —dijo.
—¿Me reprendes? —preguntó Lucille con incredulidad.
—No quiero reprender a nadie —respondió Evelyn, retirándose al instante. Estaba muy cansada, y no tenía intención de avivar la llama de una antigua enemistad.
—Lucille —dijo su tío Robert con desaprobación—. Los franceses son nuestros amigos, y han sufrido mucho, injustamente.
—Y parece que Evelyn también —dijo Lucille, y por fin, sonrió con desprecio—. ¡Mirad esta casa! ¡Está vacía! Y, papá, no voy a retirar una sola palabra. Nosotros le dimos un techo, y lo primero que hizo ella fue echarle el lazo al conde, en cuanto entró por la puerta.
Evelyn intentó controlar su genio, cosa nada fácil teniendo en cuenta lo agotada que estaba.
—Lo que le ha ocurrido a la familia de mi marido y a sus compatriotas es una tragedia —dijo.
—¡Yo no he dicho que no lo fuera! —replicó Lucille—. ¡Todos odiamos a los republicanos, Evelyn! Pero ahora, aquí estás tú, viuda a los veinticinco años, con el título de condesa, y, ¿dónde están tus muebles?
Claramente, Lucille seguía odiándola. Y, aunque Evelyn sabía que no tenía por qué responder, dijo:
—Huimos de Francia para salvar la vida. Dejamos muchas cosas allí.
Lucille hizo un gesto burlón mientras su padre la tomaba del codo.
—Es hora de irnos, Lucille. Nos queda un trayecto muy largo para volver a casa. Lady Faraday —dijo Robert con firmeza. Asintió para despedirse de Evelyn y se llevó a Enid y a Lucille. Harold siguió al grupo junto a Annabelle.
Evelyn se sintió abrumada por el alivio. Sin embargo, Annabelle se giró para mirarla y sonrió con timidez, y con amabilidad. Evelyn se irguió sorprendida. Después, Annabelle salió con el resto de su familia.
Evelyn se giró y vio a dos jóvenes.
Su primo John la sonrió de manera vacilante.
—Hola, Evelyn.
Evelyn llevaba desde su boda sin ver a John. Era alto y atractivo; se parecía a su padre tanto físicamente como en el carácter. Y durante los difíciles años de su infancia, había sido como un aliado para ella, su único amigo, aunque hubiera preferido no enfrentarse abiertamente a sus hermanas.
Evelyn le tendió los brazos.
—¡Me alegro tanto de verte! ¿Por qué no has venido a visitarme? ¡Oh, te has convertido en un joven guapísimo!
Él se echó hacia atrás, ruborizándose.
—Ahora soy abogado, Evelyn, y tengo el despacho en Falmouth. Y… no sabía si sería bienvenido, después de todo lo que tuviste que soportar a manos de mi familia. Siento que Lucille siga siendo tan odiosa contigo.
—Pero tú eres mi amigo —dijo ella.
Entonces, miró al hombre moreno que estaba junto a su primo, y lo reconoció al instante. Se sorprendió tanto que la sonrisa se le borró de los labios.
Él sí sonrió un poco, pero la alegría no se le reflejó en los ojos.
—Lucille está celosa —dijo suavemente.
—¿Trev? —preguntó Evelyn.
Edward Trevelyan dio un paso hacia delante.
—Lady D’Orsay, me halaga que os acordéis de mí.
—No habéis cambiado nada —dijo ella.
Todavía estaba sorprendida. Antes de que Henri apareciera en su vida, Trevelyan había mostrado un fuerte interés en ella. Era heredero de un gran patrimonio que incluía varias minas y una enorme granja, y había estado a punto de cortejarla formalmente, hasta que su tía le había prohibido a Evelyn que aceptara sus visitas. No había vuelto a verlo desde que tenía quince años. Entonces, él era un joven muy guapo y con título nobiliario. Seguía siendo muy guapo, pero además, ahora tenía un aire de autoridad.
—Vos tampoco. Todavía sois la mujer más bella que he visto en mi vida.
Ella se ruborizó.
—Ciertamente, eso es una exageración. Por lo que veo, seguís siendo un donjuán…
—Por supuesto que no. Solo quería hacerle un cumplido sincero a una vieja y querida amiga —respondió él, inclinándose. Después, dijo—: Mi esposa murió el año pasado. Soy viudo, milady.
Sin pensarlo, ella dijo:
—Evelyn. No tenemos por qué ceñirnos a las formalidades, ¿verdad? Y lamento mucho esa noticia.
Él sonrió, pero siguió mirándola especulativamente.
John intervino.
—Y yo estoy prometido. Me voy a casar en junio. Me encantaría que conocieras a Matilda, Evelyn. Haréis muy buenas migas.
Ella le tomó la mano impulsivamente.
—Me alegro muchísimo por ti.
Evelyn se percató de que se había quedado a solas con los dos caballeros. Todos los demás se habían marchado, y el salón se había quedado vacío. En aquel momento, sintió todo el cansancio como una losa, y se dio cuenta de que, por muy contenta que estuviera de ver a John y a Trev, necesitaba tumbarse a descansar.
—Estás muy cansada —dijo John—. Nos marchamos ya.
Ella los acompañó hasta la puerta.
—Me alegro mucho de que hayas venido. Concédeme unos cuantos días. Estoy impaciente por conocer a tu prometida.
John la abrazó, aunque aquello no fuera muy apropiado.
—Por supuesto.
Trev fue más formal.
—Sé que este es un momento es terrible para ti, Evelyn. Si puedo ayudar de cualquier forma, me encantaría hacerlo.
—Dudo que nadie pueda ayudarme. Tengo el corazón destrozado, Trev.
Él la estudió un instante y, después, los dos hombres se marcharon.
Evelyn vio sus caballos atados a la barandilla mientras cerraba la puerta, pero eso fue lo último que vio. Al momento, se desmayó.
—¡Estáis tan exhausta que os habéis desmayado!
Evelyn apartó de sí el frasquito de sales malolientes. Estaba sentada en el mármol frío del suelo, y Laurent y su esposa estaban arrodillados junto a ella con cara de preocupación.
Y ella seguía mareada.
—¿Se ha marchado todo el mundo?
—Sí, todo el mundo. Os habéis desmayado en el momento en que salían los últimos invitados —dijo Laurent en tono de reproche—. Yo no debería haber permitido que se quedaran tanto.
—¿Y Aimee?
—Sigue dormida —dijo Adelaide, y se puso en pie—. Voy a traeros algo de comer.
Por la forma en que la estaba mirando, Evelyn supo que no iba a servir de nada que dijera que no tenía hambre. Adelaide se alejó, y ella miró a Laurent.
—Este ha sido el día más largo de mi vida —dijo. Estaba a punto de echarse a llorar, pero intentó contenerse.
—Ya ha terminado —respondió él para consolarla.
Ella le dio la mano, y él la ayudó a levantarse.
—¿Qué vamos a hacer? —susurró Evelyn.
—Ya os preocuparéis mañana por el futuro de Aimee.
—¡No puedo pensar en otra cosa!
Él suspiró.
—Madame, acabáis de desmayaros. Esta noche no podéis hablar de finanzas.
—No hay ninguna finanza de la que hablar. Pero mañana mismo voy a empezar a revisar los libros de contabilidad.
—¿Y cómo vais a leerlos? El mismo conde se confundía. Yo intenté ayudarlo, pero tampoco pude entender los números.
Ella lo observó fijamente.
—Os oí hablar a Henri y a ti sobre la llegada de un capataz nuevo. ¿Se despidió el anterior?
—Fue despedido, madame.
—¿Por qué?
—Sospechábamos que llevaba un tiempo robando, lady D’Orsay. Cuando el conde compró esta finca, la mina era productiva. Ahora no hay nada.
Así que había esperanza, pensó Evelyn mientras miraba a aquel atildado francés.
—Me da miedo preguntaros en qué estáis pensando —dijo él.
—Laurent, estoy pensando en que me quedan muy pocas cosas que empeñar.
—¿Y?
Laurent la conocía muy bien, y sabía casi todo lo que había que saber de ella, de Henri y de sus asuntos. Sin embargo, ¿sabía lo del oro?
—Hace dos semanas, Henri me dijo que había enterrado un cofre lleno de oro en el castillo de Nantes.
Laurent siguió mirándola sin decir nada.
—¡Lo sabías! —exclamó Evelyn muy sorprendida.
—Claro que lo sabía. Yo estaba allí. Ayudé al conde a enterrar el cofre.
Evelyn se sobresaltó.
—Así que es cierto. No nos ha dejado en la pobreza. Nos dejó una fortuna.
—Sí, es cierto —dijo él—. Pero ¿qué vais a hacer?
—Desde la caída de Robespierre, las cosas están más tranquilas en Francia.
Él tomó aire bruscamente.
—¡Por favor, no me digáis que estáis pensando en recuperar ese oro!